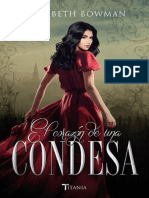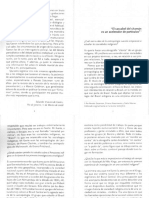Tierra virgen
George Egerton
(1894)
198
� Tierra virgen
El novio espera en el vestíbulo; con un poco de impaciencia repasa el dibujo
del linóleo valiéndose de la punta del paraguas. Se contiene y ríe, dejando ver la
dentadura fuerte y blanca a un comentario de su padrino de boda; a continuación
compara la hora de su reloj de bolsillo con la que marca el reloj de la escalera. Es de
tez rojiza y ojos brillantes, labios carnosos, con tendencia a la corpulencia, pero en
forma; el pelo es crespo, rizado, algo canoso; las orejas, peculiares, de puntas
aguzadas, como las de un fauno. Se le ve muy grande y bien vestido y, cuando
sonríe, no poco afable.
En el piso de arriba una muchacha, los soles de diecisiete veranos en la cabeza
castaña, está tumbada con el rostro escondido en el hombro de su madre; llora con
ruidosos sollozos infantiles; no le preocupa que se le enrojezcan los ojos, ni las
lágrimas que le han salpicado la seda gris del vestido con el que emprenderá la luna
de miel.
La madre se muestra poco menos alterada que la muchacha. Es una mujer de
aspecto frágil, piel clara y delicada, fino cabello castaño con primorosa raya al medio,
ojos de paloma y monótona voz aflautada. Se ruboriza dolorosamente en un intenso
esfuerzo por comunicarle una cosa a la muchacha, una cosa que se opone a todos y
cada uno de los instintos de su vida.
Trata de hablar, abre los labios y no hace sino cerrarlos de nuevo al tiempo que
abraza con más fuerza a la muchacha por los hombros; por fin consigue decir, con
pausas temblorosas y vacilantes:
-Ya estás casada, hija mía, y ahora tienes que obedecer -pone acento en tal
palabra- a tu marido en todo. Hay... hay ciertas cosas que debes saber... pero... El
matrimonio es algo muy serio, es sagrado -con desesperación-; tienes que creer que
tu marido tiene siempre la razón, deja que te guíe, que te diga...
Suena tal angustia en esa voz, por lo general tan desprovista de emoción, que
la muchacha alza la mirada y observa su rostro, azorado, trémulo, desvaído. Tiene
los asustados ojos de cervatillo de su madre, la misma piel de blancura delicada,
pero la boca es más, firme; la mandíbula, más cuadrada; y la nariz, pronunciada e
irregular, manifiesta carácter. Es de complexión menuda, muy lejos todavía, en su
tierna juventud, del pleno desarrollo.
-¿Qué es eso que no sé, madre? ¿Qué es? -pregunta con nerviosa impaciencia-.
Hay algo más, lo he venido percibiendo estas últimas semanas en tu expresión y en
la de todos... En la de él, en el ambiente mismo, pero... ¿Por qué no me lo has contado
ya? Yo...
200
� Por respuesta recibe únicamente el torrente de lágrimas de impotencia de su
madre, un imperioso golpeteo de nudillos en la puerta y la voz del novio, con una
nota conminatoria que a la muchacha nerviosa se le antoja novedad, y que la empuja
a aferrarse a su madre en un estrechísimo abrazo, a desprenderse del velo y a salir
del cuarto para reunirse con él.
Le estrecha la mano al padrino, besa a la amiga que ha hecho de dama de
honor -la boda ha sido muy discreta- y sube al coche. La cocinera irlandesa arroja
tras ellos un zapato viejo desde la puerta lateral, pero se estrella contra el tronco de
un saúco, sale despedido hacia atrás y cae al camino; la buena mujer se santigua y
murmura algo sobre malos agüeros y futuras adversidades de la suerte. ¿O acaso esa
misma mañana, cuando salió a abrir la cancilla, no cruzó el camino una urraca? Y
luego, al mirar hacia la carretera, ¿acaso no fue una pelirroja la primera persona que
se echó a los ojos?
Media hora más tarde, los caballos se detienen en la pequeña estación y la
muchacha es la primera en saltar del coche; está colorada, mira con los ojos muy
abiertos y desvalidos de una niña, tiembla con estremecimientos que, acelerados, le
recorren el cuerpo de pies a cabeza. Con tanta fuerza abre y cierra sus finas manos
que salta la costura posterior de uno de los guantes grises.
Él ha hecho llamar al jefe de estación, los novios entran juntos en la cantina; el
jefe de estación se presenta en la puerta y, haciéndole una seña a un maletero, le da
una orden.
Ella hace un demorado examen del pequeño lugar que tan bien conoce. Han
vivido allí tres años y, sin embargo, le parece estar viéndolo por primera vez; la
lluvia repiquetea, monótona, sobre la cubierta de cinc, huele a tierra fresca y las
clavelinas blancas de los bordillos acaban vencidas contra la gravilla.
Entonces llega el tren; se le engancha un vagón de primera clase, identificado
como «reservado», y él va a buscarla; su aliento caliente le huele a champán y a ella
le da la impresión de que tiene los ojos terriblemente grandes y brillantes, y le ofrece
el brazo con un aire tan curioso de propietario divertido que la muchacha se
estremece al posar la mano en él.
Tocan la campana, el jefe de tren cierra la puerta, la locomotora expulsa vapor
y, cuando dejan atrás la caseta de señales, una mano bien arreglada, con una sortija
de sello en el meñique, baja la cortina de la ventanilla de un vagón reservado.
Cinco años después, una tarde de otoño, mientras la lluvia salpica sobre los
raíles como lágrimas que caen, mientras el olor de la tierra mojada llena de frescor la
atmósfera templada y los crisantemos blancos pugnan por levantar la cabeza del
201
�camino de gravilla contra el que los ha aplastado el chaparrón, la misma mujer, pues
a los veintidós años no queda rastro de la muchacha, baja de un vagón de primera;
lleva en la mano un neceser.
Anda con la cabeza gacha y los hombros caídos; la rapidez del paso se debe
más a la prisa nerviosa que a la agilidad de la figura. Cuando alcanza la curva de la
carretera, se para y contempla la casita de campo de cortinas blancas y alegres
maceteros de azulejo. Ve la ventana de la que fuera su habitación, distingue hasta el
último tono de las hojas cambiantes de la trepadora que tapiza la pared del
mediodía, oye el canto agudo del canario desde donde se ha detenido.
Ni una sola vez ha puesto el pie en ese remanso de paz que es la casita, con su
aire de distinguido decoro, desde aquella mañana fértil en acontecimientos en que
de ella salió con él; siempre ha ingeniado alguna excusa.
Ahora, al verla, el remordimiento le colma el corazón, y piensa en la madre
que en ella ve pasar con placidez los últimos años de su vida, cada día idéntico al
anterior, y su determinación flaquea; siente el impulso de regresar, pero el sol
poniente relumbra en los, cristales del cuarto que ocupaba de niña. Recuerda cómo
en las mañanas de verano corría a la ventana abierta y se asomaba para respirar el
frescor del rocío y dar la bienvenida al día, cómo se quedaba en vela las noches de
luna para bailar, los blancos pies descalzos, sobre la franja de luz de luna mientras
dejaba volar hacia el cielo plateado sus fantasías, las ensoñaciones de una jovencita
que imaginaba el mundo maravilloso y hermoso que esperaba al otro lado del cristal.
Un sollozo sordo y trabajoso le sube a la garganta al recordarlo, y la expresión
de dulzura que durante un fugaz instante se ha mostrado en su rostro se transforma
en desilusión amarga.
Con la mirada baja recorre, apresurada, el cuidado caminito de gravilla, cruza
la puerta abierta y entra en la sala de estar que le es tan familiar.
El piano está abierto, con un libro de himnos religiosos en el atril; la chimenea,
llena de helechos recién cortados; un cuenco de rosas tardías perfuma la sala desde
el centro de la mesa. La madre está sentada en su butaca con las manos cruzadas
sobre el gran gato persa de pelaje blanco que sostiene en el regazo; duerme
profundamente. Una fútil labor de encaje, el dedal y las tijeras brillantes descansan
sobre una mesa cercana.
La expresión es plácida, los rasgos no han envejecido ni un solo día en los
cinco años transcurridos. El pelo brillante no muestra más canas que entonces, la tez
es límpida, sonríe mientras duerme. Esa sonrisa enciende una suerte de furia
repentina en el pecho de la mujer que, parada en la puerta sin quitarse el polvoriento
abrigo de viaje, registra todos los detalles de la sala. Se aparta el velo, se acerca al
chifonier lustrado y se mira en el espejo que descansa en él; se examina sin
compasión. Está macilenta, con esa palidez apagada que muestra la piel clara al
202
�enfermar, y el flequillo castaño carece hasta tal punto de brillo que ni siquiera
contrasta con la tez. La mirada tímida de cervatillo ha desaparecido de los ojos que,
hundidos en las cuencas, arden con amargura y rencor; alrededor de la boca se ha
instalado la extenuación; es un semblante de desilusión cínica. Pasa la vista de sí
misma al reflejo de su madre y entonces, volviéndose con brusquedad y conteniendo
una exclamación, se acerca, sacude a la durmiente sin demasiada delicadeza y dice:
-¡Madre, despierta! ¡Quiero hablar contigo!
La madre se sobresalta, con el susto en los ojos se queda mirando fijamente a
la otra mujer, como si dudase de lo que ve, sonríe y después, acobardada por la
expresión inmutable del otro rostro, recobra la seriedad, se queda inmóvil y la mira
desvalida, hasta que por fin rompe a llorar y solloza:
-¡Flo, querida mía! ¡Flo! ¿De veras eres tú?
La muchacha mueve la cabeza con impaciencia y responde, seca:
-Sí, como es evidente. Voy a emprender un viaje largo y quiero decirte una
cosa antes de partir. ¿Se puede saber por qué lloras?
Hay en su voz una nota de sorpresa y asombro mezclados con impaciencia.
La mujer de más edad ha tenido tiempo para estudiarle la cara, y su
maternidad durmiente despierta ante la exhausta angustia que ve en ella. «Está
enferma -piensa-, no está bien.» Se pone en pie; concuerda con las costumbres de su
vida, con su atenta observación de las minuciosas normas del decoro, con la
desconfianza que el servicio le inspira como clase, que vaya a cerrar la puerta con
cuidado.
Esa mujer de ojos hundidos y expresión hosca es tan distinta de la muchacha
vivaz que se separó de ella hace cinco años que siente miedo. Con el egoísmo callado
que ha caracterizado su vida, ha ido aceptando las excusas que su hija inventa para
evitar ir a casa, ha ido aceptando los regalos que su yerno le envía de vez en cuando.
Le buscó un marido bien situado en el aspecto material, y ahí terminó su
responsabilidad. Se le acerca, vacilante; tiene la sensación de que debe darle un beso,
hay algo fuera de lo normal en semejante reunión tras tan larga ausencia; se siente
turbada al comprobar que no se parece nada al encuentro que se había figurado;
muchas veces ha imaginado con ilusión ese momento, muchas veces; ver los vestidos
nuevos de Flo, oír su relato de la vida en la ciudad.
-¿No te quitas el abrigo? ¿Quieres pasar por tu cuarto? -Oye cómo le tiembla la
voz. Es una verdadera falta de consideración por parte de Flo que se porte de un
modo tan extraño-. Vamos a tomar un té -añade.
Pierde y recupera el color por momentos, se le agita el encaje del puño. La hija
lo observa con una suerte de satisfacción embotada mientras se quita con cuidado los
alfileres del sombrero. Se fija en el retrato que, en su estuche de terciopelo, descansa
203
�sobre la repisa de la chimenea; se acerca y lo mira. Es su padre, el padre que murió
en una emboscada, en una colina de la India, cuando ella era una muchachita de
bucles rubísimos que apenas le llegaba a las mejillas. Lo escudriña con nuevos ojos,
tratando de interpretar qué hombre fue, qué alma tuvo, qué parte de él vive en ella;
tratando de encontrarse a sí misma examinándolo a él. El rostro del padre tiene algo
que la conmueve, que llega a una región remota de su interior, y aprieta los dientes
con fuerza ante el pensamiento que despierta.
«Debe de estar enferma, debe de estar muy enferma -piensa la madre mientras
la observa-. ¡Y pensar que no me atrevo a darle un beso a mi propia hija!» Contiene
las lágrimas que no dejan de acumularse en sus ojos, con la impresión de que
podrían ofender a la mujer que tan extrañamente difiere de la muchacha que se fue
de su lado. Ésta ha concluido la inspección del retrato y le dirige una mirada fría y
censora en el gesto de volverse hacia la puerta, diciendo:
-Desde luego que quiero un té. Voy a subir y a quitarme el polvo del viaje.
Media hora después, las dos mujeres están sentadas frente a frente en la
coqueta sala. La más joven se ha recostado en el asiento y observa cómo la madre
sirve el té, siguiendo con la vista los elegantes movimientos de las manos blancas de
venas azules entre las piezas del servicio; permite que la sirva, no han dicho palabra,
sólo algún comentario banal sobre el calor, el polvo, el viaje.
-¿Qué tal Philip? ¿Está bien? -se aventura a preguntar la madre; habla con
aprensión, pero le parece que lo propio es que se interese.
-Muy bien, como es habitual en los hombres de su estilo. Es más, diría que
ahora mismo está mejor que bien: ¡se ha ido a París con una chica del Alhambra *!
La mujer de más edad se pone de mil colores, detiene la taza en el aire a
medio camino de los labios y derrama el té sin darse cuenta sobre el primoroso
delantal de seda.
-Estás tirando el té -añade la muchacha con malévolo disfrute.
La mujer hipa:
-¡Flo! Pero ¡Flo, querida mía, qué espanto! ¿Qué diría tu pobre padre? No me
extraña que tengas esa cara de enferma, querida mía, ¡qué horror! ¿Quieres que... le
pida al párroco que... lo reconvenga?
-Mi querida madre, ¡qué idea tan estrambótica la tuya! Esas escapaditas han
sido mi único alivio. Créeme, siempre las he recibido como oasis deliciosos en el
desierto del matrimonio, posadas para descansar en el camino. Lo único que lamento
es que hayan sido tan infrecuentes. Este té es buenísimo; será por la crema.
*
Alhambra Palace Music Hall: el más antiguo de Londres; abrió sus puertas en 1860
204
� La mujer de más edad deja la taza en el plato y la mira fijamente, los ojos
llenos de miedo y las mejillas palidecidas.
-Me temo que no te comprendo, Florence. Soy una anticuada -dice, con cierto
dejo de frío decoro-. Siempre he considerado que el matrimonio es una institución
sagrada. Es terrible oírte hablar así; tendrías que haber tratado de salvar a Philip de...
de un pecado tan espantoso.
La muchacha se ríe y la mujer siente un escalofrío al oírla. Solloza:
-Jamás lo habría pensado de Philip. ¡Pobre hija mía, qué infeliz debes de ser!
-Mucho -dice ella, con una sonrisa forzada-. Pero ya está, ya me he librado de
todo eso. No voy a volver.
Si en la sala coqueta y plácida acabase de explotar una bomba, el sobresalto
sería menor que el causado por esa afirmación casi jovial. Una abeja gorda entra
zumbando, choca contra el encaje de la cofia de la mujer de más edad, la cual ni
siquiera repara en ello; entonces dice, casi a voces:
-¡Florence, Florence, querida mía! ¡No querrás abandonar a tu marido! Piensa
en la vergüenza y en el escándalo que se va a armar, piensa en el qué dirán, piensa en
el -vacila, insegura- pecado que estarías cometiendo. Profesaste un voto solemne, te
recuerdo, y ahora quieres romperlo...
-Mi querida madre, esa ceremonia no tuvo para mí el menor sentido;
simplemente ignoraba qué estaba firmando, desconocía el voto con el que me
comprometía. Por lo que entendía, bien podría haber firmado al pie de un
documento escrito en la lengua de los indios choctaw. El paso que estoy dando no
me causa remordimiento alguno, no perturba en absoluto mi conciencia: mi vida ha
de ser mía. Dicen que los pesares instruyen, pero yo no lo veo así: creo que
endurecen, que amargan; la dicha es como el sol, que hace salir voluntariamente lo
más hermoso y lo más dulce de la naturaleza humana. No, no pienso volver.
La mujer de más edad gime, retorciéndose las manos con impotencia:
-Soy incapaz de entenderlo. Tienes que ser muy desgraciada si sueñas siquiera
con dar semejante paso.
-Como ya te he dicho, lo soy. Se trata de un defecto de mi temperamento.
¿Cuántas mujeres habrá que se tomen tan en serio como yo al hombre que tienen al
lado? Pocas, sospecho. Engatusan, halagan, sonsacan, persuaden, pero no hay en
nada de todo eso una pizca de verdad. Yo era incapaz de comportarme así, como ves,
y por eso he fracasado. No las censuro; así han de ser las cosas mientras el
matrimonio se base en tamaña desigualdad, mientras el hombre exija a su mujer
como derecho lo que a su querida solicita como favor, hasta tal punto que el
matrimonio pasa a ser, para muchas, una prostitución legitimada, una degradación
que se repite todas las noches, un yugo odioso bajo el cual envejecen convertidas en
205
�simples fábricas de hijos que se conciben por sentido del deber, no por amor. Gestan,
paren, amamantan y vuelven a empezar sin tener voz ni voto en el asunto; pierden la
juventud, la belleza, toda la alegría de vivir consumida en el sacrificio sin sentido
que es la maternidad absurda, hasta que el amor, dando por hecho que lo hubiese en
un principio, el misterio, el bien supremo de sus vidas acaba convertido en una
obligación a la que ceden con desagrado, en vez de ser el favor concedido a un
marido que, para obtenerlo, debe transformarse de nuevo en amante.
-Pero los hombres son diferentes, Florence; no puedes negarte a un marido,
podrías inducirlo a pecar.
-Valiente tontería, madre; de sus pecados ha de responder él mismo. No
estamos obligadas a ser niñeras de su moral. El hombre es lo que nosotras hemos
hecho de él, sus mismos defectos son obra nuestra. Ninguna mujer casada tiene por
qué desoír las solicitudes de su propia alma por prestar una obediencia imbécil. Voy
a tomar un poco más de té.
La madre sólo acierta a hipar:
-¡Qué espanto! Yo creía que era para ti el mejor de los maridos, con tan
magnífica posición, y tan bien relacionado en las altas esferas...
-Sí, y no me duelen prendas en atribuir la culpa a quien la merece. Philip es
como Dios lo hizo, un animal de pasiones intensas, y no hace sino aprovecharse de la
libertad que le otorgan las leyes de la sociedad. Lo que haya de culpa, de pecado, de
desgracia en todo este asunto te corresponde única y enteramente a ti, madre. -La
mujer se yergue en la silla como un resorte-. A ti y a nadie más. Por eso he venido,
para decírtelo; muchas veces me he repetido a mí misma la promesa de que algún
día te lo diría. Tú, y solamente tú, tienes la culpa de todo.
Tal es el grado de frialdad y aversión de su voz que la otra mujer se encoge y
dice en un sollozo lastimero:
-Debes de estar enferma, Florence, para decir tamañas maldades. ¿Qué he
hecho yo? Tengo la seguridad de haberme dedicado a ti desde que eras una criatura;
¡a cuántas buenas ofertas dije que no! -Se seca los ojos con toques delicados del
pañuelo de batista-. Empezando por el joven Fortescue, que estaba en la artillería, un
hombre tan apuesto, tan elegante a caballo, que bebía los vientos. por mí; y Jones,
que ciertamente se dedicaba a los negocios, pero que así y todo era atentísimo. Todo
el mundo decía de mí que era una madre abnegada; no imagino siquiera a qué te
refieres, yo...
La interrumpe una sonrisa de divertimiento cínico.
-Puede que no. Siéntate y te lo explico.
206
� Se quita de encima la mano temblorosa, pues la madre se ha incorporado y
está de pie junto a ella; le dice que se siente en una silla y empieza a andar por la
sala. Está esquelética y arrastra las piernas a cada paso.
-Digo que es culpa tuya porque me criaste para que fuese una tonta, una
idiota ignorante de todo cuanto debía saber, de todo cuanto me incumbía a mí y a la
vida que me tocaría vivir como mujer casada; mis necesidades físicas, la pasión que
me esperaba; el significado mismo de mi sexo, mi matrimonio y la maternidad que
seguiría. No me pusiste en la mano ni una sola arma con que defenderme de los
posibles ataques del hombre en su peor faceta. Me enviaste a combatir en la batalla
más grande de la vida de una mujer, la batalla en la que debería conocer hasta la
última maña del juego, con un cendal blanco -se ríe con sorna- de pureza virginal a
modo de escudo.
Los ojos llamean y la mujer de la silla la observa igual que una rana observa
una serpiente cuando la meten en el cesto.
-Tenía catorce años cuando abandoné la teoría de la cigüeña como origen de la
humanidad, y me puse enferma de tanto llorar, muerta de vergüenza, cuando
descubrí lo que significaba ser madre, en lugar de despertar a ese gran misterio
henchida de deliciosa admiración. Tú me entregaste a un hombre; no, es más, tú me
dijiste que lo obedeciese, que creyese que cualquier cosa que él dijese sería acertada,
que sería mi obligación, a sabiendas de que el significado del matrimonio era para mí
un libro lacrado, que carecía de una idea verdadera de lo que significaba unirse a un
hombre. Tú me pusiste en sus manos en cuerpo y alma sin prepararme en absoluto
para el tormento que me esperaba. Tú me vendiste a cambio de techo, vestido y
sustento; explotaste mi ignorancia, no mi inocencia, que es bien distinto. Tú me
dijiste, tú y tu hermana, tú y esa mujer de párroco que tienes por amiga, me dijisteis
que os quitaríais una preocupación de encima si me dejabais bien colocada.
-¡Qué maldad demuestras al decirme unas cosas tan horribles! -solloza la
madre-. Y, además -añade, con un toque de aspereza-, tú te casaste con él de buen
grado, parecías disfrutar con sus atenciones...
-¡Qué típico de una mujer! ¡Qué mujer de arriba abajo eres, madre! ¡La clásica
gatita que esconde unas garras afiladas en las patas! Sí, me casé con él de buen
grado; no tenía ni dieciocho años, no había conocido a ningún hombre, me complacía
verte complacida... y, como bien dices, disfrutaba con sus atenciones. Él tuvo el tacto
suficiente para no asustarme y yo carecía de la más mínima noción de lo que
significaba el matrimonio. Estaba convencida -ríe- de que quedaba todo arreglado
con las palabras del pastor. ¿Crees que, de haber sido consciente de hasta qué
insufrible punto llegaría mi intimidad con él, yo no me habría rebelado con toda mi
alma, que toda la mujer que había en mí no habría gritado contra semejante
degradación? -Habla con tal pasión que le tiembla la voz, y la mujer que la dio a luz
siente como si la estuviesen azotando con una fusta-. ¿Que no me habría estremecido
207
�ante la mera idea de tener con él una relación así? Yo habría esperado y esperado
hasta encontrar al hombre que me satisficiese tanto en cuerpo como en alma, al
hombre a quien habría podido rendirme sin falsos sonrojos, en quien habría podido
pensar con alegría como el padre de un futuro hijito, por quien el fuego blanco del
amor o de la pasión, llámalo como quieras, podía haber ardido sin tapujos en mi
corazón y haberme salvado de ese sentimiento de horror y repugnancia que ha
convertido en una pesadilla mi vida de casada y que tantas veces ha hecho de mí, sí,
una asesina de pensamiento. No exagero. Ha matado la dulzura que había en mí, el
pensar virtuoso de la condición femenina; ha hecho que me odie a mí misma y que te
odie a ti. Llora, madre, llora cuanto quieras; mal sabes tú por cuántas cosas tienes
que llorar; yo ya he llorado hasta quedarme sin lágrimas. Llora por la muchacha que
mataste. -En un acceso de pasión, añade-: ¿Por qué no me estrangulaste cuando era
una niña de pecho? Habría sido más misericordioso; mi vida ha sido un infierno,
madre. Lo intuí, vagamente, mientras esperaba en el andén; recuerdo el impulso loco
de tirarme a la vía cuando entraba la locomotora, de escapar de aquel terror que me
helaba el alma. ¿Qué han sido estos años? Una crucifixión prolongada, una sumisión
continuada a los deseos de un hombre a quien me uní sin saber lo que significaba;
cada caricia -dice, con un gemido- no ha sido sino el principio de todo ello. Mírame.
-Abre los brazos-. Mira la ruina en que se ha convertido mi cuerpo. No me atrevería
siquiera a mostrarte el corazón, el alma que hay debajo. Él ha hecho valer sus
derechos, pero ¿crees que, de haberlo sabido, yo habría prestado una obediencia tan
disparatada, nacida de un sentido del deber mal entendido, que me condujese a
esto? También yo tengo mis derechos, y un deber conmigo misma; ojalá me hubiese
dado cuenta a tiempo.
»Sí, lloriquea, madre. Ni siquiera me das pena. Me he abrasado hasta tal
punto que no puedo compadecerme de lo que para ti será una minúscula cicatriz; yo
tengo por delante todo el futuro, cuan largo es, para vivir con el mundo en mi
contra. Nada me convencerá de que vuelva. Cualquier cosa será mejor que eso; la
comida y el vestido no pagan lo que yo he tenido que sufrir: puedo conseguirlos a
menor precio. Cuando venga en mi busca, dale ese mensaje. Te dirá que él ha sido un
marido amantísimo y que tú criaste a una loca. También puedes decirle, si lo deseas,
que lo aborrezco, que siento escalofríos cuando noto sus labios, su aliento, sus
manos; que todo mi cuerpo se descompone de asco cuando me toca; que, cuando se
daba la vuelta y se dormía, yo lo miraba con un odio que no dejaba de crecer, tanto
que alguna vez la tentación de matarlo ha sido tan grande que he salido sin hacer
ruido de la cama y me he puesto a recorrer el pasillo helado con los pies descalzos
hasta embotarme y dejar de sentir nada; que no veía el momento de que se fuese ¡y
que gritaba de alegría al contemplar cómo se alejaba su coche!
-Eres muy dura, Flo. ¡Dios te ablande el corazón! A lo mejor -dice, agitada- si
hubieses tenido un niño...
-¡Suyo! Eso sí que habría sido el colmo. No, madre.
208
� Tan peculiar es la expresión de estar satisfecha de algo -de haber alcanzado
una comprensión interior, como la del hombre que se recrea en la consecución de un
propósito secreto- que la madre solloza en silencio y se retuerce las manos.
-Yo no lo sabía, Flo, yo actué con la mejor intención. ¡Qué dura eres conmigo!
Más tarde, cuando los murciélagos pasan volando por delante de la luna y la
muchacha duerme -se ha echado, a medio vestir, en la estrecha cama blanca de su
niñez, con los brazos cruzados sobre el pecho y las manos entrelazadas-, la madre
entra con sigilo en el dormitorio. Ha estado revisando el contenido de un escritorio
viejo; su partida de matrimonio, cartas desvaídas escritas en papel extranjero, los
mechoncitos que le cortaba a Flo en cada cumpleaños y un ramito de azahar que
había llevado en el pelo. A la luz plateada se la ve descolorida y grisácea, y observa
el rostro demacrado y ojeroso, sumido en un sueño agotado. El plácido curso de su
vida se ha visto perturbado, se le ha despertado el corazón, una parte de la agonía
espiritual de su hija ha tocado las honduras dormidas de su naturaleza. Es como si
acabase de caérsele la venda de los ojos, como si se desmoronasen los instintos y las
convenciones de su existencia, como si todas las necesidades de las mujeres que
alzan la voz para protestar, sobre las cuales ha leído con vago desagrado, hubieran
aflorado en ella. Con ternura tapa a la muchacha, le besa el pelo, desliza un pequeño
fajo de billetes enrollados en el neceser que está en la mesa y sale sin hacer ruido,
mientras las lágrimas surcan sus mejillas.
Al rayar la luz del día, cuando la muchacha se asoma con sigilo al dormitorio
de la madre, la encuentra arrodillada, la cabellera gris despeinada, y la cabeza
vencida por un sueño profundo. Eso la conmueve. La vida es demasiado corta,
piensa, para amargarle los días al prójimo; baja y garabatea a lápiz unas palabras
afectuosas, deja el papel cerca de la mano de su madre y sale a la calle con rapidez.
La mañana es gris y neblinosa; hay tenues manchas de amarillo en el naciente,
y sopla el viento del oeste con un rumor melancólico, el primer susurro del otoño, el
otoño que convierte el mundo natural en un enfermo de tisis: delicada estación de
decadencia, cuando los paisajes más hermosos revelan una pincelada de
podredumbre en su belleza, cuando una flecha envenenada traspasa la médula de
insectos y plantas, y las hojas padecen un sofoco febril y caen, caen y se marchitan y
se arremolinan al relente; y los crisantemos, los adiós al verano de los campesinos
irlandeses, tienen un tono enfermizo en su color blanco. Todo ello le afecta, y se
descubre diciendo:
-Sécate y muere, sécate y muere, hazte abono para los amores de la primavera,
igual que los viejos desaparecen y dejan sitio a los jóvenes, que los olvidan, y que a
su vez serán olvidados.
209
� Aprieta el paso, con la sensación de que el otoño le ha llegado en plena
primavera, y poco después vuelve a estar en el andén que pisó en la sazón de su
juventud, y toma el tren que parte en sentido contrario.
[Traducción de Eva Almazán]
210