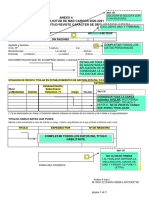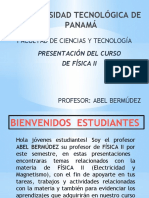Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
200 Años de Excusas (La Razón. Es)
200 Años de Excusas (La Razón. Es)
Cargado por
Noelia SottileTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
200 Años de Excusas (La Razón. Es)
200 Años de Excusas (La Razón. Es)
Cargado por
Noelia SottileCopyright:
Formatos disponibles
200 años de
excusas: El dodo
no era tonto y
nosotros lo
extinguimos
Desde la extinción del dodo hemos
buscado exculparnos acusando de “bobo”
al ave e incluso negando que pudiera
haber desaparecido por completo. Hoy
sabemos la verdad.
¿Conoces al dodo? Ese ave gigante, torpe y tonta
que se hizo popular en el cuento de Alicia en el
País de las Maravillas. Durante mucho tiempo lo
hemos visto así, como paradigma del fracaso
evolutivo, de un animal tan zote que no supo cómo
sobrevivir. Una pena, pero así es la cruel madre
naturaleza ¿no? En realidad, no. Por supuesto que
hay especies que se extinguen porque su entorno
cambia y estaban súper especializadas, otras
desaparecen por alguna catástrofe, por simple
"mala suerte y hay veces, que esa catástrofe
somos nosotros.
Nos ha costado mucho reconocerlo, pero la
extinción del dodo fue en gran medida nuestra
culpa. Por supuesto que aparecer en su entorno
fue un cambio para el que no supo adaptarse, pero
es que la evolución no funciona así, de sopetón. No
podemos esperar que surja una adaptación a
nuestra presencia en cuestión de pocos años, los
cambios en la naturaleza suelen ser mucho más
lentos, dándole tiempo a los seres vivos para que
los mecanismos de la evolución puedan tener
lugar.
Durante los últimos 300 años le hemos tratado de
“bobo”, le hemos culpado de su propia muerte y,
por si fuera poco, hemos negado que estuviera
extinto. Entonces ¿cuál es la verdad?
Una paloma descomunal
Antes que nada, sería bueno hacer justicia al dodo,
contar lo que realmente sabemos sobre él. Era un
ave enorme incapaz de volar, medía un metro de
altura y podía llegar a pesar unos 18 kilos, algo
más que un pavo. Sus parientes más cercanos del
dodo (Raphus cucullatus) son las palomas,
concretamente la paloma de Nicobar (Caleoneas
nicobarica), lo cual es interesante porque nos da
pistas sobre la verdadera historia del dodo.
Algunos expertos sostienen que sus antepasados
pudieron ser palomas como estas que migraban
cruzando el océano Pacífico, pero que en un
momento dado decidieron posarse en la Isla
Mauricio, a 900 kilómetros de Madagascar.
Vista panorámica desde Le Pouce (Isla
Mauricio)/Foto: /Clément Larher
Allí encontraron un lugar tranquilo donde prosperar,
sin depredadores ni competidores y con tanta
comida como podían desear. Ya no necesitaban
volar, por lo que los individuos más pesados ya no
estaban en inferioridad de condiciones. Poco a
poco fueron acortándose sus alas y adaptándose a
vivir en tierra, en un edén en medio del océano. De
hecho, el pariente extinto más cercano al dodo
es Pezophaps solitaria más conocido como “el
solitario de Rodrigues” por ser una especie muy
territorial y vivir, precisamente, en vecina Isla de
Rodrigues. Esto apoya que una bandada pudo
encontrar su hogar en estas islas, aislándose poco
a poco y tomando caminos evolutivos separados.
Este fenómeno se conoce como gigantismo insular
y es relativamente frecuente. En Tenerife existió
una rata de 1,4 metros superaba el kilo
(Canariomys bravoi), en Madagascar llegó a haber
lémures de 140 kilos (Megaladapis) y en Nueva
Zelanda águilas de 3 metros de envergadura
(Harpagornis moorei). Eso es lo que ocurre cuando
una especie vive en un paraíso terrenal, como fue
el caso del dodo, al menos hasta 1574, momento
en que llegamos nosotros.
Expulsión del paraíso
Algunos expertos sostienen que el dodo ya estaba
pasando por un mal momento cuando llegamos a
la Isla Mauricio. Pero que su población fuera
escasa no es lo mismo que que fuera a extinguirse.
Tan pronto como los colonos pusieron un pie en
tierra comenzó la cacería. Aquellas grandes aves
eran confiadas, tanto que apenas podía llamarse
caza a aquello. La mansedumbre de haber vivido
tanto tiempo en paz hizo del dodo una presa
perfecta y, al parecer, suculenta. Si a esto le
sumamos las capturas con fines comerciales para
enviar ejemplares por todo en mundo, podemos
hacernos una idea de la situación.
Es más, había algo más que hacía del dodo un
animal especialmente vulnerable. Solo dejaba un
huevo en cada puesta. Tener solo una cría por vez
significa que, como ocurrió con la megafauna
australiana, con cazar pocos de vez en cuando ya
estamos encaminando la especie a su extinción,
porque es fácil matar más de los que nacen. Es lo
que se llama “exterminación imperceptible”.
Sin embargo, esto no es todo. Ahora sabemos que,
aunque la caza directa supuso un factor decisivo
en la extinción, no fue ni mucho menos el único,
porque con los colonos viajaban otros animales. Y
puede que las ratas no supusieran un problema, ya
que se cree que los dodos estaban acostumbrados
a defender a sus huevos de los cangrejos de la
isla, sin embargo, no tenían nada que hacer contra
cerdos de 300 kilos.
Se calcula que, aunque el último avistamiento del
dodo fue en 1662, pudo haber ejemplares vivos
hasta 1690, tan solo 116 años después de atracar
en la Isla Mauricio. Por mucho que lo hayamos
presentado como un ave tonta incapaz de cuidar
de sí misma, la culpa de su extinción fue nuestra,
eso está claro. No hay más que pensar en los miles
de años que sobrevivió la población desde que
aterrizaron las primeras palomas en Isla Mauricio
para sospechar que un agente externo tuvo que ser
clave en su desaparición.
Ni una pluma de tonto
Sin embargo, el mito de la estupidez del dodo se
sigue extendiendo. Se le ha llegado a llamar pájaro
bobo y, de hecho, aunque la etimología de “dodo”
es controvertida, se cree que puede venir del
portugués antiguo coloquial “duodo”, que
significaba “estúpido”. Pero ¿lo era realmente?
Independientemente de quién tenga la culpa de su
extinción ¿cómo de inteligente era este ave?
Reconstrucción de un dodo (Natural History
Museum, London)/Foto: /Natural History Museum
Lo cierto es que sus parientes vivos más cercanos
(las palomas) muestran una elevada inteligencia
entre los pájaros. Algunas son capaces de
reconocer patrones de forma magistral, ya sea
diferenciando estilos pictóricos o la malignidad de
un tumor a través de radiografías. Merecía la pena
plantearse que el dodo pudiera ser, como poco,
avispado. Al estudiar sus cavidades craneales, los
científicos descubrieron que sus canales
semicirculares (relacionados con el equilibrio), su
bulbo olfatorio y su propio cerebro en conjunto eran
relativamente grandes, guardando este último
proporciones similares a las que presentan las
palomas actuales.
Estas no son las características de un animal
especialmente “tonto”, aunque no podemos
asegurar nada en base al tamaño del cerebro,
entre otras cosas porque no sabemos si su
densidad neuronal (el número de neuronas
apretujadas en un espacio concreto) era
comparable al de las palomas, por mucho que
fueran parientes.
¿Extinción? ¿Dónde?
No obstante, hay otro nivel totalmente distinto en
cuanto a esta negación de la culpa: decir que la
extinción no fue tal. Cuando el dodo fue visto por
última vez Darwin todavía no había nacido,
quedaban 147 años para eso, así que la idea de
que las especies no fueran eternas era algo difícil
de aceptar. En aquella época la gente
sencillamente no concebía la idea de “extinción” y
se negaban a creer que el dodo pudiera haber
desaparecido por completo. Estaría escondido en
algún lugar de la isla, que, por otra parte, tiene
poco más de 2000 kilómetros cuadrados.
Las negativas continuaron durante décadas y los
restos fósiles eran galimatías que no disparaban
las preguntas adecuadas. Hasta que llegó George
Cuvier, claro. Uno de los padres de la anatomía
comparada y a quien consideramos fundador del
concepto de “especie extinta”. El cambio de
paradigma fue clave, porque, aunque muchos lo
sospecharan, la idea no tomo cuerpo hasta 1796,
cuando Cuvier publicó su obra "Notas sobre el
esqueleto de una gran especie de cuadrúpedo
hasta ahora desconocida encontrada en Paraguay
y depositada en el Gabinete de Historia Natural de
París”.
En aquel manuscrito y en los que lo siguieron,
Cuvier estudiaba los restos de algunos parientes
de los elefantes, proboscídeos como el mamut
(género Elephantidae) y el mastodonte
(familia Mammutidae), así como de un perezoso
gigante de seis metros de largo
(género Megatherium). Aquellas bestias del pasado
ciertamente no podían seguir pastando entre
nosotros. Sus desmesurados tamaños habrían sido
difíciles de ocultar a los numerosos exploradores
que llevaban décadas recorriendo sabanas y
taigas, por lo que si no se tenía constancia de ellos
quería decir que, de un modo u otro, habrían
desaparecido. Cuvier era un genio, por mucho que
renegara de las teorías evolutivas de su época, y
aquella observación marcaría un antes y un
después en la paleontología.
Esqueleto de un dodo (Natural History Museum,
London, England)/Foto: /Natural History Museum,
London, England
Uno de muchos
En cualquier caso, no pocas personas mantuvieron
su negativa, siendo incapaces de reconocer que el
ser humano había extinto a una especie. Vendarse
los ojos nunca es buena idea, hace difícil aprender
de nuestros errores. Tras el dodo hicimos lo propio
con la suculenta vaca marina de Steller
(Hydrodamalis gigas) un pariente de los manatíes
de 8 metros y 10 toneladas. La paloma migratoria
(Ectopistes migratorius), el lobo marsupial
(Thylacinus cynocephalus), o el bucardo (Capra
pyrenaica pyrenaica). Son solo una pequeña
fracción de las muchas especies que hemos
segado.
Los seres humanos somos especialistas en mirar
hacia otro lado y hemos demostrado ser capaces
de negar la realidad durante cientos de años, hasta
ser demasiado tarde. Lo que ha ocurrido con el
dodo es solo uno de los muchos episodios en los
que no hemos sabido calcular las consecuencias
de nuestros actos. Ahora que tenemos más
información científica que nunca y modelos
capaces de predecir catástrofes naturales estamos
igual de ciegos que entonces. La pregunta es ¿por
cuánto tiempo más?
QUE NO TE LA CUELEN:
• Las especies se extinguen y no hay nada
antinatural en nosotros. Sin embargo, somos tantos
que nuestro impacto es muy significativo y
alteramos los ecosistemas más rápido de lo que las
especies pueden adaptarse. Es nuestra
responsabilidad ponerle freno.
• Aunque lo más probable es que el dodo fuera
relativamente inteligente, su tamaño cerebral no
dice demasiado porque no podemos asegurar que
tuviera la misma cantidad de neuronas por
milímetro cúbico que sus parientes vivos. Les
separan demasiados miles de años de evolución.
También podría gustarte
- Cuentos Con ZorrosDocumento4 páginasCuentos Con ZorrosNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Efemeride 17 de AgostoDocumento1 páginaEfemeride 17 de AgostoNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Cons Trucci OnesDocumento1 páginaCons Trucci OnesNoelia SottileAún no hay calificaciones
- 5grado Matematica Naturales 5semanaDocumento13 páginas5grado Matematica Naturales 5semanaNoelia SottileAún no hay calificaciones
- DANZAS 3º B Tarea 10Documento2 páginasDANZAS 3º B Tarea 10Noelia SottileAún no hay calificaciones
- 2020-09-20 Carta Al Presidente Por Brigada Henry Reeve CDocumento2 páginas2020-09-20 Carta Al Presidente Por Brigada Henry Reeve CNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Cuaderno Lobo Cereal 1Documento1 páginaCuaderno Lobo Cereal 1Noelia SottileAún no hay calificaciones
- Articulación 4toDocumento8 páginasArticulación 4toNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Cuaderno. Actividad EscuelaDocumento1 páginaCuaderno. Actividad EscuelaNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Cuaderno Cuento DislexiaDocumento1 páginaCuaderno Cuento DislexiaNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Ciencia Naturales 2 REALDocumento3 páginasCiencia Naturales 2 REALNoelia SottileAún no hay calificaciones
- El Dodo (Wikipedia)Documento8 páginasEl Dodo (Wikipedia)Noelia SottileAún no hay calificaciones
- Danzas 3º B Tarea 5Documento2 páginasDanzas 3º B Tarea 5Noelia SottileAún no hay calificaciones
- Continuidad Pedagogica 2° Quincena de Septiembre 4° AñoDocumento2 páginasContinuidad Pedagogica 2° Quincena de Septiembre 4° AñoNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Continuidad Pedagogica 3ºa y 3ºb Agosto 2 2020Documento4 páginasContinuidad Pedagogica 3ºa y 3ºb Agosto 2 2020Noelia SottileAún no hay calificaciones
- Continuidad Pedagógica Articulacion 3º y 4ºDocumento2 páginasContinuidad Pedagógica Articulacion 3º y 4ºNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Ciencias SocialesDocumento3 páginasCiencias SocialesNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Continuidad Paedagógica Sep.2020 3º,3ºb y 3ºDocumento11 páginasContinuidad Paedagógica Sep.2020 3º,3ºb y 3ºNoelia SottileAún no hay calificaciones
- 3º ApoyosDocumento1 página3º ApoyosNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Alcira Argumedo 11 Del 9 en El 11Documento1 páginaAlcira Argumedo 11 Del 9 en El 11Noelia SottileAún no hay calificaciones
- C.p.4to Sept. 1era QuincenaDocumento6 páginasC.p.4to Sept. 1era QuincenaNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Alicia Estaba Empezando A Aburrirse Allí Sentada en La Orilla Junto A Su HermanaDocumento2 páginasAlicia Estaba Empezando A Aburrirse Allí Sentada en La Orilla Junto A Su HermanaNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Ultima CuotaDocumento1 páginaUltima CuotaNoelia SottileAún no hay calificaciones
- 4º DesplazamientosDocumento1 página4º DesplazamientosNoelia SottileAún no hay calificaciones
- 31-8 Expresion Corporal Sala VerdeDocumento2 páginas31-8 Expresion Corporal Sala VerdeNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Anexo 5 Modulos ComentariosDocumento6 páginasAnexo 5 Modulos ComentariosNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Articulación 3eroDocumento9 páginasArticulación 3eroNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Anexo 4 Cargos Con LlamadasDocumento5 páginasAnexo 4 Cargos Con LlamadasNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Actividad Cuaderno TiteresDocumento1 páginaActividad Cuaderno TiteresNoelia SottileAún no hay calificaciones
- Actividades de Matematica Articulacion 3° - 4°Documento1 páginaActividades de Matematica Articulacion 3° - 4°Noelia SottileAún no hay calificaciones
- 36-Texto Del Artículo-166-2-10-20220702Documento18 páginas36-Texto Del Artículo-166-2-10-20220702Juan MenendezAún no hay calificaciones
- Cae CalculoDocumento1 páginaCae Calculoalexis0% (1)
- 3° Ano C.B. Pulsometro CaseroDocumento7 páginas3° Ano C.B. Pulsometro CaseroAndrés Felipe Mora figueroa100% (1)
- La IgnoranciaDocumento3 páginasLa IgnoranciaEnrique BaltazarAún no hay calificaciones
- Arte Urbano EcuatorianoDocumento6 páginasArte Urbano Ecuatorianomarcia montesdeocaAún no hay calificaciones
- LC4 TopografiaDocumento15 páginasLC4 TopografiaMijael Arribasplata carhuasAún no hay calificaciones
- Foro 5.1 GTHDocumento3 páginasForo 5.1 GTHMerary CoelloAún no hay calificaciones
- Le Notre, Mollet, Jardines de VillandryDocumento5 páginasLe Notre, Mollet, Jardines de VillandryAlmendra ValderramaAún no hay calificaciones
- Dancing Beethoven OkDocumento2 páginasDancing Beethoven Okpromero21Aún no hay calificaciones
- Tarea Individual Resolver ProblemasDocumento149 páginasTarea Individual Resolver ProblemasLidia FerreraAún no hay calificaciones
- Lectura 3 Thais Torres CalderonDocumento5 páginasLectura 3 Thais Torres CalderonMagallyAún no hay calificaciones
- Preparacion de MezclasDocumento46 páginasPreparacion de MezclasGrijalva Romo Brenda GuadalupeAún no hay calificaciones
- La Revolución de La Educación Audiovisual - MastermanDocumento9 páginasLa Revolución de La Educación Audiovisual - MastermanAnonymous qZNimTMAún no hay calificaciones
- Cartel Energia ElectricaDocumento1 páginaCartel Energia ElectricaYahir SalasAún no hay calificaciones
- Londres 1960 1Documento11 páginasLondres 1960 1luisa JaramilloAún no hay calificaciones
- 12-Diseño de CalderasDocumento12 páginas12-Diseño de CalderasFranco CinatAún no hay calificaciones
- VocalessDocumento72 páginasVocalessSasha SantamariaAún no hay calificaciones
- Pruebas y Medicion de InteligenciaDocumento28 páginasPruebas y Medicion de InteligenciaJM Muñoz ChuquirunaAún no hay calificaciones
- INFORME Importancia BosquesDocumento40 páginasINFORME Importancia BosquesCarlosFernandoGonzalezAún no hay calificaciones
- Tutoria Iv N°01Documento10 páginasTutoria Iv N°01EL PROFEگORTMAún no hay calificaciones
- ANEXO #2 Encuadre de Proceso de IntervenciónDocumento3 páginasANEXO #2 Encuadre de Proceso de IntervenciónMaría Patricia Andrade Rodriguez Corporación OpciónAún no hay calificaciones
- Libro Baldivia Las Microfinanzas en BoliviaDocumento143 páginasLibro Baldivia Las Microfinanzas en BoliviaFundación Milenio100% (2)
- Presentacion Del CursoDocumento7 páginasPresentacion Del CursoKoala NómadaAún no hay calificaciones
- Rotafolio Educativo - 1 VerDocumento38 páginasRotafolio Educativo - 1 VerTonitha Nahui-Ollin AraizaAún no hay calificaciones
- Entidades Fuera de Plaza Off ShoreDocumento4 páginasEntidades Fuera de Plaza Off ShoreDIANA DESSIRE MALDONADO CUBIASAún no hay calificaciones
- Bailes Tradicionales RusosDocumento11 páginasBailes Tradicionales RusosEdgarAún no hay calificaciones
- Avicola EmijoDocumento18 páginasAvicola EmijoJimenezAún no hay calificaciones
- Que Es La PoliticaDocumento31 páginasQue Es La PoliticaLuciana Cabeza BonfriscoAún no hay calificaciones
- Practch 03 Q I PDFDocumento2 páginasPractch 03 Q I PDFFERNANDEZ GUTIÉRREZAún no hay calificaciones
- La Leyenda Del Guerrero DoradoDocumento10 páginasLa Leyenda Del Guerrero DoradoYosimar RodriguezAún no hay calificaciones