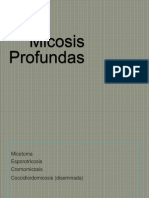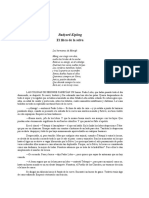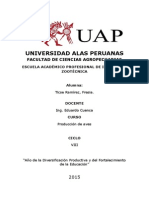Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Retor No
Cargado por
Equinox Equinoz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas4 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
ODT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como ODT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas4 páginasRetor No
Cargado por
Equinox EquinozCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como ODT, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Retorno.
La entrada de este pueblo, saludándome con un cartel descolorido y arañado, me
produce unas náuseas tan adentro de mis entrañas que pienso por un momento que las
retuercen desde dentro. Entretanto, piso el acelerador y me interno con incerteza al sitio que
en un pasado reconocí como casa, sumergido bajo la nieve y mis jadeos convulsos.
Desde que recibí la carta de la herencia, volver a casa es la última opción que tengo.
Sin embargo, detesto que los restos de mi pasado se encuentren aquí. La naturaleza de la
ciudad era borrascosa, fría y sórdida, pero desde que me fui ha empeorado con los años.
Las calles que me guían hasta mi nuevo piso no son como las que conocí, no encuentro
ninguna estructura que se haya mantenido como debe. A pesar de ello, la gente parece más
feliz desde que no estaba. De pronto me siento un forastero, un inadaptado, una bestia.
Recorro con la mirada un pequeño campo dorado que da paso a los primeros
edificios. Entonces, los pensamientos que trato de esconder surgen de mi consciencia y me
visualizo en ese campo con quince años menos, escondiéndome entre el follaje, más
cuidado que ahora. Aparece mi madre gritando el nombre de Aasim hasta internarse a la
entrada del río. El recuerdo cesa con un llanto cavernoso internándose en mi cráneo.
Cuando llego al piso, mi abstracción se disipa presurosa. Enfrente mía se encuentra
la finca donde me crié, en medio de la nada, desprendiendo un aura distinta a los edificios
de antes. Desde la ventanilla, opaca por la temperatura, observo con angustia las callejas
pedregosas, circundantes a la casa. Un par de chavales caminan entre risas hasta que se
percatan de mí. Entonces, me lanzan una mirada de soslayo horrible para luego seguir con
su camino. Se me eriza el vello de los brazos; eran mis antiguos compañeros de clase.
¿Aún piensan que la muerte de Aasim fue culpa mía?
Salgo del coche y me acerco a la entrada, con las llaves tintineando en mi mano
hasta encajarlas para abrir la puerta. Surge un chirrido estridente, y un aroma a humedad y
tristeza ahoga la entrada. Mientras desempaco las cajas de la mudanza escruto las
habitaciones y me pregunto por qué he decidido volver. Subo entonces a la planta de arriba,
donde hay un pasillo estrecho que conduce hasta una habitación: la de mi hermano Aasim.
A los lados antecede la mía y la de mi madre, donde un charco de sangre seca,
oscura como el suelo de ébano, decora la habitación. Ahogo un grito inesperado. ¿Cuánto
tiempo lleva eso allí? Tapo la escena con una manta cualquiera y vuelvo al pasillo, a la par
que surgen en mi cabeza unos recuerdos difusos donde aún estoy en el reformatorio. Llega
una llamada diciendo que mi madre se ha suicidado, y mis lágrimas me sacan del recuerdo.
Salgo trastabillando, quedándome por un resbalón delante de la puerta de Aasim.
Surge un martilleo sobre mi pecho, un vaivén que se acrecenta cuando mi mano alcanza el
pomo. ¿Sería incapaz de entrar en su puta habitación? Quizás aún tengo tiempo para
conseguir un trabajo, buscar otro piso, e irme de aquí… ¡Esto es un error, joder!
Se escucha un golpe en la entrada, tan fuerte que tras este percibo un leve crujido
de madera. Repleto de dudas, y aún sofocado por la situación, bajo con prisas y me
encuentro con la silueta de un hombre tras esta. Alguien quiere entrar.
—Si fuera tú, no dejaría que se acumulara tanta nieve en la puerta. Es un peligro. —
dice una voz áspera que no reconozco.
Me seco las lágrimas y abro la puerta, topándome con el rostro cansado de un
hombre que en su rostro asoma algunas cicatrices espantosas. Son tan profundas que
deforman la silueta de lo que podría haber sido en su día alguien apuesto.
—Es que acabo de llegar —respondo, ocultando mi asombro; hay algo en él que me
resulta familiar—. Supongo que es del vecindario, ¿no? Avisé de la mudanza.
Le invito a pasar, y el hombre se sacude las botas contra el felpudo mientras se
quita la chaqueta. Es entonces que me percato de sus músculos raquíticos, delgados como
una rama mustia. A pesar de las capas de ropa puedo distinguir cada parte de su columna
encorvada hacia un lado, y los huesos frágiles que la componen.
—Fui inquilino hace bastantes años, pero dejé un par de cosas dentro y venía a
recogerlas —me explica—. Pareces joven, ¿vives solo? ¿Y tus padres?
—No conozco a mi padre, y mi madre falleció hace un par de años. —le explico.
Se queda paralizado por segundos, y tras su mirada se asoma una mezcla convulsa
de compasión, nervios e ironía, esa ironía que no inspira confianza cuando te percatas. Lo
cierto es que no me percato a tiempo; desvía el tema demasiado rápido.
—Ah, perdona chaval. A veces peco de impertinente. ——hace una pausa mientras
se sienta en la primera mesa que ve. Acto seguido, voy a la cocina y veo si hay algo que
pueda traer para picar, pero no hay nada.
—Aún no he ido a comprar, así que...
—No te preocupes, no quiero resultar más molesto de lo necesario —el hombre
agita sus manos tratando de restarle importancia—.
Hablamos de nada en particular durante tres cuartos de hora, compartiendo un poco
de nuestra vida, aunque cuando le pregunto cuándo estuvo de inquilino o cuál resulta ser el
origen de sus cicatrices, desvía el tema. A raíz de eso, también oculto información. De
hecho, desconoce que alguna vez tuve un hermano.
A pesar de esos momentos puntuales, la conversación me distrae del hecho de que
en la planta de arriba empieza a sonar un extraño goteo que el hombre no capta. Hablar
con él me produce una sensación extraña, despierta tras un lustro en el que la gente que
me reconoce me mira con desprecio, recargando sus palabras de resentimiento, rabia y
asco. Sin embargo, él escucha lo que digo con un mínimo de interés, como solía hacer
Aasim.
—Y, ¿cómo es que te has mudado aquí?
El tono de su voz me da a entender interés para comprender por qué he decidido
asentarme en un pueblucho roñoso como este. El repiqueteo empieza a sonar cada vez
más fuerte, pero el hombre sigue ignorándolo. Empiezo a inquietarme.
—Sé que no es gran cosa, pero esta fue mi casa y supongo que aproveché la
oportunidad —digo en cuanto la tensión de mi cuerpo se relaja gradualmente.
—Así que eres de pueblo… He de decir que no lo pareces.
—Bueno, llevo bastante tiempo fuera. Eso te cambia, quieras o no.
—¿Y dónde dices que estuviste? —la pregunta que estaba esperando.
—Estuve en el reformatorio. Mi madre murió a raíz de la pérdida de un familiar, y
bueno… —mis pensamientos se entrecruzan, y decido callarme. No es buena idea
contárselo—. Las razones no representan quién soy, es algo que quiero dejar atrás.
Deja discurrir el silencio al oír esa respuesta, matándolo al cabo de los segundos
con una carcajada sonora. Cuando se percata de mi perplejidad ríe con más fuerza.
—Ambos sabemos que el pasado es todo lo que nos representa. No se olvida.
Sonríe. Es una sonrisa levísima, entornando a su vez sus ojos hacia la sala de estar.
Continúa conversando sobre temas banales una vez que se levanta, y recorre cada
recoveco de la planta baja al percatarse de la humedad que carcome las paredes. De
pronto, el goteo retumba en mis oídos, pero el hombre sigue ignorándolo. Viene de arriba.
La previa cordialidad se transforma en desasosiego cuando se aproxima a las
escaleras. Me doy cuenta. ¿Qué pensará de mí en cuanto vea la sangre? Además, cada
vez suena más fuerte el goteo, ¿lleva casi una hora burlándose de mí? Ha de ser eso, ¡es
imposible que no escuche el puto ruido! Se hace más, más intenso, y mi respiración se
entrecorta. Le agarro del brazo sin pensarlo dos veces, con las venas hinchadas y los ojos
abiertos de par en par, pero este tira con fuerza y no se detiene.
Pierdo el impulso inicial, desconcertado ante su paso firme, y me dejo arrastrar hasta
el pasillo que lleva a las tres habitaciones.
—¿Ves la puerta del fondo? Ahí estaba mi habitación. Si aún está lo que necesito,
debe estar allí —explica, con una sonrisa que deja escapar la ironía de antes. Al fin la
desconfianza me ciega.
Trago saliva y veo la habitación de mi madre abierta de par en par, con la manta mal
colocada y el charco de sangre rociando el suelo. ¡De ahí debe proceder el goteo, no puede
estar dentro de mis oídos! Comienzan a salirme lágrimas de súplica, intentando explicarle
que es un malentendido, que no tuve la culpa de que Aasim y mi madre murieran, aunque
ya no esté seguro de si no lo sabe o tan solo se hace el tonto.
Ignora mi aullido descontrolado y el charco de sangre, que se expande por el pasillo
y trepa por sus botas sin pausa alguna, hasta poner la mano sobre el pomo de la puerta.
Es incapaz de abrirla.
—Creo que está atrancada. Échame una mano.
Me quedo de nuevo rígido ante la puerta, dando paso al martilleo que aumenta de
intensidad junto al goteo de la sangre. Arrojo espumarajos por la impotencia,
entremezclados con las lágrimas, y cierro los ojos. Entonces, siento una mano posarse
sobre la mía, acompañándola hasta el pomo. Tras unos segundos de tensión, se escucha
de pronto un clic, y junto a él noto un ardor perforando mi costado. Cuando la adrenalina y
las lágrimas disminuyen, lo compruebo y noto un líquido caliente: mi propia sangre.
De pronto me encuentro en el suelo, dentro de la habitación de Aasim, con el
hombre estrangulándome. Su mano, a pesar de ser tan delgada como el resto de su cuerpo,
tiene una fuerza inhumana.
—¿Qué…? —trato de decir.
—Pregúntame cómo me he hecho las cicatrices.
—¿Cómo…?
Siento un golpe en la cabeza que agita todo nuestro alrededor. Cuando mi visión
deja de dar vueltas, examino sus cicatrices con el detenimiento que las circunstancias me
permiten, y me doy cuenta de por qué me resultaba tan familiar.
—¡Me mataste, cabrón! ¡Cuando la corriente se llevó mi cuerpo, las rocas me
arrancaron la piel! ¿Y tú qué hiciste, eh?
La habitación se nubla con una velocidad sorprendente. No puedo hacer nada.
—¿Crees que no volvería, que podrías encontrar paz en casa? —mientras grita,
golpea con vigor todas las partes de mi cuerpo—. ¡No hiciste nada, joder! ¡Cobarde, no
hiciste nada! ¡Nada!
Cuando el desmayo es inminente, afloja un poco. Comienzo a toser como un
condenado, mientras del costado brota sangre a borbotones. Aasim se levanta, con la
mirada fría, despiadada, dejándome tendido en el suelo. Tras la ventana de la habitación,
repleta de polvo por el paso del tiempo, un ocaso incierto asoma y el cielo poco a poco
saluda a las estrellas. Finalmente todo se funde a negro.
—Lo siento.
También podría gustarte
- Allá afuera - Aquí dentro: (Mis cuentos)De EverandAllá afuera - Aquí dentro: (Mis cuentos)Aún no hay calificaciones
- Aparicion Guy de MaupassantDocumento6 páginasAparicion Guy de Maupassantdinorah gallardoAún no hay calificaciones
- Aparición MaupassantDocumento4 páginasAparición MaupassantMaria BalteiraAún no hay calificaciones
- Quiero Complacerte (Spanish Edition) (Maria Ferrer Payeras)Documento40 páginasQuiero Complacerte (Spanish Edition) (Maria Ferrer Payeras)Rita Garcia DelgadoAún no hay calificaciones
- De Maupassant, Guy - ApariciónDocumento6 páginasDe Maupassant, Guy - ApariciónAquiles BarrigaAún no hay calificaciones
- AparicionDocumento3 páginasAparicionAndre RuiAún no hay calificaciones
- De Maupassant Guy - Aparición PDFDocumento6 páginasDe Maupassant Guy - Aparición PDFmorcuyoAún no hay calificaciones
- Deseame - Sheyla DrymonDocumento124 páginasDeseame - Sheyla DrymonLaHabitacionDelAngelAún no hay calificaciones
- Su cuerpo y otras fiestasDe EverandSu cuerpo y otras fiestasLaura Salas RodríguezCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (4)
- UntitledDocumento78 páginasUntitledCarolina Di Croce JaubeltAún no hay calificaciones
- Cuento SDocumento23 páginasCuento Sarturo barrosotrujilloAún no hay calificaciones
- La calle del vestido floreado y la extraña experiencia en un pueblo costeroDocumento3 páginasLa calle del vestido floreado y la extraña experiencia en un pueblo costerocyberbybAún no hay calificaciones
- Diaz Eterovic Ramon - Detective Heredia 12 - El Segundo DeseoDocumento154 páginasDiaz Eterovic Ramon - Detective Heredia 12 - El Segundo DeseoXime Faundez ViverosAún no hay calificaciones
- El Dueño de La Correa Hay Cambiado (Vol.1)Documento219 páginasEl Dueño de La Correa Hay Cambiado (Vol.1)Z P50% (4)
- La Dama de AzulDocumento6 páginasLa Dama de AzulNancy MadridAún no hay calificaciones
- Kellen Alice - Sigue LloviendoDocumento106 páginasKellen Alice - Sigue LloviendoFarah Bello Dominguez75% (8)
- Cuento Del Trabajo FinalDocumento4 páginasCuento Del Trabajo FinalLeandra BonifacioAún no hay calificaciones
- Aparicion - Guy de MaupassantDocumento12 páginasAparicion - Guy de Maupassantjvlmg100% (4)
- Cinco Textos Cortos Inéditos de Efraim Medina ReyesDocumento54 páginasCinco Textos Cortos Inéditos de Efraim Medina ReyesDe Esguelho100% (2)
- Que Hay Despues de Ti - Fanny Ramirez PDFDocumento171 páginasQue Hay Despues de Ti - Fanny Ramirez PDFStrey Ochoa MarquinaAún no hay calificaciones
- CuentoDocumento7 páginasCuentoNoelia GoltzAún no hay calificaciones
- Un Verano de Almas Perdidas - Manuel F. ReisDocumento321 páginasUn Verano de Almas Perdidas - Manuel F. Reislaura sharith bohorquez bolivarAún no hay calificaciones
- Aparición en la habitación abandonadaDocumento7 páginasAparición en la habitación abandonadaJachAún no hay calificaciones
- 02 - The Knight - Skye WarrenDocumento195 páginas02 - The Knight - Skye WarrenRuth Ventura33% (3)
- xxDocumento46 páginasxxManuel Alfonzo DominguezAún no hay calificaciones
- Mírame en La Pálida Luz de LunaDocumento8 páginasMírame en La Pálida Luz de LunaEdson Ontiveros MollinedoAún no hay calificaciones
- Cuentos 1Documento3 páginasCuentos 1KatherineAún no hay calificaciones
- La Mancha IndelebleDocumento2 páginasLa Mancha IndelebleLuz Del Alba JimenezAún no hay calificaciones
- Cien Cepilladas Antes de Dormir - Melissa PanarelloDocumento63 páginasCien Cepilladas Antes de Dormir - Melissa PanarelloRochi Tolces100% (1)
- Para DonosDocumento11 páginasPara DonosMatias carpenterAún no hay calificaciones
- Juan Bosc - LA MANCHA INDELEBLE PDFDocumento4 páginasJuan Bosc - LA MANCHA INDELEBLE PDFLela ChacmanAún no hay calificaciones
- Luna Noel El ReclusoDocumento22 páginasLuna Noel El ReclusoivanflopliAún no hay calificaciones
- 01.5 Sweet Filthy Morning After - Christina LaurenDocumento64 páginas01.5 Sweet Filthy Morning After - Christina Laurenxameise666Aún no hay calificaciones
- Cuentos Dominicanos e HispanoamericanosDocumento53 páginasCuentos Dominicanos e Hispanoamericanosilustrado25Aún no hay calificaciones
- Melisa R - 100 Cepilladas Antes de Ir A DormirDocumento47 páginasMelisa R - 100 Cepilladas Antes de Ir A DormirSergio MastríacoAún no hay calificaciones
- Siénteme PDFDocumento127 páginasSiénteme PDFkathiAún no hay calificaciones
- El Castillo KafkaDocumento9 páginasEl Castillo KafkaluisAún no hay calificaciones
- Deseo 4Documento141 páginasDeseo 4Malu -Pukeena- Suárez EspinosaAún no hay calificaciones
- Cien Cepilladas Antes de DormirDocumento95 páginasCien Cepilladas Antes de DormirkrenscAún no hay calificaciones
- Guia 1 Comprension Lectora Guy de Maupassant 85048 20170311 20161231 133504Documento5 páginasGuia 1 Comprension Lectora Guy de Maupassant 85048 20170311 20161231 133504Maria Luz Escobar ReyesAún no hay calificaciones
- A Pesar de Mi TíaDocumento98 páginasA Pesar de Mi TíaPremium100% (1)
- La Mancha Indeleble Juan BoschDocumento4 páginasLa Mancha Indeleble Juan BoschJose Manuel BergesAún no hay calificaciones
- Vergel Primera ParteDocumento36 páginasVergel Primera ParteMarylin MonrroeAún no hay calificaciones
- A La Madura Dios No La Ayuda - Marta BarrosoDocumento736 páginasA La Madura Dios No La Ayuda - Marta BarrosoMiguel GarcíaAún no hay calificaciones
- Blitz (The Storm Dragons' Mate #1) - M. SinclairDocumento193 páginasBlitz (The Storm Dragons' Mate #1) - M. Sinclairelga MejiaAún no hay calificaciones
- Formulario-voluntariosDocumento2 páginasFormulario-voluntariosEquinox EquinozAún no hay calificaciones
- AsedDocumento340 páginasAsedmarxisgoAún no hay calificaciones
- Anónimo - Robin HoodDocumento31 páginasAnónimo - Robin HoodkynacioAún no hay calificaciones
- Federico García Lorca - Bodas de SangreDocumento45 páginasFederico García Lorca - Bodas de SangrekatiaAún no hay calificaciones
- Fisiologia Costanzo Renal-AcidobaseDocumento90 páginasFisiologia Costanzo Renal-AcidobaseAbraham Serna100% (1)
- Octave Mirbeau, La GuerraDocumento26 páginasOctave Mirbeau, La GuerraAnonymous 5r2Qv8aonf100% (2)
- El Mundo de Los Animales para Quinto de PrimariaDocumento6 páginasEl Mundo de Los Animales para Quinto de PrimariaI.E.P. TERESITA DE JESUS - SULLANAAún no hay calificaciones
- SondasDocumento32 páginasSondasElizabeth Rafael RojasAún no hay calificaciones
- Entregable 1 Materia 2 Integracion de Proyectos UNITECDocumento14 páginasEntregable 1 Materia 2 Integracion de Proyectos UNITECLuis Miguel Cuellar100% (1)
- Resultados prueba alcohol lecheDocumento5 páginasResultados prueba alcohol lecheAnarelyAún no hay calificaciones
- Micosis 170517163350Documento42 páginasMicosis 170517163350Lu Fdz CAún no hay calificaciones
- Embarazo EctópicoDocumento5 páginasEmbarazo EctópicoGilmars GutierrezAún no hay calificaciones
- Sondas y LaringoscopiosDocumento10 páginasSondas y LaringoscopiosAndrea AroAún no hay calificaciones
- Los Musicos de Bremen.Documento10 páginasLos Musicos de Bremen.silvanaAún no hay calificaciones
- IAASDocumento8 páginasIAASHecan Come83% (12)
- Raz. Verbal PD #02 ANALOGÍASDocumento4 páginasRaz. Verbal PD #02 ANALOGÍASElsa Arcaya Vasquez0% (1)
- BK 000310Documento86 páginasBK 000310nelsonAún no hay calificaciones
- Ciclo RespiratorioDocumento2 páginasCiclo RespiratorioMariana RosasAún no hay calificaciones
- Diagnóstico Situacional Del Sector San Pedro de Querque - ArequipaDocumento10 páginasDiagnóstico Situacional Del Sector San Pedro de Querque - ArequipaCarlos Alberto Pérez Castro100% (1)
- Libro de Fisiologia 3Documento24 páginasLibro de Fisiologia 3Alexy SantanaAún no hay calificaciones
- Parasitos en CoproDocumento1 páginaParasitos en CoproBryan Eduardo100% (2)
- FEP Jamon Serrano ActualizadaDocumento1 páginaFEP Jamon Serrano ActualizadaJosé VAún no hay calificaciones
- Anestesia InhalatoriaDocumento51 páginasAnestesia InhalatoriaMarianela InostrozaAún no hay calificaciones
- Clostridium 091102154524 Phpapp02Documento84 páginasClostridium 091102154524 Phpapp02Armando Aulis FuentesAún no hay calificaciones
- Fundamentos de InmunohematologíaDocumento23 páginasFundamentos de InmunohematologíaLuis HernándezAún no hay calificaciones
- Clases de Sustantivo para Quinto Grado de PrimariaDocumento5 páginasClases de Sustantivo para Quinto Grado de PrimariaAlejandro Santamaria100% (1)
- Introducción PlacentaDocumento4 páginasIntroducción PlacentaArnaldo PérezAún no hay calificaciones
- Popol Vuh ResumenDocumento7 páginasPopol Vuh Resumenluis100% (1)
- Simple Past: When to Use Was/Were and DidDocumento13 páginasSimple Past: When to Use Was/Were and DidMartha ValenciaAún no hay calificaciones
- Receptores GPCR y AMPc en cóleraDocumento4 páginasReceptores GPCR y AMPc en cóleraKarla100% (1)
- Resistiendo A Darius - Nicole RiddleyDocumento528 páginasResistiendo A Darius - Nicole RiddleyZaweso Fa88% (8)
- Periodo de IncubaciónDocumento6 páginasPeriodo de IncubaciónFresia TicseAún no hay calificaciones
- Produccion de Jamon AhumadoDocumento3 páginasProduccion de Jamon AhumadoJunior VargasAún no hay calificaciones
- Magnesio DiapositivasDocumento19 páginasMagnesio DiapositivasJose AlmanzaAún no hay calificaciones