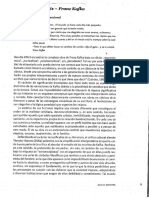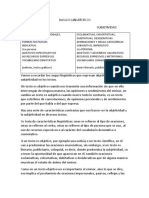Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Neoclasicismo
Neoclasicismo
Cargado por
Juan Manuel Aquino0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas10 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas10 páginasNeoclasicismo
Neoclasicismo
Cargado por
Juan Manuel AquinoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
Parte de la tachade de Velazquez,
del Museo del Prado de Madrid,
proyectado por Juan de Villanueva,
‘en 1785, en estilo neoclésico.
Despotisma ilustrad: gobierno para et
pueblo, pero sin el pueblo
* La vida cubural dl siglo XVIIL es
‘i caraeterizada por una serie de institu:
ciones qu dan un peril may partir
y deinen en milkips expects las rasgos
sence de a époce. Todas elas podria
decrse que coinien ena tendenia que
hemos calfcad decltra dig; una
rminoria se considera posedora de una
iustrain superior y trata, desde pla
taforma en que se istala —acdemia er
| tai, periétin o srided—, deregi en
‘cauzar las corientes de opinién.
Suan Lats Alborg:
* enciclopédico: perteneciente o relative
ale enciclopedia,obraen que setreta de mu:
chas ciencis, Ast se dencming e primer in-
lento de cocificar todos los conocimientos
alcacados por el hombre. La Enciclopedia
fue publicada en Francia entre 1750 y 1780.
Panorama del_siglo XVIII y la lustracion
en Espafia
‘fines. de-1700, morta Garlos I de Austria el Hechizado. Su gestion,
caracterizada por el desgobierno, las intrigas cortesanas y el c2os eco-
némico, sumié a Espafia en la decadencia total.
Muerto Carlos Il sin dejar descendencia, una nueva dinastia se sent
en el trono espafol. Asi, un Borbén, Felipe de Anjou, nisto de Luis XIV
de Francia, ciRd la corona en 1701 con el nombre de Felipe V.
La asuncién dol nuevo monarca cambié el rumbo.del pensamiento es-
patil. In luldos directamente por Francia, que desde fines del sighoante-
ior se habia convertido en la primera potencia de! continente, los inte-
| lectuales espafioles adoptaron pauiatinamente Ic$ preceptos del Neocla-
sicismo, movimiento artistico que propicia el predominio de la razon y
Ja imitacion de los modelos. grecolatinos..
La Ilustracion y el Enciclopedismo
El auge que en este siglo adquiere el estudio de las ciencias amplia
el campo cultural. EL estudioso del siglo XVIIL quiere saberlo.todo. Para
ello, se dedica al estudio de las disciplinas mas dispares: matematica,
fisica, quimica, lenguas extranjeras, economia, jurisprudencia, ciencias
naturales. Ast pueden citarse, entre otros, por su saber enciclopédico
Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), jurisconsulto,literato, econ
mista, politico, educador, fray Benito Jeronimo Feijoo (1676-1764), cienti-
fico, lingiista, literato; Ignacio de Luzan (1702-1754), jurisconsulto, lin-
giista, politico, literato; José Cadalso (1741-1782), military lingdista, y Es-
teban de Arteaga (1747-1799), filsofo, esteta, lingista. Estos hombres
recibieron el nombre de lustradas y surgieron, por lo general, de la bur-
quesia, clase en constante ascenso durante esta centuria.
La “cultura dirigida” de! despotismo ilustrado
Lannveva dinasta que reind,en Espafia desde principios del siglo, los
Borbones —Felipe V, Fernando Vi y Carlos Il especialmente—, impuso
el.despotisma ilustrado. Esta doctrina propicia una politica que implica
elejercicio del poder por los intelectuales, pero sin el consenso del.pue-
blo.
Basados en su politica absolutista, estos reyes produjeron profundos
cambios en la estructura politico-cultural espafiola, a través de institu-
ciones.que, con el respaldo del Estado, dirigieron la cultura del pals.
La difusion de las verdades cientificas: tertulias
y academias. El auge del periodismo
El deseo de conocer las novedades cientificas o literarias, por un la-
do, y la dificultad de conseguir libros extranjeros, por otro, obligaron.a
{os ilustrados a reunirse para leer, comentar y discutir las nuevas Ideas.
‘Asi nacieron y florecieron las tertulias, base de las futuras academias
y sociedades de amigos del pais *.
Creacién de este tipo fue la Real Academia Espafiola de la Lengua,
fundada en 1713, sobre 1a base de la tertulia dirigida por don Juan Ma-
uel Fernandez Pacheco, marqués de Villena.
183
vida de tiempo; ta accion represent
da debe poder ocurirefetvamente en
al tiempo que dur la representacién,
unidad de lugar. la acién tetrl debe
desarllarse en un mismo lugr, sin
cambios bruscos que obiguen al espec-
tador @ moverse imagnatvamente des-
de una cudad ota, por ejemplo,
unidad de acid: la acl debe ser ni-
ca, sin tramas paralles qu ditaigan
la atencin dl espectador del tema cen-
tra.
* La Polton de Lanén esol trotado
rms comple que se bees sobre tar-
as pats
Suan Cano
[Lo primero, pare dara ecnoet Io poo que
Ins pores enfermos pueden far en a Medi
1 bastaravefcr lo mismo qu eabamnos
de decir esto es, que are mic, en a fr-
1a que lo poten es profesores mis sebios,
an etd my imprieco, Per esto es cosa he-
cba, oes els mismos lo confesen.
Fray Benito J. Feijoo,
Medicina.
se traan aspects conoemients a avi-
da campestrey alos pastres,idealizdn-
doles,
anacrentica: compescion.poética en
metros de arte menor, en la que se can-
tan fos places del amor, del vino u
‘otros ardlogo, con ligereza, donalre y
gusto delicado
184
Fruto de sus desvelos fue el Diccionario de autoridades, obra ci
‘pea y completisima para su época, y de consulta obligada aun en la
tualidad. Labor de los académicos dieciochescos fue un tratado de C
gratia (1742) y la Gramética (171).
En nuestros dias, la Real Academia Espafiola de la Lengua, con
{iliales de todos los paises hispanohablantes, sigue bregando por la
dad y el enaltecimiento de nuestro idioma,
Las sociedades de amigos del pais también tuvieron su origen en
tertulias privadas, Dedicadas al estudio de la realidad econémica di
region a fa que pertenecian, incentivaron el comercio y alentaron el e
blecimiento.de nuevas. industrias,
Otro medio de difusién de las nuevas ideas fue el periodismo, «
cobr6 amplio desarrollo en esta centuria, También contd con el resp
teal. El periddico més trascendente fue el Diario de los literatos de Es
‘ia (1737), publicacién que se propuso divulgar los adelantos logrados
todos los campos del saber, mediante resefias y comentarios de lib
espafioles y extranjeros.
Caracteres del Neoclasicismo en literatura
Predominio de la prosa
El auge del Enciclopedismo y el afén por difundir tas novedades o
tificas y lterarias encuentran en la prosa el medio adecuado, que se |
nifiesta a través del género epistolar —las Cartas marruecas, de J
Cadalso—, del ensayo —el Teatro critico universal, del Padre Feijoi
y de la sétira —la Vida, de Diego de Torres Villarroel. Hasta las ob
de teatro se escriben en prosa.
La poesfa de esta época es pobre. Predominan los metros corto
Jos temas bucdlicos: la represin de los sentimientos por la razén im
fa manifestacién lirica.
Arte sujeto a canones
El deseo de los ilustrados de imitar el arte grecolatino tos induj
estudiar las preceptivasliterarias de los antiguos, y los comentarios y
pliaciones que algunos enciclopedistas hablan hecho de ellas. Asi
Espafa, Ignacio de Luzén (1702-1754) redacta La postica o Reglas d
poesfa (1737), inspirada en la obra del preceptista italiano Murator,
mentador de La postica, de Aristételes.
En su obra, Luzén especifica a finalidad de la poesta, que debe
doleitable y itl ala vez, y determina el alcance de las unidades teatra
clésicas *.
Temitica cientifica y espiritu eritico
El afan erudito de este siglo multiplicé los ensayos de divulgac
cientifica. Deseosos de comprobar empiricamente las hasta entonces c
sideradas verdades, los ilustrados pusieron en duda cuanto conocimi
to no habia sido obtenido por datos proporcionados por la razon. /
sus obras tratan, con tono polémico, de medicina, quimica 0 alquin
fisica, astronomla, etcétera. Al profundizarse el estudio de la medic!
esta ciencia origina numerosas paginas.
En otro orden de cosas, también son objeto de critica las cost
bres, la lengua y el arte en general.
En poesia, la temética es bucélica. La imitacién de fos clésicos |
duce un reflorecimiento de la anaereéntica.
Las Genes serin siempre a mis ojs el
primer, el mas digao objeto de vuestra edu-
‘ain las solas pueden ster vuesroes-
rt, elas soles enrguecers, elas slas co
‘unicaros el preciso taser de verdades que
‘nos ha transmitdo la entigiedad y disponer
vestro dnimo a adquiri otras muevas y
‘umentar mis este reo dept ells solas
‘pueden poner término a tantasindtiles dispu
{asa tn absurdas opinions; y els, ei,
disipane la tenebrosa atmosfea de eores
que gira sobre la Tierra, pueden difundir ok
zn da aqula pled de loss yconocimien
tos que rala le nobleza de la humana espe
ce.
‘las no porque ls cine sean el primero,
eben ser el nic objeto de vuesto estudio;
al de ls buenas letras sera pare vosotrs 10
roenos dt, y aun me alrvo a decir no menos
necesari.
Gaspar M, de Jovelans,
Sobre la necesidad de unire estudio
de [a Literatura al de los Ciencias
La literatura con finalidad docente
La necesidad de que circulos cada vez mas amplios conocieran los
avances de las clencias signé la literatura de este periodo, la que subor-
dnd todo otro interés a su objetivo docente. Hasta en poesia, el fin ulti
mo es ensefiar.
Afrancesamiento
Las letras espafiolas del siglo XVIMI han sido consideradas “afrance-
sadas", En verdad, todos fos aspectos de la vida hispana sufrieron dicha
influencia con la llegada de los Borbones. Pero, si bien temporalmente
se olvidaron los valores nacionales, veremos que, mas tarde, resurgen
con vigor adn mayor.
Larazén de ese volver continuamente los ojos hacia Francia debe en-
contrarse en el deseo de los ilustrados de incorporar Espafia a Europa,
respecto de cuya evolucién cultural se hallaba rezagada por razones poll
ticas, econdmicas y sociales.
En el campo lingilstico, la influencia francesa se manifiesta median-
te la incorporacién de nuevas vooes y el uso de gitos y expresiones gall
cadas, que ponen en peligro 1a pureza idiomatica *.
* Al sobrevenir la invasion galicista, el casticismo es ya una fuerza
actuante y viva, que inmediatamente se lanza a Ja lucha contra el nuevo
peligro.
Fernando Lazaro Carreter
Recordemos:
_—
Barroco Neoclasicismo
+ Expresi6n de angustias y desen- * Expresién de fo perfecto y razo-
Gafios vitales. nable.
_gafios vitales,
* Desequilibrio. + Equilibrio,
s Desequiibo,
* Subjetivismo. * Objetividad.
* Renovacién lingiistica sobre la
base del latin y del griego.
‘* Sentido nacionalista de las artes.
SEE
* Originalidad.
———
‘+ Derroche de ingenio, en formulas
lingiisticas con valor retorico.
Poe eee ee
‘+ Incorporacién de galicismos.
SHEE essai
« Afrancesamiento de la viday det
arte,
—
* Sujecién preceptista.
eee eed
* Espiritu critico y satirico: clari-
dad expresiva.
eee eee eee
Finalidad docent
185
revi Fean fa eras po
ewan a
2 n algunse n=
Elosunlesdlos Huevos Comercian
esque tara en Mulasg y exes
Hor
SACADO DE LAS HEMOREAS
ssn Doe Anta toh de Vd
Susi a iin Co
DidPigey afr os Barden
ON LITE.
faapeena sf Noval Ae
a
Portada de El lazarilo de ciegos
caminantes. Ni el nombre del
autor, nila fecha, ni el pie de
imprenta son exactos. Se trata
de una supercheria literaria,
| siglo XY
ens de hc
mina Las ite |
aren YL |
fe
L AMfonan Reyes |
los arrericauns a vision de
a nagaces una par
susiancial en su huncionamien-
aos Hf tantoen su |
iv comn ene comer |
inyeon proce acia de.
j eginen finger que debian pele |
Suan Lvach
Francisco de Wirenda es, junto con Anto-
nig Narifo, uno de los precursores de ta
‘emancipacién americana. El primero difundid
‘en su citeulo de amigos cuanto ley, 0¥6 y
vio sobre las ideas de libertad, de igualdad
y de independencia.E segundo tradyo al es-
pafol fa Daclaracién de fos derechos del
hore, que hizo imgrinir secetamente pa-
ra distribuirla por toda Sudamerica (1794),
EI siglo XVIII en América: tendencias
renovadoras
Si bien el Barroco literario se prolonga, en América, alo largo de casi
todo el siglo XVII, y retrasa la aparicidn del Neoctasicismo, se documen-
tan en esa centuria cambios profundos que repercuten en ta literatura.
Dar un salto de las letras barrocas a las de la independencia —como,
a veces, es de uso— significa ignorar un proceso en que se gesta una
renovacién de mentalidades y una modificacién de los gustos estéticos.
Ese proceso se cumple, en nuestro continente, en la segunda mitad del
siglo XVIII, alentado por las ideas de la llustracién *.
4
Las reformas de Carlos lil
La politica centralista de los Borbones se hizo sentir, en América, a través de
importantes reformas que apuntaban a:
+ administrar y controlar major sus posesiones ultramarinas;
+ proveer de un modo mas eficiente a la defensa de los vastos terttorios, sobre
los que se cemian las apetencias de potencias extranjeras, en particular, las
de Inglaterra y de Portugal;
* favorecer ef desarrollo econémico de las distintas regiones, para incrementar
los ingresos de ta corona.
Los reajustes territoriates que se produleron en el siglo XVIII y la aplicacién
dol modelo francés del régimen de intendencias, a partir de 1762, estuvieron enca-
mminados 2 los dos primeros objetivos.
La nueva organizacién politica, con las creaciones, entre otras medidas, de
os nuevos virreinatos, cl del Nuevo Reino de Granada, con capital en Sante Fe
de Bogoté (1717-1723 y reinstaurado definitivamente en 1739), del que se separ6,
después, la Capitania General de Venezuela (1777), y el del Rio de la Plata, con
sede en Buenos Aires (1776), fue, sin duda, positiva. El sistema de intendencias
tuyo, en cambio, suerte variable y provocd diversas reacciones.
Las medidas econémicas impulsaron una ereciente libertad de comercio con
Espafa y entre los distintos territorios hispanoamericanos, que favoreci6 la ex-
pansién agricola, pecuaria, minera ¢ industrial y produjo en América un especta-
cular auge econdmico.
sas reformas, que en su mayor parte fueron efectivas, contribuyeron a preci
pitar fa ruina del dominio espanol, porque el absolutismo borbénico no incorporé
4 los criollos al gobierno de América. Mas ain, ios desplazd —como ocurti6 con
dde cargos que habian logrado alcanzar*.
‘América vivid, en los aitimos veinte aftos det siglo XVIIl, un clima de agitacton
y de descontento, de los que fueron sintomas, entre otros, los levantamientos de
‘Tapac Amaru, en el Perd (1780-1), y de los comuneros, en Nueva Granada (178").
Las ideas de la llstracién y del Encielopedismo —2parte de otras causas inter-
ras y externas— alentaron, al finalzar la centuria,claros objetivos de insurgencia
revolucionaria entre algunos representantes de las minorias crollasilustradas, par-
ticularmente en centros alejados de las sedes de los dos antiguos virreinatos. Tal
el caso de Francisco de Miranda (Venezuela, 1750-1816) y de Antonio Narifio (Bo-
‘got, 1765-1823). Los més, sin embargo, seguian siendo fieles a Espafa
La cultura y las letras del setecientos
panoamericano
El siglo XVIII ofrece, en la América hispana, el margen de la conti-
nuidad del espiritu barroco todavia vigente y, en oposicién con él, ver-
tientes culturales innovadoras:
+ el humanismo de los jesuitas;
193
ezatns Winds Salas
i
EI latin no fue para ios jesuitas una len-
‘gua extrafia ni muerta. Era el idioma univer-
‘sal de la Compatia.
* Las doctrinas potcas que enseiaban
Jos jesuitas en sus colegios eran contrarias
a absolutism de tos Borbones y, en gene-
ra, hosts @ las monargulas. Es fue, sin
da, una de las casas de su expulsin,
194
intenso cultivo de las clenclas naturales;
* el cosmopolitismo viajero y, como consecuencia, el intercambio in
lectual no sélo con Espafia, sino también con Europa;
« las preocupaciones por las reformas de la educacié
‘la conciencia de un comin destino hispancamericano;
+ el triunfo del neoclasicismo, en las dltimas décadas del siglo *.
En lo estrictamente literario, durante la segunda mitad del seteci
tos, se imitan los modelos espafioles, con intensificacién de algunas |
tas y novedad de otras pocas. Destaquemos:
+ el descontento agresivo y la actitud satirica,
+ el didactismo progresista,
+ el surgimiento del periodismo'y el auge del teatro piiblico,
+ la exaltacién de Amética y de lo autéctono,
despertar del localismo.
Las obras hispanoamericanas que documentan las nuevas tendenc
valen, en el cuadro de conjunto de su historia literaria, por lo que rep
sentan como aspiracién. Anticipan, dentro de la linea renovadora neoc
sica, logros que se ubican en los primeros treinta aos del siglo XIX,
época de auge.
El humanismo de los jesuitas: su americanidad
El humanismo de los jesuitas se levanta, en nuestro siglo XVIII, coi
tun puente entre el Barraco y el Neoclasicismo. Recordemos que los mi
bros de la Compartia de Jesis fueron, en toda América, con sus coleg
y universidades, los mentores espirituales de las clases dirigentes.
Los jesuitas promovieron, en la segunda mitad de ese siglo XVIII,
reaccién clasica, por medio del cultivo del latin y de los grandes escr
Tes de la antigdedad grecorromana °. El grupo mas brillante, por la cal
dad y calidad de sus obras, se ubica en Méjico. No le van a la zaga
jesuitas rioplatenses.
Se interesaron por las ciencias, por los estudios lingUisticos, por
investigaciones historicas y geograficas, por la renovaci6n de los mé
dos de ensefianza, por el andlisis de las corrientes mas recientes de
filosoffa y sus implicancias sociales y politicas. El cosmopolitismo
la orden favoreci6 el intercambio de ideas, y dio a su accion un aire
gran modernidad.
Carlos III, en 1767, los expuls6 ignominiosamente de sus domini
‘con gran mengua para la cultura y la educacién de los criollos. En el
lio, particularmente en Italia, publicaron parte de sus obras, imbuidos
nostalgia por sus patrias americanas y, en su momento, apoyaron los id
les emancipadores '. En el destierro su pensamiento se hizo més aud
Muchos se expresaron en latin o en italiano, por eso su labor queda
poco al margen de nuestras letras.
Lucharon, en su forzado exilio, contra el absolutismo de los Borbones y c
‘ra la ignorancia que habia en Europa acerca de Amética. No otro fue el sent
de la Historia antigua de Méjico (1780), publicada en italiano, del jesuita mej
Francisco Javier Clavijeo (1731-1787), 0 la Carta critica sobre la historia de Amé
(1797), del jesuita argentino, nacido en Santa Fe, Francisco Javier ituri (1738-18
escrita en Roma y editada en Madrid. Acotemos que esta citima fue reimpr
fen Buenos Aires, en 1818,
Italia se convirt6, ast, en el més singular centro de hispanoamericanismo.
Juan Pablo Vizcardo y Guzmén, jesuita expulso, natural del Perd (1748-1798), es
biG su famosa Carta a fos espafoles americanos (1792) ~difundida, en 179
‘su muerte, por Francisco de Miranda—, en la que fundament6 el derecho de
americanos:a la independencia,
Mientras més de uno de sus compatieros
de desir apoyaban ls fermentos eman-
cipatores, Landivar sefilabaa sus connatu-
rales, yl mundo, une de is vias del inde-
pendencia intelectual de continent a de
transtren poesia, con orgul, a Yemdtica
americana,
vere!
Recordemos, entre otras periddicos de la
‘época, el Mercurio peruano, la Gaceta de li-
teratura, de Méjco, y nuestro Telégrafo Mer-
antl (1801-1802),
te eee
Laatvidadcemdtiarecibe gan |
pulso, segin conten a os ideces de
+ allustracion, ue ve en el teatro una tr: |
5 buna para lareforma de as costumbres. |
Los vireyes progesiste del sico XVI
|_alentan y apoyan el teatro pablca. La
" importanca social que edquereelgéne-
ro puede madise en la secciones de |
erica etal que apaecen en les pei |
ios de la épocay en la constuccion
0 remodelacin de seas de espectécu-
los.
| Lapliferacion de colseos ye auge |
del teatro piblico no genera, sin embat-|
2 Recomendamas a los alumnos que s@
Informen acerca de estos ilustrados hombres,
de ciancia.
EI primer maestro del paisaje americano
Un jesuita guatemalteco, Rafael Landivar (1731-1799), refugiado, co-
mo tantos otros compafieros de su orden, en Italia, escribié un poema
‘en dulces hexametros latinos, dividido en quince cantos, la Rusticatio
‘mexicana (1781 y 1782). La afioranza de la patriachica, Guatemala, y de Mé-
jico, donde vivié varios afios, lo impulsé a cantar la tierra lejana, sus prodi-
gas bellezas, sus riquezas naturales, la laboriosidad de sus hombres, al in-
digena campesino, obrero y artesano, Su autor se ubica con ellaentre Ber-
nardo de Balbuena y Andrés Bello, si bien por su realismo descriptivo se
acerca mas al cantor de la silva a La agricultura de la zona t6rrida *.
Las expediciones cientificas: consecuencias culturales.
El periodismo
‘América, en el siglo XVIII, desperté el interés de la clencia europea.
Prueba de ello son las expediciones que se sucedieron, desde la del fran-
ccés Frezier (1712-1714), hasta la visita de Alejandro von Humboldt y de
‘Aimé J. Bonpland al finalizar la centuria. Recordemos que, en la de Car-
fos de la Condamine at Ecuador (1736-1745), participaron, ademas de un
(grupo Ge sabios franceses, los espafioles Jorge Juan y Antonio de Ulloa.
Tampoco olvidemos las que, desde Santa Fe de Bogota, con el concurso
de sabios criollos como Caldas, organiz6 Celestino Mutis
Esos viajetos ilustres fomentaron en los paises visitados el espiritu
ctitico y difundieron métodos centrados en la observacion y en el anali-
sis, El cosmopolitismo de sus integrantes ensanché el horizonte intelec-
tual de los americanos. Promovieron, directa o indirectamente, la renova-
cién de los métodos de ensefianza; la constitucién de sociedades con
fines cientificos, econémicos o culturales; la creacién de escuelas técni-
‘cas —como la de Minerla en Méjico—; la ereccidn-de bibliotecas pabli-
‘cas —la primera fue la de Méjico (1777), de jardines boténicos, de ob-
servatorios.
En lo literario, estimularon el nacimiento y desarrollo de una prensa
periédica, erudita y cientifica, en la que predomina una prosa clara y
directa, es decir, el estilo neocldsico . Este periodismo ilustrado, a me-
dida que avanzé el siglo, se fue nutriendo de fuerte contenido politico
y permitié un fluido intercambio ideolégico entre puntos distantes de la
es dificil separar los distintos enfoques, admirablemente fundidos.
produccién’ de la portada.
Lectura
Arquetipos humanos
Si cada é6poca histérica elabora su arquetipo huma-
no, aque cuyas pasiones, modas de ver o de sentir ejem-
plarizan los de su siglo, podemos decir que en los erio-
llos mas representativos de ese periodo —un Miranda,
‘un Francisco Javier Eugenio Espejo, un Caldas, etc.—,
predomina como signo espiritual comin, mas alla de
Jas diferencias y vocaciones individuales, la inquietud
y-el descontento satirico y agresivo. En ese suefio que
‘ya surge de una América libro y prospera, la mordaci-
dad y el sareasmo con que se censura lo viejo tienen
Ja misma eficacia que el entusiasmo con que se exal-
tan las més recientes utopias. Fervor aie el futuro y
causticidad para juzgar el pasado coexisten en perso-
nalidades de vida tan rica, y a veces tan contradicto-
ria, como las de los precursores de nuestra independen-
cia,
Desoendiendo de los hinchados cielos de la teclogia,
el hombre de la Hustracién aspira ya a un mejor domi-
nio y aprovechamiento de lo terrestre; y su inquietud
transformadora, a veces pedantesca, y con ciega fe en
cl valor ético y social de la ciencia, contiene ya en ger-
men el teenicismo y el industrialismo del siglo XIX.
Mariano Picén Salas
Venezolano
(1901-1965)
1794, Vista de Buenos Aires desde
el Rlo de fa Plata (detalle). Femando
de Brambila.
Impreta teatro pibic y convo son
creaciones que caen dentro del progesis
vireinto de an José de Vert (17781784)
sucesor de Pero de Calls, el primer ¥F
ey
* Habla empezado a funciona, en Gordo
a, poons afas antes de la expulsin de os
jesultas, hacia 1764
2 La Casa de Nifos Expésitos, exponen-
te dela ideas filantropicas dela época, fue
fundada por Marcos José de Riglos en 1778.
5 Se presume que los originales ardleron
en el incendio de Le Rancheria,
4 Este sainete debio estrenarse, hacia
1795, en alguno de los tablados improvisa-
dos que, en ocasiones, se levantaban para
salistacer fs requerimientos drametions del
piblico portefo, mientras carecio de casa de
comedtas.
5 Entre octubre de 1808 y enero de 1810,
saié una Gaceta det gabiemo de Buenos
Aires, publiccién oficial que reimprimia no-
ticas de periéicns peninsuleres.
El Virreinato del Rio de la Plata:
letras de Buenos Aires
Lacreacién del Virreinato del Rio de la Piata, dispuesta el 1° de agos-
to de 1776, significé para Buenos Aires algo asi como su tercera funda:
cién, la de su despegue politico, econémico y cultural
Los treinta y tantos afos que corren hasta 1810, “parcos y recios anios
de virinato”, recogen el primer capitulo de la literatura portefia, peldar
fio que pone & Buenos Aires en la Senda de transformarse, a partir del
Romanticismo, en la gran capital literaria del continente. Capitulo, sin
duda, modesto, pero fundacional, en que hay que hacerlo todo o casi to-
do, empezando por los minimos estimulos para la vida de fa cultura.
Acicates para la produccién literaria: hubo que crearlos
Imprenta
Buenos Aires cont6, en 1780, con su primera imprenta trada desde Cordoba,
donde habla quedado abandonada por los jesuitas en los sotancs del Colegio oe
Monserrat" Llevd el nombre de Imprenta de Nifios Expésitos, por la obra pla que
‘sostuvo 2 Su primera tarea de largo aliento, desde ef punto de vista thereto, fue,
a comienzos del siglo XIX, el Telégrafo mercantil, en cuyas paginas, por vez pr
mera, se vieron en letras de molde varios poetas nalvos.
Teatro publico estable
‘Nuestra primera sala de teatro piblico estable, un modesto “'galpon de made-
ra cubierto de paja’, conocido por el nombre de La Rancheria, brio sus puertas
fon 1783, Funcioné hasta 1792, en que se incendié. Después de un paréntesis de
‘doce afios, e! Coliseo provisional promovié nuevas expectativas, si bien de corta
duracién: cerré en 1806.
Ei repertorio —salvo el Siripo y ta loa La inclusa, ambos de Manuel José de
Lavardén, que se representaron en La Rancheria (1789)$, y un sainete anonimo,
de tema tural y ambiente costumbrista, El amor de la estanciera 4— tue el usuat
fen toda América, es decir, de procedencia peninsular.
Estudios
Importante influencia cultural ejercieron tos reales estudios, establecidos en
4172 sobre la base del antiguo colegio jesuitico de San Ignacio. Fusron dirgidos.
desde su instauracidn, por Juan Baltasar Maziei su ilustre cancelatio, quien estu-
vo catoree aos al frente de su regencia. En 1788, se cred un convietorio o pupila
je anexo que permitié [2 afluencia de jovenes del interior. Colegio y conviotorio
Se conocen con el nombre de Real Colegio de San Carlos o Real Colegio Carolina,
Periédicos
‘Tres periédioos de importancia, mas una Gaceta de! gobierno 5, de escaso in-
terés, vieron la luz en Buenos Aires, entre 1801 y 1810.
Telégrafo mercantil
11° de abril de 1801 nacié nuestro primer periédico, el Telégrafo mercantil,
tural, poltico, econémico e historiografico del Rlo dela Plate, Su titulo es revela
Gorde contenido progresista que lo animo. Fue clausurado el 15 de octubre de 1802.
En torno del Telégrafo, que promovié el cultivo de las bellas letras, se aglutino
un movimiento postico, cuya jefatura ejercio Lavardén.
Fue su editor Francisco Antonio Cabello y Mesa, un espatiol que habla venice
del Peri con experiencia periodistica,
497
\
Hipdlito Vieytes es —como bien se ha
sostenido— “el fundador del peracismo ar.
gentno”
Nuestros peiico, a igual ue sus pa-
tes anericanos, fueron actvos propagendis-
tas de as ids dela Nustraién. Por la ca
renl de notices deriguosa actuldad, sl
Vo ls referentes al movimiento nave, se
paecin mas aun bro que a un taro mo-
domo, Esta imprsién se aoentia, en el car
so de los nuestros, por su pequto formato,
Nacié en acd de Santa Fey mu
16 en lade Montevideo, desterrad por
el virey marques de Loreto, Haba defen
dio as prerogatives del cabildoecle
sidtioo, Se doctarb en teologi, en la
Universidad de Cédoba, yen ambos de-
reahos, en lade San Felipe (Santiago do
Chia). Ocupd importantes cargos ecle-
siéstioos. Fue, sin duda el hombre més
calto de su época |
* Yo encuentro muy superior esta Si-
tro ala fas odo, ra dela gria de
Lavardén con eum lejano remade la
sus quevdsc, sin pura el esquema
conceptist, esta hecha con materiales pro
gies y a0 de segunda mano: epuna eva
‘racia un mal endémico de la América ca-
lets d los verso por gta ali ese
or de berenens, y sobre ton, esté as
trite enon catellane vivo, desenbaraza
doy ssc
Artaro Berenguer Carisomo
Lavardén, como buen representante de la
lustracn, se apoya en lo conereto, Edt su
poema con deciacho notas, encargadas de
vincular el Yuelo imaginativo desu oda con
larealdad, As, os expla qu el motivo que
4 origen al asunto el retramiento del ro,
se debe al ‘rao fendmeno de haberse echa
‘domenos en los cinco afos pasado lori
* ‘Sus fébulas se publicaron en el Tegra.
fo Mercantil
7 Fisioeraia: doctrina econémica que re
‘eonoce como Unica fuente de rqueza ia pro
duccién de fa tera
198
‘Semanario de agricultura
El Semanario de agricultura, industria y comercio fue el segundo de nuestro
Periddicos y e! orimero editado por un argentino, Juan Hipélito Vieytes. Se publi
Go entre el 1° ae octubre de 1802 y el 11 de tebrero de 1807.
El Semanario, que sostuvo fines similares a los del Telégrafo, se caracteria
por su mayor pragmatismo y ajuste a las necesidades locales. Prescindi de |
literatura desinteresada, por lo que, en este aspecto, carece de interés,
Correo de comercio
El Correo de comercio, cuyos redactores fueron Belgrano y Vieytes, se edit
entre el 3 de marzo de 1810 y el 6 de abril de 1811. incluy6 algunas poces compo
siciones poéticas, entre las que se destaca una oda A las delicias del labrador
de Vicente Lopez y Planes.
Las expresiones poéticasxsus caracteristicas
y motivaciones
Las manifestaciones poéticas de Buenos Aires durante el vitreinatc
fueron, sobre todo, expresiones de homenaje cortesano, de humor y sati
ra, de exaltacién y propaganda, sin que faltaran las de religiosidad y de
vocién,
Destinadas s6lo ocasionalmente a fa imprenta, es mucho lo que st
ha perdido. Las mas corrieron manuscritas y animaron las tertulias de Ic
poca. Asi ocurri6, por ejemplo, con tos posmas de Juan Baltasar Mazie
(1727-1788) en honor del primer virrey, de tono laudatorio; o con sus ex
presiones festivas dirigidas contra Lima o contra los portugueses. De estas
tiltimas, es célebre su roinance Canta un guaso en estilo campestre los
triuntos del excelentisimo sefior don Pedro de Ceballos, que abre el grar
Capitulo de nuestra literatura gauchesca. O con la Sdtira de Manuel José
de Lavardén, de 1786, una extensa composicién en tercetos, escrita con.
ta un postastro limefio, avecindado en Buenos Aires, que se habta burla
do de Maziel y agraviado al pueblo de Buenos Aires *. O, finalmente, con
muchos versos satiricos de Domingo de Azcuénaga (1758-1821), nuestro
primer fabulista 6,
Los poetas del “Telégrafo mercantil”
EI Telégrafo recogié un buen numero de poesias, algunas andnimas.
De ese caudal, importa rescatar la oda Al Parana, de Lavardén.
La oda “Al Parana”: un manifiesto progresista
La oda Al Parand ha sido consagrada como la obra cumbre de Lavar-
dén. Fue publicada en el numero inicial del Telégrafo mercantil, el miér.
coles 1° de abril de 1801. EI poema, obra del mas renombrado de los
ostas portefios, era el plato fuerte de esas paginas augurales del perio-
ddismo argentino, nacido al calor de las ideas progresistas y filantrépicas
de la época,
No es un poema perfecto, si bien posee algunos “rasgos felices”. Va-
te, sobre todo, como ejemplo programético de una nueva temética, una
tematica americana, al servicio del repertorio ilustrado: culto por la natu-
raleza, por los bienes que se derivan de la comercializacién de los pro-
ductos de sus tres reinos, por las ciencias que se ocupan de ella: afén
didéctico y utilitarismo economicista, incluso literario. En una palabra,
fistocracia ’ en verso,
La oda AI Parand —vestida con el ropaje de la entonces novedosa
ret6rica neoclasica, armada sobre una alegoria que {unde elementos cla-
sicistas con notas locales, concebida en el tono grandilocuente de la oda,
elaborada para servir a un ideario pragmatico— es, por su forma y por
rato crecimiento” de sus aguas, que poe
ta finge causado por as amenazas det blo
queo inglés.
'Ai Parad esta compuesto en endecasl
tos asonantads en los Wersos pares. $e te
ta de un romance heroico.
‘Nacié en Buenos Aires, en 1754. Es
tuaié en esta capital y, después, en
Chuquseca,
Fue poet Ico y dramitic. De su
cobra lirica, sélo nos quedan la Satiza
(1785 y A Paand (180), mas unos po-
‘00s versos. Todo su teatro, Jamentable-
mente, se ha perdido, y on su rage
«ia Sip.
Muri, secre, en 1809, en fe Banda
| | Overt
ee
|
| Manuel José.de Lavardé
|
|
Correo eee
Manuel José de Laverdénes uno |
de los autores que representa de maner® |
rs iJ iveratura hispanoamericana de
fines del sig XVII [.-b
Dastacemes|, [le vriedad que, dene
teo de su breve nero, represent Ls
toes dvs principales: nasi une od
y una tragedia Las tres, por supuesto
reapondendo a cénones casita
YY con un nivel de crt calidad.
Enilo Carla
pee
Posies de aos puntos de Ames y de
Esta sumaron sus vooes de entusiasmo
y de alcanca El verbo aebatad de Juan
Nicasio Gallego (17771653, neacisico €s-
patel, se destaca en el pindico coro con
su oda A le defensa de Buenos Aires.
Temas en la.poesia de las
Invasiones Inglesas ‘
“Tres son los temas cotrales: exalt
cin del triunfo y de las acciones Dé
cas; elogio del heroa, Santiago de Ut
iets, findmente, bus al vine) $o-
bre Monie. Dems est dir que en los
su fondo, todo un manifesto, optimista y esperanzado, en cl porvenir. Lo
s ya en titulo, Al Parand, un slo americano, y 10 €8 en ou asunto, que
se inserta en la corriente clentificista imperante y no, como a veces se
ha afirmado, en la de la poesia descriptiva, aunque acoja algunas notas
aisladas de captacién del paisaje vernaculo. Es, también, un programa
estéticoliterario que sefiala un rumbo nuevo a la poesia.
El curso de la historia, en pocos alos, se encargaré de torcer esa senda
pacifica y naturalista que Lavardén traz6 2 nuestros poetas. La musa, con
fas invastones Inglesas, trocosenos en épica y Lavardén, al ‘escuchar los
aoentos marciales del Triunfo Argentino en 1807, entregaré el cetro de
su liderazgo poético a Vicente L6pez y Planes, futuro autor de la letra
del Himno Nacional y maestro indiscutido de la poesta de la jndependen-
cia. 7
La alegoria
El Parana es presentado por ‘el poeta, tal como era de uso en la estatuaria
clasica y academicista, como un dios fluvial cuyo carro de nacar es: arrastrado
no por briosos corceles, Sino por verdioros eaimanes nativos. En su retorno triuntal
ie después de dejar, en Su mitica uma de oFo, la corona de juncos retorcidos y su
banda de silvestres: ‘camalotes, otras notas locales— Lavardén lo imagina con la
frente cefiida por alegres lirlos y ‘acompafiado de sus ninfas, argentinas ninfas,
adornadas con guirnaldas perfumadas de ‘amaranto, que entonan elevados him
nos. Le salen al encuentro, para ‘escoltarlo, sus dioses tributarios, el Paraguay ¥
el Uruguay, en forma de caballos del mar patagénico, con sus colas aladas de
hhipocampos. En la parte final, el carro alegorico de! Parand se convierte, 2 ‘modo
de cortesano homenaje, en portarretratos de Jos rostros de Carlos 1V y Maria Lui-
‘sa de Parma, los reyes de Espafia, ‘enmarcados entre rojos rubies y diamantes.
Estructura y contenido
La oda se estructura en cuatro apéstrotes 0 invocaciones y un envio:
«En el primero, invita al Parana & descender de su escondida gruta, pasados los
peligros que originaron su repliogue (vs. 12%.
'* Enel segundo, hace una apelacion para que, en SU retorno, lo acompafien los
simbolos de la victoria: coronas, ninfas, guimaldas, himnos vs. 31 a 36).
« Enel terceto, apostrofa indirectamente al Paraguay ¥ ‘al Uruguay, sus afluentes,
para que !o ‘escolten impetuosos (vs. ‘37 a 44),
+ Enel cuarto, vuelve ainvocar al Parana para que dé pronto Socorro alos sedien-
tos campos y hace el elogio det aspecto econémico ‘del sacro rio. Buenos Aires
aguarda ‘impaciente Sus fecundantes aguas para transformar la riqueza debida
‘asus crecientes en bienes ‘del comercio y de la industria, en materia de estudio
de las ciencias, en tema: de ia poesia. Esta parte, a mas importante del poema,
es también la mas extensa (vs. 45 2 89).
«+ Enol envio, ol cantor augura al Parand el justo premio por su ansiado regreso
y lo convierte en soporte de la ‘monarquia, anunciandole que llevara sobre sus
‘ondas los retratos de los reyes de Espafa (vs. 0 a 98).
Lavardén* es, no cabe duda, la figura sobresaliente del periodo que
estudiamos 0, segiin frase acufiada por Juan Marla Gutiérrez, el “condor
solitario de nuestro paraso del siglo XVIII".
Las Invasiones Inglesas: una explosion métrica
‘Las gloriosas jornadas dela Reconquista (1806) y de ta Defensa (1807)
de Buenos Aires desencadenaron una explosion métrioa de proporcio-
ee, si bien de relativo meéritoliterario. Los hechos victorasos He exaltar
ton en todos los tonos y metros, sin que faltase la musa callejera.
En el nutrido cancionero rioplatense de tas Invasiones Inglesas, dis-
tinguimos dos vertientes, una culta y otra popular. Los corifeos de la pri
roa expresan, en general, dentro de fos cananes ret6ricas del Neo-
199
También podría gustarte
- CLASES Literatura y Otros Lenguajes ArtísticosDocumento8 páginasCLASES Literatura y Otros Lenguajes ArtísticosJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones
- FIFA 23 - REGLAS MODO CARRERA MANAGER by KappsDocumento3 páginasFIFA 23 - REGLAS MODO CARRERA MANAGER by KappsJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones
- Kafka Un ClasicoDocumento10 páginasKafka Un ClasicoJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones
- La Literatura y La Política - El MataderoDocumento5 páginasLa Literatura y La Política - El MataderoJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones
- Echeverría, La Postulación Romántica de La NaciónDocumento8 páginasEcheverría, La Postulación Romántica de La NaciónJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones
- AnálisisDocumento3 páginasAnálisisJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones
- Las Sillas No Son para SentarseDocumento1 páginaLas Sillas No Son para SentarseJuan Manuel Aquino100% (9)
- Linguistica y Gramatica RASGOS LINGUISTICOSDocumento2 páginasLinguistica y Gramatica RASGOS LINGUISTICOSJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones
- BajoSospecha PielSerpiente DigitalDocumento20 páginasBajoSospecha PielSerpiente DigitalJuan Manuel AquinoAún no hay calificaciones