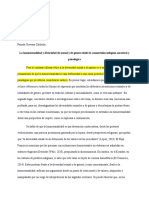Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Utopiastravestidas
Utopiastravestidas
Cargado por
Hector DominguezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Utopiastravestidas
Utopiastravestidas
Cargado por
Hector DominguezCopyright:
Formatos disponibles
Revista Iberoamericana, Vol. LXXXVII, Núm.
277, Octubre-Diciembre 2021, 1139-1156
UTOPÍAS TRAVESTIDAS: POLÍTICAS DEL CUERPO TRANSGÉNERO EN EL
CINE DOCUMENTAL LATINOAMERICANOS
por
Héctor Domínguez Ruvalcaba
The University of Texas at Austin
En este artículo me propongo analizar cómo el cine documental latinoamericano de
los años noventa al presente historiza e interpreta el cuerpo travestido y su intervención
en la esfera pública. Mi argumento central es que el cuerpo travestido desafía con su
sola presencia al sistema sexogenérico: por un lado, como cuerpo que transgrede los
códigos del deseo, en el espacio del comercio sexual; y por el otro, como espectáculo
donde los diversos elementos que concurren en el performance reconceptualizan los
supuestos de género, y con ello el sistema de definción y jerarquización de los cuerpos.
Estas formas de repensar el cuerpo y sus prácticas constituyen una propuesta utópica
centrada en la resignificación del sistema sexogenérico dominate. Esta resignificación
opera en la retórica del atavío, la intervención de la anatomía, el maquillaje, las
prácticas económicas, las rupturas y transgresos que suceden en las prácticas artísticas
y la cultura cotidiana. Las películas que incluyo en este análisis son: Casa particular
(Gloria Camiruaga, Chile, 1990); Mariposas en el andamio (Luis Enrique Bernaza y
Margaret Gilpín, Cuba, 1996); Muxes: auténticas, intrépidas y buscadoras de peligro
(Alejandra Islas, México, 2005); Dzi Croquette (Raphael Alvarez y Tatiana Issa, Brasil,
2009); y Mala mala (Antonio Santini y Dan Sickles, Puerto Rico, 2014).
En conquista del melodrama
Conciso y repleto a la vez, el cortometraje documental de Gloria Camiruaga “Casa
particular” producido en 1990, es un asomo a un rincón clandestino y estigmatizado de
la prostitución transgénero en el barrio de San Camilo, en Santiago de Chile. Se trata de
un modesto y sucio burdel a donde llegan la cineasta y el colectivo de performance Las
Yeguas del Apocalipsis –Pedro Lemebel y Francisco Casas– a realizar un performance
y un documental sobre las travestis que ahí ofrecen su servicio sexual: La Madona,
La Susana, La Alejandra, La Doctora, La Karen, La Palmenia, La Koni, La Paloma,
La Luisa, La Ximena. Ir a la “Casa particular” es en sí un acto etnográfico en la
medida que el ojo fílmico de Gloria Camiruaga y los performers realizan el trabajo
1140 Héctor Domínguez Ruvalcaba
de campo que organiza una visión del prostíbulo travesti.1 Los travestis salen de su
cotidianidad sin desplazarse del mismo espacio en el que trabajan para convertirse en
objeto de la mirada, bailan para la cámara, se maquillan, y tal es su sujeción al trazo
de la dirección que temen equivocarse. Camiruaga dirige y observa, las Yeguas del
Apocalipsis protagonizan. El encuentro entre los artistas y las trabajadoras sexuales trans
constituye un cruce de representaciones, entre el documental y el espectáculo, que nos
permite observar cómo la periferia social y sexual se apropia del melodrama, la forma
dominante de las representaciones, para narrar su condición precaria en el contexto del
Chile de 1990. Esto no se reduce a afirmar que el cortometraje de Camiruaga sea en sí
un melodrama, sino que ofrece los elementos para concebir una forma melodramática
de estructurar la cultura, la economía, la identidad y los mismos valores sobre los que
se desenvuelve la prostitución travesti en Santigo de Chile.
El melodrama se nutre de la extrapolación moral que condena al victimario y
glorifica a la víctima, haciendo uso de la excesiva sentimentalización como estrategia.
Pero además, el melodrama es un recurso narrativo en el que se expresan maníqueamente
problemas de índole político y moral. En este sentido, coincido con Michael Hays y
Anastasia Nikolopulou cuando afirman:
[c]learly, the generic mutability of melodrama is a sign that it responds more to historical
than to aesthetic demands, no doubt because it occupied a space that, unlike tragedy
and comedy, had no canonical history or status to limit it. And because this space had
no yet been fully codified, it could be put to use either the imagine alternatives or to
enforce the cultural paradigms that dominate its thematic conflicts. (xiv)
La banda sonora empieza con la interpretación de Libertad Lamarque del tango
“Malena canta el tango” y cierra con esta misma canción, pero ahora en interpretación
de Francisco Casas. Al apropiarse del melodrama heterosexual, la transgénero inscribe
su cuerpo flagelado en la narrativa de la víctima. Pero aquí el personaje que sufre pasa
del reclamo de la mujer que despliega su dolor en el escenario pedagógico del amor
heterosexual al escenario de la víctima de la intolerancia patriarcal. Esto es, pasa de la
política de reforzamiento de las estructural heteronormadas a la política del testimonio
donde cantar es presentar una querella contra la homofobia. “Malena canta el tango
como ninguna” se resignifica con la noción de que la transgénero es una víctima como
ninguna mujer. Si el melodrama sustenta los roles de género en términos de relaciones
violentas, donde la mujer es víctima sistemáticamente, es este mismo estatus de ser
víctima reiterada el que legitima al travesti a que se apropie de este recurso estético
para narrativizar su victimización sexogenérica. Su constante flagelación y muerte
1
En Chile travesti designa a un hombre vestido de mujer que ejerce la prostitución, para contrastarlo con
el performer, que se traviste para el espectáculo.
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
Utopías travestidas 1141
sistemática son los ejes de su querella. Así, en boca del travesti, el melodrama pasa de
ser un promotor y vigilante de la heteronormatividad para convertirse en una estategia
de incripción del cuerpo travestido como cuerpo víctima y por lo tanto como cuerpo
defendible, que entra al plano del discurso de los derechos humanos.
Casa particular borra la frontera entre evento etnográfico y performance. La
Yeguas del Apocalipsis y las travestis de San Camilo bailan para la cámara que las
capta desde un espejo; en otro momento, performers y travestis representan “Última
Cena de San Camilo”, ahora inscribiendo al personaje trans en el discurso católico;
y al final, la intervención de Francisco Casas mencionada, apropiándose del lamento
melodramático. Estos tres momentos de performance, que se articulan como actos
de representación teatralizada, hacen ingresar a los travestis de San Camilo en el
mundo simbólico del glamour, la conciencia sentimental y la eucaristía. Para “Casa
particular”, el mundo travesti pertenece al mundo de todos los demás: melodrama y
religión los iguala, comulgan con la cultura dominante. No obstante, en este apropiarse
de las directrices simbólicas dominantes se opera una paradoja que lo convierte en
sujeto marginado. Al no rechazar los símbolos estéticos y religiosos, al mantenerse
en el terreno de juego de los demás, más que ejercer una parodia crítica que los sitúe
en una posición radical, practican una herejía (Huizinga, Homo Ludens). Esto es, el
travesti juega las reglas del juego, pero las tergiversa, hace trampa, se disfraza, seduce,
recicla los símbolos y los hace funcionar como un recurso de enmascaramiento. El
enmascaramiento y performance de los travestis de San Camilo no es escenográfico,
y por ello mismo, plantea un problema que va más allá del performance como evento
escénico o plástico. De ahí que la herejía travesti debe entenderse como una falta
contra el orden de los posicionamientos: no ocupa el escenario del performer, sino el
espacio mismo de la vida cotidiana. El título “Casa particular” alude a los espacios
no teatralizados, no abiertos al público. No obstante, al abrirse a nuestra mirada en
forma de película, pero también al constituirse como espacio de comercio sexual, se
trata de un lugar abierto al público que se enmascara como espacio privado, la Casa
particular lleva en el mismo nombre los trazos de su herejía.
En ninguna de las secuencias de Casa particular son visibles los clientes del
servicio sexual. Pero esta ausencia los hace mayormente presentes. En los fragmentos
de entrevistas, los travestis aluden a estos clientes que han de ser seducidos y que
eventualmente terminarán violentándolos. Seducción y violencia se pueden identificar
como dos fases de un ciclo melodramático, la seducción propicia la desviación de
la ley que convertirá al seductor en víctima, el seducido restablece el orden moral
sacrificando al seductor. Esta relación se caracteriza por la victimización, la definición
maníquea de agentes negativos y positivos y la exacerbación del conflicto hasta los
hechos sangrientos. De esta manera, narrar la victimización del travesti, además de
ser un testimonio de la situación extrema del mundo marginal de San Camilo, es la
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
1142 Héctor Domínguez Ruvalcaba
estructuración o articulación de una reivindicación moral, agenda política implicada
en el video, función ideológica del acto de filmar.
La cámara de Camiruaga se enfoca en el deterioro de los edificios, la acumulación
de basura y en los niños que deambulan por el mismo espacio donde los travestis
realizan su recorrido diario en busca de clientes. Formar parte de esta cotidianidad
permite entonces reconocer su participación en el sistema socioeconómico, en el cual
el travesti cumple un papel, porta una identidad. El dueño de la Casa particular explica
cómo los travestis reciben casa y alimento y pagan $200 pesos, lo equivalente en 1990
a un dólar, por cada cliente que reciben. Esta mención contable es un mero trazo que
evidencia el carácter precario del servicio sexual travesti.
El filme documenta cómo el cuerpo se transforma mediante el ocultamiento de la
anatomía masculina, para convertirse en objeto sexual de un hombre imaginado como
heterosexual que se allega al trans atraído por su feminidad. La narración visual de la
transformación cosmética sugiere las prácticas eróticas sin mencionarlas. Uno de los
estrevistados presenta un antes y un después sin aclarar los contextos históricos de los
que está hablando. Chile es más liberal que antes, antes se era más clandestino y las
mujeres prostitutas no dejaban trabajar a los travestis. No obstante, termina afirmando
que los travestis no mueren de muerte natural sino por crimen. Entre llantos, uno de
los travestis narra cómo su mejor amigo era maltratado de manera regular, hasta sufrir
la violación por varios hombres y terminar asesinado a cuchilladas. Tras esta historia
escalofriante, Francisco Casas canta el tango mencionado. La imagen de Casas se disuelve
en el rostro de la virgen María, que funciona como puente para la secuencia final de
la Última Cena. La narración del asesinato puede dirigirnos en dos direcciones: por
una parte hacia la construcción del sujeto victimizado, la legitimación o canonización
a través del martirio; y por la otra, hacia la interpretación del sujeto travesti dentro de
la estructura narrativa que representa en los términos de la sexualidad y la violencia
las contradicciones inherentes al sistema patriarcal.
Si el travesti no se ha excluido del sistema simbólico de la cultura dominante es
porque cumple una función dentro de este sistema. Casa particular representa a los
cuerpos sacrificados en esta forma patriarcal de dominación. No son explícitamente
víctimas políticas del poder militar, o al menos no se tratan como víctimas públicas, sino
de las víctimas particulares. Para concebir un texto político en esta narrativa prostibularia
es necesario extender la caracterización del sujeto oprimido por su disidencia ideológica
a la del sujeto oprimido por su disidencia sexual. De esta manera, el sistema dictatorial
es legible más allá del propio régimen militar, en las formas cotidianas de opresión.
En las crónicas de Pedro Lemebel el martirologio travesti plantea una lectura de
la política del cuerpo melodramático. ¿Qué es escribir crónicas sobre la marginalidad
travesti o ir a San Camilo a hacer un video en tiempos de la posdictadura chilena?
No es ir al pasado inmediato de la historia de la dictadura para realizar una práctica
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
Utopías travestidas 1143
de la memoria sino ir al propio presente y encontrar la vigencia de la opresión en una
“temporalidad no sellada: inconclusa, abierta…” en palabras de Nelly Richards (13).
En su crónica “Las amapolas también tienen espinas”, incluida en el libro La esquina
es mi corazón, Pedro Lemebel condensa las fases de este martirio.
El deseo de “la loca” implica la fatalidad, una conciencia de que se sale a morir:
“[l]a loca sabe el fin de estas aventuras, presiente que el después deviene fatal […]
algo en el aire la previene, pero también la excita ese olor a ultraje […]” (124). La loca
sale en busca de “un corazón imposible”, forma básica de la atracción masoquista que
se explica como la atracción hacia un objeto de deseo caracterizado por la frialdad,2 o
por la falta de correspondencia.3 Valentía y reto son los términos usados por Lemebel
para referirse a este deseo de lo prohibido. No se trata de un homosexual que sale en
busca de otro homosexual, la loca de esta crónica se enfoca en “esos chicos duros”
cuya masculinidad se ha formado en contra de todo tipo de desviación de la norma
heterosexual (124). La desviación de esta norma es precisamente el sentido que cobra
la seducción de la loca. En un juego de miradas y el diálogo incompleto y engañoso
que se establece entre seductor y seducido, se privilegia la emergencia del apetito
sexual sobre la norma masculina. La transgresión se consuma en un furtivo acto sexual
realizado en un espacio abierto, un rincón oscuro del parque. Tras el orgasmo en el
cual culmina la seducción, comienza el martirio. La narración se exacerba desplegando
la metaforización fálica del arma punzocortante; la descripción logra una simbiosis
entre erotismo y violencia. El sacrificio, con toda su sangrienta ejecución, encuentra
justificación en el discurso social:
En la mañana las excedencias corporales imprimen la noticia. El suceso no levanta
polvo porque un juicio moral avala esas prácticas. Sustenta en ensañamiento en el
titular del diario que lo vocea como un castigo merecido: “Murió en su ley”, “El
que la busca la encuentra”, “Lo mataron por atrás” y otros tantos clichés con que la
homofobia de la prensa amarilla acentúa las puñaladas. (128)
El texto social confirma la permanencia de un sistema de opresión que naturaliza
la ejecución de los cuerpos cuya sola presencia constituyen un desafío a la hegemonía
binaria heterosexual. El ejecutante de la violencia no comete ninguna infracción, sino
que ejerce la ley. Al instrumentalizar esta ley, adquiere el privilegio de simbolizar el
bien social. Si el victimario construye esta subjetividad heroica y privilegiada, ¿cómo se
2
Para Gilles Deleuze, esta frialdad constituye el eje de la sexualización para el sádico y el masoquista:
“[t]he deeper the coldness of the desexualization, the more powerful and extensive the process of
perverse resexualization” (117).
3
De acuerdo con Otto Kernberg, “the difference between normal falling in love and a masochistic pattern
of falling in love is precisely that masochistic personalities may be irresistibly attracted to an object who
does not respond to their love” (21).
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
1144 Héctor Domínguez Ruvalcaba
concibe entonces la subjetividad de la víctima? Más allá de la mera internalización de
ser oprimido que supone su postración y su disposición al martirio, el cuerpo victimado
persiste como el punto de desestabilización del dominio patriarcal. La furia que despierta
en su contra al punto del asesinato y la saña con que su cuerpo es inmolado dejan ver
la magnitud de su transgresión y por ende la vulnerabilidad de la ley que lo victimiza.
La vocación de víctima, si bien es analizable bajo los términos del masoquismo en
un sentido individual, nos llevaría a proponer una táctica masoquista de resistencia a
la ley social de los géneros, así como también a considerar al melodrama como una
estructura de representación de dicha resistencia. A este respecto, concuerdo con la idea
de melodrama propuesta por Jacky Bratton, Jim Cook y Christine Gledhill: “Rather
the displacing the political by the personal, melodrama produces the body and the
interpersonal domain as the site in which the socio-political stakes its struggles” (1).
Transacciones comunitarias
“Mariposita de primavera, alma dorada que errante va por los jardines de mi
quimera como un suspiro de amor fugaz” es la canción de bolero con que empieza
el documental cubano filmado por Luis Felipe Bernaza y Margaret Gipin en 1995,
Mariposas en el andamio. En la secuencia inicial, vemos cómo un grupo de hombres
se maquilla y prepara para el espectáculo travesti al que acudirá la comunidad de La
Güinera en La Habana. El escenario tras bambalinas cumple la función de espacio
político en el que el sistema de género se pone en crisis, frente a un autoritarismo que
ha establecido a la heterosexualidad como la base del estado. El bolero, por su parte,
representa a la mariposa, una de las metáforas con que se ha codificado al cuerpo
homosexual afeminado, en el espacio bucólico del jardín de las quimeras, aludiendo
a su carácter ilusorio y fugaz. El espacio de irrealidad y los cuerpos efímeros que
ocupan el escenario del barrio popular, aunque son una manifestación incipiente de
la disidencia sexual, se encuentran perfectamente enmarcados –limitados– entre los
límites del espectáculo.
En su comentario sobre las canciones que los travestis de este documental eligen
para su playback, Emilio Bejel señala que se eligen las canciones que mejor muestran
la subordinación femenina a los abusos del macho. Esto parece replicar los vicios del
patriarcado y por tanto presentar el travestismo como coherente con el sistema de
dominación de género. Bejel observa, sin embargo, que el hecho de elegir a una diva
como modelo para crear una feminidad excesiva implica en sí mismo un cuestionamiento
del sistema de género (200). Esta exageración de lo femenino cuestiona precisamente
el estatuto del género como biológicamente determinado, y por lo tanto se constituye
como una amenaza al patriarcado (201).
Sin embrago, la película parece estar empeñada en demostrar que el transformismo
no significa ninguna amenaza para el estado ni para el sistema social heterosexista,
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
Utopías travestidas 1145
de manera que las entrevistas que lo componen, alternadas con momentos de cabaret
travesti, cumplen con el objetivo de presentar argumentos en favor de una integración
a la ciudadanía de la diferencia sexual. Excepto por un agente de policía del barrio,
quien muestra preocupación porque el travestismo sea imitado por los niños, esto
es, se muestra alarmado por la posibilidad de que admitir a los travestis resulte en la
dislocación del sistema de género.
Josefina Bocourt Díaz, Fifí, una promotora comunitaria de la Güinera, admite
haber tenido dificultad para siquiera aceptar ver el espectáculo travesti, pero termina
por imaginar una educación donde los niños comprendan que el travestismo y la
homosexualidad son una posibilidad más de ser humano, con esto el “hombre nuevo se
va formado completamente, sin ningún tabú”. El discurso que exalta el heterosexismo de
la revolución cubana termina subvertido en la Güinera, en la medida que la comunidad
va encontrando argumentos para integrar la expresión de género que se presenta en el
cabaret travesti en el catálogo de las expresiones culturales legitimadas por la comunidad.
La renuencia del policía sugiere la predicación del hombre nuevo guevariano de los
años sesenta que entendía a los homosexuales como antisociales y los enviaba a corregirse
con trabajos forzados. Fifí propone una revisión de este concepto que fundamentó el
modelo de masculinidad revolucionaria, afirmando que el hombre nuevo concebido
por el Che Guevara no está completo si no se abre a la diversidad. El discurso de fondo
es la posibilidad de tramitar una entrada del travesti al imaginario nacional. Como en
Fresa y chocolate, esta película parece orientarse hacia la corrección de las doctrinas
del estado socialista en materia de género, o más, la integración y domesticación de la
diferencia sexual para mantener vigente la hegemonía heterosexual. Es significativo
que la agenda de reasignación de sexo sea mejor recibida como política pública de la
diversidad sexual, antes que los matrimonios homosexuales en Cuba. En una sociedad
donde la heterosexualidad es la norma, naturalizar la homosexualidad sólo legitimaría
su inferioridad y abyección, de acuerdo con las observaciones de Abel Sierra Madero
a la relación entre el estado cubano y la política transgénero (195). En su crítica del
discurso de la Mariela Castro, directoria de SENESEX, el instituto de eduación sexual del
estado cubano, señala un proceso de domesticación que coopta el potencial subversivo
de la transgénero. Este poder subversivo, según Sierra Madero, lo mantendría fuera
de la naturalización, lo que llevaría al lugar utópico donde no habría distinción entre
homosexualidad y heterosexualidad, o por lo menos desmontar la relación de jerarquí
entre una y la otra. El proyecto travesti de la Güinera sería, de acuerdo con esta crítica
de Sierra, una forma de disminuir el carácter subversivo del trans, convirtiéndolo en
mujer, heterosexualizando la homosexualidad.
En su prólogo a Queering Paradigms V: Queering Narratives of Modernity Manuela
Lavinas Picq y María Amelia Viteri alertan sobre la normalización del transgénero
al comentar la visita del activista trans Diane Rodríguez al presidente de Ecuador
Rafael Correa, en 2013: “colonial heteronormative state formations are adjusting to
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
1146 Héctor Domínguez Ruvalcaba
contemporary sexual politics and are now engaged in the normalization of ‘trans’identities
and demands” (1). Si el éxito político del transgénero significa su normalización y la
integración al estado heteronormativo, se ha renunciado al imperativo de romper con
el sistema patriarcal, ¿estamos hablando entonces de que el transgenerismo no es la
ruta de liberación del género heterosexista que supone la crítica queer del patriarcado?
En su análisis del performance queer latino en Estados Unidos, José Esteban Muñoz
observa que los performers queer tratan de desidentificarse de las imágenes estereotipadas
propuestas por los aparatos hegemónicos de representación, como Hollywood o el
bolero, para el caso que nos ocupa (7). Para Muñoz, la desidentificación convierte en
deseable lo que dichos aparatos hegemónicos han articulado como rechazable. Así, la
desidentificación reorienta la exclusión estética hacia una rearticulación del sistema
de discriminación implementada en la cultura dominante. Así, contrario a la tendencia
de La Güinera de integrar al disidente sexual al sistema hegemónico del género, la
política queer que podemos desprender del análisis de Muñoz, consistiría en desarticular
la norma heterosexista . Tanto la exageración de Bejel como la desidentificación de
Muñoz son metodologías deconstructivas que conciben la lectura queer como una
forma de descubrir la política implicada en el escenario trans. Integración y liberación,
inclusión ciudadana y disidencia parecen ser los términos de un debate que ha estado
latente en la historia de la política LGBT, por lo menos desde los años setenta, cuando
el Frente de Liberación Homosexual en Argentina expone su noción de la política
sexual en el pensamiento revolucionario, donde se plantea como un acto revolucionario
indispensable la desarticulación de la estructura familiar, donde se reproduce el orden
heterosexual bajo la dominación del machismo, el principal generador de la opresión.
De esta manera la liberación sexual es en sí misma el principla factor de lucha contra
el capitalismo (Frente de Liberación Homosexual).
Los travestis de La Güinera están lejos de querer desarticular la estructura familiar.
El documental indaga en las relaciones filiales y las diversas formas de negociación
orientadas a la admisión del núcleo familiar como precondición para la integración
comunitaria. La noción reformista de incidir en la transformación paulatina de las
condiciones sociales se impone sobre el deseo utópico y radical de desarticular el
sistema heternormativo/machista. Muy continuamente se alude a la historicidad del
transgénero, su valor como agente de cambio y su protagonismo en la comunidad: todo
ello puede comprenderse como una invitación a integrarse a los proyectos colectivos
de la mayoría heterosexual, como una forma de reducir su peligrosidad.
El documental etnográfico Muxes: auténticas, intrépidas buscadoras de peligro
(dirigida por Alejandra Islas Caro, 2006), como Mariposas en el andamio, versa sobre
la relación del muxe –sujeto transgénero de la cultura zapoteca, en México– con su
familia y su comunidad. El documental es parte de una amplia etnografía realizada
por la antropóloga Marinela Miano en el istmo de Tehuantepec, donde hay fama de
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
Utopías travestidas 1147
que los transgénero gozan de una amplia aceptación comunitaria, en contraste con
las poblaciones mestizas que reproducen una homofobia muchas veces letal. Esta
reputación parece abrir un espacio de excepción, donde la influencia de la intolerancia
católica parece no haber penetrado en el sistema de género, aparentemente tripartita
(hombre, mujer y muxe) que remite a la idea del tercer sexo planteado por estudiosos
de la sexualidad precolombina como Michael Horswell (2005) y Pete Sigal (2009). Es
esta idealización etnográfica la que el documental pone en entredicho al abordar las
dificultades que este sector de la comunidad zapoteca tiene que enfrentar. En el sistema
de género zapoteca, es cierto, el muxe ocupa su espacio, y cumple su responsabilidad
en la comunidad. Ser parte de esta estructura hace inconcebible que el muxe se presente
como un sujeto disidente, como lo sería en la sociedad binaria mestiza. Como en La
Güinera, parece que la aceptación del muxe en el seno familiar y comunitario, tiene
como condición este trabajo comunitario. Así, el muxe mantiene una posición de
liderazgo, cumpliendo el papel de guardián de la etnicidad. De ahí que hablar de los
muxes es sobre todo hablar de la cultura zapoteca. El discurso se desliza, entonces,
de las disputas sexogenéricas a la exaltación de una cultura ancestral. Buena parte de
las declaraciones de las personas entrevistadas se dirigen a remarcar la preeminencia
de la cultura zapoteca sobre la occidental. Así, la aceptación de los muxes indica
superioridad moral: “Aquí se acepta [a los muxes] porque se quiere al ser humano.” El
criterio de integración comunitaria no es sexogenérica sino está basado en el trabajo y
la colaboración: “también se trabaja, se coopera, se convive, es parte de la sociedad.”
La bandera de la identidad étnica y la moral del trabajo se conjugan en una utopía
decolonial. Sin embargo el orden tripartita de la estructura de género zapoteca no reserva
ningún lugar semejante para la homosexualidad femenina, ni tampoco codifica una
identidad específica para el mayate o mayuyo, que siendo la pareja sexual del muxe
queda entendido como un sujeto heterosexual que sólo temporalmente se involucra en
una relación homoerótica, muchas veces como fuente de ingreso.
El documental trata de distanciarse de la idea turística de queer paradise con que
se ha promovido Juchitán, el centro gravitacional de la presencia pública muxe. Sin
embargo, varios sectores se resisten a admitir a los muxes en sus reuniones. Queda
claro, a partir de la memoria colectiva desplegada en el documental, que el travestismo
es reciente, data de los años setenta, cuando en los centros turísticos como Acapulco
y la Cd. de México empiezan a abrirse centros nocturnos orientados a la comunidad
LGBT, donde el espectáculo de travestis empezó a tener auge (Osorno). Por otra parte,
el clasismo/racismo determina que un sector del pueblo de Juchitán prefiera hablar
español y otro, zapoteca; el sector mestizo tiene gays discretos y el sector zapoteca
muxes hipervisibilizados. La estratificación racial, sexual y de clase sobredetermina
el espacio, los oficios, las relaciones, las prácticas culturales y sexuales. De pronto el
paraíso queer termina por parecer el lugar de la vigilancia identitaria.
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
1148 Héctor Domínguez Ruvalcaba
Algunas mujeres de Juchitán ven en el travestimiento de los muxes una
contaminación de sus tradiciones. Para ellas, el traje de juchiteca es exclusivo de las
mujeres, y los muxes parodian con sus exageraciones este elemento identitario femenino.
En algunas velas, se ha prohibido la entrada a hombres travestidos, remarcando la
segregación mencionada. Como señala Bejel respecto a los travestis de La Güinera,
es la exageración la que produce la desestabilización de género en el travesti. O como
plantea Severo Sarduy (1982), el travesti no imita a nadie ni a nada, en esto consiste su
transgresión, pues declara con su performance la artificialidad del género. No obstante,
los muxes de Juchitán tienen posiciones distintas sobre si vestir como mujer o llevar el
travestimiento hacia la fantasía no mimética. Entre los que visten como mujer pueden
distinguirse los que imitan a las mujeres juchitecas y usan el traje zapoteca, y los que
imitan a las divas de la televisión. El travestimiento no es una práctica tradicional
en el istmo, nos informa Miano. El muxe del pasado vestía guayabera, aunque era
afeminado y cumplía quehaceres femeninos. Es precisamente el travestimiento el que
resulta reprobable para varias mujeres que ven en ello una invasión de su territorio.
El grupo de las Auténticas Intrépidas Buscadoras de Peligro afirma, sin embargo,
su ciudadanía en la comunidad, coopera, trabaja, respeta, y por ello exige respeto.
Pero el documental no incurre en idealizaciones. Cuando el VIH alcanzó Juchitán,
los muxes sufrieron el asedio de la comunidad. Las Intrépidas se convierten en la
asociación que hace frente a la epidemia con programas educativos de prevención y
otras actividades. La epidemia convocó un activismo donde los grupos transgéneros,
las familias queer de ayuda mutua que leemos de Mario Bellatín y las crónicas del
sidario de Pedro Lemebel, logran posicionarse en la esfera pública desde sus contactos
con las instituciones de salud y defensorías de derechos humanos, hasta ser un factor
importante en la instauración de políticas públicas. La película puede entenderse
como el análisis de una memoria de la incorporación del muxe a la vida comunitaria.
Las familias que son benévolas y aprecian a sus hijos muxes, se presentan como más
modernas o moralmente superiores que las que los rechazan.
No obstante, queda claro que los muxes han tenido una presencia pública en la
gestoría de derechos y en las actividades colectivas. Al igual que en la comunidad de La
Güinera, este liderazgo tiene consecuencias en la moral comunitaria y las estrategias de
normalización que el grupo social negocie. En ambos documentales predomina la puesta
en escena de la disputa moral, desde el tema de la aceptación como momento fundacional
de un sistema donde lo heteronormatividad abre un espacio a la homosexualidad, pero
a la vez le impone sus límites. Es decir, abre un espacio de tolerancia para normalizar,
esto es, someter a normatividad, a la diferencia sexual. Es significativo que tanto
el grupo de travestis de La Güinera como el de Las Intrépidas se aluda a su trabajo
de prevención contra el VIH. Como observa Rafael de la Dehesa, es la epidemia la
que posibilita el liderazgo de los grupos de la diversidad sexual en la prevención y
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
Utopías travestidas 1149
atención a la enfermedad. esto posibilita entrar al terreno de las demandas, las políticas
públicas y las conquistas igualitarias, abandonando las banderas liberacionistas de los
movimientos LGBT previos a la epidemia (De la Dehesa 154-155).
Utopías glamorosas
Dzi Croquettes (Raphael Alvarez y Tatiana Issa, Brasil, 2009) comienza con un
contrapunto entre materiales visuales de la represión de los años sesenta y el espectáculo
drag queen del grupo que da nombre al título del documental. Destaca en este recuento
histórico el tema de la censura a ultranza de la dictadura en Brasil como antesala al tema
de la censura del espectáculo Dzi Croquettes. La prohibición de lo que la autoridad no
puede comprender se convierte en el principal argumento expuesto en estos primeros
minutos del documental. Los rodajes del espectáculo en los colores envejecidos del
vintage, ahondan la incompresión de la censura. La comicidad absurda, ingeniosa,
surrealista y delirante, muy poco habría de amenazar al poder militar. Es precisamente
este aspecto el que convierte al espectáculo en una propuesta política utópica: el poder
destructor del texto vanguardista que rompe el orden del género, es amoral, y elusivo,
deshace el mismo sentido del orden que proclama el poder patriarcal/militar sin disparar
una bomba ni lanzar ninguna proclama.
Dzi Croquettes no puede ser comprendido desde la lógica patriarcal, pero tampoco
desde las convenciones estéticas ni del binomio izquierda-derecha que domina el
panorama político de la guerra fría/guerra sucia. En su gran mayoría, las personas
entrevistadas, que fueron testigos, colaboradores, y críticos que presenciaron el trabajo de
Dzi Croquettes, coinciden en afirmar que el grupo era altamente creativo, impredecible
y sofisticado. Liza Minnelli, quien fue central para la internacionalización del grupo,
los describe como vanguardistas. Si entendemos el vanguardismo a grosso modo como
una ruptura con diversas regularidades y ordenamientos sistémicos, entre los cuales
el de género parece ser el más desestabilizador y el que, sin siquiera poder explicarlo,
desafía a la capacidad de comprensión de los censores. El régimen militar ejerce desde
la censura el control de las representaciones que han de poblar el espacio social. Sin
embargo, este estado que ejerce el control no necesariamente conoce las cualidades de
las obras que somete a prohibición, a lo sumo advierte en ellas signos amenazantes,
precisamente por incomprensibles. Esto nos remite al análisis de Theodor Adorno y Max
Horkheimer con respecto a la relación entre cultura y administración. Ellos encuentran
que la administración es extrínseca a lo administrado, al cual somete sin comprenderlo.
La burocracia ordena, contiene, clasifica, pero no realiza una comprensión del objeto
sometido a su administración (58). Esta imposición de la burocracia sobre los objetos
culturales acusa una política de silenciamiento que ante todo persigue la cancelación
del saber, tanto de parte del público como de parte del mismo agente administrador de
las representaciones, quien sólo encuentra en el saber la amenza de desorden.
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
1150 Héctor Domínguez Ruvalcaba
En efecto, Dzi Croquettes está compuesto de cuerpos vestidos en trajes de fantasía,
más bien reminiscentes del carnaval, que a la vez ni ocultan la anatomía masculina
(barbas, músculos, vellos), ni se pueden describir como viriles. Ellos escapan de la
restricción binaria hacia un otro que no está prefigurado, que no ha llegado a articularse
más que en el espacio imaginario del espectáculo, con lo que vemos reiterada la idea de
Severo Sarduy sobre el travestismo no mimético. La idea de ser lo que uno se imagina
ser se reitera en este documental como un leit motif de la política del drag queen como
apertura queer a la indistinción genérica. En uno de los momentos de performance,
los actores lo aclaran:
[…] sorry people, we are not men, you’re in the wrong show, we are not men […]
não somos muleheres tamben […] if you are looking for a girly show and we are not
women either […] nous somos gente […] exactly we put it together, we become just
one thing: people, just like you.
El sentido de familia alternativa recuerda los proyectos utópico-estéticos que
incluyen la disidencia sexual como parte de su performance que encontramos en
experimentos como la Colonia Tolstoiana en Chile (1906), y la Familia Galán en
Bolivia (el presente). De hecho los documentales aquí presentados, y en general,
los trabajos etnográficos que se refieren a la experiencia transgénero, incluyen este
aspecto de familia alternativa, grupo de apoyo y pedagogía de pares para configurar
un estilo de vida donde el cuerpo disidente es el eje articulador. Dzi Croquettes es
ante todo una comunidad estética. Su campo es la experimentación visual y sonora,
su aspiración es lograr un evento donde la osadía de luces, colores, prendas, música y
parlamento convoque un sueño sólo posible en ese espacio de excepción que incluye
tanto la vida en el escenario, pródiga de aplausos y reconocimientos –siendo la censura
su mayor logro artístico– como una forma de vida de comuna donde las convenciones
sexogeneericas se suspenden.
El proyecto de Dzi Croquettes, no persigue la dirección de la autenticidad esencialista
definida en la medicina como disforia de género; se trata, en cambio, de abrirse a la
invención de sí mismo constituyéndose como una suma de las expresiones. Lo central
en la familia Dzi Croquette es el intercambio de afectos. Gran parte de la cinta se dedica
a explicar las lealtades, las rupturas, las reconciliaciones, como una forma de atestiguar
la intensidad de los lazos filiales. Dzi Croquettes vivía una experiencia poliamorosa
que transitaba por diversos modos de vínculo, donde la creación plástica, musical,
dancística y teatral fluían también en una red de múltiples eventos significativos. El
éxito Dzi Croquette cobró el sentido de celebridad e instauró una moda andrógina en
São Paulo, tratando de imitar las sus indumentarias. Algunos entrevistados afirman
que su influencia transformó la cultura del país. Dos hechos pueden respaldar esta
afirmación: el proyecto de Dzi Croquettes fue la manifestación artística gay más
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
Utopías travestidas 1151
importante de los años setenta en Brasil, y el ritmo bossa nova está estrechamente
asociada a la producción de este colectivo. Tras la censura, el grupo decidió probar
suerte en Europa y fue en París donde lograron tener éxito. El pastiche entre ropajes y
piezas musicales, entre atavíos que rompen y reinventan el cuerpo desde un collage, un
caleidoscopio en el que navega el sueño inagotable del drag queen. En este proyecto
estético se cifran algunos de los elementos que definiría según José Esteban Muñoz
la utopía queer: el mundo como un proyecto incabado, todavía por venir, el potencial
infinito de los cuerpos, el estado de potencialidad aún no presente, pero posible (1, 7).
No obstante, el documental da un vuelco hacia la narrativa del fracaso y la decadencia,
que coincide con la aparición de la epidema del SIDA, que cobra la vida de algunos de
los miembros. Este cierre no desdice, sin embargo, la posibilidad utópica del proyecto
estético en que se sustenta este trabajo.
El documental Mala Mala (dir. por Antonio Santini y Dan Sickles, 2014) persigue la
posibilidad utópica no en el escenario sino en la intervención corporal y la movilización
social como dos movientos que se sincronizan. Mientras que Dzi Croquettes desarrolla
su proyecto en el límite cifrado del espectáculo, en un ambiente plagado de censores
y amenazas de muerte, los transgéneros de Mala Mala, como los que hemos visto en
los casos de Cuba y México, logran desarrollar un activismo que incide en las políticas
públicas de sus comunidades. En contraste con Dzi Croquettes, donde el cuerpo
masculino se mantiene sin alteraciones y el trabajo de desestabilización del sentido de
género ocurre en el ropaje y el performance, en Mala Mala la transformación en mujer
pasa por las dietas, las cirujías y las prótesis en un continuo moldear el cuerpo con
los recursos tecnológicos al servicio de una construcción del yo. Se trata de encontrar
en el resultado de esa intervención orgánica al yo real, sustentado en la certeza de
que se vive en el cuerpo ajeno. En el caso de Soraya, una de las mujeres transgénero
entrevistadas, hay una conciencia de género que no es coherente con el cuerpo, lo que
médicamente se llama disforia de género. Su transformación transita de un polo a otro
del sistema de género binario, contrastando con la visión de Dzi Croquettes que trata
de fundir las identidades sexogenéricas. Soraya encuentra la autenticidad negándose
a la exageración, su meta es ser una mujer, por lo que el excedente que Bejel analiza
como factor de desestabilización, en Soraya reducido a los términos del performance
de lo natural, la mujer como tal, sin afeites ni extravagancias.
Sandy, por el contrario, mientras se maquilla frente al espejo afirma: “We always
try to be more beautiful than women because you have to call attention for the guys.”
Llamar la atención de los hombres es parte del trabajo de servicio sexual, no una mera
invención de sí mismo. Los transgénero de Mala Mala son cuerpos que habitan un
espacio laboral, están moldeados, y en un sentido marxista, alienados, a las determinantes
económicas. Son cuerpos significados por el mercado y no por el capricho estético
al que correspoden las motivacios utópicas de Sarduy y Dzi Croquettes. Sandy se
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
1152 Héctor Domínguez Ruvalcaba
pregunta: “Why men are looking to you? And answers: You don’t know how big is
the menu, you don’t know how big is the imagination of the client.” Ellas tienen que
prestarse a fantasías extremas. Sandy explica que cualquier acto que pida el cliente ella
se siente obligada a cumplirlo, incluso cuando le parezca repudiable. Con ello describe
la condición de la prostituta transgénero como el lugar del uso del cuerpo comercial
donde se suspende la subjetividad. El cuerpo prostituido es un cuerpo para otro, una
alienación forzada, en la medida que la falta de oportunidades laborales arrincona a las
transgéneros a un número reducido de oficios. En su Museo travesti del Perú (2013) el
artista y teórico del travestismo peruano Giuseppe Campuzano despliega una amplia
investigación sobre la visualidad travesti íntimamente ligada a los pocos oficios a que
tiene acceso. Como en la etonografía de los muxes, el cuerpo transgénero de Puerto Rico
se encuentra normado heterónomamente, es un cuerpo restringido por las instituciones
patriarcales, paradójimente por ejercer un acto de liberación con su cuerpo.
Se puede, entonces, argüir que los espacios donde hemos encontrado mayor
apertura frente a la población transgénero mantienen a la vez un recurso de contención
para mantener al orden heterosexista a salvo de su amenaza. Ante ello, podemos notar
diversas formas de adecuarse a estos límites. Los muxes de Oaxaca ganan el respeto
de la comunidad por su trabajo arduo y su liderazgo en asuntos comunitarios. Los
travestis de la Güinera logran, a partir de su trabajo en el espectáculo convertirse en
el centro de las actividades culturales en una zona marginada. En el mismo sentido es
que el proyecto estético de Dzi Croquettes logra imponerse como propuesta estética
vanguardista en los años álgidos de la dictadura. En los casos de los travestis referidos
por Campuzano y los que enconramos en Mala Mala, la disputa se da en el terreno
laboral. El sujeto travestido negocia su espacio a través de la economía y es ésta la que
determina el sentido de su transformación corporal. Es en este sentido que podemos
interpretar la resistencia de Soraya, en Mala Mala, a identificarse como transexual,
cuando dice ella: “yo no le permito a nadie aquí en Puerto Rico y donde sea que me
diga a mí que yo soy transexual, porque si yo tengo mis papeles que dicen que soy
sexo femenino por qué voy a decir que soy transexual.” Nada quiere que le recuerde
que alguna vez tuvo un cuerpo con sexo masculino; su transformación en mujer no se
admite como transformación sino como un rescate de su verdadero ser. Con esto, ella
afirma que no es trans, pues no está en tránsito, que se ha instalado en el género que le
corresponde, legítima y legalmente. Para Soraya, la discreción sobre su reasignación, al
punto de reducirla a un accidente, es indispensable para la construcción de su persona,
afirmada en la subjetividad femenina, con todos los límites y sistemas de opresión que
la constutuyen como mujer. El caso de las transgénero que han optado por el servicio
sexual, y más quienes se dedican a transformismo del espectáculo, construyen su cuerpo
en función de la fantasía, la del mundo utópico que despliega Dzi Croquettes, o la
fantasía como mercancía del comercio sexual. Mientras Soraya esencializa el sujeto
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
Utopías travestidas 1153
femenino que se ha construido, funcional en su oficio de peluquería y cosmetología,
las transgénero del espectáculo y el servicio sexual rebasan el límite femenino para
embarcarse en una aventura representacional hacia posibilitar subjetividades inéditas,
al tanto siempre de la invención en las prácticas corporales.
En su trabajo sexual, Sandy nos presenta al cuerpo de la transgénero como un lugar
donde los hombres cumplen una fantasía sexual sólo posible con el cuerpo transgénero:
“Ninguna mujer va a tener un pene y la mayoría de los hombres lo que vienen buscando
es eso;” “Si ellos quieren amor, lo hacen con su pareja, si ellos quieren fantasía, vienen
donde uno.” En su trabajo etnográfico sobre transgéneros que ejercen el servicio sexual
en el centro de Caracas, la antropóloga Marcia Ochoa observa que es la hipervisibilidad
con que ocupan la avenida principal de la ciudad la que incribe a los travestis en el
imaginario nacional como disponibles, deseables y peligrosos, lo que construye una
imagen del deseo perfectamente legitimado por los hombre venezolanos (152). Ochoa
atiende al factor de socialización de un deseo por el cuerpo travesti que se evidencia
en la permanencia por décadas del comercio sexual en el centro de la ciudad. En este
sentido, el sujeto travesti es para otro, su deseo, como en la fórmula lacaniana es el
deseo de otro. De ahí que puede entenderse el travestimiento como un acto enajenado,
un ser para otro que responde a las normas de explotación de los cuerpos.
En efecto, Mala Mala cuenta la historia de una movilización política de los trans
organizados de San Juan, Puerto Rico, en torno a la demanda de oportunidades laborales
para la población transgénero. La mayoría de las personas trans que paricipan en el
documental afirma tener que dedicarse al servicio sexual o al espectáculo porque la
discriminación no deja otras opciones. Ivana es una lideresa que reparte condones
como parte del programa de prevención de enfermedades transmitidas sexualmente,
pero, sobre todo organiza a las trabajadoras sexuales. Del Club Scandal salen a la
Marcha por la Equidad el 17 de mayo de 2013. El propósito de la protesta es demandar
oportunidades de empleo para la población trans. La alcaldesa de San Juan toma el
micrófo para proclamar la igualdad de oportunidades. Dos días después de la marcha,
nos informa el documental, “La legislatura de Puerto Rico promulgó una ley que pohíbe
la discriminación laboral basada en la identidad de género y la orientación sexua.” El
documental es triunfalista. Las trans han logrado adquirir reconocimiento ciudadano
en el aspecto laboral.
Si la identidad travesti está determinada por los oficios a que son restringidos,
la liberación laboral abriría la posibilidad de construir sujetos no sujetados a las
clasificaciones heterónomas. Samantha define su posición ante la heteronomía con lo
que podría ser una descripción de la utopía trans, ya sugerida en el trabajo de Severo
Sarduy arriba referido:
People labels, society labels everything, your sexuality. I am myself, you know? I am
stranger or whatever you wanna call me, but I am my own being and all me whatever
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
1154 Héctor Domínguez Ruvalcaba
you wanna call me, a transgender person, or a transsexual or a gay man or somebody
who is confused, you know, I do not have problems with that. I know where I’m going
and the dream I would like to chase.
Sophia, quien como Soraya, concibe la transgenerización fuera de los escenarios y
el servicio sexual, entiende que la transformación no significa un poner al descubierto
la mujer oculta detrás del cuerpo masculino, como lo entiende Soraya, sino como una
voluntad de ser alguien que se quiere ser pero no ha llegado a serlo, un proyecto de
vida que es un proyecto de cuerpo: “You have to be what you say you wanna be, “ en
una suerte de nominalismo que recuerda el concepto butleriano de la performatividad.
En esta voluntad de ser otro es que se sintetiza la utopía trans en los documentales
aquí revisados.
Conclusión
El papel protagónico de los grupos transgénero en la cultura escénica y en la
economía sexual han sido centrales para la transformación de la cultura sexogenérica.
El documental Casa particular, nos permite comprender que el travestimiento es una
apropiación de los instrumentos estéticos de la cultura amorosa heterosexual para
resaltar la condición de victimización y discriminación del cuerpo travestido; los
documentales Mariposas en el andamio y Muxes: las auténticas intrépidas buscadoras
de peligro encuentran en el liderazgo y el servicio social su forma de afirmarse ante la
comunidad; Dzi Croquettes y Mala Mala no se subsumen a los requerimientos de la
sociedad dominante sino que abren un espacio donde el travestimiento es un proceso
de creación de propuestas estéticas y políticas. Como en muchas otras experiencias de
intervenciones transgénero en la cultura latinoamericana, su política no solamente se
centra en la demanda de inclusión y seguridad, son proponedoras de diversas rutas de
reconfiguración de la cultura de género. Por ello, la política trans no puede entenderse
como política de las marginalidades, sino de los márgenes que insiden centralmente en
las transformaciones sociales, lo que Carlos Monsiváis llama lo marginal en el centro,
idea que encuentra su eco en el trabajo de Lawrence LaFountain cuando analiza la
centralidad de la cultura queer en la comunidad del barrio del Bronx en Nueva York
(Lafountain-Stokes 132-133). Se trata de abrir el sistema sexogenérico a las múltiples
posibilidades de habitar el cuerpo que surgen en el plano de la lucha contra la homofobia
y transfobia y en los esfuerzos orientados hacia la inclusión ciudadana. El prefijo
trans indica desplazamiento, transformación. Es en este sentido que su proyección
es siempre inconclusa, siempre en proceso, como José Esteban Muñoz entiende las
utopías queer (1). Y esta transformación se proyecta tanto en su propio cuerpo como
en el cuerpo social. En este sentido la utopía transgénero se puede entender como un
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
Utopías travestidas 1155
deseo social desde el cual se interroga y desmonta el sistema de género patriarcal, tal
es su posibilidad, la futuridad que le es implícita.
Bibliografía
Alvarez Raphael, Tatiana Issa, directores. Dzi Croquettes. Cana Brasil, TRIA Productions,
2009.
Bejel, Emilio. Gay Cuban Nation. Chicago: U of Chicago P, 2001.
Bernaza, Luis Enrique, Margaret Gilpín, directores. Mariposas en el andamio. Kanguro
Productions, 1996.
Bratton, Jacky, Jim Cook, Christine Gledhill, eds. Melodrama. Stage Picture Screen.
Londres: British Film Istitute, 1994.
Camiruaga Gloria, directora. Casa particular. Feria del Disco, 1990.
De la Dehesa, Rafael. Queering the Public Sphere in Mexico and Brazil: Sexual Rights
Movements in Emerging Democracies. Durham: Duke UP, 2010.
Deleuze, Guilles. Coldmess and Crielty. Nueva York: Zone Books, 1991.
Frente de Liberación Homosexual. “Sexo y Revolución.” 1 junio 2011. <http://www.
taringa.net/comunidades/orgullolgbt/1588684/Frente-de-Liberacion-Homosexual-
Sexo-y-Revolucion.html>. 28 julio 2015.
Hays, Michael y Anastasia Nikolopulou. Introduction. Melodrama. The cultural
Emergence of a Genre. Nueva York: St. Martin’s Press, 1996.
Horswell, Michael J. Decolonizing the Sodomite: Queer Tropes of Sexuality in Colonial
Andean Culture. Austin: The U of Texas P, 2005.
Islas, Alejandra, directora. Muxes: auténticas, intrépidas y buscadoras de peligro.
Instituto Mexicano de Cinematografía, 2005.
Kernberg, Otto F. “Clinical Dimensions of Masochism”. One Hundred Years of
Masochism. Michael C. Ficke y Carl Niekerk, eds. Amsterdam-Atlanta: Rodopi,
2000.
La Fountain-Stokes, Lawrence. Queer Rican. Cultures and Sexualities in the Diaspora.
Minneapolis: U of Minnesota P, 2009.
Lemebel, Pedro. La esquina es mi corazón. Crónica urbana. Santiago de Chile:
Cuarto Propio, 1995.
Miano Borruso, Marinella. Hombres, mujeres y muxe’ en el Istmo de Tehuantepec.
México: Conaculta/INAH-Plaza y Valdés, 2003.
Muñoz, José Esteban. Disidentifications: Queer of Color and the Performance of
Politics. Minneapolis: U of Minnesota P, 1999.
_____ Cruising Utopia. The Then and There of Queer Futurity. Nueva York: New
York UP, 2009.
Ochoa, Marcia. Queen for a Day. Trasformistas, Beauty Queens, and the Performance
of Femininity in Venezuela. Durham: Duke UP, 2014.
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
1156 Héctor Domínguez Ruvalcaba
Osorno, Guillermo. Tengo que morir todas las noches. México: Debate, 2014.
Richards, Nelly. La insubordinación de los signos (cambio político, transformaciones
culturales y poéticas de la crisis). Santiago de Chile: Cuarto Propio, 1994.
Santini, Antonio y Dan Sickles, directores. Mala mala. El Peligro, Killers Films, 2014.
Sarduy, Severo. La simulación. Caracas: Monte Ávila, 1982.
Sierra Madero, Abel. Del otro lado del espejo. La sexualidad en la construcción de la
nación cubana. La Habana: Casa de la Américas, 2006.
Sigal, Pete. “Queer Nahuatl: Sahagún’s Faggots and Sodomites, Lesbians and
Hermaphrodites.” Ethnohistory 54/1 (Winter 2007): 10-34.
Viteri, María Amelia y Manuela Lavinas Picq, eds. Queering Paradigms V. Queering
Narratives of Modernities. Oxford: Peter Lang, 2015.
Palabras clave: cuerpo trasvestido, performance, melodrama heterosexual, disidencia
sexual, hegemonía heterosexual, transgénero
Revista I b e ro a m e r i c a n a , Vo l . LXXXVII, Núm. 277, Octubre-Diciembre 2021, 11 3 9 - 11 5 6
instituto internacional de literatura iberoamericana
ISSN 0034-9631 (Impreso) ISSN 2154-4794 (Electrónico)
También podría gustarte
- Correcta Puntúa 1.00 Sobre 1.00: PreguntaDocumento18 páginasCorrecta Puntúa 1.00 Sobre 1.00: PreguntaJuanArturo87% (15)
- Resumen Del Libro Culturas Juveniles de Rossana ReguilloDocumento7 páginasResumen Del Libro Culturas Juveniles de Rossana ReguilloMariana DomínguezAún no hay calificaciones
- BandasfeminicidasDocumento13 páginasBandasfeminicidasHector DominguezAún no hay calificaciones
- Odio DfensorDocumento6 páginasOdio DfensorHector DominguezAún no hay calificaciones
- El Precio de La OrganzaDocumento6 páginasEl Precio de La OrganzaHector DominguezAún no hay calificaciones
- Dossier de Cuadernos Fronterizos Sobre Pandemia Covid 19Documento213 páginasDossier de Cuadernos Fronterizos Sobre Pandemia Covid 19Hector DominguezAún no hay calificaciones
- "Poesía de Calle: Activismo Poético Contra La Violencia en México" Tintas. Quaderni Di Letterature Iberiche e Iberoamericane 7 (2017), 79-91.Documento13 páginas"Poesía de Calle: Activismo Poético Contra La Violencia en México" Tintas. Quaderni Di Letterature Iberiche e Iberoamericane 7 (2017), 79-91.Hector DominguezAún no hay calificaciones
- Material Del Curso ESI L28Documento57 páginasMaterial Del Curso ESI L28Ingrid Flores100% (1)
- Relaciones Entre Patriarcado y CapitalismoDocumento21 páginasRelaciones Entre Patriarcado y CapitalismoAni BarreraAún no hay calificaciones
- Argumento en Contra La Identidad de GeneroDocumento2 páginasArgumento en Contra La Identidad de GeneroCAMILA FERNANDA BURGOS INOSTROZAAún no hay calificaciones
- Guía de Facilitación en EmergenciasDocumento77 páginasGuía de Facilitación en EmergenciasDoris AlbarranAún no hay calificaciones
- Lo Familiar y Lo Femenino en La Narrativa de Samanta SchweblinDocumento24 páginasLo Familiar y Lo Femenino en La Narrativa de Samanta SchweblinDiana judith Santiago villaAún no hay calificaciones
- Ser o No Ser Mujer o La Disyuntiva Lesbiana - Yuderkys EspinosaDocumento6 páginasSer o No Ser Mujer o La Disyuntiva Lesbiana - Yuderkys EspinosaSylvia CristinaAún no hay calificaciones
- Tarea 2. Genero e Inclusion SocialDocumento4 páginasTarea 2. Genero e Inclusion SocialAlyson ChávezAún no hay calificaciones
- Educación Sexual IntegralDocumento19 páginasEducación Sexual IntegralYolita Nieto100% (1)
- Socialización de GéneroDocumento2 páginasSocialización de GéneroAdrianaAún no hay calificaciones
- 101 Formas de Llamar A Un HomosexualDocumento4 páginas101 Formas de Llamar A Un HomosexualMar WCAún no hay calificaciones
- Ferrer1Documento181 páginasFerrer1Ferney Alexis Cortes ZapataAún no hay calificaciones
- Analisis Tomboy - Melina VarnavoglouDocumento4 páginasAnalisis Tomboy - Melina VarnavoglouMelina Alexia VarnavoglouAún no hay calificaciones
- Ensayo CríticoDocumento4 páginasEnsayo CríticoPam GCAún no hay calificaciones
- Larrea y Herrera Ecuador - 2Documento61 páginasLarrea y Herrera Ecuador - 2Viviana ViteAún no hay calificaciones
- Teatro de La Sensacion-Master Class de Maquillaje Drag QueenDocumento20 páginasTeatro de La Sensacion-Master Class de Maquillaje Drag QueenMiguel Muñoz de MoralesAún no hay calificaciones
- Miradas Feministas en El Cine ContemporaneoDocumento16 páginasMiradas Feministas en El Cine ContemporaneoJuan RoblesAún no hay calificaciones
- Plan de Inclusión LaboralDocumento6 páginasPlan de Inclusión Laboralodette Del rosarioAún no hay calificaciones
- Identidades en Disputa Argüello SofíaDocumento26 páginasIdentidades en Disputa Argüello SofíaFernando SanchoAún no hay calificaciones
- Adopción en Matrimonio Del Mismo SexoDocumento8 páginasAdopción en Matrimonio Del Mismo SexoAnali RodriguezAún no hay calificaciones
- Investigacion Sobre Escuelas. LibroDocumento233 páginasInvestigacion Sobre Escuelas. LibroComunicación de la Ciencia y Política100% (1)
- Enfoque Esi 3Documento20 páginasEnfoque Esi 3Ludmila RybkaAún no hay calificaciones
- Tesis - Discurso de Rechazo o Resistencia Hacia La Homosexualidad - 2016Documento256 páginasTesis - Discurso de Rechazo o Resistencia Hacia La Homosexualidad - 2016CEDOM Virtual Profesor Luis GauthierAún no hay calificaciones
- PROGRAM ANUAL CTA - 1ro - 2019Documento12 páginasPROGRAM ANUAL CTA - 1ro - 2019Mitzy Gianella Rengifo FlorianAún no hay calificaciones
- Pérez-Cíes - Ser Genio o Ser Mujer. Una Mirada Desde La AntropologíaDocumento20 páginasPérez-Cíes - Ser Genio o Ser Mujer. Una Mirada Desde La AntropologíaoscarAún no hay calificaciones
- Generointeractivo26 12Documento106 páginasGenerointeractivo26 12Fernando Daniel RosendiAún no hay calificaciones
- ThesisDocumento183 páginasThesisAntonio CamposAún no hay calificaciones
- PCI y GéneroDocumento16 páginasPCI y GéneroAnonymous eAJElp4QVQAún no hay calificaciones
- Ortopedia 3370 PUEM2020 V 2Documento94 páginasOrtopedia 3370 PUEM2020 V 2fernandoAún no hay calificaciones