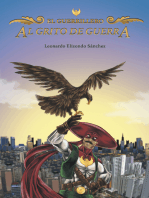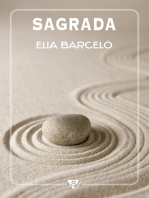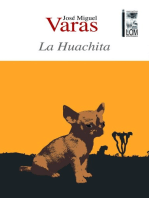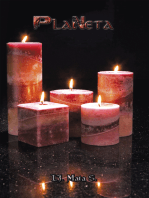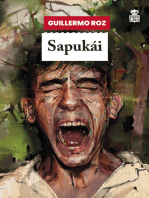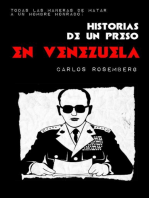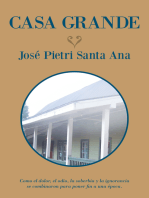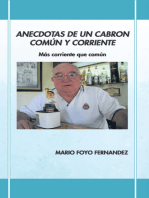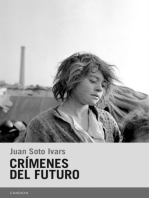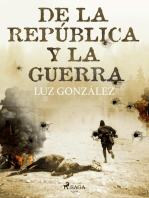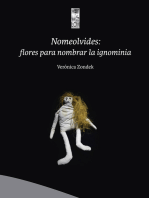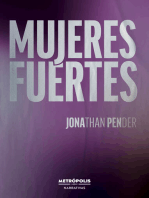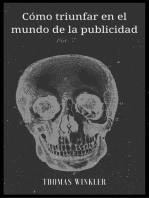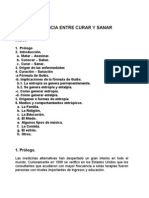Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
III La Raiz Del Mal
Cargado por
PEDRO0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas12 páginasTítulo original
III La raiz del mal
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas12 páginasIII La Raiz Del Mal
Cargado por
PEDROCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
III
Luciano imaginaba ser un gran cazador. Con
doce años gozaba de cierta libertad.
Adentrándose libre en una zona enmontada de
Garéntaca atrapaba insectos, a los que llamaba
Criules, manteniéndolos prisioneros en frascos
trasparentes hasta que morían.
En aquel tiempo a Garéntaca no le alcanzaba
la población para ser municipio. Era un
pequeño corregimiento bañado por el mar
caribe, rodeado de humedales cubiertos de
mucho mangle, y terraplenes medianos
escondidos bajo el follaje, lugares exquisitos
para toda clase de seres desconocidos por la
gente.
Luciano se hizo a la costumbre de bajar al río
a ver las pequeñas embarcaciones que pasaban
a toda velocidad cortando el agua y
produciendo olas que divertían a los niños que
jugaban como delfines. Solía ubicarse a un
costado del muellecito de madera al que la
gente le llamaba el Tropiezo, para entretenerse
viendo los cardúmenes de peces alimentándose
del verdín adherido a los troncos debajo de él.
Abundio y Gervasio, los hijos del albañil,
invitaban a Luciano a jugar pelota frente a la
carnicería de Fidel, con el fin de hacerles
miradas a Regina y Elvira, las hijas mayores del
carnicero. Bárbara, la menor, miraba a Luciano
con amor infantil, sin que él se percatara.
Cuando quedaba solo dedicaba tiempo a
escribir las fábulas que narraba a sus criaturas
enfrascadas.
Los domingos hacía de monaguillo ayudando
al padre Estanislao en la eucaristía, con el fin
de comerse las hostias que sobraban, porque la
gente de Garéntaca poco se congregaba si nadie
se acordaba de mencionar el fin del mundo. Al
salir del templo llegaba a la plaza a tirar tejo a
nombre de Agustín, un alcohólico que apostaba
dinero a la excelente puntería del muchacho.
Luciano disfrutaba del invierno porque
amaba correr bajo la lluvia, y aprovechaba que
los pastores no salían de sus casas cuando
llovía, para hacer de torero ante las cabras en
los corrales. También imaginaba ser un
vaquero, yendo a toda velocidad sobre el mulo
de don Alejo, sin importar relámpagos ni
truenos.
Una anaranjada tarde de viernes, el joven
Luciano llegó al rancho del viejo Fortunato, en
el momento que el anciano tallaba un tronco
para el cuerpo de un tambor. El muchacho,
que deseaba saber sobre cada cosa, le placía ir
a hacer tareas y contar las anécdotas del día,
tratando de entender cada frase que Fortunato
decía, porque de todo se admiraba. Se
desbotonaba la camisa y se sentaba en un
rústico taburete de madera cubierto de piel de
vaca al que recostaba dándose un empujoncito
hacia atrás sobre el listón de mangle que hacía
de columna en el centro del rancho. Se
despojaba de sus apretados colegiales negros, a
fin de sentir el aire fresco en los pies, y sacaba
cuaderno y lápiz para tomar apuntes.
El gaitero de Garéntaca, como le decían a
Fortunato, le recibía de buena gana, porque a
él, la compañía del infante le hacía sentirse de
menos edad.
—¿De qué árbol es ese tronco que raspas? —
preguntó Luciano.
—Vea y calle—respondió Fortunato, con la
respiración acelerada.
—¿Me ha echado a la calle?
—¿Eres sordo o ignorante? Te dije vea y calle,
de ver con los ojos y cerrar la boca; no de
caminar hacia fuera. No tengo tiempo para
responder tus preguntas.
—¿No es usted muy anciano para estar
trabajando?
—Trabajar me mantiene consciente de que no
estoy en un ataúd. Pero te digo de antemano
que, si preguntas la clase de árbol para hacerte
gaitero, no sueñes que te enseñaré algo de este
oficio, por mi cuenta no serás músico.
—¿Se cree mejor persona?
—Tienes la cabeza cerrada, y no entiendes que
menosprecio este trabajo.
—Odias lo que haces, ¿No es buen arte acaso?
—No hay en el universo cosa que excite las
lujurias humanas más pronto que el ritmo de
un tambor.
—¿Y eso es malo?
—Es bueno para todo mundano que busca
placeres, para quien sea casado no es lo mejor.
—¿Es usted casado?
—Sí.
— ¿Por qué no vive nadie con usted?
—Soy insoportable como el fuego e
ingobernable como el viento.
—Hablas como poeta. ¿No lo gobernó su padre?
—No sé quién sea ese.
— ¿Y su madre?
—Me dicen que eso fue naciendo yo y muriendo
ella.
—Lo siento.
—No sientas nada, fui librado del dolor de ver
la muerte que más duele.
—Seguro estuviste bajo el cuidado y voluntad
de alguien mayor. ¿Qué hay de malo en ser
gobernado?
—Si hablamos de la gente que gobierna
Malicobo, es más el perjuicio que el beneficio.
Son una manada de zorras que comen pulpa y
cáscara. Animales malditos que destrozan los
cultivos que con sudor y lágrimas siembra el
campesino. Como buitres impudentes, que
rompen la piel y saquean las entrañas de quien
ha muerto.
—¡Malditos animales!
—No maldigas muchacho.
—Pero tú lo haces.
—Es que soy mayor.
—Entiendo, es malo si lo hace un niño, pero es
bueno si lo hace un viejo.
—Maldecir nunca es bueno, pero hay misterio
en ello.
—Pero se siente bien.
—Pues maldecir es lo único que se puede
hacer, esos políticos son intocables como
escorpiones ponzoñosos.
—¿Por qué lo dices?
—Sus opositores están bocarriba.
—¿Bocarriba?
—Bajo tierra.
—Ya entendí.
—Los vivos se consuelan diciendo: «Es mejor,
malo conocido que bueno por conocer». Y es
verdad por lo menos en el hecho de no saber si
los muertos serían mejores personas que los
asesinos que los mataron para quedarse en el
poder.
—¿Estamos condenados a vivir así?
—No a vivir así, más bien, a morir.
—¿Te asusta el gobierno?
—A mi edad hasta para asustarme necesito
píldoras.
—No entiendo lo de las píldoras. ¿Qué es eso?
—Algún día, cuando seas viejo, sabrás de lo
que hablo.
—¿No le temes ni a la muerte?
—¿Para qué temer lo inevitable?
—Pero no quiero morir.
—Porque a tu edad no se puede saber lo
fatigante que suele ser la vida.
—Pero puedo aprender.
—Entonces, presta atención. Al nacer tan
pequeños existimos sin saberlo, desprovistos de
lenguaje nada comprendemos. Aferrados a
nuestras madres por incomprensible instinto
bebemos de sus tetas, y así vamos creciendo.
Nuestros oídos no paran de oír ni los ojos de
mirar, así aprendemos a usar la lengua que el
resto de la vida no podemos controlar. Los
mayores nos enseñan historias que nadie
puede probar. Y cada cabeza crea su mundo,
pero en cada mundo existe el bien y el mal.
Es común a todos pensar que hay gente
buena, y que la gente mala abunda más, y por
razón natural se ensaya a ver que sea mejor, si
hacer lo bueno o lo que está mal. Se
experimentan recompensas de uno y otro
genero, y se precisa pensar lo que a muchos les
conviene.
—¿Qué cosa?
—Que ser bueno no es bueno si a nadie le
importa, y ser malo no es malo si nadie lo nota.
La ventaja está en hacer creer a la gente que se
es bueno, mientras se adquieren bienes
haciendo mal.
—Bien.
—No hagas esa cara de bobo, ¿Si no entiendes
lo fácil cómo te explico lo difícil?
—Ajá.
—Un hombre rico desea tranquilidad, mientras
goza de muchos deleites, banquetes y viajes, y
de hermosas mujeres que no pueden faltar,
porque las riquezas no tienen razón, al menos
que las tengas para disfrutar.
—Ya.
—Los bienes de los unos son codiciados por
otros, y les nacen envidias y se fraguan males,
y peligros inevitables van y vienen. Entonces
los que más tienen más quieren y se acechan
como fieras hambrientas para matar, y
necesitan hombres que les defiendan de los
males que atraen los bienes. De ahí nacen el
pillaje y las guerras, los que matan y los que
mueren.
—¿Tener bienes es malo?
—La codicia.
—¿Qué hay de bueno?
—Amar.
—¿Has visto el amor?
—Quien procura mi bienestar.
—Si es bueno el amor, ¿Por qué cuesta tanto
amar?
—El amor es dar sin esperar, y eso no es
natural.
—¿Cómo sé que amo?
—Haz el bien a quien no lo merezca.
—¿Qué tiene que ver el amor con el gobierno?
—Se aman demasiado ellos mismos.
—Mi mamá siempre me ordena lavar las manos
antes de comer.
—¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos
hablando?
—Ella es feliz dándome órdenes inútiles.
—Veo que odias lavarte las manos.
—Lo confieso.
—¿Sabes por qué hay que hacerlo?
—Puedo comer.
—Ignoras la razón.
—¿Cuál?
—Para no enfermar.
—¿Entonces?
—Está claro, tú cumples la ley para poder
comer. Yo pago impuestos para vivir en paz.
—¿El gobierno da paz a cambio de impuestos?
—No te dan un carajo, pero si no tributas, te
quitan lo poco que te han hecho imaginar que
tienes.
—¿Qué es el impuesto?
—Es un hurto legal.
—¿Y usted se deja robar así de fácil?
—Cuando no puedes deshacerte del ladrón, por
lo menos le agradeces que no te quite la vida.
—¿Cómo es que le seguimos creyendo al
gobierno?
—Falsas esperanzas, como en la fábula del
asno y su zanahoria.
—¿Donde un torpe burrito camina y camina
tras la zanahoria que su amo sujeta como de
una caña de pescar, que cerquita del hocico se
la hace pendular y así con la carga le obliga
feliz andar?
—Precisamente, el gobierno nos hace caminar
detrás de una recompensa que nunca se ha de
alcanzar.
—Si con las leyes nos oprimen, ¿Por qué
todavía permitimos que las hagan?
—¿Y qué te hace pensar que nos piden
opinión?
—¿No?
—Jamás. El punto es que pocos están
dispuestos a amar. Y no quedaría un alma viva
si la ley no prohibiera matar.
— ¿No es mejor hacer lo que nos beneficia y
evitar lo que nos perjudica?
—He ahí el problema, no sabemos con certeza
qué nos beneficia, y qué nos perjudica.
—Me perdí.
—¿Has oído la historia del chino?
—No.
—Me contó mi abuelo que un hombre pobre de
China, el cual vivía en un viejo rancho de
palma a las afueras de Garéntaca, poseía una
yegua rabiacana y malograda, con la cual podía
ganar algunas monedas arreando cosas que,
por pesadas, la gente no podía cargar; una
mañana fue al árbol donde le solía amarrar, y
se entristeció mucho al ver la cuerda reventada
y sin rastro del animal. Los vecinos, cuantos
supieron del caso, como un pésame le fueron a
dar, y se decían unos a otros: «pobrecito el
chino, maldito está». Pasaron unos días y la
yegua regresó, y tras ella una mano de bestias
de buena condición: caballos, mulos, vacas y
asnos. No tardaron los mismos que habían
dado condolencias en llegar, se miraban unos a
otros y llevados de la envidia decían: «Bendito
está».
— ¿Y eso que tiene que ver?
—Nunca te quejes, no sabes lo que te conviene.
—Me conviene estar vivo.
—¿Qué inconveniente había cuando no habías
sido concebido?
—Me gusta vivir.
—¿Y no te piensas morir?
—No me gusta pensar en la muerte.
—Ser concebido y morir son dos hechos
ineludibles.
—Vivir para morir no tiene sentido.
—Pero así son las cosas.
—Tengo miedo.
—Por eso hay gobierno.
—¿Por miedo?
—Está dicho.
—Pasé quince días sin dormir cuando murió mi
abuelo, el terror me cogió hasta los tuétanos.
—Por miedo es que obedeces.
—¿Miedo a la muerte?
—Si por voluntad o sin ella ignoras la
prohibición, entonces serás sometido por la
fuerza pública.
—¿Qué es la fuerza pública?
—Un gran número de hombres armados que
nos obligan a cumplir la Ley de Malicobo.
—¡Claro! son hombres barbados, armados
hasta los dientes.
—Esos son insurgentes.
—¿Insurgentes?
—Malhechores de otro bando.
—Mi mamá quiere que marchemos de
Garéntaca porque le da miedo que me lleve esa
gente.
—Si quieres vivir aquí, aprende a fingirte loco.
—Pero a usted no se lo llevaron.
—Pero es preciso decirte que es lo peor que me
ha pasado. El día que aparecieron a la puerta
de mi rancho, me desnudé y grité como una
niña. Mi papá me había dicho que botara
espuma por la boca. Intenté pero no pude, era
como una pesadilla donde te persiguen y te
vuelves lento. Cuando vi el cañón del fusil que
me apuntaba a la cabeza, literalmente me
cagué. Al ver ellos la mierda corriéndome
piernas abajo, supieron que no estaba loco, y
dijeron: «¡Que mierda apestosa!», y dijo el
comandante de la cuadrilla: «dejen quieto a ese
cagón».
—¿Por qué supieron que usted no estaba loco
de verdad?
—Los locos no se cagan de un susto.
—Bendita suerte.
—No creas, lamenté mucho tiempo no haberme
ido con aquella cuadrilla. Después de la
embarrada, todos me apodaban: «el cagón». El
miedo se volvió vergüenza y era más tenaz.
Debía elegir, irme a la guerrilla o atarme una
piedra al cuello y tirarme al río.
—Se fue a la guerrilla.
—Intenté ahogarme, pero mi instinto de
supervivencia no me lo permitió.
Tal cual sucedió. En ese momento Luciano
se llenó de miedo, y dijo: «Debo ir a casa, mi
madre debe estar angustiada». Tomó su
mochila y salió diciendo: «Hasta pronto».
El miedo se le volvió paranoia. Caminó en
dirección a su rancho, y se imaginaba
perseguido de hombres armados. Además iba
muy atento a sus pasos en el camino de tierra
para no pisar el pasto, y evitar la mordida de
alguna víbora.
La paranoia se le tornó en pánico al ver lo
que parecía la cabeza de una culebra
sobresaliente de la maleza a la orilla del
camino. Retrocedió unos pasos y agarró un
trozo de rama de árbol, se acercó al animal y
lanzó un golpe al follaje donde suponía estaría
el largo cuerpo del reptil. El susto fue mayor
cuando saltó lo que era un sapo. Tiró la rama y
cayó de nalgas hacia atrás, miró hacia todas
partes y se sintió tan estúpido. Se aproximó al
sapo, lo sujetó, lo metió en la mochila, y le dijo
con rabia, como si el animal pudiera
entenderlo: «Por poco me matas del susto, sapo
malparido».
Después llegó a su casa. Había oscurecido
bastante, y Rosalía, su madre, lo estaba
esperando afuera con la vaina de un machete
en la mano derecha. Cuando lo vio, le dijo:
—¿A dónde fuiste después de la escuela?
La vio tan enojada que evitó acercarse. Quedó
paralizado frente a ella. Y con una sonrisa
asustada le dijo:
—Te quiero mucho.
—Luciano Rodas, entra a la casa.
—¿Me vas a pegar?
—Si no entras ya, te va peor.
—¿Ahora qué hice?
—Eres un rabanero ¿Te parece poco tirarle un
mierdazo a tu maestra?
—¿Qué cosa te dijo?
—Que le echaste un mierdazo por una tal
democracia.
—No fue una grosería, le dije una simple
metáfora.
—En pocas palabras, la maestra vino a decirme
que puedes terminar muerto.
—¿Cómo sabes que la maestra dice la verdad?
—Se supone que ella es estudiada y no se
equivoca.
—Rosalía, hoy aprendí que no todo es lo que
parece, suponer, a veces nos hace sentir
avergonzados. Te voy a mostrar lo que tengo en
mi mochila, mira sólo la cabeza.
Luciano metió su mano izquierda en la
mochila, y agarró el sapo, y lo fue sacando
lentamente hasta que Rosalía pudo ver las
fauces. La mujer palideció en el acto y dio un
brinco, soltó la vaina del machete al tiempo que
gritaba como loca: «¡Ay no friegues, una
culebra!». Corrió hacia adentro de la casa, y
dijo: «No entres aquí con ese diablo».
Luciano entró a la casa con la mano dentro
de la mochila, y fue tan fuerte la impresión de
su madre que sufrió un desmayo. El joven
corrió a la cocina y agarró la botella llena de
ron compuesto, acercó la boca del frasco a la
nariz de ella hasta que volvió en sí.
—¿Qué pasó?—dijo Rosalía, mirando a todas
partes.
—Sufriste un desmayo después de ver un sapo.
—¡Era una culebra!
—Es un indefenso sapito.
—Que pendeja soy.
—No te avergüences, eso le pasa a cualquiera.
—La paliza te la doy, te crees muy grandecito
para andar por ahí haciendo de las tuyas.
—¿Me castigas porque soy niño?, estoy seguro
que siendo yo un hombre mayor haría lo que
quisiera, bueno o malo, no te importaría.
Rosalía guardó silencio y fue a su habitación.
Esa noche Luciano estuvo pensando largo
tiempo en el hecho de tener que hacerse el loco
cuando llegara la insurgencia. Evocó el brinco
que dio Rosalía al ver el sapo y sufrió un
ataque de risa. Entonces, fue consciente de la
necesidad que había de cambiar las leyes de
Malicobo.
También podría gustarte
- Alfonso XI el Justiciero: Reino de Castilla, siglo XIV.El Rey Justiciero extiende los límites cristianos hacia el sur, gracias a sus dotes de gobernante y pericia militar, mientras vive una historia de amor con Leonor de Guzmán a quien impone como reina de Castilla.De EverandAlfonso XI el Justiciero: Reino de Castilla, siglo XIV.El Rey Justiciero extiende los límites cristianos hacia el sur, gracias a sus dotes de gobernante y pericia militar, mientras vive una historia de amor con Leonor de Guzmán a quien impone como reina de Castilla.Aún no hay calificaciones
- InformetitanDocumento4 páginasInformetitanSteban J Amado HzAún no hay calificaciones
- Todas las maneras de matar a un hombre honrado: Historias de un preso en VenezuelaDe EverandTodas las maneras de matar a un hombre honrado: Historias de un preso en VenezuelaAún no hay calificaciones
- Anecdotas De Un Cabron Común Y Corriente: Más Corriente Que ComúnDe EverandAnecdotas De Un Cabron Común Y Corriente: Más Corriente Que ComúnAún no hay calificaciones
- La Pasión de los Olvidados:: La epopeya del corazón indomable. Primera parteDe EverandLa Pasión de los Olvidados:: La epopeya del corazón indomable. Primera parteAún no hay calificaciones
- Cómo triunfar en el mundo de la publicidadDe EverandCómo triunfar en el mundo de la publicidadCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Palo VoladorDocumento18 páginasPalo VoladorLucas MatiasAún no hay calificaciones
- Manifiesto Personal PDFDocumento98 páginasManifiesto Personal PDFRaul Harris100% (2)
- Cuentos de Reflexión para JóvenesDocumento11 páginasCuentos de Reflexión para JóvenesNayima cristanchoAún no hay calificaciones
- V La Raiz Del MalDocumento11 páginasV La Raiz Del MalPEDROAún no hay calificaciones
- IV La Raiz Del MalDocumento13 páginasIV La Raiz Del MalPEDROAún no hay calificaciones
- Artículo 1 CGPDocumento1 páginaArtículo 1 CGPPEDROAún no hay calificaciones
- II La Raiz Del MalDocumento11 páginasII La Raiz Del MalPEDROAún no hay calificaciones
- Artículo 5 CGPDocumento1 páginaArtículo 5 CGPPEDROAún no hay calificaciones
- Artículo 4 CGPDocumento1 páginaArtículo 4 CGPPEDROAún no hay calificaciones
- Artículo 3 CGPDocumento1 páginaArtículo 3 CGPPEDROAún no hay calificaciones
- Las Diferentes Vias de La Yoga Constituyen El Yoghismo PDFDocumento85 páginasLas Diferentes Vias de La Yoga Constituyen El Yoghismo PDFCamilo BottinoAún no hay calificaciones
- Ruiz de La Peña, Juan Luis - Creacion, Gracia, Salvación PDFDocumento72 páginasRuiz de La Peña, Juan Luis - Creacion, Gracia, Salvación PDFJuan Jara Parra100% (1)
- PPA Somos Dominicanos 6to 2022 2023Documento44 páginasPPA Somos Dominicanos 6to 2022 2023maria elena desimeAún no hay calificaciones
- Consigna El Almohada CompletoDocumento2 páginasConsigna El Almohada CompletoFitness- LifeAún no hay calificaciones
- Acordes Cultura ProfeticaDocumento25 páginasAcordes Cultura ProfeticaMiguel Garcia CribilleroAún no hay calificaciones
- 100 Dias de Pensar Correctamente 1Documento51 páginas100 Dias de Pensar Correctamente 1Rey David100% (1)
- Sobre El Tamaño de Mi EsperanzaDocumento3 páginasSobre El Tamaño de Mi EsperanzaCarlos Bellatin100% (1)
- La Sabia Decisión Del Rey 2018Documento4 páginasLa Sabia Decisión Del Rey 2018Christian Manuel Rodas Almonte0% (1)
- El Corpus Christi Hora SantaDocumento8 páginasEl Corpus Christi Hora SantaRaulito Canseco100% (1)
- LEE 1. CuadernoDocumento40 páginasLEE 1. CuadernoCano Jade100% (1)
- A. Manual de Reiki MarielDocumento19 páginasA. Manual de Reiki MarielMariangel Cisneros75% (4)
- Amor y Terror de Las PalabrasDocumento32 páginasAmor y Terror de Las PalabrasInvierno en Maracaibo100% (1)
- Meditacion Bodhicitta EcuanimidadDocumento3 páginasMeditacion Bodhicitta EcuanimidadpumukhyAún no hay calificaciones
- Cartas de Famosos en La Historia Te Quiero y Te Amo y Te NecesitoDocumento3 páginasCartas de Famosos en La Historia Te Quiero y Te Amo y Te Necesitosandranaranjog6937Aún no hay calificaciones
- Paraliturgia Inicio Del Año Escolar 2022Documento2 páginasParaliturgia Inicio Del Año Escolar 2022Rosa Velermina Rodriguez MorenoAún no hay calificaciones
- Los Defectos de CarácterDocumento12 páginasLos Defectos de CarácterElisabet Merino AldaiAún no hay calificaciones
- Importancia y ventajas del testimonio personalDocumento35 páginasImportancia y ventajas del testimonio personalMiguel A Hernández MAún no hay calificaciones
- La Fe Lo Que Es - Kenneth Hagin PDFDocumento20 páginasLa Fe Lo Que Es - Kenneth Hagin PDFSkiel Cast88% (8)
- Gestión emocional: Un viaje por el universo de las emocionesDocumento11 páginasGestión emocional: Un viaje por el universo de las emocionesRafaelAún no hay calificaciones
- Portafolio Dto 9 PDFDocumento44 páginasPortafolio Dto 9 PDFJuan Carlos Lopez HenaoAún no hay calificaciones
- Festival Gastronomico LetrasDocumento5 páginasFestival Gastronomico LetrasDiego Arista HidalgoAún no hay calificaciones
- El Carnaval BolivarenseDocumento150 páginasEl Carnaval BolivarenseGeova GuanoAún no hay calificaciones
- Oración A San José Por El Día Del PadreDocumento3 páginasOración A San José Por El Día Del PadreLuis AgurtoAún no hay calificaciones
- Diferencia Entre Curar y SanarDocumento54 páginasDiferencia Entre Curar y SanarPrema Pérez100% (2)
- Revista EDBO N5 - Enero 2018Documento48 páginasRevista EDBO N5 - Enero 2018Agualuz69Aún no hay calificaciones
- Valordelmeslealtad 110210182152 Phpapp02Documento13 páginasValordelmeslealtad 110210182152 Phpapp02Lidia MirandaAún no hay calificaciones
- (Spanish (Auto-Generated) ) Simulación de Matrimonio Civil, Guatemala (2021) (DownSub - Com)Documento25 páginas(Spanish (Auto-Generated) ) Simulación de Matrimonio Civil, Guatemala (2021) (DownSub - Com)Ruben Dario Coy VelasquezAún no hay calificaciones
- Poemas Desde El Subsuelo (Libro de Poemas de Walter Faila)Documento48 páginasPoemas Desde El Subsuelo (Libro de Poemas de Walter Faila)walter failaAún no hay calificaciones
- Resumen Del Libro El Poder de Ser VulnerableDocumento11 páginasResumen Del Libro El Poder de Ser VulnerableDra Iraima V. Martínez M.Aún no hay calificaciones
- Plan estudios prejardínDocumento20 páginasPlan estudios prejardínKathy DuarteAún no hay calificaciones