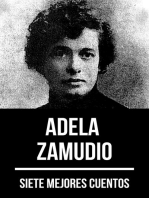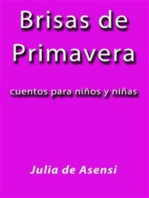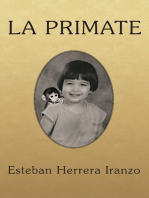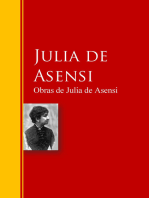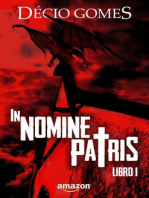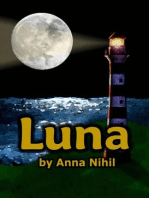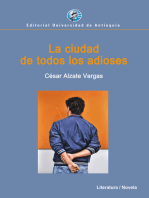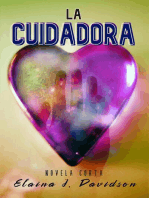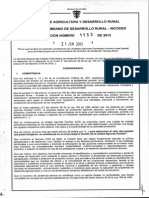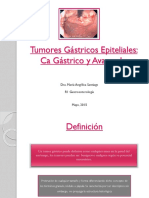Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Algo
Cargado por
Luis Eduardo Gutiérrez Jiménez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas3 páginasUna mujer agonizante llamada Amanda Pedroza que desea ver a su familia una vez más antes de morir recibe la visita de una misteriosa joven vestida de blanco. La joven afirma haber sido enviada por su "superior" para darle una buena noticia a Amanda: que será curada milagrosamente para que pueda reunirse con sus hijos. A pesar de las dudas iniciales, la joven toma la mano de Amanda y ora, y Amanda comienza a sentirse mejor de repente, como si estuviera siendo curada de su enfer
Descripción original:
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoUna mujer agonizante llamada Amanda Pedroza que desea ver a su familia una vez más antes de morir recibe la visita de una misteriosa joven vestida de blanco. La joven afirma haber sido enviada por su "superior" para darle una buena noticia a Amanda: que será curada milagrosamente para que pueda reunirse con sus hijos. A pesar de las dudas iniciales, la joven toma la mano de Amanda y ora, y Amanda comienza a sentirse mejor de repente, como si estuviera siendo curada de su enfer
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas3 páginasAlgo
Cargado por
Luis Eduardo Gutiérrez JiménezUna mujer agonizante llamada Amanda Pedroza que desea ver a su familia una vez más antes de morir recibe la visita de una misteriosa joven vestida de blanco. La joven afirma haber sido enviada por su "superior" para darle una buena noticia a Amanda: que será curada milagrosamente para que pueda reunirse con sus hijos. A pesar de las dudas iniciales, la joven toma la mano de Amanda y ora, y Amanda comienza a sentirse mejor de repente, como si estuviera siendo curada de su enfer
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
En algún punto del estado de Puebla, México
Una mujer agoniza a causa del cáncer.
Hacía años que no sabía nada de su familia, y lo único que deseaba era verlos a todos
por última vez, aunque fuera solo para despedirse.
De alguna forma había conseguido atraer la atención de los medios de comunicación,
gracias a la reputación que se ganó dentro y fuera del pueblo. Tenía la esperanza que eso
funcionara para localizarlos o que ellos la encontraran.
Una prima suya igual de vieja, pero con algunos años de vida por delante, era quien
cuidaba de ella. Todos los días resultaban mortificantes, pues esta prima se veía forzada a
trabajar para que ambas pudieran subsistir.
El trabajo como artesana no dejaba buenas ganancias en los últimos años, y lo peor es
que una de ellas se hallaba en el lecho de muerte sin dinero para poder comprar analgésicos
que le redujeran al menos el dolor de su agonía.
Aquel día era soleado, totalmente despejado. Corría un extraño rumor acerca de una
mujer que había llegado hasta esa región en aras de predicar la palabra de Dios. Preguntaba
por los más enfermos de cada poblado que visitaba y les ofrecía consuelo y oración, además
de comida y… milagros.
Alguien llamó a la puerta, y la prima de la moribunda anciana dejó el barro con el que
trabajaba para dirigirse a la puerta. No tenía ninguna esperanza de que se tratara de alguno
de los sobrinos por los que había estado rezando.
Del otro lado de la puerta había una joven con porte elegante, ataviada con una pulcra
gabardina blanca cuyos botones llegaban hasta la cintura. Desde allí se extendía un amplio
faldón que caía al suelo como si fuera una cola. Una falda blanca y tableada, medias negras
y botas igualmente blancas. Incluso llevaba unos finos guantes de gala color beige que
combinaban con su atuendo.
Aquella apariencia le hizo pensar a la mujer en un ángel descendido del cielo.
De largo y ondulado cabello rubio, ojos de un azul turquesa tan intenso como las joyas y
una sonrisa apacible, la mujer creyó que podría encapricharse si alguna de las dos no decía
nada.
––Buenas tardes ––saludó la joven, cuya voz transmitía calma y paz.
––Buenas tardes ––contestó la mujer––. ¿Puedo hacer algo por usted?
––Ya que lo menciona, me gustaría saber si ésta es la casa de Amanda Pedroza.
Aquél era el nombre de su prima, y por un breve instante dudó si debía responderle;
asintió de todas formas.
––¿Puedo pasar a verla?
––¿Quién es usted? ––preguntó la mujer, con la sospecha que cualquiera habría
experimentado.
––No se preocupe por mi identidad ahora ––dijo la joven, con total confianza y sin
deshacer su sonrisa––. Me presentaré tan pronto pueda hablar con la señora Amanda.
¿Puedo?
Todavía intrigada, la mujer accedió y le permitió la entrada. Quizás, a pesar de la
espontaneidad, aquella joven pudiera dilucidar alguna pista o información acerca de la
familia que tanto necesitaba su prima en aquellos momentos. Ella había enterrado a sus
padres y, por el aspecto que su prima tenía desde hacía ya un tiempo, estaba completamente
segura de que no resistiría más tiempo.
Las mujeres caminaron a través del zaguán y se internaron en la casa. Dentro, la joven
no vio ninguna foto familiar ni cuadro, excepto la imagen de una virgen de Guadalupe en lo
que parecía ser en un pedestal de madera fijado a la pared, acompañado por un par de
veladoras que se encontraban encendidas.
Llegaron hasta un cuarto que parecía ubicarse en el fondo. Al entrar, lo primero que uno
notaba eran los rayos de sol que se colaban entre las cortinas de una ventana que daba al
patio trasero. Como era una casa que se ubicaba en lo alto de una pequeña colina, más allá
del patio se podía observar una cordillera. Si la habitación hubiera estado al frente de la
casa, a través de aquella ventana se hubiera podido distinguir el campanario de la iglesia del
pueblo.
A un costado de la ventana, se encontraba una cama, y tendida en ésta yacía una anciana
que tenía una mascarilla de oxígeno cubriéndole la boca y nariz. La enfermedad terminal
que padecía le había consumido muchos kilos de peso, lo que le brindaba un aspecto
cadavérico. Tenía unas pronunciadas ojeras a pesar de permanecer dormida y su cabello
blanco, recogido en una trenza, le caía por uno de los hombros.
La prima, siempre con mucho cuidado, se sentó en el borde de la cama, al lado de la
moribunda, y la despertó con una ligera sacudida. Después le informó que alguien la estaba
buscando, y aquellos moribundos ojos brillaron por primera vez en mucho tiempo al fijarse
en la hermosa joven que se hallaba junto a ellas en aquella habitación.
––Puede acercársele ––indicó la prima, al tiempo que se ponía de pie y se apartaba para
dejarle espacio.
La joven de blanco se acercó hasta la cama y se arrodilló a un lado de la anciana después
de denegar con suavidad la oferta de una silla para que pudiera sentarse. Acto seguido, se
quitó los guantes blancos y estrechó una mano de la anciana entre las suyas.
––¿Quién eres tú? ––preguntó la anciana con una débil voz, cortada de tajo por un
acceso de tos––. ¿No ves que me estoy muriendo? Dime qué es lo que quieres, si no es
hablarme sobre mis hijos.
––Antes que nada, le ofrezco disculpas por molestarla en su lecho ––dijo la joven con
total respeto y seriedad––. He venido hasta aquí por órdenes de mi superior, quien escuchó
tus súplicas.
––¿Qué superior? ––cuestionó la prima, detrás de ella.
––Calla por favor, Romilda ––pidió la moribunda––. Déjala que hable. Anda, pequeña.
Continúa.
La joven asintió antes de hablar.
––Conozco su historia, señora Amanda Pedroza. Sé lo mucho que sufrió a manos de un
mal esposo que acabó por marcharse a los Estados Unidos con pobres excusas de una vida
mejor. Sé que usted se vio forzada a desprenderse de sus hijos cuando éstos eran todavía
pequeños. Que no tuvo los recursos suficientes para brindarles la vida que usted aseguraba
que merecían. Sé que se esforzó todos los días, de sol a sol, sin dejar de rezar por la
oportunidad de que las personas a quienes encargó a sus hijos les dieran todo lo que usted
no pudo.
Aquellas palabras perforaron el corazón de la anciana, quien trató de retirar su mano. Sin
embargo, la calidez que la joven desprendía no dejaba de inspirarle seguridad. Una
sensación de que todo iba a estar bien a pesar de todas las recriminaciones que le decía.
––Sus plegarias fueron escuchadas ––continuó la joven––. Hoy le traigo buenas nuevas,
y es que usted podrá volver a ver a sus hijos porque es lo que Él quiere. Él recompensará tu
devoción y tu fe. Quiere que te levantes y vayas a buscar a tus hijos.
La anciana derramó una lágrima y empezó a sollozar.
––Ellos nunca vinieron a mí en todos estos años, y ahora yo no me puedo levantar de
esta cama para buscarlos ––se lamentó la mujer, totalmente deshecha.
––Eso no importa, porque tú vas a levantarte de esta cama.
Romilda contemplaba la escena con estupefacción, pero el temblor bajo sus pies logró
apartar su atención de la joven.
––¿Qué está pasando…? ––preguntó asustada.
––No tema, señora Romilda Tamez ––le dijo la joven––. Está usted en presencia de un
milagro.
––¿Milagro…?
Un florero que estaba sobre una mesa lateral se cayó al suelo y se rompió en mil
pedazos. Un perro comenzó a ladrar a lo lejos. Los pájaros que había en el patio aletearon
con locura. El gallo del vecino cantó con júbilo a pesar de ser más de mediodía. Una
corriente de aire abrió la ventana salvajemente y sopló en el rostro de Amanda Pedroza.
––Levántate conmigo, Amanda Pedroza, y agradece a Dios Padre Todopoderoso Yahvé
que ha venido a curarte
La joven se fue levantando lentamente. Al mismo compás que ella, Amanda sintió que
algo la halaba hacia arriba, y que por primera vez en mucho tiempo respiraba sin dificultad.
También podría gustarte
- Grimorio de Los Seres Cosmicos de Frater MalakDocumento100 páginasGrimorio de Los Seres Cosmicos de Frater MalakJose Rey83% (6)
- LunaNera 1 Las Ciudades Perdidas - Tiziana TrianaDocumento519 páginasLunaNera 1 Las Ciudades Perdidas - Tiziana Trianacarola iglesiasAún no hay calificaciones
- Webster, Jean - Papaito Piernas LargasDocumento86 páginasWebster, Jean - Papaito Piernas LargasLiesel Meminger100% (3)
- 1 La Peculiar Señorita GreyDocumento97 páginas1 La Peculiar Señorita GreyMF APAún no hay calificaciones
- Leyendas MexicanasDocumento7 páginasLeyendas MexicanasEnriqueRamosAún no hay calificaciones
- Agata de Patricia SuarezDocumento24 páginasAgata de Patricia SuarezAgustín BernalAún no hay calificaciones
- El Dragon de Cristal (El Reino de Los Dragones ) - Richard A. Knaak M?Documento271 páginasEl Dragon de Cristal (El Reino de Los Dragones ) - Richard A. Knaak M?Julian MolinaAún no hay calificaciones
- ERGONMDocumento30 páginasERGONMMarcosTupiaAronesAún no hay calificaciones
- Retroalimentación Positiva y Negativa Del Cóndor AndinoDocumento2 páginasRetroalimentación Positiva y Negativa Del Cóndor AndinoLuz Adriana Jimenez Ramos67% (3)
- Cuentos, Fábulas y DemásDocumento8 páginasCuentos, Fábulas y DemásRaúl Sánchez AcostaAún no hay calificaciones
- El Perro Peruano Sin PeloDocumento7 páginasEl Perro Peruano Sin PeloPaolaPastorNanfuñayAún no hay calificaciones
- Iblis Kathia - Las Guerras Del Cortejo 01 - La Peculiar Señorita GreyDocumento68 páginasIblis Kathia - Las Guerras Del Cortejo 01 - La Peculiar Señorita Greyalejandra gonzalezAún no hay calificaciones
- Compresor Corken d791 (Datos de Operacion)Documento1 páginaCompresor Corken d791 (Datos de Operacion)Luis Cervantes BarradasAún no hay calificaciones
- HERÁCLITODocumento32 páginasHERÁCLITOCarlos Verde Núñez100% (1)
- Sesión de Aprendizaje Leemos AbejaDocumento8 páginasSesión de Aprendizaje Leemos AbejaanaAún no hay calificaciones
- CompleteDocumento50 páginasCompleteLuis SiriAún no hay calificaciones
- Amanda Ashley - Más Profundo Que La Noche (Novela Romántica by Mariquiña)Documento356 páginasAmanda Ashley - Más Profundo Que La Noche (Novela Romántica by Mariquiña)ManuelAún no hay calificaciones
- No me digas que fue un sueño: Una historia de amor en la Revolución maderistaDe EverandNo me digas que fue un sueño: Una historia de amor en la Revolución maderistaAún no hay calificaciones
- Ashley, Amanda - Mas Profundo Que La NocheDocumento315 páginasAshley, Amanda - Mas Profundo Que La Nochemar mexicoAún no hay calificaciones
- 7396 SDFSBDocumento314 páginas7396 SDFSBCreArte Graphics100% (1)
- Prisionera de La NadaDocumento7 páginasPrisionera de La NadaRafael Rosales guerreroAún no hay calificaciones
- Un Cuento Oscuro: Juan Pablo Maldonado 1BDocumento5 páginasUn Cuento Oscuro: Juan Pablo Maldonado 1Bjuan pabloAún no hay calificaciones
- Sedas de FranciaDocumento226 páginasSedas de FranciaTatiana AndreaAún no hay calificaciones
- EL ADEREZO, Novela de Intriga RuralDocumento96 páginasEL ADEREZO, Novela de Intriga RuralCarolina-Dafne Alonso-Cortés RománAún no hay calificaciones
- Mitos y Leyendas de Mi LocalidadDocumento20 páginasMitos y Leyendas de Mi LocalidadJorge Armando Casana Vargas50% (4)
- Obras de Julia de Asensi: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandObras de Julia de Asensi: Biblioteca de Grandes EscritoresAún no hay calificaciones
- Edgardo o un joven de mi generaciónDe EverandEdgardo o un joven de mi generaciónCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Ashley Amanda 01 - Más Profundo Que La NocheDocumento282 páginasAshley Amanda 01 - Más Profundo Que La NocheSoledad CorpurAún no hay calificaciones
- Capítulo 2 MagiaDocumento22 páginasCapítulo 2 MagiaEstación de los SilenciosAún no hay calificaciones
- Amanda Ashley - Más Profundo Que La NocheDocumento315 páginasAmanda Ashley - Más Profundo Que La NocheEsme GarciaAún no hay calificaciones
- 10 Cuentos, Acostico, Cantos, LeyendasDocumento18 páginas10 Cuentos, Acostico, Cantos, Leyendasr7maldonado4935Aún no hay calificaciones
- Cuento, Leyendas y MitosDocumento57 páginasCuento, Leyendas y MitosFrancisco Antonio Ramírez CruzAún no hay calificaciones
- Final Alterno "El Caso de Julio Zimens"Documento1 páginaFinal Alterno "El Caso de Julio Zimens"RodrigoMelchorAún no hay calificaciones
- Las Ultimas Horas - Jose Suarez CarrenoDocumento223 páginasLas Ultimas Horas - Jose Suarez CarrenoAnonymous m2TdEJAún no hay calificaciones
- Text To PDF - 21032024 - 124602Documento160 páginasText To PDF - 21032024 - 124602dylanninioAún no hay calificaciones
- MujesDocumento8 páginasMujesmagaAún no hay calificaciones
- Papaíto Piernas LargasDocumento79 páginasPapaíto Piernas LargasCatherine Andrea Olate SaavedraAún no hay calificaciones
- La Nueva MaestraDocumento26 páginasLa Nueva MaestraRene Antonio CeronAún no hay calificaciones
- Aventura 01 2023 1Documento4 páginasAventura 01 2023 1pepe el pato perezAún no hay calificaciones
- La Casa de Las BrujasDocumento5 páginasLa Casa de Las BrujasSofia Hernández100% (1)
- PDF Cuentos Coloniales de Terror CompressDocumento42 páginasPDF Cuentos Coloniales de Terror Compressdanabooks3Aún no hay calificaciones
- El Fetichista Del CabelloDocumento6 páginasEl Fetichista Del CabelloEsther Lucía Altamirano VargasAún no hay calificaciones
- ClarisaDocumento6 páginasClarisaLiceo Rural Bella VistaAún no hay calificaciones
- La Maldicion de La Lanza Sagrada Laura Falco LaraDocumento229 páginasLa Maldicion de La Lanza Sagrada Laura Falco LaraYenny paola Parada RuizAún no hay calificaciones
- Etnografía de La Bicicleta en CórdobaDocumento193 páginasEtnografía de La Bicicleta en CórdobaGerardo Pedrós0% (1)
- 5162-Taller de Repaso Nº1 - Modelo Atómico y Tabla Periódica (PAES) 2023Documento10 páginas5162-Taller de Repaso Nº1 - Modelo Atómico y Tabla Periódica (PAES) 2023Constanza CeaAún no hay calificaciones
- Tema III - Nutrición Esterilizacion y Desinfección (Parte 3)Documento104 páginasTema III - Nutrición Esterilizacion y Desinfección (Parte 3)roAún no hay calificaciones
- 1133 Uaf Incoder PDFDocumento12 páginas1133 Uaf Incoder PDFlindonlosada0% (1)
- Producto Académico 1 - 2023 - 10Documento2 páginasProducto Académico 1 - 2023 - 10Matematica Fisica EstadisticaAún no hay calificaciones
- Libro 1 PDFDocumento185 páginasLibro 1 PDFMaría Liz GulinoAún no hay calificaciones
- Perforación DireccionalDocumento27 páginasPerforación DireccionalPedro Morales HernandezAún no hay calificaciones
- InformeDocumento9 páginasInformeDaniel sanchezAún no hay calificaciones
- CUESTIONARIO DE EXAMEN Domingo 14-11-2021Documento7 páginasCUESTIONARIO DE EXAMEN Domingo 14-11-2021jose gutierrezAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Ingenieria IndustrialDocumento3 páginasIntroduccion A La Ingenieria IndustrialDarwing Santi ValienteAún no hay calificaciones
- Factores Bioticos y AbioticosDocumento27 páginasFactores Bioticos y Abioticospocketcita150% (1)
- Familia Oestridae MaoDocumento22 páginasFamilia Oestridae MaoMao Bajaire0% (1)
- La Artesanía ChilenaDocumento2 páginasLa Artesanía ChilenaNany PachecoAún no hay calificaciones
- Evaluacion Del ExitoDocumento7 páginasEvaluacion Del Exitopameromano21Aún no hay calificaciones
- Matriz de Riesgos Patricia ValdezDocumento4 páginasMatriz de Riesgos Patricia ValdezLuis Alberto Garcia PacherresAún no hay calificaciones
- Esp. Tec Pavimento Rigido San VicenteDocumento15 páginasEsp. Tec Pavimento Rigido San VicenteTIONIKAún no hay calificaciones
- 02 Prac 03Documento38 páginas02 Prac 03Maira Ruiz NavaAún no hay calificaciones
- Jesus David Palma y Carlos PallaresDocumento49 páginasJesus David Palma y Carlos PallaresCarlos AvilaAún no hay calificaciones
- 4 MesadefuerzaDocumento10 páginas4 MesadefuerzaAlejandro BermudezAún no hay calificaciones
- Ortodoncia M5T1Documento9 páginasOrtodoncia M5T1Elida Paola Castañeda BeltranAún no hay calificaciones
- Activación e Inhibición EnzimáticaDocumento3 páginasActivación e Inhibición EnzimáticaAngie Marisol Quigaugno BlacazarAún no hay calificaciones
- Propiedades de Los LiquidosDocumento5 páginasPropiedades de Los LiquidosJose Orlando Melo Naranjo100% (1)