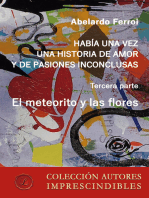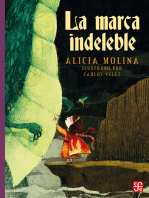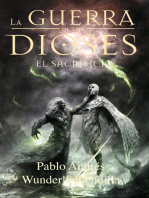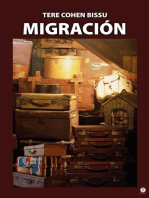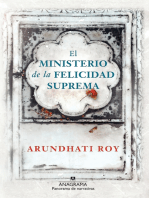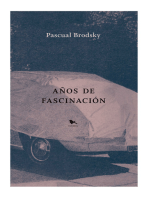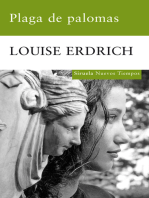Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Cita
Cargado por
Anelsi lopezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Cita
Cargado por
Anelsi lopezCopyright:
Formatos disponibles
La cita,
de José Martínez Flete
El pacto de amor eterno se firmó en el rincón del repajo, sobre el banco de
piedras, donde esa misma noche Eliza y Eduardo perdieron la virginidad. Hacía
frío. La madrugada mojaba de rocío las copas de los laureles y de las caobas. La
flor del azahar irrigaba de perfume la adrenalina, agitada por el fragor del placer.
La inspiración sexual inició justo en la única entrada de acceso al repajo. Allí
compraron dos servicios de cuantas viandas servían en el comedor portátil; luego,
se sentaron en el banco de piedras a celebrar la fortuna de saber que esa noche no
esperarían un nuevo día con los estómagos vacíos. Junto a ellos, la soledad; el
silencio.
Después de sentir el alivio estomacal, Eduardo se despojó de la camisa y
cubrió el cuerpo de Eliza, erizado por el frío; la sentó en las piernas y la abrazó
colocando sus adolescentes manos sobre los brazos de ella. Así permanecieron en
silencio hasta que un tropel de perros vira latas apareció de repente, imitando, en el
mundo de los caninos, la guerra del Golfo.
Los más bullangueros venían delante. Los demás le aguaban la felicidad, a
puros mordiscos, al dichoso flaquenco que arrastraba con su pene prisionero a una
descarada en celo. Para evitar ser arrastrados por el tropel de los caninos, la pareja
furtiva se vio compelida a ponerse de pie sobre el banco de piedras.
Minutos después volvieron a quedar solos y en silencio, aún de pie, abrazados
sobre el banco de piedras. Eliza, que se había aferrado a Eduardo aterrada por el
conflicto de los perros, absorbió las hormonas de la descarada en celo y canjeó el
susto por apetito sexual. La camisa de Eduardo cayó sobre el banco y tras ella, la
blusa y las demás prendas completaron el lecho nupcial.
Allí, en el rincón del repajo, sobre el banco de piedras, murió la virginidad de
la adolescente que nació con olor a guarapo, hija de ¡quién sabe! y criada por la
fuerza innata de la sobrevivencia. Y allí, en el rincón del repajo, en aquel banco de
piedras, falleció también la inocencia del adolescente que nació huérfano, pero
bendecido por una gracia natural, acompañada de exquisita atracción física.
Eliza y Eduardo crecieron en la comunidad de Los Amos _ bautizado así
porque allí vivía una señora que, en catorce años, parió catorce hijos en catorce
amantes _. Ella, de casa en casa, lavando, limpiando, fregando… a cambio de un
plato de comida; él, echándole manos a la curiosidad. Polifacético de nacimiento, ya
a los diez años realizaba instalaciones eléctricas, conducía bici y motocicletas,
jugaba béisbol, tocaba guitarra, tambora y conga, ayudaba a la maestra con los
alumnos atrasados y le hacía las diligencias a los vecinos.
Los dos jóvenes entraron en la adolescencia, maldecidos por el esquema
social y bendecidos por una juventud sana y grácil. La única dirección que seguían
sus pasos era la que le marcaba el destino. Por eso, aquella noche, sobre el banco de
piedras, el alba los sorprendió limpiando los despojos del tercer orgasmo.
A partir de esa noche decidieron vengarse de la orfandad y del abandono que
ambos recibieron como herencia. Descubrieron que la única culpa social consistía
en haber nacido pobres y que por sus propios medios, debían cobrar la deuda de
libertad y felicidad acumulada.
Los días que sucedieron a la muerte de la virginidad los convirtieron en un
derroche de burla, venganza y sexo. La primera víctima era la perra quien aparecía
cada noche por el rincón del repajo, con el séquito de viralatas, remolcada siempre
por el pene de otro escuintle afortunado. El almacén de piedras escogido para el
ataque llovía sobre la jauría que corría despavorida, dejando a los ennudados
amantes a punto de pedir clemencia empleando el lenguaje humano.
Después de reír hasta desternillarse, dejaban a los aterrados caninos con el
bochorno del nudo y volvían al rincón a practicar el arte de la imitación copulativa y
a burlarse de aquellos que, ocupados en la tarea de asegurar el futuro, terminan por
sementar de tristeza el presente.
Así pasaban los días, embebidos en la idílica tarea de amarse, libres y felices,
hasta que una noche en que la mañana los encontró asistiéndole el parto a la perra,
debajo del banco de piedras, Eliza expresó de repente.
- Quiero que adoptes a los cachorros como si fueran nuestros hijos.
Eduardo sonrió al escucharla. Ignoraba por completo el sentido de aquella
petición. Absorto en la improvisada profesión de veterinario no percibió el río de
lágrimas que colmaba la donosa imagen de su amada. Acomodaron a los seis
cachorros debajo del banco, en una especie de nido hecho de retazos. Y la dejaron
allí. La madre los despidió con un movimiento de la cola y un ladrido quedo, en
denotada señal de complicidad y agradecimiento.
Con el vaporizo del meridiano Eduardo salió en busca de Eliza para ir a
llevarle alimentos a la nueva familia. Cuando preguntó por ella descubrió que el
único en Los Amos que ignoraba la partida era él. Le contaron que su amada se
había enganchado en un viaje ilegal hacia Europa; que llevaba en la piel y en el alma
el sueño de conseguir una fortuna aunque perdiera la piel y el alma en el intento.
Un sentimiento tósigo bañó los órganos vitales de Eduardo. ¿Cómo pudo ser
tan cruel? ¿Por qué decidió marcharse si vivían tan felices? ¿Por qué no le dijo nada
y lo dejó abandonado igual que a la perra? Y lo más difícil para él, ¿Cómo vivir sin
ella, sin su risa loca, sin la fuerza de su complicidad y sin el fuego de su alegría
vaginal? Allí estaba, sentado en el banco de piedras, consciente de que, en aquel
rincón, había perdido la cita con la felicidad.
Aún sostenía en las manos la comida para el animal. Por un momento le
cruzó por la cabeza la oportunidad de vengarse a través de la canina descarada.
Pensó en el veneno. Sabía dónde guardaba un sobre que compró para eliminar ratas
y se puso de pie para buscarlo.
Entonces, miró a la madre recién parida. Notó, en el movimiento de las orejas
y de la cola, la alegría que sentía por la presencia de su amigo. Contempló la
inocencia de los cachorritos que mamujaban bajo el regazo de la madre y de repente
escuchó la voz.
- Adóptalos como si fueran tus hijos.
Eduardo quedó pensativo mirando a la madre y a los críos. Colocó la comida
delante del animal y con una sonrisa de plena satisfacción le dijo.
- Come, Eliza, para que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes.
Así inició Eduardo el papel de padre. La bendición caía en abundancia sobre
cinco hembras y un macho. Con la ayuda de un veterinario amigo suyo, la familia
fue creciendo en tamaño y popularidad. Una solterona adinerada se enamoró del
único macho y pagó por él treinta veces su verdadero valor. Eliza volvió a quedar
preñada, pero de los espermas de un canino de pura clase.
Inútil resultó investigar el rumbo de su amada. Sólo pudo enterarse de que
aterrizó en Europa, que antes de llegar ya tenía trabajo, sirviendo tragos en un bar de
la urbe y que le pagarían con euros. Pero seis meses de absoluto mutismo borraron
sus huellas y en Los Amos, sólo Eduardo la recordaba, en el banco de piedras,
cuando por segunda ocasión asistía en el parto a Eliza.
A Eduardo le nacieron cuatro machos y tres hembras, de mayor estirpe. Para
las primeras cinco hijas _ que ya andaban fecundas _ seleccionó los mejores
espermas del abolengo canino y tres meses después, el agraciado padre fue
bendecido con veintitrés hijos más.
Dos años después del primer parto los que visitaban Los Amos podían ver en
un extremo del parque un letrero que decía: ¨Jauría Eliza¨. Los tataranietos de
Eduardo, que ya heredaban clases más puras, fueron subastados y vendidos a
clientes de alcurnia y dos urgentes decisiones se vio compelido a tomar el
afortunado padre: adquirir un local próximo al rincón del repajo y a estudiar
veterinaria.
Con la ayuda de su prolífera familia canina, el joven huérfano se dedicó a
estudiar y a construir el nuevo local. En las noches de agitados pensamientos se
sentaba en medio de la jauría, en el banco de piedras. Eiza se acomodaba a su lado
con la inconfundible pose de matrona. Él le arrancaba a la guitarra remembrantes
melodías; ella lloraba recordando los años de golpes y abandono. Él la abrazaba. La
familia dormía.
El humilde local, construido con vieja madera, se convirtió en el paraíso
terrenal para la familia. Fue inaugurado cinco años después del primer parto de
Eliza. Ese mismo día se realizó la subasta de veintisiete ejemplares de pura clase con
la cual terminó Eduardo de cubrir las deudas contraídas en la compra de mil
doscientos metros cuadrados de terreno.
Una semana después de la inauguración del local apareció por la comunidad
el Ministro de Obras Públicas. Traía la encomienda de reconstruir las calles y de
convertir el repajo en un moderno parque. Movidas por los vientos que arrastraba
la campaña electoral, las órdenes del Ministro se ejecutaron a velocidad
vertiginosa y la magia del poder transformó a Los Amos en una ciudad de
atractivas posibilidades.
A la Jauría Eliza asistían compradores de todo el país. Se vendían caninos de
todas las razas. Eduardo concluyó con honores la carrera de veterinaria y decidió
ampliar el horizonte de sus inquietudes. Pronto se convertiría en uno de los
empresarios más prósperos del sector.
Una señora entró al local y preguntó por él.
- Yo soy Eduardo. –Respondió.
La señora cargaba en sus hombros los síntomas de una vida desordenada.
- Yo soy tu madre. –le dijo, con excesiva frialdad.
Eduardo no se inmutó. Observaba los rótulos con las fotos y los nombres de
las distintas razas; luego, indicándole a la mujer, preguntó.
- ¿Sí? ¿Y de qué raza lo quiere usted? Este es el Pastor Alemán; estos tres, son
Galgos; este…
La mujer, sin atender a las indicaciones, lo miraba con la misma frialdad;
vaciló unos minutos antes de dar la espalda para alejarse diciendo.
- Yo no quiero perros; sólo me interesa un trago.
Esa noche Eduardo tomó la guitarra y se fue al parque seguido por Eliza. Allí,
sentados en el banco de piedras, los dos lloraron al compás de los gemidos de las
cuerdas.
Los Amos se transformó en la ciudad de los extremos. Por un lado, se
abrieron grandes negocios: bancos, tiendas, fábricas, clínicas… Por el otro, se
multiplicaron los mendigos, la delincuencia y la desconfianza. Donde antes
respiraba un imponente pino, ahora se erige un poste cargado de alambres eléctricos.
Lo que antes era un repajo, ahora es un parque, con glorieta, fuentes, faroles y
bancos de granito. Donde antes existía un pequeño local de madera vieja, ahora
existe un moderno edificio de tres pisos que corresponde a la Jauría y Veterinaria
Eliza.
Eduardo es aún un empresario joven y humilde que conserva intacta su
exquisita atracción estética. Sin embargo, se le ve solo y martirizado por la duda. En
las noches, sentado en el único banco de piedras que hay en el parque, tocaba la
guitarra. Pero, desde que murió Eliza, ya no la toca. Sólo se sienta y espera. Lo sé
porque cada noche me da una limosna para que yo lo deje sentar en su banco de
piedras.
Él dice que quiere ayudarme; que si cambio de vida y dejo de mendigar, me
da trabajo en la jauría. Y a mí, que no tengo vergüenza, me da vergüenza cuando me
toca con sus manos de veterinario y de piedad. A veces intenta ver mi rostro, pero
yo siempre me cubro con mis harapos para que no me reconozca.
José Martínez Flete
Guía de análisis
Desarrolla en 6 oraciones el orden secuencial de los hechos.
Extrae del cuento las palabras que no conoces y busca su significado.
Extrae las dos frases o expresiones que más te llamaron la atención y coméntalas.
Crees que en tu comunidad existen jóvenes como los personajes principales del
cuento. Explica el porqué.
Qué enseñanza te deja el cuento.
Realiza un juicio crítico del cuento.
También podría gustarte
- El Élam bajo sus alas Fábula de una guerreraDe EverandEl Élam bajo sus alas Fábula de una guerreraAún no hay calificaciones
- Cuando las montañas bailan: Relatos de la Tierra íntimaDe EverandCuando las montañas bailan: Relatos de la Tierra íntimaAún no hay calificaciones
- La Novia de Negro. Segunda Edición: La Novia de Negro, #1De EverandLa Novia de Negro. Segunda Edición: La Novia de Negro, #1Aún no hay calificaciones
- El largo camino de Olga: De la estepa rusa a la pampa argentina, una niña de 12 años vive una historia de superación y amor en un mundo conmocionado por las dos guerras mundiales.De EverandEl largo camino de Olga: De la estepa rusa a la pampa argentina, una niña de 12 años vive una historia de superación y amor en un mundo conmocionado por las dos guerras mundiales.Aún no hay calificaciones
- Camila y HeliodoroDe EverandCamila y HeliodoroCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Ahora y en la hora de nuestra muerte: Ultimos rescoldos de unas vidas que se apaganDe EverandAhora y en la hora de nuestra muerte: Ultimos rescoldos de unas vidas que se apaganAún no hay calificaciones
- La Increíble y Triste Historia de La Cándida Eréndira y Su Abuela Desalmada1Documento6 páginasLa Increíble y Triste Historia de La Cándida Eréndira y Su Abuela Desalmada1DanielAlvaroAún no hay calificaciones
- La nostalgia de la Mujer AnfibioDe EverandLa nostalgia de la Mujer AnfibioCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- El Sacrificio (La Guerra de los Dioses no 1)De EverandEl Sacrificio (La Guerra de los Dioses no 1)Calificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Poesías 25 de NoviembreDocumento13 páginasPoesías 25 de NoviembreaskesisAún no hay calificaciones
- Unidad 1 Discurso Narrativo IndividualDocumento8 páginasUnidad 1 Discurso Narrativo Individualmauro2468Aún no hay calificaciones
- Bella del SeñorDe EverandBella del SeñorJavier Albiñana SerraínCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (158)
- Taller de Compresion LectoraDocumento5 páginasTaller de Compresion LectoraNahomi Stefany Tuero OliveraAún no hay calificaciones
- El ministerio de la felicidad supremaDe EverandEl ministerio de la felicidad supremaCecilia CerianiCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Mentiras de mujeresDe EverandMentiras de mujeresMarta Rebón RodríguezCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (33)
- 1er Año Fotoc MejoraDocumento6 páginas1er Año Fotoc Mejoralausilva65Aún no hay calificaciones
- La Guerra de los Dioses: Volúmenes 1, 2, y 3De EverandLa Guerra de los Dioses: Volúmenes 1, 2, y 3Aún no hay calificaciones
- Anelsi Hernandez Tarea S2Documento2 páginasAnelsi Hernandez Tarea S2Anelsi lopezAún no hay calificaciones
- Anelsi Hernandez Tarea S2Documento2 páginasAnelsi Hernandez Tarea S2Anelsi lopezAún no hay calificaciones
- Anelsi Hernandez Tarea S2Documento2 páginasAnelsi Hernandez Tarea S2Anelsi lopezAún no hay calificaciones
- Intr. Filosofia Tarea2Documento1 páginaIntr. Filosofia Tarea2Anelsi lopezAún no hay calificaciones
- Guía 1 Anelsi H 1-22-0763Documento7 páginasGuía 1 Anelsi H 1-22-0763Anelsi lopezAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Del 1er Parcial. H. S. Dom.Documento3 páginasTarea 3 Del 1er Parcial. H. S. Dom.Anelsi lopezAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Retroalimentacià N 2do ParcialDocumento5 páginasEjercicios de Retroalimentacià N 2do ParcialAnelsi lopezAún no hay calificaciones
- Tarea Filosofia 13-07-22Documento1 páginaTarea Filosofia 13-07-22Anelsi lopezAún no hay calificaciones
- Rubik Algoritmo ActualizadoDocumento19 páginasRubik Algoritmo ActualizadopupialescristinaAún no hay calificaciones
- ImprentaDocumento7 páginasImprentaPatricioAún no hay calificaciones
- B Gaming SaDocumento15 páginasB Gaming SaSebastian RodriguezAún no hay calificaciones
- Sesion de Aprendizaje 2019Documento191 páginasSesion de Aprendizaje 2019juanitaAún no hay calificaciones
- Características de Los Seres VivosDocumento5 páginasCaracterísticas de Los Seres VivosSilvia ParroneAún no hay calificaciones
- Masaje Shantala para Las FamiliasDocumento8 páginasMasaje Shantala para Las FamiliasEdidt PerezAún no hay calificaciones
- Guion EstéticaDocumento3 páginasGuion EstéticaAlberto García RodríguezAún no hay calificaciones
- Arqueo de SuelosDocumento6 páginasArqueo de SuelosBryan David Vallejos50% (2)
- Barron, T.A. - Joven Merlin 01 - Los Años Perdidos de MerlinDocumento164 páginasBarron, T.A. - Joven Merlin 01 - Los Años Perdidos de Merlinsandra8812Aún no hay calificaciones
- Informe Diagnostico PrimariaDocumento3 páginasInforme Diagnostico PrimariaEduardo Osorio88% (48)
- APORTE SEGUNDA ENTREGA - Sistemas de Información (CRM) - Alba Lucia MercadoDocumento6 páginasAPORTE SEGUNDA ENTREGA - Sistemas de Información (CRM) - Alba Lucia Mercadocarlos ojedaAún no hay calificaciones
- Tratamiento para La HabronemiasisDocumento4 páginasTratamiento para La HabronemiasisYovanny Abella100% (1)
- Examen Final Calculo 2Documento5 páginasExamen Final Calculo 2sub2 pewdiepieAún no hay calificaciones
- Tesis Comercializacion de PapaDocumento66 páginasTesis Comercializacion de PapaGustavo Vallejos AdrianzénAún no hay calificaciones
- Taller de Diarrea. Prevencion, Evaluacion y ClasificacionDocumento7 páginasTaller de Diarrea. Prevencion, Evaluacion y ClasificacionesmeraldaAún no hay calificaciones
- Debate Sobre PucciniDocumento6 páginasDebate Sobre PuccinijonnyleiruAún no hay calificaciones
- Evaluacion de Reinduccion e InduccionDocumento2 páginasEvaluacion de Reinduccion e InduccionPatricia Morales MontesAún no hay calificaciones
- Mónica Correia Astrología AntarakanaDocumento301 páginasMónica Correia Astrología AntarakanaAndrea Sosa100% (3)
- Tesis Pueblo ShuarDocumento124 páginasTesis Pueblo ShuarEuler LupercioAún no hay calificaciones
- Resumen Inventario Modelo de Gestion de OperacionesDocumento4 páginasResumen Inventario Modelo de Gestion de OperacionesRafael Sepulveda RojasAún no hay calificaciones
- Numero de PaginaDocumento13 páginasNumero de Paginajuan cepedaAún no hay calificaciones
- Condiciones Edafológicas y Fisicoquímicas de Los Suelos Del Cultivo de CacaoDocumento11 páginasCondiciones Edafológicas y Fisicoquímicas de Los Suelos Del Cultivo de CacaoDavid Stiven Ramirez MonsalveAún no hay calificaciones
- Apolo y Dionisos PDFDocumento103 páginasApolo y Dionisos PDFdaferromAún no hay calificaciones
- Advis, Luis - Acerca de La Musica Incidental en CineDocumento4 páginasAdvis, Luis - Acerca de La Musica Incidental en CineIzobell SilvertoneAún no hay calificaciones
- Intervalos Operadores de PrecedenciaDocumento14 páginasIntervalos Operadores de PrecedenciaAliñ Peña Colunga100% (1)
- 8 - Cap 4 PrácticaDocumento8 páginas8 - Cap 4 PrácticaSantiago HeinAún no hay calificaciones
- Proyecto GatoDocumento5 páginasProyecto GatoLua StellarAún no hay calificaciones
- 1ecuación de Darcy-Weisbach - WikipediaDocumento12 páginas1ecuación de Darcy-Weisbach - WikipediaJunior RoqueAún no hay calificaciones
- Arbol Genealogico 02.06Documento7 páginasArbol Genealogico 02.06Dianita PiscoyaAún no hay calificaciones
- Mintzberg y La DirecciónDocumento18 páginasMintzberg y La DirecciónJose Bravo100% (2)