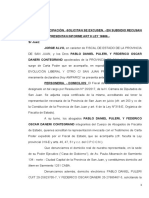Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cuadro Comparativo
Cuadro Comparativo
Cargado por
joseannnnnTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cuadro Comparativo
Cuadro Comparativo
Cargado por
joseannnnnCopyright:
Formatos disponibles
Tema 3:
1) Analizar críticamente el proceso constituyente venezolano de 1999, desde una visión
sociopolítica y jurídica crítica.
Si bien el proceso constituyente de 1999 tiene su hito decisivo de inicio con la elección del
teniente coronel (r) Hugo Chávez Frías como Presidente de la República el 6 de diciembre de
1998, sus antecedentes se remontan a los acontecimientos sangrientos que sacudieron
principal aunque no únicamente a la ciudad capital (y conocido desde entonces como el
“Caracazo” los días 27 y 28 de febrero del año 1989).
Para fines del año 1991 la Comisión Bicameral tenía prácticamente estructurada la agenda de
la reforma, que incluía temáticas tan relevantes como los derechos humanos, la incorporación
dentro del Poder Ejecutivo de la figura del Primer Ministro, aunque sin modificar la naturaleza
presidencialista de nuestro sistema de gobierno, el Defensor del Pueblo, el referéndum
popular, las leyes orgánicas, la rama judicial y el punto que nos concierne más directamente en
este estudio: la Asamblea Nacional Constituyente (de ahora en adelante ANC).
En efecto, a partir de 1991 comienza efectivamente en el país el debate constituyente, que no
cesará hasta la elección de la ANC el año 1999. Por supuesto, que el radicalismo del Frente
Patriótico no impregnó el talante reformista prevaleciente en la Bicameral, pero sí despertó un
anhelo, cierto que todavía tímido, de transformación que identificaba al Congreso como un
reducto de la clase política, sin ánimo real de atacar la raíz cuestionada del sistema y, por
ende, incapaz de adelantar los cambios exigidos por la realidad del país; en tercer lugar, la
conciencia que se hizo predominante en la Comisión de la necesidad de abrir hacia el futuro
compuertas de cambio no enrejadas en el establishment institucional. En suma, en el año 1991
se inicia el largo debate constituyente, catapultado por la fallida rebelión del 4 de febrero del
año siguiente.
2) Determinar los fundamentos, finalidades organización y funcionamiento del Estado
Democrático y Social de Derecho y de Justicia contemplado en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, así los ejes axiológicos transversales, lineamientos orientaciones y
estratégicas que orientan su construcción y desarrollo.
La Constitución venezolana aprobada en 1999 no solo cambia la denominación del
Estado, sino que también lo define con una fórmula inédita en la historia constitucional
del país. Por ello, es importante examinar si la inclusión del término justicia del artículo
2 afecta los derechos y las garantías del Estado de Derecho, especialmente en
materia de libertad económica, objetivo de esta colaboración. Para lograrlo, también se
analiza la importancia de los conceptos de justicia social y sistema en la Carta Magna,
que en su conjunto configuran la ideología constitucional vigente en Venezuela. Se
concluye que la incorporación del término justicia menoscaba los derechos y las
garantías del Estado de Derecho, sin cortar la evolución constitucional venezolana. Se
emplea el método y las reglas del análisis jurídico con algunas referencias de carácter
histórico que se consideran convenientes para la comprensión del tema.
Como se observa, el Estado Social de Derecho, aun con la calidad de democrático, es
visto como la superación del Estado liberal; sin embargo, esta premisa deja por fuera
qué tipo de orden ético, político y jurídico supera, y en qué medida respecto a los
valores esenciales del liberalismo, especialmente en cuanto al reconocimiento de
derechos consustanciales al individuo. Es decir, cabe la posibilidad de que tal
superación equivalga a una paradójica disminución de esos derechos en vez de su
ampliación.
el concepto de Estado Social de Derecho es complejo, pues se integra con
características diversas que gozan de un equilibrio y matizaciones que no existen si se
consideran aisladamente, y marcan su cercanía con el Estado de Bienestar y otros
más lejanos, Estado Liberal y Estado Total.
En tiempos modernos, la elaboración conceptual de justicia vinculada con legalidad
está representada, entre otros, por Kant, para quien la ética se relaciona con la
primera en términos de legalidad y limitación por la libertad: “Obra exteriormente de
modo tal que el libre uso del arbitrio pueda coexistir, según la ley universal, con la
libertad de cada uno”.
El antecedente de la fórmula venezolana podría remontarse al sintagma “Estado de
Justicia”, contenido, según Schmitt, en un escrito de 1864, de Bahr, quien abogaba por
el sometimiento de los actos estatales a los tribunales ordinarios, con lo cual se
configuraba un Estado de Justicia en el Estado de Derecho (Peña, 2008, p. 372).
2) Analizar el modelo de regulación de los derechos humanos y garantías en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente las regulaciones
dirigidas a lograr su disfrute y ejercicio pleno y efectivo.
La Constitución venezolana de 1999, que cierra un ciclo constitucional de casi dos siglos, es la
más avanzada, completa y renovada en el tratamiento de los derechos fundamentales, tanto
en su concepción y estructura, como en la extensión de los derechos tutelados, y en este
sentido, podemos entender como aspectos especialmente relevantes, tanto el amplio
reconocimiento constitucional de los derechos, como las instituciones y mecanismos de
protección y garantía que se crean en orden a la eficacia de esos derechos. No obstante, el
tratamiento teórico de los derechos y libertades, y de sus garantías constitucionales, no se
corresponde con la realidad política, caracterizada, por un lado, por un modelo de confusión e
interferencia de poderes que hace del principio de legalidad y de la independencia judicial
garantías vacías de contenido, y por otro, por un intervencionismo estatal sin límites en la vida
de los ciudadanos.
Los derechos y libertades sostienen el sistema democrático y constituyen un elemento
objetivo del propio sistema. Por ello, junto a la exigencia de asegurar su libre ejercicio, nos
encontramos ante la necesidad de tutelar el propio orden constitucional del que aquéllos
forman parte. La validez y reconocimiento de los derechos y libertades se encuentra en la
eficacia de sus garantías, que son instrumentos jurídicos de aseguramiento de los derechos y
libertades y, en consecuencia, del valor normativo de la Constitución, y que deben ser
entendidas como los mecanismos, o técnicas, de tutela diseñadas para proteger y afirmar la
efectividad de los derechos, y tienen por objetivo asegurar que los poderes cumplan con las
obligaciones que se derivan de los derechos.
El reconocimiento y positivización constitucional de los derechos y libertades no es suficiente
garantía de su cumplimiento2. Un derecho vale lo que valen sus garantías, y son éstas las que
evidencian la intención del constituyente en dar efectividad a los derechos enunciados. De
nada sirven largas declaraciones de derechos si, paralelamente, no se les dota de los medios
de defensa suficientes para procurarles eficacia práctica y jurídica.
Dotar de eficacia a los derechos y libertades requiere de instrumentos jurídicos que permitan
su defensa, preservación, y restablecimiento ante actuaciones de los poderes públicos, o de
otros ciudadanos, que los amenacen o vulneren. Las garantías son el conjunto de medios,
expresamente previstos en el texto constitucional, para asegurar, tanto la sumisión a la
Constitución, como a los derechos en ella consagrados, y que aseguraran su restablecimiento,
en caso de violación.
A pesar de que cada ordenamiento ha adoptado aquel sistema de protección, adecuado al
entorno en que desarrolla su actividad, la mayoría han optado por ofrecer unas garantías
generales para los derechos reconocidos, que van desde la exigencia de mayorías especiales
para la reforma de los preceptos en los que se enuncian y regulan los derechos y libertades, a
la reserva de ley para el desarrollo de los derechos instituidos por la Constitución, sistema este
último que, en aquellos ordenamientos dotados de instituciones de justicia constitucional,
viene a ofrecer una doble protección, puesto que aquellos preceptos legales que atenten
contra un derecho fundamental serán expulsados del ordenamiento jurídico.
Junto a las garantías generales, los distintos ordenamientos democráticos han creado figuras
procesales dirigidas en exclusiva a la defensa de los derechos y libertades frente a violaciones
o posibles amenazas, como la acción de tutela, el recurso de amparo o el juicio de amparo.
Análisis Crítico.
Fecha de entrega: 8 JUN 2022
https://www.redalyc.org/pdf/1700/170033588013.pdf
http://portal.amelica.org/ameli/journal/137/1371249002/html/
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2015-16-7080/regulacion_realidad.pdf
También podría gustarte
- 4 Crímenes 4 Poderes 2Documento6 páginas4 Crímenes 4 Poderes 2joseannnnnAún no hay calificaciones
- El EsequiboDocumento5 páginasEl EsequibojoseannnnnAún no hay calificaciones
- Estadistica CriminaDocumento4 páginasEstadistica CriminajoseannnnnAún no hay calificaciones
- El Elusivo Concepto Del "Elemento de Convicción"Documento8 páginasEl Elusivo Concepto Del "Elemento de Convicción"joseannnnnAún no hay calificaciones
- Seguridad CiudadanaDocumento7 páginasSeguridad CiudadanajoseannnnnAún no hay calificaciones
- Electiva 1 de La Maestria Trabajo 1Documento3 páginasElectiva 1 de La Maestria Trabajo 1joseannnnnAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Del Tema 4Documento2 páginasCuadro Comparativo Del Tema 4joseannnnnAún no hay calificaciones
- Breve Cronología Constitucional VenezolanaDocumento13 páginasBreve Cronología Constitucional Venezolanajoseannnnn100% (1)
- Unidad VDocumento39 páginasUnidad VjoseannnnnAún no hay calificaciones
- Jose Antonio Salazar Trabajo de InvestigacionDocumento24 páginasJose Antonio Salazar Trabajo de InvestigacionjoseannnnnAún no hay calificaciones
- AsignadoDocumento5 páginasAsignadojoseannnnnAún no hay calificaciones
- Corte Marcial Acumuló Apelaciones, Ocasionando Inmotivación Al No Contestar Cada Una de Las Pretensiones Acceso A La JusticiaDocumento9 páginasCorte Marcial Acumuló Apelaciones, Ocasionando Inmotivación Al No Contestar Cada Una de Las Pretensiones Acceso A La JusticiajoseannnnnAún no hay calificaciones
- Antecedentes CriminológicosDocumento4 páginasAntecedentes CriminológicosjoseannnnnAún no hay calificaciones
- Trabajo de Penal Superior IIDocumento12 páginasTrabajo de Penal Superior IIjoseannnnnAún no hay calificaciones
- Divorcio Por Desafecto FinalDocumento5 páginasDivorcio Por Desafecto FinaljoseannnnnAún no hay calificaciones
- Estudio de Seguridad 2017Documento13 páginasEstudio de Seguridad 2017joseannnnnAún no hay calificaciones
- Estado, Ciudadanía y NacionalidadDocumento8 páginasEstado, Ciudadanía y NacionalidadjoseannnnnAún no hay calificaciones
- Solicitud de Transporte.Documento1 páginaSolicitud de Transporte.joseannnnnAún no hay calificaciones
- Analisis Del Tema VDocumento6 páginasAnalisis Del Tema VjoseannnnnAún no hay calificaciones
- AnteproyectoDocumento6 páginasAnteproyectojoseannnnnAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigacio #3 de La Unidad Curricular Los Ddhh. en La CRBVDocumento7 páginasTrabajo de Investigacio #3 de La Unidad Curricular Los Ddhh. en La CRBVjoseannnnnAún no hay calificaciones
- Tema 5Documento5 páginasTema 5joseannnnnAún no hay calificaciones
- Ambito SocialDocumento3 páginasAmbito SocialjoseannnnnAún no hay calificaciones
- Para La GuiaDocumento7 páginasPara La GuiajoseannnnnAún no hay calificaciones
- Trabajo 1Documento3 páginasTrabajo 1joseannnnnAún no hay calificaciones
- Analisis 7 Profesor RudyDocumento2 páginasAnalisis 7 Profesor RudyjoseannnnnAún no hay calificaciones
- Realizar Un Ensayo Individual de 7 PáginasDocumento8 páginasRealizar Un Ensayo Individual de 7 PáginasjoseannnnnAún no hay calificaciones
- Primer Unidad IDocumento1 páginaPrimer Unidad IjoseannnnnAún no hay calificaciones
- Tema 4 de DDHH en La CRBVDocumento9 páginasTema 4 de DDHH en La CRBVjoseannnnnAún no hay calificaciones
- Trabajo Especial de Grado Como HacerloDocumento13 páginasTrabajo Especial de Grado Como HacerlojoseannnnnAún no hay calificaciones
- Caso de Ana Estrada Ensaya Con Postura A Favor Del Pedido de Una Muerte Digna Caso Ana EstardaDocumento6 páginasCaso de Ana Estrada Ensaya Con Postura A Favor Del Pedido de Una Muerte Digna Caso Ana EstardaJose Antonio Soncco ChallaAún no hay calificaciones
- Derecho Notarial PDFDocumento725 páginasDerecho Notarial PDFluisaAún no hay calificaciones
- LEX FORI - DIPriv.-2Documento5 páginasLEX FORI - DIPriv.-2Camilla DubonAún no hay calificaciones
- Aforismos TDocumento4 páginasAforismos TalbertochinoAún no hay calificaciones
- Diazolazabal DR P1Documento8 páginasDiazolazabal DR P1ST ALEJANDROAún no hay calificaciones
- Tema 1 Penal General y Tema 3 Teoria Del Delito Aplicado A La Teoria Del Caso DR Javier Quiroz PDFDocumento18 páginasTema 1 Penal General y Tema 3 Teoria Del Delito Aplicado A La Teoria Del Caso DR Javier Quiroz PDFJofrank QLAún no hay calificaciones
- Segunda ClaseDocumento29 páginasSegunda ClaserovisAún no hay calificaciones
- Introducción Al Derecho - Examen FinalDocumento17 páginasIntroducción Al Derecho - Examen FinalGerardo Cruz RAún no hay calificaciones
- Avance Tarea Academica Final (2) - 1Documento27 páginasAvance Tarea Academica Final (2) - 1anderson lajo acoAún no hay calificaciones
- Tarea 1 3 Estevez Segovia AyelenDocumento2 páginasTarea 1 3 Estevez Segovia AyelenyaninaAún no hay calificaciones
- E81F587F8E72C6191B1792D8FF9EBC6DDocumento7 páginasE81F587F8E72C6191B1792D8FF9EBC6DLilyCanoAún no hay calificaciones
- La Jurisprudencia Como Fuente Del DerechoDocumento26 páginasLa Jurisprudencia Como Fuente Del DerechoAlejandra Maribel Quispe CondoriAún no hay calificaciones
- Divorcio Separ - Hecho Meneses Tasayco Maria EdithDocumento5 páginasDivorcio Separ - Hecho Meneses Tasayco Maria EdithBianca Vásquez AvilésAún no hay calificaciones
- Ensayo Usurpacion 250Documento3 páginasEnsayo Usurpacion 250Rocio LopezAún no hay calificaciones
- Comentario Juridicoo 6Documento8 páginasComentario Juridicoo 6Grover Torres TambraAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual 1Documento1 páginaMapa Conceptual 1Mauro AlvarezAún no hay calificaciones
- Fiscalía de Estado Le Responde A La CorteDocumento45 páginasFiscalía de Estado Le Responde A La CorteDiario de CuyoAún no hay calificaciones
- INJURIADocumento2 páginasINJURIAsergiol419Aún no hay calificaciones
- Resolucion A Audiencia de Control de AcusaciónDocumento5 páginasResolucion A Audiencia de Control de AcusaciónGadiel Mayorca Martinez100% (1)
- Materiales 0 Civil IIDocumento237 páginasMateriales 0 Civil IIDANIELA VALENTINA OLIVARES ROJASAún no hay calificaciones
- Juicio EjecutivoDocumento29 páginasJuicio EjecutivoSebastian LambertoAún no hay calificaciones
- La Tutela Juridiccional EfectivaDocumento2 páginasLa Tutela Juridiccional EfectivaClaudia Ximena Guevara CalderonAún no hay calificaciones
- Derecho Administrativo Ii Modulo IDocumento43 páginasDerecho Administrativo Ii Modulo IGuillermo AmitesaroveAún no hay calificaciones
- Codigo Procesal Civil Gaceta Juridica PDFDocumento157 páginasCodigo Procesal Civil Gaceta Juridica PDFMaritza Castillo Sanchez100% (1)
- APERSONAMIENTODocumento2 páginasAPERSONAMIENTORodolfo Dragneel VillanuevaAún no hay calificaciones
- Clase 8 - CNACC. Sala V. "J., M.". 25 - 04 - 2013Documento3 páginasClase 8 - CNACC. Sala V. "J., M.". 25 - 04 - 2013Martina BrinkmannAún no hay calificaciones
- Arquitectura y Derecho 2017Documento13 páginasArquitectura y Derecho 2017marganaraz45Aún no hay calificaciones
- La Ignorancia de La LeyDocumento2 páginasLa Ignorancia de La LeyKaren ChavarroAún no hay calificaciones
- Función Resarcitoria Del Derecho de DañosDocumento59 páginasFunción Resarcitoria Del Derecho de DañosmilvusAún no hay calificaciones
- Clase 11 - BRN01 - Consitucion Política Del Perú - Título 1 - 2021-2Documento55 páginasClase 11 - BRN01 - Consitucion Política Del Perú - Título 1 - 2021-2icontrerasAún no hay calificaciones