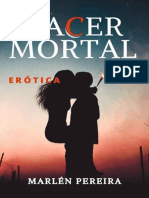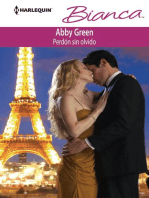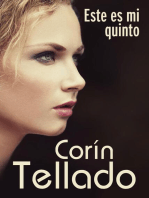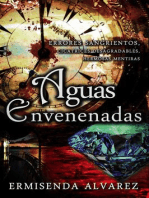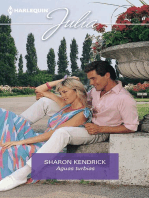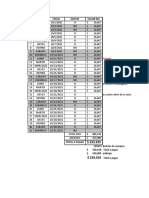Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Literatura
Cargado por
Valeria SuarezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Literatura
Cargado por
Valeria SuarezCopyright:
Formatos disponibles
Guantes rojos
Diría que el momento en el que realmente noté la extraña actitud de Silvina fue un martes
por la tarde. Nunca había tenido una relación cercana con la muchacha, tampoco tuve
nunca interés en acercarme a ella. Al fin y al cabo, no era más que una mera e insignificante
secretaria, callada y algo malhumorada. Aquel día, regresó a su escritorio enérgica, casi en
un estado de euforia, como si hubiese consumido algún tipo de droga. Sus típicas ojeras
azules desaparecidas, la normalmente flácida piel de sus piernas un tanto más tersa y
brillante, su cabello sedoso. Tal vez guiada por un ínfimo hilo de envidia decidí que su
repentino cambio no era normal.
Me sorprendí a sobremanera al notar que el análisis de orina que le pedí que se hiciera no
indicó presencia de sustancias anómalas, no obstante, decidí que la vigilaría de cerca, pues
el cambio no me agradaba en lo más mínimo.
Al poco tiempo Silvina y Edgardo, el buen mozo recepcionista rubio, anunciaron que
estaban saliendo. Silvina era otra, pero a esta altura ya me había acostumbrado a su
novedosa belleza y hasta comenzaba a caerme bien. Los días pasaron y me percaté de que
el hombre era ahora quien estaba comenzando a cambiar, poco a poco vi desaparecer su
chispeante sonrisa, su cara se tornó más delgada, y lo sentí cada vez más exhausto y
desanimado. Traía siempre un par de guantes rojos, que llevaba puestos a todas horas,
incluso en los calurosos mediodías de verano. En ocasiones me acerqué al pobre,
preocupada por su estado de salud, hasta le ofrecí que se tomara unos días, pero repetía
incesantemente que no podía dejarla a Silvina sola, pues la joven no podría ser capaz de
pasar el día sin él.
No tardé en sospechar que la causa del malestar del recepcionista era su nueva novia.
Quedé atónita cuando le pregunté al resto de los empleados del alto edificio vidriado si
habían notado lo mismo, pues todos se resignaron. Algunos incluso saltaron a halagarla, no
solo hablaban sobre su evidente belleza física, sino también sobre su amabilidad y buena
presencia. Todos parecían encontrarse bajo un embrujo, como si se hallaran hechizados por
su encanto. Mis sospechas crecieron cuando la amiga más cercana de la secretaria, Norma,
comenzó también a utilizar guantes, similares a los de Edgardo, pero de un tono bordó.
Al cabo de unos días, dos empleados más se unieron a la extraña moda, y pronto todo el
piso usaba dichos guantes, todos en distintos matices de colorado. Resultaba extraño que a
medida que los días pasaban, Silvana parecía embellecerse más y más, y,
simultáneamente, todo aquel que utilizara guantes rojizos parecía tornarse más y más
lánguido, carente de vida.
No cabía duda alguna, la muchacha tenía la culpa. Intrigada, decidí seguirla con sigilo
cuando tomó del brazo a una compañera de manos desnudas. La condujo hacía el
ascensor y luego la llevó hacia un cuartucho de servicio, afortunadamente conseguí a espiar
el interior a través de una ventana carcelera y pude divisar un ritual de lo más bizarro.
Luego de mirarla fijamente a los ojos, se acercó los dedos de la pobre a la boca y uno a uno
los mordió para succionarles la sangre como una sanguijuela. Al terminar con el dedo
meñique de la mano izquierda, le entregó un espléndido par de guantes de un fogoso rojo
escarlata. Procedió a salir por la puerta, al verme, mi presencia no la incomodó en lo más
mínimo, incluso esbozó una sonrisa encariñada y encantadora que dejó ver sus dientes
pintados de rojo carmesí.
También podría gustarte
- Sucias indiscreciones: un romance de la mafia oscuraDe EverandSucias indiscreciones: un romance de la mafia oscuraAún no hay calificaciones
- Piedra NegraDocumento11 páginasPiedra NegraCarlota Serrano MateoAún no hay calificaciones
- El Misterio de DarDocumento5 páginasEl Misterio de Darkalish66Aún no hay calificaciones
- Relato Erotico de Unas ChicasDocumento13 páginasRelato Erotico de Unas ChicasDenis Rios RamosAún no hay calificaciones
- Hasta Que La Muerte Nos Separe-Abby MujicaDocumento18 páginasHasta Que La Muerte Nos Separe-Abby MujicaAbril Mujica100% (1)
- La Dama de TivoliDocumento5 páginasLa Dama de TivoliJose Manuel OujoAún no hay calificaciones
- J Sterling Fun For The Holidays 02 Dumped For Valentine'sDocumento117 páginasJ Sterling Fun For The Holidays 02 Dumped For Valentine'smonse menaAún no hay calificaciones
- Jennifer L. Armentrout Como El HieloDocumento211 páginasJennifer L. Armentrout Como El HieloAlejandro Magno67% (3)
- El Hijo de Puta CabrónDocumento310 páginasEl Hijo de Puta CabrónDaniel DiezAún no hay calificaciones
- Claudia Navarrete Diaz - EL CEO Y LA BAILARINADocumento289 páginasClaudia Navarrete Diaz - EL CEO Y LA BAILARINAAurora100% (1)
- Claudia Navarrete Diaz - EL CEO Y LA BAILARINADocumento289 páginasClaudia Navarrete Diaz - EL CEO Y LA BAILARINAAurora100% (1)
- Bad Mother - Mia SheridanDocumento282 páginasBad Mother - Mia Sheridannabeco78100% (1)
- Un Cafe Con Sal - Megan MaxwellDocumento85 páginasUn Cafe Con Sal - Megan MaxwellNadia belen Fernandez100% (4)
- Almas en PenaDocumento31 páginasAlmas en PenaAilen Rocio NancuanteAún no hay calificaciones
- ?02 - El Secreto de La Señorita Goldsleigh - AmylynDocumento267 páginas?02 - El Secreto de La Señorita Goldsleigh - Amylynpatricia mercedes cruz ruzAún no hay calificaciones
- The Dandelion Girl (Spanish Translation)Documento14 páginasThe Dandelion Girl (Spanish Translation)Angel Salgado100% (1)
- #3 - Dark Need de Lynn Viehl-Saga Darkyn PDFDocumento213 páginas#3 - Dark Need de Lynn Viehl-Saga Darkyn PDFEssrom100% (2)
- Buscando El Arcoíris - SelenaMonjaDocumento162 páginasBuscando El Arcoíris - SelenaMonjaailin GroendijkAún no hay calificaciones
- Calido Invierno (Relato Corto) - Kristel RalstonDocumento8 páginasCalido Invierno (Relato Corto) - Kristel RalstonGabrielCorodeanu67% (3)
- La Historia de SandraDocumento3 páginasLa Historia de Sandrajose perezAún no hay calificaciones
- R. Freire - Eva en El Laberinto PDFDocumento57 páginasR. Freire - Eva en El Laberinto PDFAlmudenaPaniagua50% (2)
- Virhuez El Amoroso 7Documento142 páginasVirhuez El Amoroso 7Eric VelizAún no hay calificaciones
- Placer Mortal - Marlén PereiraDocumento59 páginasPlacer Mortal - Marlén PereiraclaudioAún no hay calificaciones
- 1 Mina Carter Serie Master of The City 01 Master of The CityDocumento18 páginas1 Mina Carter Serie Master of The City 01 Master of The CityMariedjalex MarieAún no hay calificaciones
- Mara (Brujas 3) - Sophie Saint RoseDocumento183 páginasMara (Brujas 3) - Sophie Saint RoseRossAún no hay calificaciones
- GABRIELA 10... Una Adora - 2a. Tempo. Roger David 10-11-12-13-14Documento204 páginasGABRIELA 10... Una Adora - 2a. Tempo. Roger David 10-11-12-13-14José Fidencio Carrillo Moreno89% (9)
- Veronica Villanueva - LA SESION DE ESPIRITISMO PDFDocumento23 páginasVeronica Villanueva - LA SESION DE ESPIRITISMO PDFCarolina MorenoAún no hay calificaciones
- La Esfinge Sin Secreto-Wilde OscarDocumento10 páginasLa Esfinge Sin Secreto-Wilde Oscaryeimy crespoAún no hay calificaciones
- Tragedia Navideña AgathaDocumento4 páginasTragedia Navideña AgathaTania MetAún no hay calificaciones
- Tardes de OtoñoDocumento417 páginasTardes de OtoñoYuleisy Rodriguez85% (54)
- Unexpected Everything - Alexis RaeDocumento253 páginasUnexpected Everything - Alexis RaeGeorgina OyolaAún no hay calificaciones
- La Esfinge Sin SecretoDocumento21 páginasLa Esfinge Sin SecretoDouglas RivasAún no hay calificaciones
- Cuento La Esfinge Sin SecretoDocumento3 páginasCuento La Esfinge Sin SecretoLuz Paola MeloAún no hay calificaciones
- Planet Solin - Picadillo PDFDocumento335 páginasPlanet Solin - Picadillo PDFdanyAún no hay calificaciones
- Suplicando Problemas (Blackish Masters 3) - Nisha ScailDocumento504 páginasSuplicando Problemas (Blackish Masters 3) - Nisha ScailJANETH GONZALEZAún no hay calificaciones
- 2075bef6-f4f2-432b-a4c9-6baf56c4b06bDocumento331 páginas2075bef6-f4f2-432b-a4c9-6baf56c4b06bAdriana Ayup100% (2)
- La Laguna EncantadaDocumento4 páginasLa Laguna Encantadaconversanocturna50% (4)
- Sharon Kendrick - Aquel Día Gris de InviernoDocumento87 páginasSharon Kendrick - Aquel Día Gris de InviernoSandy paola gomez ramirezAún no hay calificaciones
- La Isla de Nuestro DestinoDocumento139 páginasLa Isla de Nuestro DestinoAzu AzuAún no hay calificaciones
- 200 Palabras Importantes en Inglés y Su Significado en EspañolDocumento3 páginas200 Palabras Importantes en Inglés y Su Significado en Españolluis100% (1)
- Asistencia de OctubreDocumento3 páginasAsistencia de OctubreSergio LealAún no hay calificaciones
- Curso Oxford InglesDocumento20 páginasCurso Oxford InglesCatalina AlejandraAún no hay calificaciones
- Evaluación de La Libertad en La LiteraturaDocumento5 páginasEvaluación de La Libertad en La LiteraturaNinoska Galleguillos GalindoAún no hay calificaciones
- THOR - CCNA - 200 301 T VLAN Trunk VTP v1Documento11 páginasTHOR - CCNA - 200 301 T VLAN Trunk VTP v1andres adolfo benedetti bernalAún no hay calificaciones
- Problemas Mcuv Fisica 1 BguDocumento2 páginasProblemas Mcuv Fisica 1 BguAlfredo Oña0% (1)
- Manual de ConfiguracionDocumento5 páginasManual de ConfiguracionJose OlivaAún no hay calificaciones
- Kimetsu No Yaiba - Capitulo 142 Leer Manga en Linea Gratis EspañolDocumento1 páginaKimetsu No Yaiba - Capitulo 142 Leer Manga en Linea Gratis Españolfusilenme jjjAún no hay calificaciones
- BR 1180CD PDFDocumento193 páginasBR 1180CD PDFluciolatellaAún no hay calificaciones
- Nombre: Nataly Hernández Sánchez Matricula: 2881483: Parte 1Documento6 páginasNombre: Nataly Hernández Sánchez Matricula: 2881483: Parte 1Isnothere CrisAún no hay calificaciones
- Estimación Basada en Tallas para El Cálculo Del Esfuerzo de Las Historias de UsuarioDocumento2 páginasEstimación Basada en Tallas para El Cálculo Del Esfuerzo de Las Historias de UsuarioRaúl HerranzAún no hay calificaciones
- Shim Chong, La Niña Vendida, Hwang Sok-Yong .-Trad - PDF Versión 1Documento372 páginasShim Chong, La Niña Vendida, Hwang Sok-Yong .-Trad - PDF Versión 1kotemjoseAún no hay calificaciones
- Guia Iva Ecommerce UeDocumento15 páginasGuia Iva Ecommerce UeMIGUELAún no hay calificaciones
- Cuestionario y EncuestaDocumento2 páginasCuestionario y EncuestaAbril LeónAún no hay calificaciones
- HimnarioVrtual LISTASDocumento5 páginasHimnarioVrtual LISTASOmar CorpusAún no hay calificaciones
- Clasificacion MicroorganismosDocumento102 páginasClasificacion Microorganismosgislane ferrazAún no hay calificaciones
- Análisis Musical de Harold en ItaliaDocumento8 páginasAnálisis Musical de Harold en ItaliaEmiliano ArroyoAún no hay calificaciones
- TECLASDocumento24 páginasTECLASPercy CordovaAún no hay calificaciones
- Planilla Registro Publico de Prestadores - La Onda2Documento4 páginasPlanilla Registro Publico de Prestadores - La Onda2serchy357Aún no hay calificaciones
- Adiestramiento CaninoDocumento10 páginasAdiestramiento CaninoKarlos QuintanaAún no hay calificaciones
- A PB Genesis OPAL Brochure EspanolDocumento2 páginasA PB Genesis OPAL Brochure EspanolAna María LebrunAún no hay calificaciones
- HP Pavilion Entertainment Notebook PC Dv4Documento11 páginasHP Pavilion Entertainment Notebook PC Dv4Serguei Esquivel SeredínAún no hay calificaciones
- Historia de La TelevisiónDocumento1 páginaHistoria de La TelevisiónSandra ChoqueAún no hay calificaciones
- Cyndi Lauper - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento20 páginasCyndi Lauper - Wikipedia, La Enciclopedia LibreBettyAún no hay calificaciones
- Los Alimentos - CLASES ELEDocumento0 páginasLos Alimentos - CLASES ELEnube974Aún no hay calificaciones
- Cuento El Niño Sapo y La Niña CulebraDocumento3 páginasCuento El Niño Sapo y La Niña CulebraEnginners ProyectAún no hay calificaciones
- Duende SDocumento3 páginasDuende SNicolasHernandezZamoranoAún no hay calificaciones
- Lectura 2do GradoDocumento2 páginasLectura 2do Gradoramon eduardo sanchez rogalskyAún no hay calificaciones
- COLAPSO TeateoDocumento2 páginasCOLAPSO TeateoErick FarfanAún no hay calificaciones
- Estación MeteorológicaDocumento8 páginasEstación MeteorológicaRamper JaimeAún no hay calificaciones