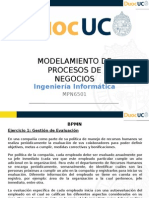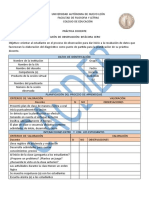Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Conflicto Armado Interno
Conflicto Armado Interno
Cargado por
Deysi VelasquezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Conflicto Armado Interno
Conflicto Armado Interno
Cargado por
Deysi VelasquezCopyright:
Formatos disponibles
INTRODUCCIÓN
CONFLICTO ARMADO INTERNO
Guatemala es uno de los países latinoamericanos que mas gobiernos militares ha
tenido en la época republicana, ya sea en la forma de dictaduras clásicas, juntas militares,
gobiernos constitucionales. En el siglo pasado 79 años gobernaron militares, y solo 21 lo
hicieron civiles.
A mediados del siglo pasado los guatemaltecos vivimos la primera y única
primavera política y social, luego de cuatro siglos de regímenes opresivos. Entre 1944 y
1954 el Estado dejó de ser una maquinaria anti popular y represiva; los sectores
populares dejaron de ser perseguidos; se permitió su organización; se suprimieron los
trabajos forzados. Pero aquella primavera fue efímera. Una intervención estadounidense
derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, e introdujo un época de oscurantismo y
violación a los derechos humanos y libertades fundamentales.
Tras la muerte violenta del presidente Castillo Armas, después de varias juntas
militares, llega a la alta magistratura el general Miguel Idigoras Fuentes (1958-1963), con
la esperanza de una apertura democracia hace regresar del exilio algunos políticos civiles,
y militares que participaron en os gobiernos revolucionarios; introduce a Guatemala en el
Mercado Común Centroamericano propuesto por el gobierno de los Estados Unidos,
termina las obras que había empezado el presidente Arbenz, y da una tímida apertura
política, excluyendo a los políticos que habían tenido alguna participación en los
gobiernos revolucionarios y al partido comunista.
Un acontecimiento va a cambiar de América Latina y en particular Guatemala. El
primero de enero de 1959, triunfa en Cuba un movimiento revolucionario y nacionalista,
comandado por los jóvenes guerrilleros Fidel Castro Ruz, su hermano Raúl, Camilo
Cienfuegos, Ernesto (Che) Guevara, etc. Este movimiento revolucionario nacionaliza toda
la industria que en su mayoría estaba en manos de monopolios estadounidenses y
decreta una reforma agraria que afecta a los grandes terratenientes cubanos y
norteamericanos, esta tierra es repartida a los campesinos que la trabajaran bajo control
del Estado Cubano. Estos acontecimientos obligaban a los Estados Unidos a romper
relaciones con Cuba y obligando a la mayoría de los países latinoamericanos a romperlas
también con el gobierno de la Isla.
Los Estados Unidos a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), arma un
ejército de exiliados y mercenarios para invadir y sacar del poder a los revolucionarios;
este ejército clandestino se entrena en Guatemala en la finca Helvetía, en el
departamento de Retalhuleu, propiedad de Roberto Alejos Arzú, amigo del presidente
Idígoras. Esto trae graves consecuencias al gobierno ya que algunos de los miembros del
ejército que todavía tenían algún espíritu nacionalista y que habían sido obligados a
cuidar los lugares donde se entrenan los cubanos que van invadir Cuba se rebelan el 13
de noviembre de 1960, dando inicio al conflicto armado interno en Guatemala. El primer
grupo insurgente fue el movimiento 13 de noviembre, formado exclusivamente por
militares.
En este contexto se produjo también la radicalización de grupos de la izquierda
guatemalteca, en la que convergieron ex funcionarios de los gobiernos de Arévalo y
Arbenz, miembros y líderes de los partidos políticos afectados por la contrarrevolución y
militares involucrados en el levantamiento del 13 de noviembre de 1960, quienes
aprovecharon la reactivaron y el malestar del movimiento social, especialmente entre
sectores de estudiantes, maestros, obreros urbanos, campesinos y algunos profesionales.
La rebelión de la izquierda hecho raíces sociales y se tornó en alzamiento armado debido
a la exclusión económica y social a la ausencia de un espacio democrático.
El gobierno del presidente Idogoras se enfrento también con las llamadas jornadas
de marzo y abril de 1962, dirigidas por los estudiantes universitarios a través de la
Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y los estudiantes de los establecimientos
públicos de educación media a través de su organización Frente Unido del Estudiantado
Guatemalteco Organizado (FUEGO), que se oponían al fraude del gobierno en las
elecciones a diputados al congreso. Este movimiento fracasado por diversas causas, y
parte de estos estudiantes formaron un grupo insurgente conocido como 12 de Abril, en
recuerdo de estudiantes ametrallados enfrente a la facultad de Derecho durante las
jornadas de marzo y abril. También los ex funcionarios del gobierno de Arbenz
encabezados por el coronel Carlos Paz Tejada forman otro grupo rebelde con el nombre
de 20 de octubre.
Estos tres grupos antes mencionados formaron lo que se llego a llamar las
Fuerzas Armas Rebeldes (FAR), que dio impulso formalmente al movimiento guerrillero
en Guatemala.
En el año de 1963 empiezan a agruparse los diferentes partidos que van a
participar en las elecciones del año siguiente. Un grupo de revolucionarios propone como
su candidato al ex presidente Arévalo, el cual se vislumbra como el seguro ganador. Ante
esto las fuerzas oscurantistas de la oligarquía militares conservadores y la embajada
norteamericana da un golpe de estado el 30 de marzo de 1963, encabezado por el
ministro de la defensa coronel Enrique Peralta A zurdía (1963-1966), dando al traste con
el proceso eleccionario.
El golpe de Estado de 1963 representaba, así, una estrategia conjunta con el
ejército, la iniciativa privada y la administración estadounidense, los tres factores de poder
en Guatemala. Este gobierno de facto estará en el poder de 1963 al 1966. Se promulga
una nueva de carácter anticomunista, la constitución de 1965.
El golpe de Estado del 30 de marzo de 1963 represento la adopción del modelo
contrainsurgente y la militarización del Estado guatemalteco, que se consolido durante el
gobierno de Julio Cesar Méndez Montenegro (1966-1970), a través de un “Pacto secreto”
entre el alto mando del ejercito y el nuevo Gobierno civil, mediante el cual se acordaba
una acotación drástica al gobierno recién electo: “El ejercito prometía no derrocar al
gobierno civil, siempre y cuando se comprometiera con la lucha anticomunista (guerra
sucia), no negociar con los insurgentes, construir un gabinete de “unidad nacional” (incluir
a elementos afines a los partidos derrotados), respetar bienes y personas de los
funcionarios civiles y militares del gobierno anterior y respetar la autonomía de ejercito en
lo que se refería a su integración, organización y administración”.
La constitución de 1965 fue el marco de legalidad en el cual se desenvolvió la
reestructuración institucional que garantizo el poder del ejercito, bajo el espíritu de la
Doctrina de la Seguridad Nacional (impuesta a toda Latinoamérica por los Estados
Unidos): Aunque esta ideología, con sus múltiples aplicaciones, fue elaborada en la
Alemania de la pre-guerra y reasumida después por los estrategas del Pentágono llega a
América Latina en la década del 50. Esta ideología se caracteriza por: “Vinculación a un
modelo económico-social de tipo elitista y verticalista, suprimiendo la participación del
pueblo en las decisiones políticas. Quiere aparecer como defensora de la civilización y de
valores occidentales y cristianos. Desarrolla un sistema altamente represivo falsamente
justificado por su concepto de la guerra permanente. Parte del supuesto que el enemigo
está dentro de las fronteras y por ello hace que las Fuerzas Armadas asuman funciones
policiales represivas. Las fronteras ya no son geográficas sino ideológica”.
A partir de 1966 los militares recurrieron crecientemente a la practica del terror
como parte de la estrategia contrainsurgente y aceleraron el proceso de
profesionalización de su sección de inteligencia y sus operaciones de combate en las que
comenzaron a involucrar a civiles.
En 1970 se inicia la modalidad de gobiernos constitucionales a la práctica
presididos por militares. El Alta Mando del ejército selecciona su candidato y utiliza el
partido político o coalición de partidos que estima conveniente para apoyar
institucionalmente las candidaturas de sus elegidos.
El general Carlos Arana Osorio, que en la segunda mitad de los 60 se había
distinguido por la represión contrainsurgente, es elegido para el período 1970-1974,
periodo en que le represión se hace selectiva. Arana también acentúa el enriquecimiento
de los oficiales. A partir de este gobierno el ejército se convierte en empresario. Se
atribuye al presidente Arana la expresión: “Ya es tiempo que dejemos de ser guardianes
de los ricos y comencemos a ser sus socios”. A partir de este momento una serie de
organizaciones estatales y siniéstrales estarán dirigidas o contraladas por el ejército. El
Instituto de Previsión Militar es un fondo de pensiones militares e inversiones, cuyos
intereses incluyen el económico del ejército, una compañía de seguros, un
estacionamiento de vehículos multipisos en la ciudad de Guatemala y propiedades
urbanas. El instituto de Previsión Militar controla el Banco del Ejercito, creado en 1972,
con oficiales militares entre sus mayores accionistas, este Banco llego a ser el séptimo
Banco más grande de Guatemala.
El general Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978) es el designado para
ocupar la presidencia en 1974, para lo cual el ejército no vaciló en realizar uno de los
más escandalosos fraudes en nuestra historia del país. En este gobierno que se produce
el trágico terremoto del 4 de febrero de 1976, y pone al descubierto la pobreza,
marginabilidad y explotación que sufre la población indígena, y esto se convierte en caldo
de cultivo para que los jóvenes indígenas pasen a formar filas de los diferentes grupos
insurgentes que hay en el país. Al final de este gobierno se da la masacre de Panzós.
En 1978 el candidato del alto mando fue el general Fernando Lucas García (1978
—1982). Igual que en las elecciones de 1974, todos los demás candidatos eran también
militares de alta graduación, lo que evidencia la convicción de los partidos nadie podría
llegar a la presidencia si no pertenecía a la institución armada. La oposición fue unánime
al denunciar al fraude oficial a favor del general Lucas.
Lucas inicio su gobierno hablando de apertura, y permitió la inscripción de varios
partidos social-demócratas; pero el asesinato de sus dirigentes Manuel Colom Argueta y
Alberto Fuentes Morch, la ejecución y desaparición de los dirigentes sindicalistas,
estudiantes, profesionales y campesinos, mas la quema de la embajada de España
tomada por campesinos que solo deseaban denunciar los despojos de tierra y las muertes
de sus compañeros en la región del Quiche, mas la renuncia del vicepresidente Francisco
Villagrán Kramer, no dejaron duda sobre la naturaleza de su gobierno, no de los más
sangrientos de la historia del país.
Al iniciarse la década de los 80 el régimen guatemalteco se encontraba en una
crisis progresiva y multifacética.
La presencia vigorosa del movimiento revolucionario, la ingente corrupción del
gobierno de Lucas García y la acentuación de la crisis económica, afectaron
profundamente las relaciones entre el alto mando militar y la comunidad empresarial. Esta
reprochaba al ejército por su ineficacia en el combate a la insurgencia, mientras los
militares adjudicaban a la iniciativa privada la responsabilidad de la aguda situación social
prevaleciente en el país, al haber extremado las condiciones de explotación.
Ante las elecciones de 1982, el candidato designado por el alto mando fue el
general Angel Aníbal Guevara Rodríguez, quien, al igual que sus inmediatos antecesores,
había ocupado los cargos principales en la jerarquía militar. Guevara fue declarado
ganador en medio de denuncias de fraude y grandes protestas; pero no llegó a asumir la
Presidencia: un golpe de Estado el 23 de marzo se lo impidió.
Es decir el ejército no solo había fracasado en su combate al movimiento
revolucionario, sino también como institución gobernante. Había agudizado la crisis
general del país hasta límites insospechados y la alianza de los tres factores de poder
necesitaba una urgente recomposición.
El 23 de marzo de 1982 surge un primer intento, a través de la asonada que
derroco a Lucas García. La junta militar, nombrada por los militares que derrocaron al
gobierno de turno, es presidida por el general José Efraín Ríos Montt (1982-1983), que al
poco tiempo se hace nombra presidente, haciendo a un lado a los otros dos miembros de
la junta. Este gobierno elaboró un “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” PNSD, que
diseñaba la estrategia del alto mando del ejército para los años siguientes.
Entre 1982 y 1984 el alto mando militar desarrolló fuertes campañas anti-guerrillas,
caracterizadas por grandes masacres dentro de la población indígena y operaciones de
“tierra arrasada” contra la población civil, se pretendía “quitar el agua al pez”; es decir,
restarle base social al movimiento revolucionario. Este régimen se caracterizó por una
desenfadada política represiva, se crearon las patrullas de autodefensa civil (PAC) las
aldeas modelos y los tribunales del fuero especial.
El 8 de agosto de 1983, el general Ríos Montt fue sustituido por un nuevo gobierno
encabezado por su propio ministro de la defensa, el general Oscar Humberto Mejía
Victores (1983-1986). Ríos Montt había incomodado a la oficialidad, al rodearse de
algunos oficiales jóvenes; además su personalidad excéntrica e histriónica le había
concitado una amplia oposición en todo el país.
Sobre la base del Pan Nacional de Seguridad y Desarrollo, ambos gobiernos de
facto buscaron dar una globalidad a la política anti popular contrainsurgente, con medidas
políticas, militares y administrativas, tales como la creación de patrullas civiles, “aldeas
modelo (poblaciones bajo control militar) y nuevas zonas militares en cada uno de los 22
departamentos del país, acelerando con ello la militarización.
El neoliberalismo y sus políticas de ajuste en Guatemala se iniciaron a principios
de los años 80, tardíamente con relación a la mayoría de los países latinoamericanos. En
las décadas anteriores había sido innecesarias, dada la relativa solvencia financiera del
Estado, debido a los precios favorables de los productos de explotación guatemaltecos en
el mercado internacional.
Su introducción coincide cronológicamente con la irrupción de la crisis
económica, el abatimiento de los precios internacionales y un sustancial aumento del
endeudamiento externo. En octubre de 1981 se firmo el primer convenio de Estabilidad
Financiera entre el gobierno guatemalteco y el Fondo Monetario Internacional (FMI); a lo
largo de la década se firmaron varios más.
Es sabido que, para otorgar asistencia financiera, el FMI exige a los gobiernos
“racionalizar” el gasto público, incrementar la recaudación tributaria, liberar precios y
privatizar empresas estatales. También es sabido que otros organismos internacionales
de financiamiento se abstienen de conceder préstamos a un país si éste no es
recomendado por el FMI.
Las políticas neoliberales de ajuste buscan garantizar el financiamiento del
presupuesto gubernamental, reducir el déficit presupuestario, mejorar la balanza de
pagos, controlar la inflación y abastecer de divisas el Banco Central. Ello implica elevar
los ingresos públicos, reducir el gasto público los rubros sociales como: educación, y
salud y también establecer el comercio exterior.
El gobierno de Mejía Victores convoca a una asamblea nacional constituyente y a
elecciones generales para elegir nuevos gobernantes.
El 1 de julio de 1984, tuvieron lugar las elecciones para la Asamblea Nacional
Constituyente, convocadas por el ejército. El 24 de enero de 1985, los generales Mejía
Victores y Lobo Zamora, jefe y subjefe de Estado, acompañados de nueve comandantes
de guarniciones militares, visitaron la Asamblea y pidieron que en la futura constitución se
garantizara la vigencia de las coordinadoras interinstitucionales, los Polos de Desarrollo y
las Patrullas civiles, tres mecanismos claves en la militarización del país. Durante este
gobierno se promulga una nueva constitución, la Constitución de 1985, actualmente en
vigencia.
GOBIERNOS CIVILES DE 1986 A 1996
En las elecciones de 1985 saldría como ganador el civil Vinicio Cereza Arévalo
(1986-1991)
En enero de 1986, el gobierno del Lic. Vinicio Cerezo, se le ofrecía la oportunidad
de iniciar el camino hacia la democratización del país. La situación de desgaste del
ejército y la expectativa generada nacional e internacionalmente en torno a los
democristianos, daban margen a estos para revertir el proyecto de los militares y
convertirlo en un proyecto democrático.
Después del Pacto con los militares en 1966 o Pacto Secreto, el ejército había
creado una serie de estructuras, en donde todo gobierno civil quedaba acotado en su
poder ya que el poder real lo seguían conservando los militares. Ante eso el presidente
Cerezo se unció a la política de la cúpula militar, que continuó dictando las decisiones
importantes de la política interna y exterior, mientras dejaba lo visible de aparato
administrativo y los asuntos diplomáticos a los democristianos.
Lo que hay que reconocer en el gobierno de Presidente Cerezo, es que supo
aprovechar, parte de ese espacio libre que tuvo al principio de sus gestión para celebrar
en Guatemala dos reuniones con los presidentes centroamericanos en la población de
Villa de Esquipulas: La primera conocida como Esquipulas I, con el nombre de
Declaración de Esquipulas, del 25 de mayo de 1986, en la cual los presidentes
centroamericanos manifiestan alcanzar la paz y la democracia y reducir las tensiones que
se generado en los países, buscarles soluciones apropiadas que solo pueden ser fruto de
un auténtico proceso democrático pluralista y participativo. La segunda reunión y las más
importante, llamada: Esquipulas II o Acuerdo Esquipulas, del 7 de agosto de 1987:
Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, a partir de este
acuerdo se da inicio a los diálogos de paz entre las fuerzas irregulares o movimientos
insurreccionales con los diferentes gobiernos centroamericanos involucrado en
enfrentamientos o conflictos armados para buscar por medios pacíficos una paz firme y
duradera.
Es a partir de este momento se empiezan las pláticas entre el gobierno y el ejército
con Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la cual aglutino a todos los
grupos insurgentes a partir de 1982.
Estas pláticas fueron frustradas por ejército, el cual se opuso ya que desde un
principio quiso darle una solución militar al conflicto armado.
En septiembre de 1987, el congreso de la República aprobó un paquete de leyes
que constituían una readecuación tributaria propuesta por el Ejecutivo, que incluía
modificaciones a las leyes de impuestos sobre la renta, del valor agregado, del papel
sellado y timbres fiscales, sobre inmuebles, y sobre circulación de vehículos.
Tal reforma concitó la oposición de todos los sectores del país, a excepción de los
vinculados al gobierno. Al referirse a la oposición a los nuevos impuestos, el presidente
Cerezo dijo estar tranquilo porque contaba con el apoyo del ejército. En realidad el
promotor de la reforma tributaria era el ejército, que exigía mayores recursos para llevar
adelante el proyecto contrainsurgente, el cual implicaba un mayor fortalecimiento de las
fuerzas armadas y un mayor control del Estado y del poder por parte del Alto Mando del
Ejército.
Los guatemaltecos esperaban que, con la llegada de los democristianos al
gobierno enero de 1986, se iniciaran algunos cambios en la estructura económica, que
aliviarían en alguna medida la angustiosa situación de miseria de los sectores populares.
El presidente Cerezo había prometido “poner orden en la casa” y pagar la deuda social
que los anteriores gobiernos habían contraído con el pueblo.
Pero los democristianos no sólo no sentaron las bases para un reordenamiento de
la estructura económica, sino que profundizaron el programa monetarista neoliberal “de
ajuste” que castigo severamente a los sectores medios y populares. También acentuaron
la dependencia a los organismos internacionales de financiamiento, especialmente del
Fondo Monetario Internacional (FMI). También inicio el gobierno de Cerezo la
privatización de empresas estatales, que fue continuada por gobierno siguiente. Descarto
cualquier cambio estructural, incluso en aspectos tan sobresalientes como la tenencia de
la tierra o la política fiscal. Y no exigió ni sugirió a los empresarios la repatriación de
capitales, que continuaron fugándose.
En enero de 1991 toma el poder el Ingeniero Jorge Serrano Elías (1991-1993) en
su discurso de toma de posesión prometió da “un tratamiento urgente y adecuado a los
pobres estructurales existentes en la sociedad guatemalteca”, para lo que planteo también
la necesidad de un reajuste económico, Los principales objeticos de su gobierno serian,
lograr un crecimiento económico y que este tuviera impacto social a corto plazo, buscar la
estabilidad de la economía, fortalecimiento del salario y el acceso a la propiedad de los
grupos menos favorecidos económicamente a través de un programa de crédito popular
manejado por la banco privada.
Una de las principales promesas durante su campaña en 1991, fue reanudar las
conversaciones de paz con la URNG, las cuales habían sido rotas en el gobierno de
Cerezo a instancias del alto mando militar.
En el mismo acto de su investidura Serrano convoco a un dialogo en el que
participarían empresarios, trabajadores y gobierno, orientado a suscribir un pacto social.
Pero antes de que se realizaran las primeras conversaciones Serrano y su
gabinete sostuvieron reuniones con el alto mando del ejercito y cono los principales
dirigentes empresariales y comenzaron a ponerse en practica medidas socioeconómicas
de alto contenido anti popular y pro patronal, tales como el despido masivo de empleados
públicos, la liberación de precios, reducción del gasto publico, las gestiones para la
captación de recursos de recursos externos destinados al empresariado, y una
intensificación de la explotación a los trabajadores, solapada tras el eufemismo del
aumento de la productividad.
Las principales organizaciones sociales y populares rechazaron el pacto, que
aseguraron estaba concebido para sanear los aspectos macroeconómicos.
Serrano y su gabinete no presentaron proyecto alguno que aportara soluciones a
la multifacética crisis del país. No dio muestras de pretender modificar las instituciones y
mecanismos que hacen de Guatemala un país militarizado. No ha podido ningún cambio
por ejemplo, en las patrullas de autodefensa civil (PAC), ni en las aldeas modelos. Los
militares continúan siendo el eje del poder político.
GOLPE DE ESTADO DE 1993
El 25 de mayo de 1993, el presidente Jorge Serrano Elías disolvió el congreso de
la República, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y suspendió
las garantías individuales. Se trata de una decisión del ejército, que obedeciera a causas
profundas.
El gobierno y el ejercito habían fracasado en su intento por derrotar a la
insurgencia por la vía dela negociación. El golpe, promovido por los militares mas duros,
pretendía sepultar la negociación e imponer una salida militar al conflicto armado.
El ejercito, además, deseaba poner fin, o al menos limitar, el cuestionamiento
hacia el por ola violación a los derechos humanos, y apuntalar el muro de la impunidad,
que comenzaba resquebrajarse.
La situación social había llegado a niveles de explosividad. En el mes de mayo
habían estallado fuertes movimientos reivindicativos que hicieron cimbrarse al gobierno.
Los estudiantes pusieron en gua a la policía en las cercanías de la Ciudad Universitaria.
Para enfrentar la protesta popular, el gobierno creo una fuerza combinada dirigida por el
ejército, equipada con tanques. Un estudiante fue asesinado. Las movilizaciones podrían
ser el preludio de nuevas situaciones incontrolables para los militares.
Por otro lado, fuertes intereses económicos presionaban para agilizar la
privatización de la empresas y servicios estatales, pero muchos diputados exigían
grandes sus de dinero para emitir las leyes correspondientes. La disolución del congreso
dejaría la vía libre.
Los sectores populares, religiosos laborales, y cívicos, reaccionaban en forma
decidida y unitaria frente al intento golpista. También organismos del Estado, partidos
políticos y otras instituciones y grupos se opusieron al golpe.
La rápido y unánime reacción de repudio de la comunidad internacional hizo
vacilar al ejercito y temblar a los empresario, que comenzaron a presionar al gobierno y a
los militares para que dieran marchas atrás.
En el desarrollo y desenlace de la crisis golpista, las maniobras del ejercito fueron
neutralizadas por el consenso social y el rechazó internacional. Se revelaba una actitud
nueva en diversos sectores de la sociedad. Frenar los planes de la cúpula militar fue sin
duda un logro histórico.
El nuevo presidente nombrado por el congreso fue el Procurador de los Derechos
Humanos, licenciado Ramiro De León Carpio (1993-1996). El nuevo presidente conocía
la dolora situación económica-social de la mayoría de los guatemaltecos, así, como los
mecanismos de la represión y la impunidad, de la discriminación étnico-cultural, del el
control militar sobre la población, de violaciones a los derechos laborales y sindicales. El
notable apoyo que había concitado le daba la posibilidad de tomar medidas audaces para
dar vida a un proyecto de transformación el país.
Las demandas de los sectores democráticos y populares giraban en torno a los
siguientes puntos:
Desmilitarizar el Estado y la sociedad
Iniciar u proceso de democratización, reconocimiento la preeminencia de la
sociedad civil
Reanudar y agilizar el proceso de paz entre el gobierno-ejercito y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con la inclusión de los sectores civiles
Procesar judicialmente a los funcionarios militares y civiles implicados en el golpe
de Estado
Poner fin a la violación de los derechos humanos y a la impunidad
Facilitar el retorno de los refugiados en el exterior
Terminar con la corrupción administrativa y depurar los organismos del Estado
incluyendo el ejército
Abandonar la política económica neoliberal y adoptar otra encaminada a combatir
la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población
Suspender la privatización de empresas estatales y servicios públicos.
El nuevo ministro de la defensa anuncio una “total modernización” del ejército y
aseguro que este estaba auto depurándose. Pero la modernización y la depuración no
parián ir mas allá de la rotación de algunos jefes y de anuncios publicitarios para
aparentar un fortalecimiento a la democracia.
En junio de 1994 se firmaron los acuerdos sobre el “Reasentamiento de las
Poblaciones Desarraigadas” y sobre el “Establecimiento de la Comisión para el
esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hecho de
violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca (Comisión de la
verdad)”
El primero definía a los principios de una estrategia global para el reasentamiento,
precisando medidas técnicas y administrativas.
A la comisión de la verdad se le adjudicaba la función de esclarecer las violación a
los derechos humanos elabora un informa y hacer recomendaciones, aunque no
individualizaría responsabilidades, aspecto que fue criticado por varios dirigentes del
movimiento popular.
En el tema “Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas” nuevamente se traba
la negociación, lo que dio lugar a un intervención mas directo del Secretario General de la
ONU.
De acuerdo a la agenda aceptada por las partes, los temas siguientes a ser
abordados son “Aspectos socioeconómicos y situación agraria” “Fortalecimiento del poder
civil y función del ejercito en una sociedad democrática” y “Reformas constitucionales”.
Después se pasaría a los temas operativos: Inserción de la URNG en la sociedad
civil, cese al fuego, firma de la paz, desmovilizaciones, etc.
El dedo acusador de la sociedad señalo que el poder tras el trono continuo siendo
el ejército y la cúpula empresarial; y que Ramiro De León Carpio fue cooptado por la
inflexibilidad de esos factores de poder, convirtiéndose en un instrumento al servicio de
sus intereses.
El gobierno y sociedad continuaron sujetos al poder del ejercito e hipotecados por
el. La inestabilidad continúo siendo un componente esencial de la situación política.
Numerosas analistas comentaron la metamorfosis sufrida por Ramiro De León
Carpio al pasar de la Procuraduría de los Derechos Humanos a la Presidencia de la
República. No mostro, en efecto, ninguna resistencia frente al ejercito, Fue más eficaz
para los interese militares que cualquier general. Ningún presidente anterior fue tan débil y
ningún gobierno estuvo más plagado al alta mando militar.
La insurgencia inicio el cobro del “impuesto de guerra” a grandes terratenientes,
con lo que pereciera insinuar a los empresario que deben flexibilizar su posición y abrir
caminos para las transformaciones que Guatemala necesita, pues de lo contrario el país
será un negocio poco rentable para ellos.
El gobierno de De León confirmo la tesis que, en el marco de la militarización,
cualquier fuerza política que acepte gobernar se convertirá inexorablemente en un
instrumento de la estrategia anti popular del ejército.
En el año de 1995 se dan nuevas elecciones para elegir al Presidente y vice-
presidente, diputados y alcaldes en toda la República.
Estas elecciones fueron ganadas por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), por
un estrecho margen, con su candidato el empresario Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000). El
presidente dedico sus primero esfuerzos, efectivamente, a concluir la firma de los
Acuerdos de Paz y cerrar un capítulo del conflicto armado interno, el 29 de noviembre de
1996. Los acuerdos de cese al fuero y los compromisos de desmovilización y desarme de
las fuerzas insurgentes, así como el acuerdo para la incorporación de la URNG a la
legalidad y el compromiso para la reducción del ejercito, se fueron cumpliendo
exitosamente, sin embargo, los acuerdos para las reformas constitucionales, del
esclarecimiento histórico, de fortalecimiento del poder civil, de derechos humanos de los
pueblos indígenas y de aspectos socioeconómicos empezaron rápidamente a chocar con
interés de los sectores económicos poderosos, que eran el principal sustento ideológico y
político del nuevo régimen.
La agenda neoliberal desarrollo un eje contradictorio al espíritu de los Acuerdos de
Paz y termino imponiéndose. Precisamente, la privatización de la telefonía nacional,
simbolizo el rompimiento de la alianza empresarial alrededor del gobierno y dejo la
percepción de una negociación anormal negativa para el Estado, pero también incentivo
el posterior voto de castigo y la derrota del entonces candidato oficial.
Los recortes de personal se dieron vía la compensación por tiempo laborado
mediante el retiro voluntario de los trabajadores, una medida similar adoptada en
gobiernos anteriores con el fin de adelgazar el Estado, como antesala de los propósitos
de dar a las empresas privadas la gestión de los servicios públicos (telefonía, electricidad,
ferrocarriles entre otros, etc.)
Las ocupaciones de fincas y las presiones empresariales por los desalojos
continuaron configurando un mapa de conflictibilidad en al área rural; mientras las
organizaciones indígenas se involucraron en la dinámica de las comisiones paritarias
concebidas en el marco del acuerdo sobre derechos de los pueblos indígenas.
El proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI, de la
iglesia Católica, como de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH. El primero
de ellos culmino con importantes protestas contra el asesinato de Monseñor Juan Gerardi,
ocurrido el 26 de abril de 1998, dos días después de haber hecho público el informe
REMHI
MASACRE DE PANZÓS
El municipio de Panzós ubicado en el valle del río Polochic, pertenece al
departamento de Alta Verapaz. El valle del Polochic ha estado habilitado por población q
´eqchi y pocomchi´. Desde la época del presidente Justo Rufino Barrios comenzó la
adjudicación de tierras de la zona a agricultores alemanes. El decreto 170 facilitó la
expropiación de las tierras a los indígenas a favor de los alemanes, al propiciar en la
venta en pública subasta de las tierras comunales. Desde la época la principal actividad
económica ha sido la agro-exportadora especialmente de café y cardamomo. La
característica fundamental del sistema productivo ha sido la acumulación de la propiedad
en pocas manos.
A partir de la Reforma Agraria (1952) los pobladores de Panzós iniciaron su lucha
por la propiedad de la tierra. Al inicio de la década de los 60, Panzós era un área de
influencia de los primeros grupos guerrilleros.
En 1978 se instaló un destacamento militar a pocos kilómetros de la cabecera
departamental de Panzós, en un lugar conocido como Quinich. El ejército consideraba
que la organización campesina era parte activa de la guerrilla.
El 29 de mayo de 1978, para insistir en el reclamo de tierras y manifestar el
descontento por los actos arbitrarios, de finqueros, autoridades locales y militares,
campesinos de las aldeas Cahaboncito, Semenoch, Rubetzul, Canguachá, Sepacay,
decidieron hacer una manifestación pública.
Ese día, cientos de hombres, mujeres niños y niñas indígenas se dirigieron a la
plaza de la cabera Municipal de Panzós cargando instrumentos de trabajo, palos y
machetes.
Hay distintas versiones de cómo se inició el tiroteo. Un testigo afirma que uno de
los manifestantes le quitó el arma a un soldado pero no la usó por no saber hacerlo.
“Varias declaraciones sostienen que un militar dijo: Uno, dos, tres, fuego” En efecto, el
teniente que dirigía la tropa dio las órdenes para disparar a la gente reunida.
Después de la masacre los militares prohibieron entrar a la plaza. En la tarde,
autoridades municipales autorizaron levantar los cadáveres. Miembros del ejército los
metieron en la palangana de un picop azul de la municipalidad. Los llevaron a un lugar
cercano del cementerio público y con un tractor, cavaron un hoyo, donde colaron los
cuerpos. De este modo enterraron a los 35 cuerpos.
Universidad Mariano Gálvez
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Curso: Historia de Guatemala y Centroamérica
Licda. Yojana Miner Fuentes
Emanuel Rueda 4101-12-1916
Grupo 3
GUATEMALA, 5 de octubre 2012
También podría gustarte
- Derechos de La PersonalidadDocumento10 páginasDerechos de La PersonalidadFernanda Ignacia Zúñiga ValenzuelaAún no hay calificaciones
- EJERCICIOS DtoDocumento10 páginasEJERCICIOS DtoStalyn Daniel DiazAún no hay calificaciones
- El Bien PersonalDocumento8 páginasEl Bien PersonalMaría camila Tatis humanezAún no hay calificaciones
- Lect. Descrip. Pueblo LlapoDocumento3 páginasLect. Descrip. Pueblo LlapoREY PARRAAún no hay calificaciones
- Luis Guerrero OrtizDocumento6 páginasLuis Guerrero OrtizBriceyda ContrerasAún no hay calificaciones
- Caso de Estudio Capítulo #12 Grupo #4Documento3 páginasCaso de Estudio Capítulo #12 Grupo #4Victor BuesoAún no hay calificaciones
- Del Transporte A La Movilidad Urbana en Bogotá - Taco PDFDocumento180 páginasDel Transporte A La Movilidad Urbana en Bogotá - Taco PDFSebastian MaldonadoAún no hay calificaciones
- Historia Del Teletrabajo ResumenDocumento5 páginasHistoria Del Teletrabajo ResumenWilly Edgar Ticona Chura100% (1)
- A Continuación, Responde Estas Preguntas:: Apellidos y NombresDocumento3 páginasA Continuación, Responde Estas Preguntas:: Apellidos y Nombresjhon mendoza cartagenaAún no hay calificaciones
- Condiciones Laborales y de Salud Estudios de CasoDocumento82 páginasCondiciones Laborales y de Salud Estudios de CasoKATIA VERONICA GUILLEN SANCHEZAún no hay calificaciones
- 1.1.3.10 Lab - Compare Closed-Loop and Open-Loop Control Systems - Miguel PachacamaDocumento2 páginas1.1.3.10 Lab - Compare Closed-Loop and Open-Loop Control Systems - Miguel PachacamaMiguel Angel100% (1)
- Semana 1Documento5 páginasSemana 1Luis EdmAún no hay calificaciones
- Comunicaciones y Redes SocialesDocumento9 páginasComunicaciones y Redes SocialesJaice Johana PorrasAún no hay calificaciones
- Como Hacer Un Análisis CriticoDocumento2 páginasComo Hacer Un Análisis CriticoNeidis maderaAún no hay calificaciones
- Anexo 1 y 2 - Johana BernalDocumento5 páginasAnexo 1 y 2 - Johana Bernalandrea Bernal nietoAún no hay calificaciones
- 1.3. La Cultura OrganzacionalDocumento11 páginas1.3. La Cultura Organzacionaldenis jesus alcedoAún no hay calificaciones
- Definición Dedibujo Eléctrico PDFDocumento4 páginasDefinición Dedibujo Eléctrico PDFEndhir GarciaAún no hay calificaciones
- Presentacion TcoDocumento16 páginasPresentacion TcoLivorno ContruccionesAún no hay calificaciones
- PRESENTACIÓN Pedagogías EmergentesDocumento28 páginasPRESENTACIÓN Pedagogías EmergentesDany BurgosAún no hay calificaciones
- ArchaeopteryxDocumento7 páginasArchaeopteryxAngie Schulze0% (2)
- 117140018-14-Gutierrez Mapa Conceptual Agentes de MarketingDocumento3 páginas117140018-14-Gutierrez Mapa Conceptual Agentes de Marketingedwin Gutierrez50% (4)
- La Educación Cultural y Sexual en República DominicanaDocumento3 páginasLa Educación Cultural y Sexual en República DominicanaRosali MuñozAún no hay calificaciones
- Preguntas para AnálisisDocumento7 páginasPreguntas para AnálisisLaura Vanessa Ramirez ArenasAún no hay calificaciones
- MPN6501 - Ejercicio BPMNDocumento4 páginasMPN6501 - Ejercicio BPMNFabrizio BravoAún no hay calificaciones
- Investigación Logistica PortuariaDocumento3 páginasInvestigación Logistica PortuariaHarold Puente BAún no hay calificaciones
- ErikaJuliethPerezHerrera Momento1Documento10 páginasErikaJuliethPerezHerrera Momento1Julieth HerreraAún no hay calificaciones
- Bitacora Cero 2022Documento3 páginasBitacora Cero 2022Nallely Zitlalik Robles QuintanillaAún no hay calificaciones
- Ensayo Final. Ana Cecilia Flores OrtizDocumento8 páginasEnsayo Final. Ana Cecilia Flores OrtizAna FloresAún no hay calificaciones
- Módulo 3Documento8 páginasMódulo 3Juliette RosalesAún no hay calificaciones
- Bienvenidos y Bienvenidas A Nuestra CasaDocumento1 páginaBienvenidos y Bienvenidas A Nuestra CasaLiliana SimariAún no hay calificaciones