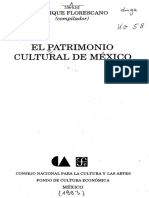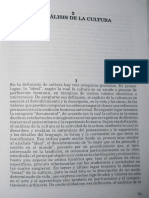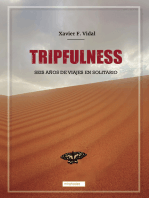Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Que Nos Dice La Imagen
Los Que Nos Dice La Imagen
Cargado por
Pedro0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas12 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas12 páginasLos Que Nos Dice La Imagen
Los Que Nos Dice La Imagen
Cargado por
PedroCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
Lo que nos dice la imagen
Conversaciones sobre el arte y la ciencia
Ernst Gombrich - Didier Eribon
Anthony Sampson
La vida en sociedad, como nos complacemos en repetir, hace
posible las innúmeras realizaciones humanas que aseguran y facilitan
la supervivencia de la especie. La imponente civilización material con-
temporánea es la obvia confirmación de la validez de esta
perogrullada. No obstante, tampoco nadie ignora que la convivencia
impone la necesidad de ejercitar una paciencia casi infinita, pues
nuestros congéneres constituyen, demasiado a menudo, la aflicción
mayor en toda vida humana. La civilización moral, con sus reglas para
el trato y el comportamiento, pretende transformar la acrimonia en
urbanidad, inhibir la hostilidad y hacer que las relaciones
intraespecíficas transcurran de la manera más pacífica posible. A esta
dulcificante obra de la civilización moral, debemos el arte de la
conversación, seguramente una de las mayores gratificaciones que los
humanos hemos podido inventar como compensación a la
inevitablemente conflictiva vida en comunidad.
La conversación, de la que rastros escritos perduran, ha sido
diversamente practicada. La Antigüedad inventó -de modo excelso en
Platón- la forma dialéctica del diálogo. La Edad Clásica ejerció con
fortuna una modalidad menos estrictamente estructurada que la de la
antigüedad, más gárrula, pero no menos galanamente amena. Las
conversaciones sobre la pluralidad de los mundos de Fontenelle,
constituyen una de sus más encantadoras expresiones. En cambio,
nuestra modernidad ha dado en la insulsez de la entrevista. Es este un
género que depara, por lo general, sólo tedio al lector que
imprudentemente se deja llevar a intimar con una vida pasajeramente
célebre. Pues, una ley de una sencillez tiránica regenta toda entrevista
posible: cuanto más cultos los interlocutores, tanto más apasionante la
conversación. Pero, por lo general, para nuestra decepción, tanto el
entrevistado como el entrevistador resultan de una incultura
pasmosas.
Didier Eribon confirma plenamente esta regla: “cuanto más
cultos los interlocutores, tanto más apasionante la conversación”, pues
sin duda se trata de un hombre culto, “pre-modemo”, anterior a la sin-
cultura de la entrevista, uno de la estirpe de los autores de la Edad
Clásica, quien practica un tipo de conversación (¡que no entrevista!)
que lo emparenta con Eckerrnann y con Boswell. Su propósito de-
clarado, por lo demás, no podía ser más clásico en sus aspiraciones
formativas: “iniciar una galería de retratos para contribuir a la historia
de las ideas en el siglo XX”. Y es su clasicismo lo que le hace elegir sus
contertulios con tan infalible acierto. Pues, este es ya el tercer libro de
conversaciones que publica Eribon: gracias a los dos anteriores
pudimos ser admitidos en la admirable y erudita compañía de Georges
Dumézil y de Claude Lévi-Strauss. Señalo igualmente que Eribon
también ha publicado una magnífica biografía de Michel Foucault. De
modo que al juzgarlo tan sólo por sus frecuentaciones, nos es preciso
reconocer en Didier Eribon a uno de los más civilizados -y civilizador-
de nuestros contemporáneos.
A sus 85 años, Ernst (o E.H., como prefiere firmar sus libros)
Gombrich ya no debería requerir de ninguna presentación especial
ante el público hispanoparlante. Pues, un buen número de sus obras
ha sido editado en español, edición que comenzó con las Meditaciones
sobre un caballo de juguete (Barcelona, Seix Barra¡, 1968) y que ha
sido proseguida luego, especialmente por Alianza Editorial (seis libros)
y diversas otras editoras de México y España (cinco libros más).
Gombrich no es, por lo tanto, un recién llegado a la escena intelectual
iberoamericana. En especial, su Historia del Arte y su Arte e Ilusión
son obras ya clásicas para todos los amantes y estudiosos de las artes.
Se podía saber por anticipado, por ende, que un libro de
conversaciones con Gombrich sería la promesa de un diálogo refinado
y culto, pero pleno de la pasión de un hombre erudito que lucha por
defender los valores que ama por encima de todo: los del arte, tal
como ha sido practicada en la tradición milenaria de Occidente. Y es
así, efectivamente, como Gombrich concibe al historiador de arte (lo
proclama claramente en las últimas páginas del libro): un intelectual
comprometido que defiende los valores de la civilización tradicional de
Europa occidental. Defiende esos valores, incluso si esa misma
civilización fue la gestora de los múltiples y repetidos etnocidios de la
empresa colonizadora y autora de las indecibles atrocidades de
Auschwitz.
Ahora bien, Gombrich no disimula sus orígenes judíos. Sólo la
buena fortuna lo llevó a instalarse en Londres en 1935, poco después
de la llegada al poder de Hitler, adelantándose así a la ulterior huida
de sus padres -en condiciones de una pobreza absoluta- de la Viena
que había sido anexionada en la Anschluss alemana. De esta manera,
evitó por poco el horror en el que millones de judíos europeos
perecieron. Se habría podido, por tanto, presumir que lícitamente
abominaría de toda la occidentalidad. Pues, en efecto, muchos de los
supervivientes de la shoah padecieron el desgarrador dilema de tener
que seguir creando, escribiendo, y pintando dentro de la odiosa
tradición lingüística y pictórica de la civilización que engendró
(permitió o auspició) a Auschwitz. En muchos casos tal dilema no pudo
resolverse sino mediante el suicidio: Paul Celan y Primo Levi, cuyos
nombres vienen inmediatamente a la memoria, son apenas dos de las
más ilustres víctimas de ese intolerable conflicto.
Pero, el arte de Occidente, según Gombrich, se ha hecho a pesar
de, o en oposición a, o en compensación de, la miseria de nuestros
sistemas sociales fundados en la discordia y la violencia. Y de ahí
justamente su inmenso valor a sus ojos. El arte es un inesperado
huésped que ha crecido sobre el anfitrión del odio que caracteriza a
nuestra civilización Occidental. Gombrich ama, por ello, el mundo que
ha hecho posible, a pesar de todo, el gran arte de la tradición
occidental: “Tenemos que estar muy agradecidos de poder escuchar a
Mozart o de mirar a Velásquez, y compadecer a quienes no lo pueden
hacer” (su última palabra en el libro).
Durante año y medio, Eribon viajó a Londres para reunirse con
Gombrich y sostener con el las conversaciones que este libro registra.
Sin duda el orden de los capítulos y temas ha sido posteriormente
retocado para conferirle al curso zigzagueante de las charlas
improvisadas un rumbo y una cronología. Pero, a pesar de este
necesario ordenamiento, la espontaneidad y alegre agudeza mental de
Gombrich emergen en todo su vigor y encanto. Chisporrotea una
corriente cargada de emoción, convicción y sabiduría entre los dos
interlocutores, y asistimos a una tertulia tan vivaz como si estuviera
transcurriendo en el instante mismo de nuestra propia lectura.
Las conversaciones han sido divididas en tres partes: primero,
La doble vida del historiador, que traza la historia personal de
Gombrich desde su Viena natal, pasando por su estancia en Mantua,
hasta el refugio definitivo en Londres; segundo, “El arte no existe”,
que explora a grandes rasgos la producción sucesiva de los libros
fundamentales de Gombrich y las tesis en las que se sustentan; en la
tercera, intitulada “La ambición de explicar”, Gombrich especifica lo
que considera los límites y las falibilidades de la interpretación de la
obra de arte, los peligros que acechan al intérprete y las tentaciones
por las que éste puede dejarse seducir. Fiel a su maestro Popper,
Gombrich enuncia una regla metodológica fundada en “la lógica de la
situación” que permite orientarse en las aporías del gusto y las
paradojas de la innovación y de la recepción estéticas. Pasaremos
revista a algunos de los temas que conviene destacar en esta
organización tripartita.
Gombrich proviene de esa legendaria Viena de fines del siglo
XIX, cuna de tantas figuras que han marcado la modernidad de
nuestro mundo: Freud, Mahler, Schonberg, Berg, Klimt, Kokoschka,
Krauss, Loos, Wittgenstein, Popper, Musil, Roth, etc., etc. Pero, él
rechaza airadamente el estereotipo de una Viena finisecular
decadente, dedicada a bailar valses, ingerir vino nuevo, y a una
promiscua vida amorosa, amenazada, sombría y soterrada por el doble
flagelo de la tuberculosis y la sífilis. Su infancia fue moldeada por la
refinada cultura de un padre abogado, amigo de juventud del gran
poeta y libretista Hugo von Hofmannsthal, y de una madre pianista,
alumna de Anton Bruckner, conocida de Schonberg, amiga de Mahler y
visitante frecuente de la familia Freud. Gombrich mismo, sin embargo,
sólo gozó de estas relaciones de segunda mano.
En cambio, lo verdaderamente marcante para él fue la Bildung
vienesa, la formación cultural general. Las clases medias atribuían
enorme importancia a la posesión de conocimientos vastos en música,
literatura y arte. Había que ser políglota: dominar no sólo las lenguas
clásicas sino también varios idiomas modernos. Los dos tíos maternos
de Gombrich son típicos ejemplos de esta tradición: eran expertos en
Dante y en las lenguas escandinavas, sin hablar del griego y del latín.
Sus padres se convirtieron al protestantismo: al parecer fue un
acto de escepticismo más que de una honda conversión espiritual. Y
hasta el ascenso de Hitler, Gombrich no tuvo mucho que temer de un
antisemitismo vulgar que era despreciado por aquella cosmopolita
Viena, capital del heteróclito y desvencijado imperio austrohúngaro,
donde la polifonía de docenas de lenguas se hacía escuchar y donde
usos, costumbres y abigarrados atuendos, denotaban la procedencia
de los cuatro rincones del imperio. En suma, la infancia de Gombrich
fue una escuela de ancha y honda cultura y el aprendizaje de una
tolerancia incompatible con toda forma de chauvinismo o de
fundamentalismo.
El sufrimiento mayor fue ocasionado más bien por la hambruna y
la desnutrición. La primera gran guerra, y el posterior hundimiento del
imperio, acarreó una severa escasez de alimentos que obligó a una
primera peregrinación: Gombrich fue alojado, merced a un programa
internacional de salvamento de la infancia, durante nueve meses en
una pequeña ciudad de Suecia. Junto con una alimentación adecuada,
adquirió también su primer idioma escandinavo, emulando así a sus
tíos maternos.
Además, la educación que Gombrich recibió no fue
exclusivamente en las humanidades. El sistema educativo austríaco
evitaba oponer las ciencias y las humanidades entre sí. Gombrich
pudo, entonces, apasionarse simultáneamente por la historia del arte y
por la física y los recientes trabajos de NielsBohr sobre la estructura
del átomo. Conserva aún hoy día, al lado de la dedicación al arte y a la
literatura, la preocupación paralela por mantenerse al tanto de las
últimas investigaciones científicas.
Pero, naturalmente, su formación principal se hizo en el terreno
de la historia del arte, en particular en la escuela rigurosa de Julios
von Schlosser en la Universidad de Viena. Aunque fuese una locura –
en aquellos tiempos de desempleo masivo- Gombrich definió desde
ese momento su vocación por la historia del arte y su opción
metodológica por la racionalidad y la documentación demostrable. Su
tesis de grado versó sobre Giulio Romano, el alumno favorito de
Rafael, y el Palacio del Té en Mantua que Romano construyó y decoró
por encargo de Federico Gonzaga entre 1527 y 1532. La pretensión
esencial de la tesis era la de contribuir a la fundamentación del
concepto de manierismo, demostrando, a través de un caso particular,
que esta noción era también aplicable a ciertas tendencias en la
arquitectura de la época. Desde ese entonces, Gombrich ha seguido
manifestando una fuerte predilección por los maestros del
Renacimiento y por la elucidación de los misterios de los temas
renacentistas.
No puedo, ni debo referir en más detalle esta primera parte del
libro, pues no es mi intención hacer superflua su lectura. Bastará
mencionar rápidamente los trabajos conjuntos que Gombrich realizó
con Ernst Kris -psicoanalista e historiador del arte- sobre la caricatura;
su vinculación, gracias a Kris quien lo puso en relación con Fritz Saxi,
al Instituto Warburg y su emigración a Londres en 1935 a donde el
Instituto Warburg había sido trasladado desde Hamburgo después del
ascenso de Hitler; su trabajo en la BBC durante los años de guerra
como traductor de los discursos de Hitler y Goebbels, actividad que lo
llevaría a interesarse en los enigmas de la traducción y en la
significación de la propaganda; y, sobre todo, la redacción de su
Historia del Arte, publicación que literalmente partió su vida en dos,
haciendo que se hiciera célebre, fuera nombrado profesor en oxford y
fuera llamado a ser el nuevo director del Instituto Warhurg.
La segunda parte del texto arranca con la famosa y polémica
frase lapidaria con que inicia su Historia del Arte: “El arte no existe,
realmente. Tan sólo los artistas”. Gombrich señala el origen
nominalista de esta proposición que condensa su enfoque
antiesencialista. Pues, la idea de arte, como un fin en sí, es una
invención occidental que sólo apareció en el Renacimiento y sólo
adquirió su aura de actividad sacra, encaminada a elevar el alma,
durante el Romanticismo del siglo XVIII. Para Leonardo da Vinci, por
ejemplo, no había ninguna oposición entre sus actividades
“científicas” y sus obras “artísticas”, pues él simple y llanamente
ignoraba que lo que él hacía era “arte”. Agrego yo, que de la misma
manera como la idea de “arte” es una noción histórico-cultural,
también lo es la noción occidental de “ciencia”. Esta última noción
emerge unos cuantos años antes que la de arte, quizá en el siglo XVII,
pero es una invención sorprendentemente paralela a la primera y
probablemente es la que hace inevitable la aparición de esta noción de
arte como una actividad sublime y por completo ajena a toda
instrumentalidad.
Gocnbrich, por su orientación histórico-cultural, se sitúa
entonces claramente en la corriente relativista entre los historiadores
del arte. Esta posición, sin embargo, es matizada por él, aunque sea al
precio de tener que sostener –como luego veremos- algunas paradojas
que le exponen el flanco al ataque de adversarios de diverso pelaje.
Porque Gombrich es el primero en insistir en que, desde el punto de
vista de los medios tecnológicos, hay una verdadera historia:
adquisición de procedimientos, invención de instrumentos, nuevos
materiales que permiten hablar, al igual que en la historia de la
música, de un auténtico progreso, en el sentido de la aparición de
invenciones -como la polifonía o la perspectiva- que vuelven posible lo
que hasta entonces era insospechado.
Gombrich propone una ecología de la imagen para dar cuenta del
conjunto de las razones que explican cómo vive la imagen, cómo nace
y sobrevive el arte en determinadas circunstancias sociales, técnicas,
históricas y culturales y cómo, cuando estas circunstancias varían, el
arte puede morir. Este principio explicativo, que Gombrich considera
infinitamente más fecundo que el postulado marxista de una
superestructura engendrada por la infraestructura, le permite dar
cuenta de la evolución del gusto, de una estética de la recepción, y de
la sucesión de los diversos estilos que han caracterizado la historia del
arte en Occidente. Y es merced a este mismo principio explicativo
como Gombrich puede conferirle un nuevo valor a la intencionalidad
del artista, en rivalidad no sólo con los demás artistas contemporáneos
sino con toda la tradición de la que es heredero. Mediante lo que
Popper denomina la “lógica de la situación”, es susceptible de
reconstruirse a posteriori lo que pudo haber sido la intencionalidad del
artista que ejecuto la obra. Pues, Gombrich se opone diametralmente
a todo hegelianismo en historia del arte, repudia la noción del “espíritu
de la época”, y condena toda forma de colectivismo para dar cuenta de
la preponderancia de cierto estilo en un momento histórico dado.
El estilo, sin embargo, no es la emanación espontánea de una
sensibilidad, un efluvio de la singularidad del creador. Al contrario,
tiene que aprenderse: en imitación de un modelo, en una relación de
aprendizaje bajo la férula de un maestro. No hay creación espontánea
que valga: “cada artista debe aprender primero el lenguaje de su arte,
las convenciones y sólo cuando las domina, las puede superar” (p.90).
Porque, precisamente, sólo el que las maneja con toda solvencia está
en condiciones de transgredirlas, de innovar y, sobre todo, de crear el
efecto de sorpresa, del que depende, en gran medida, la satisfacción
estética. Pues, la sorpresa proviene de la expectativa defraudada, de
la ruptura de un orden canónico que engendra a su vez un nuevo
orden. La relación entre la tradición y la mutación es una relación de
mutua dependencia. Sin la primera, la segunda, como dijo el apóstol
hablando del don de lenguas sin la caridad, no es sino “un bronce que
suena o címbalo que retiñe”.
Pero, si hay una expectativa que puede ser defraudada, es
porque nuestra percepción nunca es inocente, puramente fisiológica
(“no hay ojo inocente”). Ha sido previamente educada para ver de
cierta manera, y así tenemos inevitablemente la tendencia a agregar
algo a lo que vemos: lo que suponemos que está allí, pues es eso lo
que debería estar allí. Es esta expectativa o anticipación la que le
permite a Gombnch sostener que “un cuadro es una hipótesis que
contrastamos al mirarlo” (p.97). Toda visión es una conjetura, o más
bien, una sucesión de conjeturas que se van transformando en
conformidad al movimiento del observador.
Si una historia del arte es posible, es porque existe “una especie
de lingüística de la imagen” (p.106), es decir, una diacronía puede
trazarse a partir de los cortes sincrónicos que establecen el repertorio
de los elementos sintácticos y morfológicos que caracterizan a los
modos de representación -el estilo- característicos de períodos
históricos dados. Gombrich aísla tres de tales momentos que pueden
ser analizados en términos de los medios representacionales y
formales puestos en la obra: la Grecia antigua, con la invención del
“principio del testigo ocular”, paralela a la aparición de la gran tragedia
escénica; el Renacimiento, con la invención de la perspectiva; y la
tercera, antes aun de los impresionistas, con Constable, del fracaso de
toda aspiración de pintar sin prejuicios ni preconcepciones. La
invención de la fotografía, por lo demás, dará definitivamente al traste
ese vano esfuerzo.
Una historia del arte, por tanto, forzosamente es también una
psicología del arte, “una psicología de la representación pictórica”
como Gombrich subtitula su Arte e ilusión. Y de ahí el apasionado
interés suyo en los estudios de la percepción y su frecuentación de
psicólogos como Wolfgang Kohler, J.J. Gibson, Richard Gregory,
Adelbert Ames, Ulric Neisser y Jerome Bruner. Y, paradójicamente, es
por sus contribuciones a la psicología por lo que Gombrich valora
especialmente a Sir Karl R. Popper. Gombrich nos recuerda que Popper
primero fue psicólogo y se indigna con los psicólogos que saquean su
obra, pero jamás lo citan” (p.130). La historia del arte como un largo
proceso de ensayos, de errores y de rectificaciones es una concepción
elaborada bajo la influencia de Popper, pero, sobre todo, Gombrich le
debe lo que él llama “el sentido del orden”, la necesidad de una
regularidad, de “las redundancias esperadas de la continuidad”
(p.131). Es gracias a este sentido del orden como puede surgir la
sorpresa, la atención dirigida a la alteración del orden esperado. Pues,
la atención es un bien demasiado precioso para dilapidarlo inútilmente
en una constante comprobación de que las cosas están dándose como
deberían. Damos por sentado que todo anda como normalmente anda
- hasta que percibimos la perturbación de lo esperado. La atención se
guarda para lo inhabitual, sólo atiende a los cambios. Esta “percepción
de la regularidad y de las formas abstractas es una función primitiva y
vital para nuestra supervivencia”. (p.140) para la que no existe
“explicación final”. Sin duda, es este carácter inexplicado y
aparentemente “primitivo” del sentido del orden lo que lleva a
Gombrich a exclamar que “¡la psicología es biología!” (p142), entrando
así en contradicción consigo mismo, pues justamente fue él quien
mostró la eminente contingencia de las formas histórico-culturales de
la percepción que hacen posible una historia del arte y que,
correlativamente, vuelven imposible todo “ojo inocente”.
No obstante su gran interés por la psicología, Gombrich se niega
a tomar en serio el concepto de “mentalidad”, que él asimila, sin duda
con excesiva ligereza, a las nociones manidas de Zeitgeist o de
Volkgeist. Este es el motivo de su querella con Panofsky (en quien
Gombrich halla su más eminente contrincante y compañero de diálogo,
tanto por sus raíces, formación y erudición comparables, como por su
discrepancia -relativa- en lo teórico). Pues, le atribuye a éste una
adhesión fundamental a la doctrina aristotélica de las esencias,
esencias que se expresan de manera totalizante para caracterizar a
diversos períodos históricos. Gombrich, por su acendrado
nominalismo, no puede aceptar esta visión de las cosas, y considera
que “somos nosotros quienes proyectamos sobre el flujo continuo de la
historia categorías tales como el 'manierismo'” (p.145). Pero, más allá
de ciertas expresiones de Panofsky que pueden, en efecto, resultar
desafortunadas o riesgosas, lo que está en juego son las estructuras
perceptivas mismas que informan toda modalidad histórica de visión,
por ende de cognición, y Gombrich mismo es el primero en reconocerle
su valor cognitivo a la percepción. Entonces, el concepto de
mentalidad, tal como es practicado por la escuela de historiadores
emanada de los Annales, quizá podría haber ayudado a Gombrich a
tratar menos severamente a Panofsky y, al mismo tiempo, resolver
algunas de las aporías en las que él mismo incurre al tener que
sostener su relativismo, nominalismo, anti-esencialismo y,
simultáneamente, la regularidad del orden, la tradición, el estilo como
disciplina adquirida, la determinación histórico-cultural y la necesidad
del juicio estético.
Pero, la discrepancia entre Panofsky y Gombrich quizá puede
localizarse más precisamente en las diferencias respecto al método. Si
hay un método panofskiano, no hay un método gombrichiano, anota
pertinentemente Didier Eribon. Y Gombrich concurre con su interloctur.
Pues, sin duda se trata de un pragmatista -un pragmatista altamente
calificado por su asidua frecuentación de los textos y documentos de la
época. En ello solamente ve Gombrich su método: su buen sentido
para hallar el texto que detenta la respuesta o explicación. Fiel a su fe
en la tradición, Gombrich piensa que hay que partir siempre de lo que
los demás ya han dicho, entrar en diálogo con las explicaciones ya
propuestas y hablar tan sólo si se estima que se puede proponer una
solución mejor. Por eso mismo, la “intuición”, el recuerdo de lecturas
previas, y la compañía de viejas ideas fijas, constituyen su única
brújula. Y es esto también lo que constituye el límite de la
interpretación, y ahora entramos en la tercera y última parte del libro:
“La ambición de explicar”. El texto fundamental al que Gombrich en
esta secuencia se refiere principalmente es el ensayo intitulado
“Icones symbolicae”, publicado en su obra Imágenes simbólicas. El
piensa que se trata con este ensayo de “uno de los textos más difíciles
que he escrito” (p.163). No sé si este texto puede propiamente
calificarse de dificil, pero sí sé que se trata de uno de los ensayos más
largos, más densos y más ricos que Gombrich haya escrito nunca. Es
imposible resumirlo adecuadamente aquí, pero su análisis y discusión
constituye un ejercicio altamente formativo en varias disciplinas a la
vez. Lo que es escudriñado, desde el punto de vista del historiador del
arte, es la naturaleza del símbolo, la representación icónica, la
metáfora visual y la interpretación y sus riesgos.
El pragmatismo de Gombrich le lleva a insistir en la necesidad de
poder referir toda interpretación a una literalidad textual. Y deben
existir siempre ejemplos documentales que la comprueban por
similitud con otros casos bien atestiguados. Gombrich participa de lo
que Carlo Ginzburg ha bautizado “el paradigma de la sospecha o del
indicio” y piensa que el arte de la interpretación “es como en una
novela policíaca”: los indicios -independientes entre sí- deben
converger para poder construir la hipótesis de una explicación que
jamás será definitiva, sino siempre aproximativa y conjetural. Por eso
mismo, la significación también siempre será más o menos
escurridiza: cuando más creemos haberla atrapado firmemente en
nuestras manos, más lejos nadará libremente entre las aguas
cambiantes del discurso social.
Y, sin embargo, Gombrich se niega a dejarse llevar por la
corriente de un relativismo absoluto. Sigue siendo un racionalista
ferviente que cree que “no se pueden plantear cuestiones nuevas e
interesantes sin tener en mente problemas generales” (p.178). Su
ambición confesa es la de explicar. Y no hay explicación sin recurso a
la lógica: “la lógica de la situación” popperiana. Si bien este principio
de racionalidad no permite la predicción, como en las ciencias exactas,
exige al menos lo que yo llamaría “la traducibilidad”: “que todo
enunciado que se proponga debe tener un sentido al que también se lo
pueda expresar bajo una forma diferente, en una lengua diferente”
(p.188).
Entonces, Gombrich aparece como el defensor de una posición
extremadamente sutil, y por ende, precaria: la de un relativismo
moderado que postula que aunque no podemos demostrar por qué
una obra de arte es buena o mala, lo podemos saber. No hay un
criterio absoluto, ni mucho menos científico, pues todo juicio estético
es indisociable de “la totalidad de nuestra civilización”. Y de nuevo
recurre Gombrich al orden “biológico” para justificar sus apreciaciones.
Si no podemos decidir de manera absolutamente racional con
respecto a la evaluación de la obra de arte, es por la naturaleza
“biológica de nuestras reacciones”. Y es este punto el que, a sus ojos,
lo une al psicoanálisis. (Aunque discrepo de la invocación del orden
biológico, comparto lo que esta intuición de Gombrich me parece
implicar –sin poder, obviamente, explicitar mis razones en este
espacio.) Pues, al igual que Freud, Gombrich piensa que todo, en el
placer estético, gira en torno a la problemática de lo inmediato y lo
diferido, es decir, que el arte conlleva inevitablemente la dimensión
moral de la renuncia, “que no es forzosamente reconocida en todas las
civilizaciones” (p.197).
Si esto es lo que verdaderamente constituye el fondo y
basamento de la historia del arte, habrá que concluir con Gombrich
“que aún no tenemos historia del arte”.
***
Una palabra final respecto a la edición: aplaudo la decisión de la
editorial Norma de brindar al público colombiano y latinoamericano la
posibilidad de leer estas magníficas conversaciones a un costo
perfectamente aceptable. Su inclusión en la colección “Vitral” no pudo
haber sido más afortunada, y espero que este acierto tenga una
acogida por el público que recompense el esfuerzo empresarial. Sin
embargo, pienso que el público lector también está en su derecho de
pedir a la editorial un poco más de cuidado en las ediciones que lanza
al mercado. Este tal vez sí sea el momento para hacer una
reclamación: pues, si Carvajal y Cía. finalmente se atreve a competir
en el mercado del libro con textos que son dignos de leerse, habría
que asegurar una calidad de edición acorde con el valor de los escritos
publicados. Desafortunadamente, abundan los errores que habrían
constituido motivo para deliciosos comentarios de “Argos”. Por
ejemplo, leemos en la página 88: “En el siglo XIX, no habían deportes
de invierno”; los “ques galicados” son numerosos; hay notas de pie de
página que no aparecen en absoluto o que se encuentran una o dos
páginas después; abundan los simples descuidos tipográficos
consistentes en omisiones de letras o palabras; en la página 185 el
pretérito del verbo verter es erróneamente conjugado, pues debe ser
vertió y no virtió (“Nótese que este verbo, como todos los de la I clase
de los irregulares, sólo presenta anomalías en los presentes de
indicativo, subjuntivo e imperativo. Pero hay quienes lo conjugan
incorrectamente como si fuera de la VIII clase terminados en ertir y
dicen virtió, virtierón, virtamos, virtáis; virtiera o virtiese, etc.;
virtiere, etc., asimilando su conjugación a la de divertir, como si
hubiera un verbo vertir. Diccionario del Verbo Castellano, Santiago
Lazzati, Buenos Aires, Sopena, 1962, p.421); la puntuación algunas
veces es incorrecta; en la página 48 el apellido del gran escultor,
Bernini, aparece escrito a la fráncesa como Bernin; pero, sobre todo,
en la página 84, la pregunta de Eribon resulta absolutamente inin-
teligible: “¿Fue ese momento cuando el arte se llegó a ser realmente
en una institución?”, pregunta, que en esta redacción no tiene pies ni
cabeza. Además, seguramente para abaratar los costos, las páginas
del libro no están cosidas sino sólo pegadas. Mi ejemplar se deshizo
rápidamente, a pesar de un trato delicado. Sugiero que empleen un
pegante de mejor calidad. Por último, es una gran lástima que la
editorial no haya confeccionado un índice de nombres propios que
habría sido una gran cortesía para con el lector.
Lo que nos dice la imagen. Conversaciones sobre el arte y la ciencia. Ernst
Gombrich - Didier Eribon. Traducción de Rubén Sierra Mejía. Colección Vitral,
Editorial Norma S.A., Santafé de Bogotá, 1993.
Anthony Sampson. Psicoanalista. Universidad del Valle
También podría gustarte
- Metodo WeberDocumento83 páginasMetodo Weberoralia reyes ramirez80% (15)
- 9971 - Sp-Part IDocumento62 páginas9971 - Sp-Part IJAIRO100% (1)
- Guadalajara Una Visión Del Siglo XXDocumento3 páginasGuadalajara Una Visión Del Siglo XXOswaldo RamosAún no hay calificaciones
- Syllabus Planificaion Agricola 2017-1Documento4 páginasSyllabus Planificaion Agricola 2017-1RonniAmericoSandovalDiaz0% (1)
- Borges El EtnografoDocumento33 páginasBorges El EtnografoAlberto PradoAún no hay calificaciones
- Gestion de Empresas CreativasDocumento154 páginasGestion de Empresas CreativasJeamTrogarAún no hay calificaciones
- Acerca Del Sociologo Como EscritorDocumento12 páginasAcerca Del Sociologo Como EscritorCoral HernandezAún no hay calificaciones
- Bourdieu - Homenaje A Pollak-UVLIBRODocumento3 páginasBourdieu - Homenaje A Pollak-UVLIBROLeidy ArbeláezAún no hay calificaciones
- Stuart Hall Estudios Culturales Dos ParadigmasDocumento23 páginasStuart Hall Estudios Culturales Dos ParadigmasCésar Giovani RodasAún no hay calificaciones
- 03 - Fernando Carrion - CIUDAD Y CENTROS HISTORICOSDocumento24 páginas03 - Fernando Carrion - CIUDAD Y CENTROS HISTORICOSEduard MendozaAún no hay calificaciones
- Susana QuintanillaDocumento10 páginasSusana QuintanillaHerman H. FloresAún no hay calificaciones
- LERNER, Victoria. Historia de La Reforma Educativa, 1933-1945Documento43 páginasLERNER, Victoria. Historia de La Reforma Educativa, 1933-1945DistanasiaAún no hay calificaciones
- IntroducciónDocumento11 páginasIntroducciónOscar CorredorAún no hay calificaciones
- Baltà, Cómo Proteger La Cultura. El Ejemplo FrancésDocumento29 páginasBaltà, Cómo Proteger La Cultura. El Ejemplo FrancésDaniel Lesmes100% (1)
- Berlín Arquitectura y Ciudad de Los Ultimos Cien AñosDocumento24 páginasBerlín Arquitectura y Ciudad de Los Ultimos Cien AñosSebastianAún no hay calificaciones
- Florescano Patrimonio Cultural PoliticaDocumento14 páginasFlorescano Patrimonio Cultural PoliticaSara Gálvez Mancilla100% (1)
- Buenos Aires, Ciudad de Dicotomías: Un Recorrido Por Su HistoriaDocumento22 páginasBuenos Aires, Ciudad de Dicotomías: Un Recorrido Por Su Historiahabitusb0% (1)
- Storm La Cultura Regionalista en España, Francia y AlemaniaDocumento13 páginasStorm La Cultura Regionalista en España, Francia y AlemaniaLa Julita KejnerAún no hay calificaciones
- 2015Documento301 páginas2015leidy0% (1)
- La Producción y Gestión Social Del Hábitat Sustentable, La Arquitectura y El Diseño Participativo y El Reto Ante Su EnseñanzaDocumento11 páginasLa Producción y Gestión Social Del Hábitat Sustentable, La Arquitectura y El Diseño Participativo y El Reto Ante Su EnseñanzaNicolayAún no hay calificaciones
- El Comisario de Exposiciones y El CriticoDocumento152 páginasEl Comisario de Exposiciones y El CriticoireneAún no hay calificaciones
- Paja Toquilla INPCDocumento56 páginasPaja Toquilla INPCPaola Martinez100% (3)
- Borja, Jordi. Revolucion UrbanaDocumento16 páginasBorja, Jordi. Revolucion UrbanaLuisa F. Rodriguez100% (1)
- Mineros, de John Berger PDFDocumento3 páginasMineros, de John Berger PDFalecastiglioniAún no hay calificaciones
- Copi UruguayoDocumento12 páginasCopi UruguayoFernando GarciaAún no hay calificaciones
- Williams, Raymond. 'El Análisis de La Cultura' en La Larga Revolución.Documento14 páginasWilliams, Raymond. 'El Análisis de La Cultura' en La Larga Revolución.Santiago Acs50% (2)
- Carozzi Maria Julia Desacralizacion Relaciones Duraderas en Nueva EraDocumento28 páginasCarozzi Maria Julia Desacralizacion Relaciones Duraderas en Nueva EraLunguigrossoAún no hay calificaciones
- BATAILLE, G. - Lascaux-O-El-Nacimiento-Del-Arte PDFDocumento72 páginasBATAILLE, G. - Lascaux-O-El-Nacimiento-Del-Arte PDFEpson Gabriel García AcostaAún no hay calificaciones
- 05 - Giglia Espacio Publico y SociabilidadDocumento14 páginas05 - Giglia Espacio Publico y SociabilidadNatalia Jauri100% (1)
- Traducido) Martin Et Al 2013 BioachaeologyDocumento276 páginasTraducido) Martin Et Al 2013 BioachaeologyIvel Urbina MedinaAún no hay calificaciones
- Rafael Aubad - Existir Antes de ExistirDocumento29 páginasRafael Aubad - Existir Antes de Existirjorge liberonaAún no hay calificaciones
- Wayfinding ProyectDocumento25 páginasWayfinding ProyectFranciscoBibel100% (1)
- Lundquist - Babilonia en El Pensamiento EuropeoDocumento17 páginasLundquist - Babilonia en El Pensamiento EuropeoCarlos100% (1)
- La Crítica de Arte Cubano en La Década de Los 80Documento116 páginasLa Crítica de Arte Cubano en La Década de Los 80drisitadrisitaAún no hay calificaciones
- Proyecto Barcelona: Ideas para impedir la decadenciaDe EverandProyecto Barcelona: Ideas para impedir la decadenciaAún no hay calificaciones
- CARRION, Fernando - El Centro Histórico Como Objeto de DeseoDocumento12 páginasCARRION, Fernando - El Centro Histórico Como Objeto de DeseoOlga Lucía Duque Guevara100% (1)
- El Paisaje Como Obra de Arte Total. Dimitris Pikionis Y El Entorno de La AcrópolisDocumento14 páginasEl Paisaje Como Obra de Arte Total. Dimitris Pikionis Y El Entorno de La AcrópolisConstanza GranadosAún no hay calificaciones
- Textos PrecolombinosDocumento7 páginasTextos PrecolombinosMarvin CruzAún no hay calificaciones
- Politicas Culturales Carla BodoDocumento7 páginasPoliticas Culturales Carla BodoPattizmAún no hay calificaciones
- SEAT Fichas Técnicas Arona 2021Documento1 páginaSEAT Fichas Técnicas Arona 2021Mariana VegaAún no hay calificaciones
- Cultura y Sociedad 1780-1950 - de Coleridge A Orwell PDFDocumento141 páginasCultura y Sociedad 1780-1950 - de Coleridge A Orwell PDFDaniela De Los SantosAún no hay calificaciones
- Ginzburg Ojazos de MaderaDocumento29 páginasGinzburg Ojazos de MaderagustavoAún no hay calificaciones
- Ciudad, Urbanística y Pensamiento Social - Adrian GorelikDocumento20 páginasCiudad, Urbanística y Pensamiento Social - Adrian GorelikStephanie MoonAún no hay calificaciones
- Ciudad BurguesaDocumento9 páginasCiudad BurguesaGladys GamarraAún no hay calificaciones
- Desarrollo de La Estructura Urbana de La Ciudad de MéxicoDocumento10 páginasDesarrollo de La Estructura Urbana de La Ciudad de MéxicoValeria PereaAún no hay calificaciones
- Las Ciudades Invisibles - EstudioDocumento17 páginasLas Ciudades Invisibles - EstudioLynchAún no hay calificaciones
- MANUALANIMADORSOCIAL AlinskYDocumento141 páginasMANUALANIMADORSOCIAL AlinskYcharogg100% (1)
- Hughes Robert - El Impacto de Lo NuevoDocumento446 páginasHughes Robert - El Impacto de Lo NuevoKarol SolisAún no hay calificaciones
- 1973 - 346 - La Dimensión Oculta. Enfoque Antropológico Del UsoDocumento314 páginas1973 - 346 - La Dimensión Oculta. Enfoque Antropológico Del UsoErick Paul Arteaga Maqueda100% (1)
- Ford Contra FordismoDocumento35 páginasFord Contra FordismoJair López ValenciaAún no hay calificaciones
- Métodos Cualitativos para La Interpretación Histórica - Módulo 1 - Métodos Cualitativos para La Interpretación Histórica PDFDocumento50 páginasMétodos Cualitativos para La Interpretación Histórica - Módulo 1 - Métodos Cualitativos para La Interpretación Histórica PDFHerbert FloresAún no hay calificaciones
- Inauguración Del Teatro de Bellas ArtesDocumento4 páginasInauguración Del Teatro de Bellas Artesjenipino83Aún no hay calificaciones
- Los Cinco Mandamientos Del Editor, A. CastañónDocumento6 páginasLos Cinco Mandamientos Del Editor, A. CastañónMelissa Cerrillo100% (1)
- La Ciudad Sobreexpuesta - Paul VirilioDocumento8 páginasLa Ciudad Sobreexpuesta - Paul VirilioAlicia VilaAún no hay calificaciones
- Manifiesto de La Arquitectura Emocional, 1953 - Museo Experimental El EcoDocumento3 páginasManifiesto de La Arquitectura Emocional, 1953 - Museo Experimental El EcoJose CarlosAún no hay calificaciones
- Octavio Paz y La OtredadDocumento37 páginasOctavio Paz y La OtredadCristian SnaideroAún no hay calificaciones
- Influencias SimoneDocumento3 páginasInfluencias SimoneJuj Kik100% (1)
- Traslados y abandonos de ciudades y villas: Nuevo Reino de Granada y Popayán, siglos XVI y XVIIDe EverandTraslados y abandonos de ciudades y villas: Nuevo Reino de Granada y Popayán, siglos XVI y XVIIAún no hay calificaciones
- Un llamamiento de Shirin Ebadi al mundo: El profeta no quiso decir esoDe EverandUn llamamiento de Shirin Ebadi al mundo: El profeta no quiso decir esoAún no hay calificaciones
- El desarrollo de audiencias en España: Reflexiones desde la teoría y la prácticaDe EverandEl desarrollo de audiencias en España: Reflexiones desde la teoría y la prácticaAún no hay calificaciones
- LUMEN Colección Palabra e ImagenDocumento13 páginasLUMEN Colección Palabra e ImagenedrussoAún no hay calificaciones
- Ta'angDocumento22 páginasTa'angedrussoAún no hay calificaciones
- Duelo, Acidia y MelancolíaDocumento6 páginasDuelo, Acidia y MelancolíaedrussoAún no hay calificaciones
- Carnaval de AlmasDocumento1 páginaCarnaval de AlmasedrussoAún no hay calificaciones
- Lucio Fontana Manifiesto Espacial Por La TelevisiónDocumento1 páginaLucio Fontana Manifiesto Espacial Por La TelevisiónedrussoAún no hay calificaciones
- DocBsAs 2014 CatalogoDocumento160 páginasDocBsAs 2014 CatalogoedrussoAún no hay calificaciones
- Saulo Pereira de Mello - Limite PDFDocumento18 páginasSaulo Pereira de Mello - Limite PDFloser67Aún no hay calificaciones
- Psicoanalisis de DelincuenciaDocumento6 páginasPsicoanalisis de DelincuenciaHiily OrtzAún no hay calificaciones
- Curvas de Aprendizaje Op IDocumento49 páginasCurvas de Aprendizaje Op IMaria AguilarAún no hay calificaciones
- Introduccion Al Diagnostico InstitucionalDocumento11 páginasIntroduccion Al Diagnostico InstitucionalNatitaGonzàlezDíazAún no hay calificaciones
- Subsistema de Integración de Recursos HumanosDocumento8 páginasSubsistema de Integración de Recursos HumanosPamela BarriaAún no hay calificaciones
- Informe Psicologico PruebaDocumento2 páginasInforme Psicologico PruebaNATALIA BRONSTEINAún no hay calificaciones
- Psicología Evolutiva Tema 15Documento30 páginasPsicología Evolutiva Tema 15marfil123Aún no hay calificaciones
- TesisDocumento137 páginasTesisjailin salcedoAún no hay calificaciones
- Tarot Terapéutico y GestaltDocumento11 páginasTarot Terapéutico y Gestaltgabriel50% (2)
- 0apuntes de Morfologia ClaseDocumento57 páginas0apuntes de Morfologia ClaseEdi BujalanceAún no hay calificaciones
- Evaluacion Final - Escenario 8Documento6 páginasEvaluacion Final - Escenario 8Alex Ramos AlvarezAún no hay calificaciones
- Infografia-Evaluacion FormativaDocumento1 páginaInfografia-Evaluacion FormativanestorAún no hay calificaciones
- (1967) - Psicologia Interconductual - Un Ejemplo de Construcción Científica Sistemática. Kantor PDFDocumento142 páginas(1967) - Psicologia Interconductual - Un Ejemplo de Construcción Científica Sistemática. Kantor PDFJesusTigroTgmc100% (1)
- Analisis de Pelicula - Juego de HonorDocumento3 páginasAnalisis de Pelicula - Juego de Honorrudid0% (1)
- Conocimiento Personal y Valores-SanguinetiDocumento8 páginasConocimiento Personal y Valores-SanguinetiMauro OlivaresAún no hay calificaciones
- Introducción Al Fenómeno Del Selfie - Valoración y Perspectivas de AnálisisDocumento23 páginasIntroducción Al Fenómeno Del Selfie - Valoración y Perspectivas de AnálisisJosé Manuel CoronaAún no hay calificaciones
- Sesión Comrension Lectora Lugar Mas BonitoDocumento7 páginasSesión Comrension Lectora Lugar Mas BonitoDenis EspinozaAún no hay calificaciones
- Lingua Latina UMCE PDFDocumento82 páginasLingua Latina UMCE PDFCarlos Iduarte Bascuñán100% (1)
- Relación de La Mente Emocional Con Las Enfermedades FísicasDocumento8 páginasRelación de La Mente Emocional Con Las Enfermedades FísicasCornejo Reyes RocíoAún no hay calificaciones
- Definición de Tesis PDFDocumento7 páginasDefinición de Tesis PDFYeltsin DM100% (1)
- Resolucion de ConflictosDocumento3 páginasResolucion de ConflictosLoreniita EnciisoAún no hay calificaciones
- Tema 11Documento16 páginasTema 11M.Carmen Guzmán Durán100% (1)
- Karl R. Popper Revision de Su Legado PDFDocumento257 páginasKarl R. Popper Revision de Su Legado PDFAlexandra MarielAún no hay calificaciones
- Fase 1 Conectandome Con El CursoDocumento7 páginasFase 1 Conectandome Con El Cursovivianitha jojoaAún no hay calificaciones
- Dos Aportaciones de Jean Piaget A La Educación - EDUforicsDocumento1 páginaDos Aportaciones de Jean Piaget A La Educación - EDUforicsministro78Aún no hay calificaciones
- El DecálogoDocumento26 páginasEl DecálogoGabriel LozanoAún no hay calificaciones
- Taller Tres EspañolDocumento4 páginasTaller Tres EspañolSAMUEL MURCIAAún no hay calificaciones
- Ingles PrimeroDocumento4 páginasIngles PrimeroKaren MtzAún no hay calificaciones