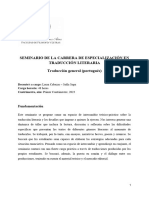Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pageaux - Hispanoamérica y Literatura Comparada
Pageaux - Hispanoamérica y Literatura Comparada
Cargado por
meeee20110 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas15 páginasTítulo original
Pageaux_Hispanoamérica y literatura comparada
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas15 páginasPageaux - Hispanoamérica y Literatura Comparada
Pageaux - Hispanoamérica y Literatura Comparada
Cargado por
meeee2011Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 15
Daniel-Henri Pageaux
HISPANOAMERICA Y LITERATURA COMPARADA
La literatura comparada se dedica al estudio de "lo"
extranjero, del aporte cultural extranjero en un texto,
en una literatura, en la mente de un escritor o en el
campo cultural de un pafs. Semejante definicidn abre paso
a investigaciones muy afines a las de las ciencias
humanas o sociales, tales como la etnologfa, la antropo-
logfa, la sociologfa, la historia de las mentalidades que
ahondan en fenémenos llamados “aculturacién", "transcul-
turacién", “alienacién cultural", presencia y papel del
Otro, “otredad" como dijo Octavio Paz en El areo y la
lira.
Aparece, pues, la literatura comparada como un ancho
programa posible de investigaciones en torno a las
relaciones, conexiones e interconexiones entre litera—
turas, entre un escritor (o un grupo, 0 una clase social,
o una revista, cualquier entidad socio-cultural) y un
elemento cultural extranjero. Nos depara la literatura
comparada el estudio, pormerizado y sintético a la vez,
de datos, hechos, aportaciones diversas que nutren
ciertas relaciones literarias o que sirven para la
elaboracién de un texto o que constituyen un momento, un
aspecto complejo de la historia cultural de dos o m4s
pafses. Son estudios de intercambios literarios sobre un
imprescindible trasfondo cultural; son estudios de
carfcter "contactual", si vale la palabra.
Estudiar la aportacién extranjera (para empezar)
supone la aceptacién y el reconocimiento de espacios
culturales m4s o menos abiertos que integran elementos
culturales ajenos. Significa que el comparatista se
dedica no solamente al estudio del "m4s al14" de un texto
(actitud opuesta a la que admite el "cierre" del texto) o
de una literatura, sino también al de una sociedad o de
un segmento de civilizacién donde el aporte extranjero
echa rafces, identificando asimismo momentos de abertura
estética o mental o fases de cerrazén intelectual
wa (BB v=
(afiadamos polftica, por supuesto). gTendré el comparati-
sta, como admiten algunos, una "vision" supranacional?
Prefiero m4s bien asentar el principio de una visidn
diferencial, basada en la valoracién de "diferencias" o
"carts", para valerme de la palabra francesa; y no
quiero olvidarme de dos definiciones altamente alecciona-
doras para quien se empefia en dibujar las corrientes y
las influencias que cruzan el Atld4ntico aunando Europa
con América. Asevera Claude Lévi-Strauss en su librito de
1949 Raza e Historia:
"La civilisation mondiale ne saurait étre autre chose
que la coalition, A l'échelle mondiale, de cultures
préservant chacune son originalité"
Y como lejano pero firme eco oigamos al maestro de los
estudios "comparatistas" de Hispanoamérica, a Pedro
Henr{quez Urefia:
"Bl ideal de la civilizacién no es la unificacién
completa de todos los hombres y todos los paises,
sino la conservacién de todas las diferencias dentro
de una armonia"
(Conferencia presentada en 1921 en la Universidad de
Minnesota).
Al estudiar las pr4cticas culturales, la literatura
como institucidén social y cultural (y no solamente como
conjunto autdénomo de textos), el mercado de las ideas y
de los libros, la arquitectura de los grupos, escuelas,
movimientos, las caracter{sticas generacionales (si las
hay), los componentes histéricos de las mentalidades que
integran un espacio llamado "nacidn", "estado", "pafs";
al identificar los modelos culturales (estéticos y normas
éticas) que cada sociedad fomenta y sobra los cuales
intenta asentarse; al dilucidar las confluencias posibles
entre literatura y sociedad, cultura llamada "nacional" y
cultura extranjera, “arte” y marco social, el comparati-
sta propone partes, fragmentos, capftulos de una auténti-
ca y novedosa historia literaria que trasciende los
{mites del estecismo, asf como los de un idioma nacio-
nal: historia que - holgado es decirlo - estd todavfa por
escribirse, sobre todo si se dirige la mirada hacia
Hispanoamérica, a pesar de valiosos estudios realizados
- & -
por Angel Rama por ejemplo o, para Brasil, por Antonio
Candido. El comparatista, definido como "aunador", "cue-
stionador" y “esclarecedor" tiene algo que decir sobre
los complejos procesos literarios y culturales que
compusieron aquel conjunto llamado Hispanoamérica.
Esta f{ntima ligazén del estudio literario y del
proceso histérico-cultural no es obsesién o invencién
nuestra. Dos citas de escritores y pensadores harto
diferentes acabardén por convencernos de lo imprescindible
que es para Hispanoamérica la compaginacién de la
Historia con la Literatura. Alfonso Reyes en su Fragmento
sobre la interpretacton de las letras iberoamericanas
repara lo siguiente:
"La verdadera historia literaria de nuestros pueblos
queda un poco m4s vinculada con su historia polftica
y social de lo que ha podido acontecer en pueblos més
viejos"
Por otra parte, Maridtegui en sus famosos Siete Ensayos
aboga por una visién de lo literario muy cercana a la que
intentamos esbozar cuando hablamos de literatura compara~
da:
"Para una interpretacidn del esp{ritu de una literatu-
ra la mera erudicién literaria no es suficiente.
Sirven m4s la sensibilidad politica y la clarividen-
cia histérica. £1 crftico profesional considera la
literatura en sf misma. No percibe sus relacto-
nes (subrayado nuestro) con la polftica, la economfa,
la vida en su totalidad"
Ahora bien, se dibuja aquf una frontera entre dos tipos
de estudio literario, ambos vdlidos, pero que no hemos de
confundir o mezclar: la "lectura" del texto como "critico
profesional", la "relacién crftica” para tomar la
definicion de Jean Starobinski (L'0etl vivant) o "el pla-
cer del texto" si nos referimos al ultimo ideal de Roland
Barthes, por un lado; y por otro lado, el estudio de la
literatura como fendmeno, institucidén, proceso (ya no de
creacidén ni de comunicacidén, sino de comunicacién
simbélica de que una sociedad puede valerse para
expresarse). Cuando hablamos de literatura comparada nos
ubicamos, claro esté, en esta segunda zona de investiga-
= OF =
cidn.
Hispanoamérica nos proporciona un raro ejemplo de
enlace complejo entre el texto y lo cultural. Queremos
aludir, de manera larga y somera, a lo que Edmundo
O'Gorman llamé "Za inveneién de América" estudiando “oémo
del seno de una determinada imagen del mundo, estrecha,
particularista y arcaica, surge un ente histérico
imprevisto e imprevisible que, al irse constituyendo en
84 ser, opera cono disolvente de 1a vieja estructura y
eémo, al mismo tiempo, es el catalftico que provoca una
nueva y dindmica concepcién del mundo mds amplia y
generosa". Pero podemos también comprobar de paso la
relacién compleja entre el nivel literario, novelesco y
el nivel de las mentalidades, si nos fijamos en un fino
reparo de Irving Leonard en su obra Los libros del Con-
escritos de ficcidn no solamente son los
registros subjetivos de la experiencia humana, sino
que a veces son los instigadores inconscientes de las
acciones del hombre, al condicionar sus actitudes y
sus reacciones".
sf se presenta América, Hispanoamérica enmarcada en
un doble proceso ideolégico que relaciona el espacio
americano y la "conciencia" del Viejo Mundo: por una
parte, el impacto portentoso del "descubrimiento" (y no
el de Colén o de Vespuccio, sino el legajo de innumera-
bles aluviones textuales e icénicos que han compuesto en
medio siglo una antologfa, una miscel4nea de imdgenes,
ideas, sentimientos acerca de América); y por otre parte,
ja influencia literaria de novelas, fabulas, cuentos
antiguos, lefdos por los "conquistadores", sobre el
posible enfoque y enjuiciamiento de un espacio "vacio",
sin sentido para ellos, porque faltaban las palabras para
describir los elementos f{sicos y culturales del conti-
nente descubierto.
gNo ser&, para Europa América un espacio problem4tico,
mezela de vealidades desdibujadas y de espe jismos
pluriseculares? En su valioso libro La disputa del Nuovo
Mondo/La disputa del Nuevo Mundo, el estudioso italiano
Antonello Gerbi muestra de manera detallada la formacién
- 88 -
de una serie de discursos "filoséficos" (en el siglo de
la Tlustracién) sobre América, convirtiéndose aquel
espacio exdtico como en una piedra de toque para diversas
opiniones cultas del siglo. Afladamos que Francia, por
ejemplo, fomenté varios textos muy polémicos sobre la
colonizacién espafiola (pensemos tan sélo en la Historia
filoséfica del Abate Raynal, ayudado por Diderot) pero
fomentd también varias "imdgenes" mfticas de aquel
espacio o de la historia del continente: el mito del
"buen salvaje" que actéa como elemento de una "mala
conciencia" europea, o como mero trasfondo exdtico para
comedias, cuadros y ornamentacién; el mito de Coldn,
navegador malogrado, instrumento jinconciente de la
voluntad divina o aventurero p{fearo y mentiroso tal como
nos lo replanted Alejo Carpentier en El Arpa y la Sombra.
Desde el siglo XVI, a mediados de siglo, Hispanoamérica
(y Brasil, colonizado brevemente por los protestantes
franceses) desempefiaron un importante papel en lo que
podrfamos llamar el imaginario colectivo europeo. Ahora
bien: textos y otros documentos pueden ser analizados por
el estudioso, literario o historiador, como hitos en una
historia de larga duracién, para emplear el concepto
grato al historiador Fernand Braudel.
Estos problemas “imagoldgicos" aparecen como una buena
base para dilucidar, respecto de los Europeos, cierto
sector ideolégico (ideologia colonial) y un temario harto
estable que abarca lo poético (pensemos en poemas
descriptivos o epopeyas redactados a partir del espacio
hispanoamericano) y lo mental, en el sentido m&s amplio
de la palabra: asf América se constituye como espacio
catalizador a partir del cual podemos, nosotros los
europeos, redescubrir parte de nuestra historia cultural.
Pero pasa lo mismo con los hispanoaméricanos, al darse
cuenta de que parte de su historia est4 desgarrada,
desgajada, enfocada desde un punto de vista europeo
vigente desde hace siglos. Y pasemos a problemas mds
literarios con una opinidn del escritor argentino Ernesto
sdbato, contestando a la eterna cuestién: J Existe una
literatura hispanoamericana? (Revista Humboldt, 1971, n°
44):
= 89) =:
"En el instante en que el primer espafiol puso sus pies
en América, todo fue diferente: ni la palabra amor
significd el mismo amor, ni tampoco las palabras
tempestad, ni recuerdo, ni soledad, ni tristeza. Ni
nada. Y asf, escritores separados por inmensidades de
selvas y pampas realizaron el milagro de escribir en
una lengua que esencialmente es la misma, la misma de
sus antepasados espafioles. Y distinta".
Reparemos de paso que las palabras escogidas, aparente-
mente al azar, parecen dibujar o deslindar los contornos
de "una" imagen (literaria) de Hispanoamérica, pero
fijémonos, m4s bien, en aquella relacidn lingiifstica que
enlaza a América con la "madre" Espafia y a los pafses
hermanos, nacidos en el siglo XIX e hispanoparlantes. Una
literatura comparada hispanoamericana ha de afirmarse a
partir de comparaciones, cotejos, estudios diferenciales
inter-americanos, ya que la lengua, el fondo cultural e
histdeico de un pafs como Venezuela resulta diferente,
por razén de un peculiar desarrollo del proceso de
civilizacién (polftico, literario, etc...), de lo que
podemos observar en otro pafs como Argentina, espacio
nutrido, por ejemplo, por aportaciones italianas y
eslavas que influyeron en la lengua (el cocoliche) y en
la literatura de manera general.
Para los Hispanoaméricanos, primero, pero también para
cualquier europeo que quiera dedicarse al estudio de
Hispanoamérica, se presenta pues de manera permanente un
Planteamiento doble, de doble nivel: 1° tHasta qué punto
la literatura estudiada representa, expresa, simboliza un
espacio determinado llamado nacional? No serd, por
ejemplo, nacional sino también "zonal" (pensemos en el
area caribe que abarca a Cuba y también a la costa de
Venezuela y que nos brinda portentosas huellas y
testimonios de cultura negra); 2° }Hasta qué punto el
escritor o la obra estudiada forman ‘parte de un conjunto
superior, continental que otorga el empleo de aquel
singular "la" literatura hispanoamericana? Quiero decir:
hasta qué punto cualquier texto hispanoamericano puede
ser estudiado como expresidn doble (o desdoblada), dnica,
sintética o problemdtica de un espacio continental que se
= 90-<
constituyé a partir de diferentes substratos culturales y
aportaciones européas distintas en el espacio y en la
historia?
Es conveniente subrayar que la historia de Hispano-
américa, a lo largo del siglo XIX y sobre todo a partir
de los (itimos decenios del siglo pasado, no es sino un
incesante intento literario de definir, de manera
ensay{stica, "lo" hispanoamericano y encontrar elementos
de una identidad cultural. Esta ingente tarea produjo
amplia cosecha de textos conocidos cuyos autores se
liaman, en Uruguay, José Enrique Rodé o Alberto Zum
Felde; en la Argentina, Ricardo Rojas y Ezequiel Mart{nez
Estrada; en México, José Vasconcelos, Leopoldo Zea; en el
Perd, Maridtegui o Luis Alberto Sénchez; en Colombia,
Germén Arciniegas; en el Caribe, Roberto Ferndndez
Retamar. Nos toca o nos tocarfa hoy, m4s bien, estudiar
los discursos que plantearon el problema de la "esencia"
© del porvenir histérico del continente y el problema de
la elaboracién historica de aguella compleja y discrepan-
te problematica. Solo la conciencia casi dialéctica de la
unidad y de la diversidad llego a producir los primeros
destellos de un espiritu comparatista (o diferencial) con
Pedro Henrfquez Urefia y sus Seis ensayos en busca de
nuestra expresién, seguidos por Las corrientes literarias
en la América hispdntea.
Es menester tomar otra vez el hilo de la historia para
desentrafiar el porqué de ciertos textos y el ideario de
cierta generacidén. Pero el examen de las sucesivas fases
del proceso histérico y cultural ha de ser matizado por
el recorrido de las diferentes zonas culturales, de los
diversos focos de intercambios literarios (sobre todo,
desde el punto de vista comparatista, la zona rioplatense
y el Caribe). Esta doble investigacién nos suministra
elementos para la elaboracién de un temario comparatista
hispanoamericano y también inter-americano, continental,
ya que no olvida los espacios francéfonos (Quebec),
angléfonos (Estados Unidos) y luséfono (Brasil). Mencio-
nemos répidamente algunos temas entre los mas evidentes
pero también los m4s comple jos:
1. a rafz del choque con Europa, los varios enfrentamien-
- 91 -
tos entre Indios y Europeos, entre dos conjuntos
culturales cuyo cotejo nos proporciona una visién
contrastada de los diferentes substratos "americanos":
indios de Hispanoamérica, de Estados Unidos, de Brasil
(pensemos en lo que escribié en Brasil el novelista-etnd-
logo Darcy Ribeiro).
2. A rafz del sistema del esclavizmo, las huellas bien
marcadas de las diferentes colonizaciones que "utiliza-
ron" a las poblaciones negras oriundas de Africa. Y no
elvidemos por ejemplo los trabajos del cubano Fernando
Ortiz, inventor del concepto de "transculturacidn",
definida a partir del cruce de influencias africanas y
europeas en la isla de Cuba; y los del Francés Roger
Bastide sobre las culturas negras en Brasil, en el
Noroeste, imprescindibles para el entendimiento de la
obra novelesca de un Jorge Amado.
3. Estudios diferenciales, comparativos
examen del barroco colonial (Hispanoamérica, Brasil) y
europeo; del neoclasicismo vigente en Hispanoamérica
hasta los afios 40 del siglo XIX; de la Ilustracién como
fenémeno norteamericano, hispanoamericano, brasilefio y de
los diferentes didlogos (hasta la ruptura con la
métrdépoli); el liberalismo "americano" y europeo y, a
continuacién, toda la serie de "ismos" (poifticos o
estéticos) nacidos en ambas partes del Atl4ntico.
4. La represantacién literaria, novelesca del "espacio"
americano, la relacidn Naturaleza-Hombre en las letras
del Canadd, de Estados Unidos, de Hispanoamérica y de
Brasil. 0 el tema de la dialéctica, fundamental para el
continente, ciudad/campo; o la oposicidn norte/sur...
5. Estudios tipolégicos (negros, indios, europeos vistos,
expresados literariamente).
6. Estudios de estética, de poética comparada: los
movimientos de vanguardia en América y en Europa; la
dimensién "fant&stica" como visidn del mundo americano
(real maravilloso, superrealismo, americanizacién de
basados en el
aquellas estéticas, etc).
Al lado de este temario que implica por parte del
investigador, sea hispanoaméricano sea europeo, una
redefinicidén de su situacién cultural, de su dmbito
<2 92 =
cultural, de su Ser histdrico y cultural, podemos aducir
ejemplos m&s reducidos, menos ambiciosos pero que, de
manera permanente, suponen una relativizacién de nuestra
mirada, un ahondamiento en lo que llamamos someramente
"nuestra" cultura en Europa y "nuestra" América, aludien-
do al famoso t{tulo del cubano Mart, Mencionamos, por
ejemplo el libro hecho a partir de nuestro seminario de
investigaciones dedicado al planteamiento del espacio
haitiano parte del cubano Carpentier (£1 Reino de este
Mundo), del poeta antillano Aimé Césaire ( de Martinica)
con su Tragédie du Roi Christophe y del novelista drama—
turgo de la Costa de Marfil Bernard Dadié (Iles de Tempé-
te), una novela, dos piezas de teatro, donde el espacio y
la historia de América y de Africa han sido cuestionados
y de donde surge la figura histérica del Rey Henri
Cristophe. La isla de Hait{ (o parte de ella) se presenta
como un espacio utdépico, como laboratorio polftico,
mientras los textos nos brindan posibilidades de recorri-
dos mds tradicionales para identificar modelos estéticos
productores del texto.
América, “encrucijada de influencias", como la llamé
el brasileffo Gilberto Freyre; "continente de la porosidad
intelectual", segtn la opinién del espafiol-hispanoame-
ricano Guillermo de Torre, vuelve a ser el campo predi-
lecto para encuestas comparatistas que atinan no sélo
literaturas y tradiciones diversas, sino también los
matices policromaticos de las influencias con el trasfon—
do histdrico, social y cultural. El programa "tradicio—
nal" de los estudios comparatistas, tal como lo hallamos
desde hace decenios en Europa, en Francia (me refiero al
"libro blanco" de la Investigacidn comparatista realizado
bajo mi impulso por nuestra Sociedad Francesa de
Literatura General y Comparada, La recherche en Littéra~
ture générale et comparée en France: aspects et
problémes, Parfs, 1983) puede proporcionarnos valiosos
ejes y rumbos para toda clase de encuestas. Estas, a su
vez, han de ofrecer mayores posibilidades para un
conocimiento m4s detallado, més matizado y dialéctico de
las culturas del continente: citemos la literatura de
viaje, viajeros y “intermédiaires", mediadores entre dos
= F<
culturas o dos continentes, representaciones de lo
extranjero (im&genes); recepcion estética e influencias
de "modelos" estéticos; motivos, temas y mitos; historia
y poética general revisadas (evolucion de los géneros
literarios, literaturas marginadas y literaturas "acadé—
micas" etc...).
Reconozcamos, sin embargo, que dicho programa “euro-
peo", inclusive "eurocentrista", tal vez para algunos, no
abarca, ni mucho menos, la totalidad ni la originalidad
de las culturas hispanoamericanas. Séanos permitido, de
manera muy rapida, proponer y afiadir algunas considera-
ciones discutibles (jojald lo sean!..).
Sin que sea posible negar el cardcter eminentemente
poético (en el sentido mas hondo de la palabra) de partes
y aspectos enteros de la literatura hispanoaméricana, me
atreveria a sostener que esta literatura emergente en el
siglo XIX se define como Util, 0 mejor dicho como
éticamente Util. Aunque aparezca velada por elementos
rebuscados y refinados, segin las estéticos del momento,
la literatura en Hispanoamérica (poesfa o novela) sirve
para conocerse, afirmarse, ubicarse: pensemos tan sélo en
lo que escribid Carpentier para renovar la novela
histérica (utilizando la materia histérica, mejor dicho)
y en la obra ingente de Pablo Neruda, poeta épico de Can-
to general ("Yo estoy aquf para contar la historia).
Ahora bien: esta literatura casi ontolégica (definicién
del Hombre americano, 0 mejor dicho, del criollo como 1o
muestran Leopoldo Zea o H. A. Murena) se presenta también
para el publico europeo como parte de la "realidad"
americana, como si Garcfa M&rquez, Fuentes, Borges o Roa
Bastos intentaran proponer, con pujos positivistas, una
"imagen" del continente, muchas veces definido como
"salvaje" o “barroco" o "maravilloso" por los er{ticos de
periddicos europeos. Gn qué medida, pues, influye o
influyd el conocimiento objetivo (y no poético) del
continente americano para la interpretacién o la mera
representacién de "lo" Hispancaméricano?: ah{ descubrimos
cémo, literatura y cultura andan entremezcladas y son
aiffciles de distinguir, de separar. Descubrimos también
el posible peso secular de estereotipos hispancamericanos
= 9H
muy arraigados en la mente europea, aunque salgan como
broma o alusiones festivas: el mejicano y su sombrero de
anchas alas, la pistola; el indio en cuclillas; la
pobreza “pintoresca" (7); el subdesarrollo simpatico y
cantarino, los productos s{mbolos - café, caballos ete
Estos esteréotipos plasman y expresan el tiempo
detenido de las esencias. Enunciar el estereotipo sirve
como explicar y justificar una situacidén cultural o
politica: el Indio es asi, Nosotros somos asi... Al
mostrarse, el estereotipo también demuestra, comprueba,
como elipsis portentosa del espfritu discursivo. Este
lastre de la comunicacién intercultural obstaculiza el
conocimiento analftico, detallado, {ntimo. Ahora bien, si
admitimos que los estudios de lengua y civilizacién no
estén, en varios paises de Europa, lo suficientemente
desarrollados como para brindar a numerosos estudiantes
un conocimiento menos univoco, menos "“pintoresco" y
contrastado de Hispanoamérica, ni lo bastante asimilados
como para competir con les medios masivos de comunicacién
que difunden im4genes, elementales muchas vees (publici-
dad o efimeras fotos de actualidad, escogidas sin
comentario discursivo y critico), pero de potente fuerza
evocadora, nos damos cuenta de que la lucha entablada
entre el nivel literario y el nivel informativo resulta
desigual. Afiadamos que muchas veces la lectura (cuando la
hay) de literatura hispanoaméricana por parte de un
piblico, digamos francés, es una lectura "salvaje", sin
mediacion critica, lectura fundamentalmente "novelesca"
como la del buen Quijote que transforma el relato en
realidad.
Podria aludir aquf, de paso a una encuesta realizada
por una colega mfa, en nuestro centro de investigacicn,
con motivo de un encuentro entre universidades francéfo-
nas y de América Latina (que se celebrara en México en
abril de 1985). La encuesta sobre las representaciones de
Hispanoamérica por parte de jovenes de ensefianza media
(15 a 18 afios) encabezada por la Sra. Jacqueline Baldran
resulta abrumadora por lo escueto, lo burdo y lo terco de
las representaciones formadas, no a partir de respuestas
forzadas, sino a partir de libres discursos (detalle
~ 95 -
metodoldégico importantisimo).
iQue parte tendrén, entonces, o la literatura o los
acontecimientos pol{fticos en el balance de los conoci-
mientos sobre Hispanoamérica? Aunque nos cueste hacerlo,
hay que reconocer el profundo hiato entre la realidad
continental y el horizonte cultural, el horizonte de
espera, para valernos de un concepto de la Estética de la
Recepcién en un plano de cultura general. Pero no es
posible separar lo literario, lo politico y lo cultural,
a mi, modo de ver.
Ultima dimensién dram4ticamente original de las
culturas hispanoamericanas: el estudio de las "relacio-
nes" literarias, estéticas, tropieza otra vez con una
situacién politica: el exilio. En el siglo XIX, hubo
escritores hispanoamericanos que decidieron cruzar el
Atl&ntico para escribir en Europa: era también mas facil
ser editado en Parfs que en ciertas capitales hispanoame-
ricanas: Este fendmeno muy finisecular se llamé "desca-
stamiento" bajo la pluma de un Gonzalo Zaldumbide o de un
Alfonso Reyes. Esta dimension, llamémosla "cosmopolita",
constituye un elemento de mayor relevancia para la
valoracién de las "elites" en el Continente, de las
clases y niveles de publico, etc... En nuestro siglo
surge lo que el colombiano Oscar Collazos llamé "el
desarraigo" (Biografta del desarraigo): extramada y dra-
matica forma de "“tranculturacién" es la que cobra el
exilio para el escritor, desgarrado entre "la nostalgia y
la creacidn", como lo dijo Eduardo Galeano; arrastrado
por su propia biisqueda de la "realidad irreal de la
tierra perdida" para recordar la conmovedora definicion
del Paraguayo Roa Bastos. El exilio, sin embargo, puede y
debe ser objeto de estudio. Expresa, aunque dolorosa y
dram&ticamente, los multiples cambios y alteraciones de
una cultura (o de la imagen de una cultura) condenada a
alternar el didlogo con el monologo, Fenémenos tan
hondamente vividos, experimentados, como la imagen de si,
la crisis de identitad, e1 obligado contacto con el
extranjero, la dificultad del encuentro, el trabajo de la
memoria que ayuda o impide el trabajo de la imaginacién
creadora, el mensaje hibrido del exiliado hacia dos (o
- 96 -
m4s) ptblicos constituyen, por lo menos hasta hoy, un
tema de reflexién comparatista, prioritariamente una
materia de reflexion que traspasa los l{mites de lo
literario: o bien reflexionamos sobre la escritura del
exilio, o bien intentamos ver cud4l es el la importancia,
en e1 4mbito de las culturas ecuropeas, del exilio como
elemento de conocimiento y de representacién de una
cultura hispanoamericana.
Buena parte de los ejemplos que hemos presentado
revelan, de manera constante y variada, una serie de
problemas que giran, por decirlo asf, en torno del
enjuiciamiento previo por parte de los europeos de "una"
realidad natural o cultural de Hispanoamérica. Se llaman
estos problemas: efectos de alejamiento, lejanfa y
acercamiento, efectos de exotizacidn posible, condiciones
de una apropiacion intelectual y/o sentimental de un
espacio extranjero, peso de lo histérico-cultural y
ruptura, objetivacién del campo estudiado. Un enfoque
comparatista permite, a mi modo de ver, tomar conciencia
de las condiciones mentales, ideolégicas y objetivas
segtin las cuales se difunden informaciones, sea textua—
les, sea no textuales, representaciones, juicios, conoci-
mientos o ausencia de conocimientos. Favorece, a la
postre, la ubicacion del individuo en su cultura y en
culturas extranjeras, la relacion entre lo suyo y lo
ajeno.
La literatura hispanoaméricana no queda encerrada en
un didlogo, por vasto y complejo que sea, entre América y
Europa. Hoy dfa, nos damos cuenta de que la literatura
del llamado "boom", la que reveld el continente a la
gente (culta desde luego) europea empieza a influir sobre
paises no europeos, espacios no occidentales. Quiero
aludir aqui a la fortuna (vieja palabra comparatista) de
novelas, como las de Carpentier y de Garcfa Marquez en
traducciones franceses, en pafses de habla francesa, de
Africa o en el mundo drabe. Uno de los mejores exponentes
de la joven novelistica africana, Sony Labou Tansi,
congolefio, con su novela La vie et demte (Seuil, Paris,
1979) revela la honda huella dejada por Cien Afos de So-
ledad (leida en francés) en su novela, ejemplo acabado de
~ 97 -
la "nueva" escritura africana. Otro joven escritor de
Guinea, Tierno Monemembo, confiesa lo importante que es
el ejemplo de la literatura latinoaméricana para la
experiencia y la imaginacién de otro continente. Perm{-
tanme una cita en francés, sacada de una reciente
entrevista:
"Les situations de ces pays sont assez proches,
cest-a-dire qu'il y a toute une angoisse sociale et
une sensibilité populaire qui se retrouvent et
peuvent donner quelque chose de merveilleux. La
littérature latino-américaine a beaucoup avancé dans
l'exploration de ce merveilleux-la. La littérature
africaine y parviendra, j'en suis sir, trés bientét,
et clest A ce niveau qu'il y a wn point de
rencontre".
Si existe algiin "punto de encuentro" posible, segiin la
opinién del novelista, hay (o habré) posibles estudios
comparatistas enlazando de otra manera ambas orillas del
Atlantico.
Preséntase la literatura comparada como una toma de
conciencia, por minima que sea, que procede de establecer
una relacién de un "Yo" frente al "Otro", de un "Aqui"
frente a un "A114". Esta confrontacién estriba, pues, en
el estudio de una distancia significativa entre dos
series (o m4s) de realidades culturales. Fundamentalmen—
te, el comparatismo literario es una biisqueda (literaria)
de lo diferencial. Y por eso, descarta toda clase de
métodos que favorezcan la visidn unfvoca, reductora, el
ensimismamiento metodologico o filoséfico. Frente al
conjunto europeo de que formamos parte, el espacio harto
heterogéneo de Hispanoamérica nos convida a un sinfin de
pacificas, eruditas y criticas expediciones cuya razén de
ser es "relacionar": comprendamos al Otro para compren-
dernos también. Si, como lo dijo hace afios Guillermo de
Torre, con motivo de wn encuentro americano, “la
- 98 -
literatura comparada no es sustencialmente otra cosa que
un didlogo de culturas, se revela como materia imprescin-
dible para el conocimiento mutuo de ambos continentes'
También podría gustarte
- Averbach, Márgara - Traducir Literatura. Una Escritura Controlada. Manual de Enseñanza de La Traducción Literaria OCRDocumento108 páginasAverbach, Márgara - Traducir Literatura. Una Escritura Controlada. Manual de Enseñanza de La Traducción Literaria OCRmeeee201133% (3)
- Angel Rama Proceso Autoncmico de Las Literaturas Nacionales A La Literatura Latinoamericana Stuttgart Erich Bieb1Documento8 páginasAngel Rama Proceso Autoncmico de Las Literaturas Nacionales A La Literatura Latinoamericana Stuttgart Erich Bieb1meeee2011Aún no hay calificaciones
- La Canción y La SombraDocumento8 páginasLa Canción y La Sombrameeee2011Aún no hay calificaciones
- Machado de Assis Magazine No 1-6149Documento214 páginasMachado de Assis Magazine No 1-6149meeee2011Aún no hay calificaciones
- CABEZAS - SOPA. Programa Traducción General, PortuguésDocumento6 páginasCABEZAS - SOPA. Programa Traducción General, Portuguésmeeee2011Aún no hay calificaciones
- La Ceguera VoluntariaDocumento6 páginasLa Ceguera Voluntariameeee2011Aún no hay calificaciones
- LÁZARO IGOA Traducción de Ensayo (Portugués)Documento9 páginasLÁZARO IGOA Traducción de Ensayo (Portugués)meeee2011Aún no hay calificaciones
- VAZQUEZ Estudios de TraducciónDocumento11 páginasVAZQUEZ Estudios de Traducciónmeeee2011Aún no hay calificaciones
- La Poesía Novohispana y Su Relación Con Las Artes Visuales y La MúsicaDocumento1 páginaLa Poesía Novohispana y Su Relación Con Las Artes Visuales y La Músicameeee2011Aún no hay calificaciones
- Catela Ludmila No Habra Flores en La Tumba Del PasadoDocumento154 páginasCatela Ludmila No Habra Flores en La Tumba Del Pasadomeeee2011Aún no hay calificaciones
- Alejandrina Falcón. Traductores Del Exilio Argentinos en EdiDocumento268 páginasAlejandrina Falcón. Traductores Del Exilio Argentinos en Edimeeee2011Aún no hay calificaciones
- Glosario - Pablo BeneitoneDocumento6 páginasGlosario - Pablo Beneitonemeeee2011Aún no hay calificaciones
- Traducción Comentada LFT - Proyecto Maestría ZyanyaPonceDocumento24 páginasTraducción Comentada LFT - Proyecto Maestría ZyanyaPoncemeeee2011Aún no hay calificaciones
- 1-Educacion Como Objeto de Conocimiento. El Concepto EducaciónDocumento18 páginas1-Educacion Como Objeto de Conocimiento. El Concepto Educaciónmeeee2011Aún no hay calificaciones
- Leer Un Libro de Cuentos Deshoras de Julio CortazaDocumento7 páginasLeer Un Libro de Cuentos Deshoras de Julio Cortazameeee2011Aún no hay calificaciones
- Patricia WilsonDocumento19 páginasPatricia Wilsonmeeee2011Aún no hay calificaciones
- El Conocimiento Previo y Los Procesos Cognitivos en La LC PDFDocumento98 páginasEl Conocimiento Previo y Los Procesos Cognitivos en La LC PDFmeeee2011Aún no hay calificaciones
- Manuel Puig La Conversacion InfinitaDocumento12 páginasManuel Puig La Conversacion Infinitameeee2011Aún no hay calificaciones
- Devetach, Laura - Mauricio y Su SilbidoDocumento7 páginasDevetach, Laura - Mauricio y Su Silbidomeeee20110% (1)
- Pizarro, Ana. (2004) - El Sur y Sus Trópicos. #10 de Los Cuadernos de América Sin Nombre. España - Universidad de Alicante.Documento218 páginasPizarro, Ana. (2004) - El Sur y Sus Trópicos. #10 de Los Cuadernos de América Sin Nombre. España - Universidad de Alicante.meeee2011Aún no hay calificaciones
- Castagnino, Raúl - La Literatura de Mayo OCRDocumento16 páginasCastagnino, Raúl - La Literatura de Mayo OCRmeeee2011Aún no hay calificaciones
- Casiva, Fernando Matías - Poéticas de La Fundación La Lira Argentina EnteroDocumento15 páginasCasiva, Fernando Matías - Poéticas de La Fundación La Lira Argentina Enteromeeee2011Aún no hay calificaciones
- La SimultaneidadDocumento10 páginasLa Simultaneidadmeeee20110% (1)
- Entrevista A Sergio ViaggioDocumento21 páginasEntrevista A Sergio Viaggiomeeee2011Aún no hay calificaciones