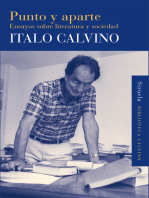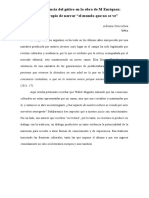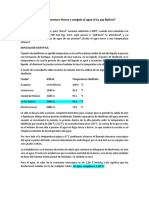Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
KOHAN M - Sobre Años de Aprendizaje
Cargado por
Cristian Franco0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas9 páginasEste documento resume el libro "Años de aprendizaje. Subjetividad adolescente, literatura y formación en la Argentina de los sesenta" de Paola Piacenza. El libro analiza cómo la literatura argentina de los años 60 representó a los adolescentes y cómo la adolescencia funcionó como una metáfora del cambio social durante ese período. El documento también discute cómo Piacenza evita abordar la literatura desde una perspectiva realista y en cambio la analiza en relación con conceptos como metáfora, alegoría y modelo cognitivo.
Descripción original:
Título original
KOHAN M - Sobre años de aprendizaje
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento resume el libro "Años de aprendizaje. Subjetividad adolescente, literatura y formación en la Argentina de los sesenta" de Paola Piacenza. El libro analiza cómo la literatura argentina de los años 60 representó a los adolescentes y cómo la adolescencia funcionó como una metáfora del cambio social durante ese período. El documento también discute cómo Piacenza evita abordar la literatura desde una perspectiva realista y en cambio la analiza en relación con conceptos como metáfora, alegoría y modelo cognitivo.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas9 páginasKOHAN M - Sobre Años de Aprendizaje
Cargado por
Cristian FrancoEste documento resume el libro "Años de aprendizaje. Subjetividad adolescente, literatura y formación en la Argentina de los sesenta" de Paola Piacenza. El libro analiza cómo la literatura argentina de los años 60 representó a los adolescentes y cómo la adolescencia funcionó como una metáfora del cambio social durante ese período. El documento también discute cómo Piacenza evita abordar la literatura desde una perspectiva realista y en cambio la analiza en relación con conceptos como metáfora, alegoría y modelo cognitivo.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
Sobre Años de aprendizaje.
Subjetividad adolescente,
literatura y formación en la Argentina de los sesenta de Paola
Piacenza. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores, 2017,
pp.509
Martín Kohan Universidad
de Buenos Aires
En el comienzo de “El otro cielo”, de Julio Cortázar, el
narrador define los pasajes (la Galería Güemes, en Buenos
Aires; la Galerie Vivienne, en París) como su “patria secreta”.
Esa marca es decisiva. Porque los pasajes, como tales, son ni
más ni menos que eso: pasajes; no son sitios donde estar, sino
conductos por donde pasar (por donde pasar,
significativamente, de Buenos Aires a París). Se constituyen,
por definición, en el tránsito y en la transitoriedad, no en la
ubicación, no en la permanencia. Asignarles, por ende, ese
carácter, el carácter de “patria”, no implica sino inscribir una
pertenencia y una identidad en eso que, por pasajero,
justamente, por ser lo que lleva de un lado al otro sin ser un
lado ni el otro, parece destinado a refractar cualquier
sentimiento de pertenencia, cualquier efecto de identidad.
Llamarles “patria” a los pasajes, entonces, como lo hace el
narrador de Cortázar en “El otro cielo”, podría entenderse
como un intento de conquistarlos buenamente para la lógica
de la territorialidad; o bien, tanto mejor, podría interpretarse
como un intento (y como tal, perfectamente logrado) de
reconocer que hay un tipo de pertenencia y un tipo de
identidad que admiten inscribirse en la transición, en lo
transitorio, en lo provisorio, en lo pasajero, en lo inestable, en
los pasajes. “El otro cielo” y Julio Cortázar, texto y autor,
tienen mucho que ver, tanto uno como el otro, con el período
de la adolescencia. El cuento, porque “el despertar del sexo”
(cito a Walter Benjamin en Infancia en Berlín) tiene tanto que
ver con ese cielo de las galerías comerciales, la parte alta en
la que esperan las prostitutas, como con esa parte de la vida
que empieza, pubertad mediante, cuando se va terminando la
infancia. Y Cortázar, porque su literatura, que abunda en
escenas de adolescencia, parece funcionar en especial, aunque
no exclusivamente, en escenas (de lectura) de la adolescencia.
De eso se trata, precisamente: de detenerse en la
adolescencia (edad de pasaje, edad de tránsito). Es lo que ha
hecho Paola Piacenza con su libro (y con su tesis doctoral,
que es el género durativo por excelencia: a ningún otro
proyecto académico, a ninguna otra escritura, y puede que a
ninguna otra cosa, volveremos a dedicarle nunca más tanto
tiempo; en ningún otro proyecto académico, en ninguna otra
escritura, y puede que en ninguna otra cosa, nos quedaremos
nunca más por tanto tiempo). Años de aprendizaje nos aporta,
por empezar, una revelación: que poniendo el foco, y
deteniéndose, en ese punto, la adolescencia, todo un mapa de
la literatura argentina (resonando en otras y con otras
literaturas: Joyce o Salinger o Dylan Thomas; Oswald
Reynoso o José Agustín o Vargas Llosa) cobra forma y
organiza sentidos, entabla su relación singular con los
procesos sociales y culturales, con la política.
Leyendo, como lo hace Piacenza, en clave de adolescencia,
advertimos hasta qué punto la adolescencia es toda una clave
de lectura: potente, reveladora, abarcativa, eficaz. La
adolescencia involucra, como tal, una definición relacional,
“por contraste u oposición” (164), entre la niñez y la adultez,
entre lo que ya no se es y lo que no se es todavía; involucra
una subjetividad en desarrollo, esto es, un sujeto en tránsito;
involucra una noción de temporalidad progresiva, la del
cambio como valor intrínseco, la del aprendizaje como
condición necesaria. Paola Piacenza centra su recorrido en la
Argentina de los años '60: años fuertemente atravesados por
una perspectiva social de cambio que apelan, por eso mismo,
con recurrencia, a la figuración de adolescentes, que “se
constituyen en una ocasión única para la representación del
cambio que se pretende retratar” (297). La adolescencia, así,
no es un “tema”, no lo es para la literatura del período ni lo es
para el ensayo crítico de Piacenza; sino más bien un “modelo
cognitivo” (22), una matriz de sentido, un dispositivo
ideológico, un “sistema de representación” (127) (antes que el
objeto de una representación).
El protagonismo de los jóvenes y los adolescentes como
actores sociales en los años '60 es tan notorio como su
presencia frecuente en las ficciones del período (aunque si
esto último se torna de veras notorio, y además de notorio,
significativo, se debe en buena medida a las lecturas de
Piacenza, a la manera en que compone su corpus y a la
manera en que le traza toda una tradición). La premisa de que
a la adolescencia “parece convenirle una representación
figural antes que literal” (164) es decisiva para Años de
aprendizaje, porque es la que le permite concebirla en
términos de metáfora (el relato de formación de la Argentina
de los '60 “encuentra su metáfora en la subjetividad
adolescente tal y como es definida por los discursos
hegemónicos en ese momento histórico” (15)) o en términos
de alegoría (“el carácter del aprendizaje adolescente y su
temporalidad que se convierten en alegoría de los tiempos de
cambio histórico” (115)).
La adolescencia es metáfora o es alegoría del estado de
cosas o de los procesos sociales (así leía, por ejemplo, Doris
Sommer en Foundational Fictions su corpus de novelas
nacionales decimonónicas en América Latina), pero no lo es
siempre de una misma manera, no funciona siempre igual, y
de ahí la riqueza que exhibe Años de aprendizaje en cuanto a
abordajes críticos. Y es que tampoco la adolescencia va a
concebirse siempre igual (en el siglo XVIII, lo que se valora
es la madurez, la posibilidad de alcanzarla; en el siglo XIX, la
adolescencia cuenta como tal, en tanto que edad de
formación; en la Europa de posguerra, ya en el siglo XX, se
registra un quiebre en las expectativas de progreso antes
vigentes; a finales del siglo XX, acaece una especie de
adolescentización generalizada, por la cual esa edad pasa a
ser una fase culminante antes que una fase preparatoria, un
estado más que una transición). No es siempre igual, por fin,
ese mundo social al que la adolescencia, según el caso,
metaforiza o alegoriza; no es igual la perspectiva de cambio
que atraviesa los años '60 que la clausura de esa perspectiva
ya en los años '70 (Piacenza establece ese recorrido
decepcionante con un arco de tinte peroneano: de la “juventud
maravillosa” alentada desde Madrid, a los “imberbes,
estúpidos” expulsados de la Plaza de Mayo algunos años más
tarde).
Metáfora, alegoría, modelo cognitivo, sistema de
representación: Paola Piacenza sigue las pistas de la
adolescencia, poniendo en relación literatura y sociedad, pero
evitando visiblemente hacerlo en términos de realismo, de
naturalismo, de costumbrismo. Porque existe una marcada
tendencia en la crítica literaria contemporánea (lo hemos
discutido hace unos años, y aquí mismo, y he leído que la
discusión prosiguió, ya sin mí) a expandir la noción de
realismo hasta hacerla coincidir poco menos que con la
literatura entera. De todos o de casi todos los escritores se
dice que son realistas en cierto modo, para lo cual se procede
a inventarle un realismo a cada cual (incluidos Alberto
Laiseca, Juan José Saer, César Aira, Mario Levrero:
antirrealistas rotundos), de lo que se infiere que toda la
literatura es realista de alguna manera (el realismo dejaría de
ser así una estética literaria determinada, para pasar a
convertirse en la literatura misma, una y otra la misma cosa).
Piacenza no adopta en su libro este extraño criterio
imperial; se inclina, más bien, a nutrirse de esa fuerte
tradición tanto teórica y crítica (de los formalistas rusos a
Adorno) como ficcional y narrativa (de Macedonio Fernández
a Borges), que pone en relación literatura y realidad sin
pretender que eso suponga un deber de atenerse al realismo.
Así, por caso, Piacenza se fijará en Oswald Reynoso, leído
“contra lo que pudiera preverse desde una hipótesis realista o
naturalista” (133); en Cortázar, por su ruptura con los
parámetros realistas para representar “un orden de la
experiencia que no se corresponde con las características
témporo-espaciales de la realidad usual” (175); en “la
extrañeza del espacio y la soledad” que le permite a Daniel
Moyano plasmar “la incomodidad de un sujeto en formación”
(191); en un Arlt que, desde el realismo, puede ir a parar tanto
mejor al expresionismo. Aun de Beatriz Guido tomará Paola
Piacenza esas zonas de sus novelas en las que “diluye el
realismo”, “introduce una extrañeza en la supuesta
ingenuidad del realismo en curso” (273). Y a propósito de
Diario de la guerra del cerdo de Adolfo Bioy Casares, toma
nota de la oportuna advertencia de Enrique Pezzoni: “contra
los peligros de la mímesis” (372).
La literatura, especifica Piacenza, va en procura de la
singularidad de la experiencia, a diferencia de la vida escolar
que, en cambio, no hace más que naturalizar rituales. Pero
una y otra, pese a eso, encuentran su correspondencia en el
hecho de que, al proceder por medio de una metódica
suspensión de la vida real, pueden por eso mismo convertirse
en su metáfora o en su alegoría (no en su reproducción, no en
su reflejo, no en su representación realista o naturalista).
Piacenza pone en relación literatura y sociedad, literatura y
mundo real, literatura y política, mediante un movimiento
crítico de separación y rearticulación en una correspondencia
figurativa. Y lee así la adolescencia bajo un espectro de
variaciones más que considerable: la novela de formación que
fracasa (en El juguete rabioso de Roberto Arlt) o que
paradójicamente carece de relato de formación (en Nanina de
Germán García) o que se frustra desde el principio (en Las
hamacas voladoras de Miguel Briante); la adolescencia
romántica (en Cortázar), la adolescencia picaresca (en una
tradición de izquierda), la adolescencia trágica (en conflicto
con el mundo); la impugnación de los valores de madurez por
parte de Witold Gombrowicz; la adolescencia leída en un
registro político o en un registro micropolítico (“la dimensión
micropolítica del sujeto adolescente en formación” (127));
etc.
Al optar por la mediatización figural, antes que por la
inmediatez mimética, Paola Piacenza puede plantearse, en
algunos casos, cómo es que la literatura se inscribe en un
determinado período histórico y político (por lo pronto, y
centralmente, los años '60 en la Argentina), pero también
cómo es que un período histórico y político se inscribe en la
literatura (por lo pronto, y centralmente, a través de la
adolescencia). Y puede, a su vez, mediante un procedimiento
de lectura análogo, plantearse cómo es que la escuela (un
instrumento de institucionalización formal de la adolescencia)
aparece en la literatura (en los cuentos de irlandeses de
Rodolfo Walsh, en Un dios cotidiano de David Viñas); pero
también cómo es que la literatura se inserta en la escolaridad
(qué se enseña y cómo se lo enseña, qué lugar y qué función
se asigna a la literatura juvenil, etc.).
A la adolescencia, edad de crisis, edad de cambio, cabe
asignarle una impronta de rebeldía o de desestabilización
(Piacenza expulsa, de hecho, es decir mediante su absoluta
omisión, de su libro y de su enfoque, el estigma con el que
socialmente se la menoscaba o se la neutraliza: “edad del
pavo”). Ese cambio, no obstante, esa transición hacia otra
cosa que sirve tan perfectamente para figurar los cambios que
una sociedad soñó o buscó para sí en una época determinada,
puede responder a una noción de “desarrollo”, y ofrecerse
entonces bajo la forma moderada de una transformación
progresiva; o bien responder a una noción de disrupción, de
cambio abrupto, y ofrecerse entonces bajo la forma más
vehemente de la revolución. Claro que, como bien sabemos,
la rebeldía y las rupturas y la voluntad de cambio pueden
también verse (y de hecho, suelen verse) anuladas y reducidas
a expresiones de neta banalidad, reintroducidas en el consumo
y para el consumo, una vez que su total inofensividad se ha
visto garantizada. Paola Piacenza, atenta a las formas en las
que la adolescencia o el juvenilismo entran en correlación con
los movimientos de transformación social más radicales, se
ocupa también de considerar de qué formas la así llamada
cultura de masas se apropia de todo y lo traspasa a la lógica
utilitaria del rendimiento mercantil. La adolescencia puede
ser, y suele ser, también un mercado y un producto (un
producto para ese mismo mercado), un agente de consumo
con el que la industria y los medios de comunicación no
pueden sino cebarse (“un momento de explosión de la cultura
de masas que comenzará a apropiarse de los 'intereses' de los
adolescentes (321))”.
La literatura no estará necesariamente afuera de ese
mecanismo (al contrario, puede llegar a estar muy adentro);
por lo que Piacenza interroga también los debates suscitados
ante el mercado de los lectores adolescentes, el surgimiento
de una literatura específicamente destinada a esa edad, su
inclusión (o su refracción) en el ámbito de la educación
formal (¿por qué dar a leer tan sólo literatura de adolescentes
a los adolescentes? ¿Por qué enseñarles a interesarse tan sólo
por aquello que se les parece, por aquello que los refleja?
¿Por qué predisponerlos así a leer por identificación, a
buscarse en lo leído, y a leer desde el realismo o el
costumbrismo tan sólo, a buscar su mundo en los textos?).
Años de aprendizaje consigue lo que los buenos libros de
crítica: aquello que detectan al mismo tiempo lo producen; su
objeto, aunque parece estar dado, es efecto de la lectura. Todo
lo que este ensayo crítico despliega, en la literatura y fuera de
ella, en la cultura y en la política y en las prácticas de la
cultura y la política, todo este despliegue de variaciones y
modulaciones en torno de la adolescencia, ya está ahí, desde
antes, pero a la vez ha cobrado entidad (con estos tonos, con
estos signos, con estas resonancias) tan sólo a partir de la
indagación crítica de Paola Piacenza. Es de ese modo que la
adolescencia, de por sí una clasificación etaria de existencia
relativamente reciente, entabla su sintonía con los procesos
sociales de cambio; pero también con la novela como género
literario (la novela, como la adolescencia, marcada por el
inacabamiento de un proceso en formación (Bajtin); la
novela, como la adolescencia, concebida como “estructura
abierta” (209) (Kristeva)); y también con la escritura de
diarios íntimos (en la mancomunión del solipsismo); y
también con las vanguardias (“a mitad de camino entre las
palabras propias y ajenas” (269), que es como escribe el Toto
de Puig, entre vanguardista y adolescente, en La traición de
Rita Hayworth); y también con la lectura (nunca como en la
adolescencia gana sentido la idea misma de una iniciación en
la lectura, la “suspensión de las certezas del sujeto que lee”
(257)), con la propia literatura (literatura y adolescencia
comparten “el mismo origen” (178), con lo que la
adolescencia se resuelve así como la edad literaria por
excelencia) o aun con el propio arte (la adolescencia tiene el
tiempo del arte, cita Piacenza a Pere Salabert: el tiempo
fragmentado que es propio de la experiencia estética).
Sabemos bien, demasiado bien, hasta qué punto, y de qué
maneras, la escritura de crítica literaria es una práctica que
está desde hace un tiempo siendo acechada, asediada,
hostigada, afligida por la presión administrativa de las
burocracias imperantes: cada vez más escribimos para
proyectar (y con el proyecto, que nos financien) o escribimos
para informar (informar qué es lo que hicimos con el tiempo y
con la plata). Citamos a Roland Barthes: “un texto debe
probarme que me desea”, pero no asumimos casi nunca eso
mismo que citamos. Escribimos para los evaluadores, que
están obligados a leernos o a hacer de cuenta de que nos han
leído; el deseo, en todo eso, no tiene nada que ver, está
abolido desde el vamos. No escribimos para los pares,
escribimos para nadie. Escribimos para poder informar que sí,
que hemos escrito. Y lo que damos a leer es el informe.
¿Un texto debe probarme que me desea? Años de
aprendizaje pone en juego ese deseo, el deseo de ser leído. Y
ese deseo (a veces pasa) suscita otro, igual de intenso: el
deseo de leer.
También podría gustarte
- Punto y aparte: Ensayos sobre literatura y sociedadDe EverandPunto y aparte: Ensayos sobre literatura y sociedadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Sublevación y reverberancia: El diálogo y los afectos como posibilidad de negociación de masculinidades diversasDe EverandSublevación y reverberancia: El diálogo y los afectos como posibilidad de negociación de masculinidades diversasAún no hay calificaciones
- 34-Texto Del Artículo-63-1-10-20201019Documento9 páginas34-Texto Del Artículo-63-1-10-20201019Lau SantillanAún no hay calificaciones
- El Ensayo Latinoamericano: Tradición y TransgresiónDocumento5 páginasEl Ensayo Latinoamericano: Tradición y TransgresiónJezreel Salazar100% (1)
- De Donde Es Severo SarduyDocumento7 páginasDe Donde Es Severo SarduyRogelio Rodriguez CoronelAún no hay calificaciones
- Eduardo Milán - Motricidad FinaDocumento56 páginasEduardo Milán - Motricidad Finamvillanav100% (1)
- Años de AprendizajeDocumento4 páginasAños de AprendizajeAnderson FelixAún no hay calificaciones
- Vanguardia, Trabajo Final América S. XXDocumento6 páginasVanguardia, Trabajo Final América S. XXJuan Esteban Marin GonzalezAún no hay calificaciones
- Jorge Luis Arcos, Sobre Antonio José Ponte y Teresa BasileDocumento6 páginasJorge Luis Arcos, Sobre Antonio José Ponte y Teresa BasileJorgeluisarcosAún no hay calificaciones
- Tres Apuntes Sobre Teoría LiterariaDocumento10 páginasTres Apuntes Sobre Teoría LiterariaRoberto Aguilar RojasAún no hay calificaciones
- Garramuño, Florencia. Los Restos de Lo Real en La Experiencia OpacaDocumento35 páginasGarramuño, Florencia. Los Restos de Lo Real en La Experiencia OpacaNuri Girona FiblaAún no hay calificaciones
- Ensayo LatinoamericanoDocumento5 páginasEnsayo LatinoamericanoGrace DenisseAún no hay calificaciones
- Reseña Piacenza CelehisDocumento5 páginasReseña Piacenza CelehischermidaAún no hay calificaciones
- Literatura de AprendizajeDocumento11 páginasLiteratura de AprendizajesrchiapperoAún no hay calificaciones
- Aluvion de FuegoDocumento18 páginasAluvion de FuegoRegina Santa MariaAún no hay calificaciones
- SANCHOLUZ Carolina: Roxana P Aez, Manuel Puig. Del Pop A La Extra Neza. Buenos Aires, Ed. Almagesto, Colecci On Perfiles, 1995, 171 P AginasDocumento3 páginasSANCHOLUZ Carolina: Roxana P Aez, Manuel Puig. Del Pop A La Extra Neza. Buenos Aires, Ed. Almagesto, Colecci On Perfiles, 1995, 171 P AginasAyelén TerradillosAún no hay calificaciones
- La Vida y Obra de Ernesto SabatoDocumento8 páginasLa Vida y Obra de Ernesto SabatocuentafalsaAún no hay calificaciones
- La Experiencia OpacaDocumento35 páginasLa Experiencia OpacaCarina Torres Rubio100% (1)
- LopezBadanoCecilia LA NOVELA HISTÓRICA LATINOAMERICANA RECIENTEDocumento31 páginasLopezBadanoCecilia LA NOVELA HISTÓRICA LATINOAMERICANA RECIENTEPailock24Aún no hay calificaciones
- Autobiografía de Carlos Castilla Del Pino PDFDocumento24 páginasAutobiografía de Carlos Castilla Del Pino PDFmathew2galiardAún no hay calificaciones
- La Tragedia Grotesca de UnamunoDocumento9 páginasLa Tragedia Grotesca de UnamunoJesús PérezAún no hay calificaciones
- Pérez Parejo - Simbolismo, Ideología y Desvío Ficcional en Los Escenarios y Paisajes Literarios: El Caso Especial Del RenacimientoDocumento16 páginasPérez Parejo - Simbolismo, Ideología y Desvío Ficcional en Los Escenarios y Paisajes Literarios: El Caso Especial Del RenacimientoYaninapAún no hay calificaciones
- DOSSIER - 1. PRESENTACIÓN Hebert Benítez Pezzolano - Presentracion 20161Documento5 páginasDOSSIER - 1. PRESENTACIÓN Hebert Benítez Pezzolano - Presentracion 20161Maite VanesaAún no hay calificaciones
- Amediados de Los 70 Emerge Una de Las Cofradías Poéticas Más Amalgamadas de La Literatura ArgentinaDocumento4 páginasAmediados de Los 70 Emerge Una de Las Cofradías Poéticas Más Amalgamadas de La Literatura ArgentinaVíctor O. GarcíaAún no hay calificaciones
- Benítez Apuntes Fantastico PDFDocumento5 páginasBenítez Apuntes Fantastico PDFRrriesgoAún no hay calificaciones
- Metáforas Del Viaje en Alejo CarpentierDocumento18 páginasMetáforas Del Viaje en Alejo CarpentiermiguelaillonAún no hay calificaciones
- La ciudad amoral: Espacio urbano y disidencia sexual en la literatura argentina: 1953-1964De EverandLa ciudad amoral: Espacio urbano y disidencia sexual en la literatura argentina: 1953-1964Aún no hay calificaciones
- Ralph Lauren DenimDocumento2 páginasRalph Lauren DenimGerardo Daniel JiménezAún no hay calificaciones
- Utilidad de La Belleza Ka PDFDocumento6 páginasUtilidad de La Belleza Ka PDFArmando Ocampo IxtaAún no hay calificaciones
- Jorge Polanco Salinas-Poesia-ChileDocumento13 páginasJorge Polanco Salinas-Poesia-ChileRenzo CasaresAún no hay calificaciones
- Subjetividad Adolescente.... Piacenza en Lulu CoquetteDocumento14 páginasSubjetividad Adolescente.... Piacenza en Lulu CoquetteEmy AmayaAún no hay calificaciones
- Los Cuentos de RibeyroDocumento18 páginasLos Cuentos de RibeyroLuis Miguel Barahona CastilloAún no hay calificaciones
- Aproximación A La Palabra Escrita en Venezuela (ParteI)Documento34 páginasAproximación A La Palabra Escrita en Venezuela (ParteI)lewisAún no hay calificaciones
- Noe Jitrik - Extrema Vanguardia, Pablo PalacioDocumento17 páginasNoe Jitrik - Extrema Vanguardia, Pablo PalacioDucante2Aún no hay calificaciones
- Literatura y (Pos) Modernidad. Teorías y Lecturas Críticas. Cristina Piña (Edit.)Documento6 páginasLiteratura y (Pos) Modernidad. Teorías y Lecturas Críticas. Cristina Piña (Edit.)De llano, AymaraAún no hay calificaciones
- Pensar La Narrativa. (Por Aimée Bolaños)Documento216 páginasPensar La Narrativa. (Por Aimée Bolaños)Beatriz IbarburuAún no hay calificaciones
- Examen Escrituras Del Yo IIDocumento2 páginasExamen Escrituras Del Yo IIDiego Sanchez GarciaAún no hay calificaciones
- La Escritura: Espacio Del Cuerpo y La Resistencia enTODOS SE VAN de Wendy Guerra.Documento9 páginasLa Escritura: Espacio Del Cuerpo y La Resistencia enTODOS SE VAN de Wendy Guerra.proflauracarracedoAún no hay calificaciones
- Obsesivos Dias Circulares 927074Documento5 páginasObsesivos Dias Circulares 927074Pablo de la Fuente Parres QuinteroAún no hay calificaciones
- Novela ContemporaneaDocumento9 páginasNovela ContemporaneaMarco BorgesAún no hay calificaciones
- Literaturas Pos-AutonomasDocumento7 páginasLiteraturas Pos-AutonomasSonia EmmertAún no hay calificaciones
- Lecturas de poesía chilena: De Altazor a La Bandera de ChileDe EverandLecturas de poesía chilena: De Altazor a La Bandera de ChileAún no hay calificaciones
- Juan Pablo Pino - Pero, Qué Es La Vida Real. Sobre La Existencia Estética en de SobremesaDocumento16 páginasJuan Pablo Pino - Pero, Qué Es La Vida Real. Sobre La Existencia Estética en de SobremesaJ Carlos Vásquez MolinaAún no hay calificaciones
- El Curso Délfico de José Lezama Lima IIDocumento6 páginasEl Curso Délfico de José Lezama Lima IILancelotLovejoyAún no hay calificaciones
- Ensayo LetraDocumento9 páginasEnsayo LetrasantiagoAún no hay calificaciones
- Seminario Sade - La PlataDocumento9 páginasSeminario Sade - La PlataNingún MolinaAún no hay calificaciones
- Cronica General Del Uruguay PDFDocumento14 páginasCronica General Del Uruguay PDFale0% (1)
- La poesía ante la muerte de Dios: César Vallejo, Jorge Eduardo Eielson y Blanca VarelaDe EverandLa poesía ante la muerte de Dios: César Vallejo, Jorge Eduardo Eielson y Blanca VarelaAún no hay calificaciones
- Materiales de Apoyo para Clase Sobre Romanticismo de JenaDocumento4 páginasMateriales de Apoyo para Clase Sobre Romanticismo de JenaEntre letrasAún no hay calificaciones
- Bourdieu, Pierre - La Ilusión Biográfica PDFDocumento7 páginasBourdieu, Pierre - La Ilusión Biográfica PDFMaría Paula JiménezAún no hay calificaciones
- Art Soldados D SalaminaDocumento20 páginasArt Soldados D SalaminaHernán SanchezAún no hay calificaciones
- Estudio Sobre Los Pasos PerdidosDocumento13 páginasEstudio Sobre Los Pasos PerdidosVeriitoMarquezAún no hay calificaciones
- 29-09-2014, La Estrucutra Simbólico-Imaginaria Del Quijote LCSalazarDocumento254 páginas29-09-2014, La Estrucutra Simbólico-Imaginaria Del Quijote LCSalazarpatybailarinaAún no hay calificaciones
- Dossier Iv Jornadas de Literatura Argentina Usal PDFDocumento60 páginasDossier Iv Jornadas de Literatura Argentina Usal PDFMaga Fernandez LeoneAún no hay calificaciones
- Fernando Reati - Postales Porvenir (Reseña)Documento9 páginasFernando Reati - Postales Porvenir (Reseña)Juan José GuerraAún no hay calificaciones
- Literatura de Viaje Como Punto de Partida El Hogar Del ExilioDocumento14 páginasLiteratura de Viaje Como Punto de Partida El Hogar Del ExilioCandela MorónAún no hay calificaciones
- Araceli IravedraDocumento21 páginasAraceli IravedraDavid Buritica MarinAún no hay calificaciones
- Literatura en La RevoluciónDocumento42 páginasLiteratura en La RevoluciónJuliiVelazquezAún no hay calificaciones
- Todos creados en un abrir y cerrar de ojos: El claroscuro en la obra poética de Blanca VarelaDe EverandTodos creados en un abrir y cerrar de ojos: El claroscuro en la obra poética de Blanca VarelaAún no hay calificaciones
- URIBE DUNCAN - Narradoras Adolescentes en La Literatura ColombianaDocumento16 páginasURIBE DUNCAN - Narradoras Adolescentes en La Literatura ColombianaCristian FrancoAún no hay calificaciones
- Eladolescente en La Literaturajuvenil ActualDocumento8 páginasEladolescente en La Literaturajuvenil ActualAleRSAún no hay calificaciones
- GOICOCHEA A - La Supervivencia Del Gótico en La Obra de M EnríquezDocumento8 páginasGOICOCHEA A - La Supervivencia Del Gótico en La Obra de M EnríquezCristian FrancoAún no hay calificaciones
- GOICOCHEA A - Las Huellas de Una Generación y El Modo Gótico en La Obra de Mariana EnríquezDocumento12 páginasGOICOCHEA A - Las Huellas de Una Generación y El Modo Gótico en La Obra de Mariana EnríquezCristian FrancoAún no hay calificaciones
- Act3 Fuga de TildesDocumento1 páginaAct3 Fuga de TildesCristian FrancoAún no hay calificaciones
- ANSOLABEHERE P - Apuntes Sobre El Terror ArgentinoDocumento4 páginasANSOLABEHERE P - Apuntes Sobre El Terror ArgentinoCristian FrancoAún no hay calificaciones
- LING3 Sintaxis 2020Documento118 páginasLING3 Sintaxis 2020Cristian FrancoAún no hay calificaciones
- ALONSO-COLLADA - Estrategias Ficcionales de Lo Insolito La Literatura Gotica Frente A La Literatura FantasticaDocumento24 páginasALONSO-COLLADA - Estrategias Ficcionales de Lo Insolito La Literatura Gotica Frente A La Literatura FantasticaCristian FrancoAún no hay calificaciones
- GOICOCHEA A Et Al - Derivaciones Del Modo Gotico en La Narrativa Argentina Las Generaciones de PostdictaduraDocumento7 páginasGOICOCHEA A Et Al - Derivaciones Del Modo Gotico en La Narrativa Argentina Las Generaciones de PostdictaduraCristian FrancoAún no hay calificaciones
- TIO y VAZQUEZ - Mi Cuerpo Es Mío Algunos Usos Del Cuerpo en La AdolescenciaDocumento22 páginasTIO y VAZQUEZ - Mi Cuerpo Es Mío Algunos Usos Del Cuerpo en La AdolescenciaCristian FrancoAún no hay calificaciones
- LING3 Sintaxis 2020 PARTE 2Documento42 páginasLING3 Sintaxis 2020 PARTE 2Cristian FrancoAún no hay calificaciones
- REGUILLO R - Las Culturas Juveniles Un Campo de EstudioDocumento15 páginasREGUILLO R - Las Culturas Juveniles Un Campo de EstudioCristian FrancoAún no hay calificaciones
- REGUILLO CRUZ - Emergencia de Culturas Juveniles CAP4Documento43 páginasREGUILLO CRUZ - Emergencia de Culturas Juveniles CAP4Cristian FrancoAún no hay calificaciones
- BOURDIEU - Consumo CulturalDocumento9 páginasBOURDIEU - Consumo CulturalCristian FrancoAún no hay calificaciones
- Prácticas Del Lenguaje Actividad 7 8 y 9Documento7 páginasPrácticas Del Lenguaje Actividad 7 8 y 9Cristian FrancoAún no hay calificaciones
- CASTAGNO - Los Sentidos de La CulturaDocumento4 páginasCASTAGNO - Los Sentidos de La CulturaCristian FrancoAún no hay calificaciones
- Clase 4 Sobre BettetiniDocumento17 páginasClase 4 Sobre BettetiniCristian FrancoAún no hay calificaciones
- Clippings - BERNARDEZ CAPS 1 2 3 4Documento67 páginasClippings - BERNARDEZ CAPS 1 2 3 4Cristian FrancoAún no hay calificaciones
- Prácticas Del Lenguaje Actividad 5Documento2 páginasPrácticas Del Lenguaje Actividad 5Cristian FrancoAún no hay calificaciones
- Prácticas Del Lenguaje Actividad 6Documento3 páginasPrácticas Del Lenguaje Actividad 6Cristian FrancoAún no hay calificaciones
- Foro 03 Si - TapeDocumento11 páginasForo 03 Si - TapeKarla Edith Salazar ReyesAún no hay calificaciones
- Programa Análisis Real IIDocumento3 páginasPrograma Análisis Real IIHector SantanaAún no hay calificaciones
- Tema 6, 7 y 8 RRHHDocumento14 páginasTema 6, 7 y 8 RRHHRaúl PérezAún no hay calificaciones
- La Semilla PDFDocumento6 páginasLa Semilla PDFMaria Esther Banda PadronAún no hay calificaciones
- Resilencia GrupalDocumento4 páginasResilencia GrupalChubbyBabe PaciAún no hay calificaciones
- Ollantay - ExamenDocumento2 páginasOllantay - ExamenRuby Espinoza80% (5)
- SocrativeDocumento4 páginasSocrativemangel100Aún no hay calificaciones
- NTC 5328 Uso de Escalas Cuantitativas 2004 PDFDocumento15 páginasNTC 5328 Uso de Escalas Cuantitativas 2004 PDFjuan c Lopera100% (1)
- Desarrollo LinguisticoDocumento5 páginasDesarrollo Linguisticolakld ksdjjlkAún no hay calificaciones
- Tema 41Documento2 páginasTema 41Andrea SAún no hay calificaciones
- Em Palabra Mien ToDocumento34 páginasEm Palabra Mien ToClaribelAún no hay calificaciones
- Etica 1Documento4 páginasEtica 1HAROL SANZAún no hay calificaciones
- Principios OrdenadoresDocumento16 páginasPrincipios OrdenadoresSander Villanueva TorreAún no hay calificaciones
- La Entrevista Grupal: Herramientas de La Metodología Cualitativa de InvestigaciónDocumento1 páginaLa Entrevista Grupal: Herramientas de La Metodología Cualitativa de InvestigaciónPaolaAún no hay calificaciones
- El Museo Santuarios AndinosDocumento4 páginasEl Museo Santuarios AndinosRoxanne OnealAún no hay calificaciones
- Resumen Siede Ciencias Sociales en La EscuelaDocumento25 páginasResumen Siede Ciencias Sociales en La Escuelajosecalvino2002Aún no hay calificaciones
- Adela Cortina. ÉticaDocumento92 páginasAdela Cortina. ÉticaCarlos De Santis100% (1)
- BC-4080 Vasquez Hernandez Vda de ArequipeñoDocumento89 páginasBC-4080 Vasquez Hernandez Vda de ArequipeñoMaria Luisa Gutierrez AguileraAún no hay calificaciones
- Actividad Complementaria 9º EreDocumento2 páginasActividad Complementaria 9º EreAlex RAún no hay calificaciones
- Investigacinstarbucks 130828191629 Phpapp01Documento21 páginasInvestigacinstarbucks 130828191629 Phpapp01Mario SilvaAún no hay calificaciones
- A Qué Temperatura Hierve y Congela El Agua El La Paz BoliviaDocumento1 páginaA Qué Temperatura Hierve y Congela El Agua El La Paz BoliviaClaudio Alarcón70% (10)
- Subjetividad en Las Ciencias SocialesDocumento2 páginasSubjetividad en Las Ciencias SocialesVilleros RuizAún no hay calificaciones
- 14 Presen FornasCuadricasDocumento12 páginas14 Presen FornasCuadricasGiovanni Serva CanchanyaAún no hay calificaciones
- Capitulo 2 FianzaDocumento8 páginasCapitulo 2 FianzaMariel Sthepanny Chero RiscoAún no hay calificaciones
- Monografia de Google DocsDocumento35 páginasMonografia de Google DocsAbel Crispin Mendoza100% (2)
- S0 - PerfilPUC-Dape - 1Documento4 páginasS0 - PerfilPUC-Dape - 1Jean Pieer Anthony Quispe GasparAún no hay calificaciones
- GreciaDocumento53 páginasGreciaDanilo Quevedo OrjuelaAún no hay calificaciones
- Mapas ConceptualesDocumento3 páginasMapas ConceptualesLuis Enrique sosa pachecoAún no hay calificaciones
- Paladar Negro VialeDocumento8 páginasPaladar Negro VialeMaria Emilia MarozziAún no hay calificaciones
- 9 La Santidad 1Documento125 páginas9 La Santidad 1Hugo Flores ChiriAún no hay calificaciones