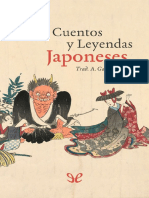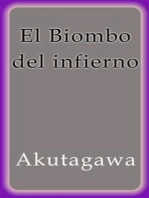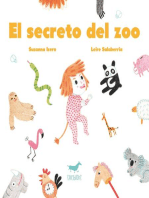Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Kappa Ryunosuke Akutagawa
Kappa Ryunosuke Akutagawa
Cargado por
ARIADNA MARGARITA DELGADO BERAÚN0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas3 páginasTítulo original
321175398-Kappa-Ryunosuke-Akutagawa
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas3 páginasKappa Ryunosuke Akutagawa
Kappa Ryunosuke Akutagawa
Cargado por
ARIADNA MARGARITA DELGADO BERAÚNCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Kappa
Ryunosuke Akutagawa
Extrañamente, experimentaba simpatía por Gael, presidente de una compañía
de vidrio. Gael era uno de los más grandes capitalistas del país.
Probablemente, ningún otro kappa tenía un vientre tan enorme como el suyo.
¡Y cuán feliz se le ve cuando está sentado en un sofá y tiene a su lado a su
mujer que se asemeja a una litchi y a sus hijos similares a pepinos! A menudo
fui a cenar a la casa de Gael acompañando al juez Pep y al médico Chack;
además, con su carta de presentación visité fábricas con las cuales él o sus
amigos estaban relacionados de una manera u otra. Una de las que más me
interesó fue la fábrica de libros. Me acompañó un joven ingeniero que me
mostró máquinas gigantescas que se movían accionadas por energía
hidroeléctrica; me impresionó profundamente el enorme progreso que habían
realizado los kappas en el campo de la industria mecánica.
Según el ingeniero, la producción anual de esa fábrica ascendía a siete
millones de ejemplares. Pero lo que me impresionó no fue la cantidad de libros
que imprimían, sino la casi absoluta prescindencia de mano de obra. Para
imprimir un libro es suficiente poner papel, tinta y unos polvos grises en una
abertura en forma de embudo de la máquina. Una vez que esos materiales se
han colocado en ella, en menos de cinco minutos empieza a salir una gran
cantidad de libros de todos tamaños, cuartos, octavos, etc. Mirando cómo
salían los libros en torrente, le pregunté al ingeniero qué era el polvo gris que
se empleaba. Éste, de pie y con aire de importancia frente a las máquinas que
relucían con negro brillo, contestó indiferentemente:
-¿Este polvo? Es de sesos de asno. Se secan los sesos y se los convierte en
polvo. El precio actual es de dos a tres centavos la tonelada.
Por supuesto, la fabricación de libros no era la única rama industrial donde se
habían logrado tales milagros. Lo mismo ocurría en las fábricas de pintura y de
música. Contaba Gael que en aquel país se inventaban alrededor de
setecientas u ochocientas clases de máquinas por mes, y que cualquier artículo
se fabricaba en gran escala, disminuyendo considerablemente la mano de
obra. En consecuencia, los obreros despedidos no bajaban de cuarenta o
cincuenta mil por mes. Pero lo curioso era que, a pesar de todo ese proceso
industrial, los diarios matutinos no anunciaban ninguna clase de huelga. Como
me había parecido muy extraño este fenómeno, cuando fui a cenar a la casa de
Gael en compañía de Pep y Chack, pregunté sobre este particular.
-Porque se los comen a todos.
Gael contestó impasiblemente, con un cigarro en la boca. Pero yo no había
entendido qué quería decir con eso de que “se los comen”. Advirtiendo mi
duda, Chack, el de los anteojos, me explicó lo siguiente, terciando en nuestra
conversación.
-Matamos a todos los obreros despedidos y comemos su carne. Mire este
diario. Este mes despidieron a 64.769 obreros, de manera que de acuerdo con
esa cifra ha bajado el precio de la carne.
-¿Y los obreros se dejan matar sin protestar?
-Nada pueden hacer aunque protesten -dijo Pep, que estaba sentado frente a
un durazno salvaje-. Tenemos la “Ley de Matanzas de Obreros”.
Por supuesto, me indignó la respuesta. Pero, no sólo Gael, el dueño de casa,
sino también Pep y Chack, encaraban el problema como lo más natural del
mundo. Efectivamente, Chack sonrió y me habló en forma burlona.
-Después de todo, el Estado le ahorra al obrero la molestia de morir de hambre
o de suicidarse. Se les hace oler un poco de gas venenoso, y de esa manera no
sufren mucho.
-Pero eso de comerse la carne, francamente…
-No diga tonterías. Si Mag escuchara esto se moriría de risa. Dígame, ¿acaso en
su país las mujeres de la clase baja no se convierten en prostitutas? Es puro
sentimentalismo eso de indignarse por la costumbre de comer la carne de los
obreros.
Gael, que escuchaba la conversación, me ofreció un plato de sándwiches que
estaba en una mesa cercana y me dijo tranquilamente:
-¿No se sirve uno? También está hecho de carne de obrero.
También podría gustarte
- Formato Etb Robo de IdentidadDocumento1 páginaFormato Etb Robo de IdentidadYerley Bravo SincelejoAún no hay calificaciones
- El Espejo DistraidoDocumento71 páginasEl Espejo DistraidoErickJoseRamos89% (9)
- Peter Elmore - El Perfil de La Palabra (Completo)Documento251 páginasPeter Elmore - El Perfil de La Palabra (Completo)Omar Arce Paredes100% (2)
- Martin Adan - Obra PoeticaDocumento327 páginasMartin Adan - Obra PoeticaOmar Arce Paredes100% (5)
- 04 Arbol de Francisco de MirandaDocumento1 página04 Arbol de Francisco de Mirandaenrique de la concha50% (2)
- Lorenzo Vilches - La Investigación en Comunicación Métodos y Técnicas en La Era DigitalDocumento287 páginasLorenzo Vilches - La Investigación en Comunicación Métodos y Técnicas en La Era DigitalOmar Arce Paredes86% (7)
- La Novela en América Latina Diálogo Entre García Márquez y Vargas LlosaDocumento99 páginasLa Novela en América Latina Diálogo Entre García Márquez y Vargas LlosaOmar Arce Paredes100% (1)
- Vida de Un Idiota y Otras ConfesionesDocumento21 páginasVida de Un Idiota y Otras ConfesionesAlma LeozAún no hay calificaciones
- Quepo Quito Ana Barrios CamponovoDocumento43 páginasQuepo Quito Ana Barrios CamponovoEDUARDO OMAR VETTORELLO MACEDOAún no hay calificaciones
- Marisa Que Borra - CanelaDocumento14 páginasMarisa Que Borra - CanelaMariana B100% (2)
- Contos para NenosDocumento34 páginasContos para NenosXelo Cagiao TeijoAún no hay calificaciones
- Tres Posturas Respecto Al MilenioDocumento9 páginasTres Posturas Respecto Al MilenioEsteban Paniagua100% (1)
- Cuestionario de Audioria Unidad 5Documento3 páginasCuestionario de Audioria Unidad 5Jenifer Encarnacion0% (1)
- Kappa - Ryunosuke AkutagawaDocumento6 páginasKappa - Ryunosuke AkutagawaDayane UlloaAún no hay calificaciones
- RASHÔMON Y OTROS CUENTOS Ryûnosuke AkutagawaDocumento10 páginasRASHÔMON Y OTROS CUENTOS Ryûnosuke AkutagawaAlb Villa0% (1)
- Anonimo - Chumba La CachumbaDocumento36 páginasAnonimo - Chumba La CachumbasolginAún no hay calificaciones
- Ryunosuke Akutagawa - Los EngranajesDocumento36 páginasRyunosuke Akutagawa - Los EngranajesAnonymous 8P2pn2pyGAún no hay calificaciones
- Akutagawa, Ryūnosuke - MagiaDocumento12 páginasAkutagawa, Ryūnosuke - MagiaKarencilla de Arcilla100% (1)
- Virus TropicalDocumento1 páginaVirus TropicalDiana A ZIAún no hay calificaciones
- Cuentos Navidenos Politicamente Correctos - James Finn GarnerDocumento71 páginasCuentos Navidenos Politicamente Correctos - James Finn GarnerIce HoarfrostAún no hay calificaciones
- Libro-Rey-rojo Lectura en El Mundo RuralDocumento24 páginasLibro-Rey-rojo Lectura en El Mundo RuralBiblioteca DiaguitasAún no hay calificaciones
- Ungerer y LoberDocumento2 páginasUngerer y LoberBiblioteca Pública de SegoviaAún no hay calificaciones
- El Gato PiruchoDocumento12 páginasEl Gato PiruchoAnalia Santander SelesanAún no hay calificaciones
- Cuentos de La Torre y La Estrella - El Circo de PacoDocumento32 páginasCuentos de La Torre y La Estrella - El Circo de PacoMeganConnorAún no hay calificaciones
- Limerick: La Quintilla InglesaDocumento12 páginasLimerick: La Quintilla InglesaPhilip PasmanickAún no hay calificaciones
- Cuando El Mundo Era Jóven TodavíaDocumento4 páginasCuando El Mundo Era Jóven TodavíaJesus MoradilloAún no hay calificaciones
- Periplo MínimosDocumento116 páginasPeriplo MínimosMario Alfonso Navarrete NavarreteAún no hay calificaciones
- La Bruja Yaga y Otros CuentosDocumento0 páginasLa Bruja Yaga y Otros CuentosSamantha Carter100% (1)
- FABULAS POPULARES - Taqpachana AruskipañanakapaDocumento22 páginasFABULAS POPULARES - Taqpachana AruskipañanakapaLuis Daniel Milanes MondacaAún no hay calificaciones
- Diez Grandes Cuentos ChinosDocumento96 páginasDiez Grandes Cuentos Chinosjes90100% (1)
- 1,2,3 Por El Elefante en La Sala WebDocumento146 páginas1,2,3 Por El Elefante en La Sala WebRammses MoctezumaAún no hay calificaciones
- Guìa de Literatura InfantilDocumento27 páginasGuìa de Literatura InfantilLiliana HdezAún no hay calificaciones
- Tanizaki, Jun'ichirō - Historia de La Mujer Convertida en MonoDocumento112 páginasTanizaki, Jun'ichirō - Historia de La Mujer Convertida en MonoGael Gris100% (1)
- ALucas Se Le Perdio La ADocumento32 páginasALucas Se Le Perdio La AAna_Laura_LAún no hay calificaciones
- El Nombre Verdadero Correa Acosta PDFDocumento40 páginasEl Nombre Verdadero Correa Acosta PDFAlejandra CorreaAún no hay calificaciones
- Dinosaurio AzulDocumento20 páginasDinosaurio AzulAmarilysSolerAún no hay calificaciones
- Capitulo 3 Seppia Etchemaite y Otros El Texto Literario PDFDocumento21 páginasCapitulo 3 Seppia Etchemaite y Otros El Texto Literario PDFJor Flor QuintosextoAún no hay calificaciones
- Catalogo Combel 2017Documento100 páginasCatalogo Combel 2017ClaudiaAún no hay calificaciones
- 06 - El Ascensor ArtificiosoDocumento239 páginas06 - El Ascensor ArtificiosoAlberto FernándezAún no hay calificaciones
- Cuentos y Leyendas JaponesesDocumento134 páginasCuentos y Leyendas JaponesesGALENAFMAún no hay calificaciones
- Ano 22 Num 228 Julio Agosto 2009Documento84 páginasAno 22 Num 228 Julio Agosto 2009Blanca MartinezAún no hay calificaciones
- El Comic y El Arte Secuencial - Will EisDocumento164 páginasEl Comic y El Arte Secuencial - Will EisYulian Gomez100% (1)
- Sapo y Sepo InseparablesDocumento19 páginasSapo y Sepo InseparablesEstefy RĭquelmeAún no hay calificaciones
- Cuentos en Verso PDFDocumento9 páginasCuentos en Verso PDFIara MandiaAún no hay calificaciones
- La Cenicienta y Sus Distintas VersionesDocumento7 páginasLa Cenicienta y Sus Distintas VersionescarlosgrammAún no hay calificaciones
- Piratas FutbolistasDocumento18 páginasPiratas FutbolistasMariana BAún no hay calificaciones
- Sobre Gonzalo Rojas - ÍntegraDocumento3 páginasSobre Gonzalo Rojas - ÍntegrajorjugoAún no hay calificaciones
- Rigoberto Entre Las Ranas PDFDocumento14 páginasRigoberto Entre Las Ranas PDFLuis GabuttiAún no hay calificaciones
- Aventura SR CiervoDocumento28 páginasAventura SR CiervoSusana Sánchez Contreras0% (1)
- Cuento Japones Del Siglo XXDocumento96 páginasCuento Japones Del Siglo XXElizabeth Romero100% (4)
- Nuevos Rumbos Del Teatro. Parte IDocumento26 páginasNuevos Rumbos Del Teatro. Parte IJuan Carlos Castañeda100% (1)
- Los Cuentos Del Chiribitil Los PrincipesDocumento24 páginasLos Cuentos Del Chiribitil Los PrincipesLaura GaladrielAún no hay calificaciones
- Murata Ladependienta Primeroscapitulos PDFDocumento15 páginasMurata Ladependienta Primeroscapitulos PDFNataly GuerraAún no hay calificaciones
- Descargar Libro Los Sapos de La Memoria PDF 11 PDFDocumento4 páginasDescargar Libro Los Sapos de La Memoria PDF 11 PDFluisa cruzAún no hay calificaciones
- El - Esqueleto... Silvia SchujerDocumento7 páginasEl - Esqueleto... Silvia SchujerJulieta KabalinAún no hay calificaciones
- Libro ObjetoDocumento4 páginasLibro ObjetoEdgar Olvera YerenaAún no hay calificaciones
- BaschDocumento7 páginasBaschLuris Luris100% (2)
- Dorothy - una amiga diferente (Dorothy - A Different Kind of Friend)De EverandDorothy - una amiga diferente (Dorothy - A Different Kind of Friend)Aún no hay calificaciones
- Adivinación y Oráculos en El Mundo Andino AntiguoDocumento312 páginasAdivinación y Oráculos en El Mundo Andino AntiguoDanira Esmeralda88% (8)
- Reducciones La Concentración Forzada de Las Poblaciones Indígenas en El Virreinato Del PerúDocumento659 páginasReducciones La Concentración Forzada de Las Poblaciones Indígenas en El Virreinato Del PerúOmar Arce Paredes100% (1)
- 5 Metros de Poemas Carlos Oquendo de Amat 1927Documento36 páginas5 Metros de Poemas Carlos Oquendo de Amat 1927chrisbryan3hAún no hay calificaciones
- Antonio Galvez Ronceros - Historias para Reunir A Los Hombres (1988)Documento86 páginasAntonio Galvez Ronceros - Historias para Reunir A Los Hombres (1988)Omar Arce Paredes100% (1)
- Cápac Ñan El Gran Camino IncaDocumento403 páginasCápac Ñan El Gran Camino IncaOmar Arce Paredes100% (1)
- 4 Economia de La Primera Centuria IndependienteDocumento551 páginas4 Economia de La Primera Centuria IndependienteWilder Yasmani Diaz ZeaAún no hay calificaciones
- Las Novelas de Jose Maria ArguedasDocumento464 páginasLas Novelas de Jose Maria ArguedasOmar Arce ParedesAún no hay calificaciones
- CARLOS CONTRERAS (Editor) - Compendio de Historia Económica Del Perú - Tomo VDocumento664 páginasCARLOS CONTRERAS (Editor) - Compendio de Historia Económica Del Perú - Tomo VEdward Pierre BocangelAún no hay calificaciones
- J.R. Ribeyro y Sus DoblesDocumento265 páginasJ.R. Ribeyro y Sus DoblesOmar Arce Paredes100% (3)
- Compendio de Historia Economica Del Banco de Reserva - Economia-Colonial-TempranoDocumento612 páginasCompendio de Historia Economica Del Banco de Reserva - Economia-Colonial-TempranoperosandovalAún no hay calificaciones
- Pensamiento Político de Gonzalez PradaDocumento215 páginasPensamiento Político de Gonzalez PradaOmar Arce Paredes100% (1)
- Vallejo Como ParadigmaDocumento210 páginasVallejo Como ParadigmaOmar Arce ParedesAún no hay calificaciones
- Del Regreso Del Inca A Sendero Luminoso - Aranda, Gilberto (Et Al.)Documento254 páginasDel Regreso Del Inca A Sendero Luminoso - Aranda, Gilberto (Et Al.)Txus Sayhueke100% (9)
- Familias en El Viejo y El Nuevo MundoDocumento472 páginasFamilias en El Viejo y El Nuevo MundoOmar Arce Paredes100% (1)
- Atlas de Los OceanosDocumento56 páginasAtlas de Los OceanosOmar Arce ParedesAún no hay calificaciones
- El Caballero CarmeloDocumento18 páginasEl Caballero CarmeloOmar Arce ParedesAún no hay calificaciones
- Hebaristo, El Sauce Que Murio de AmorDocumento10 páginasHebaristo, El Sauce Que Murio de AmorOmar Arce ParedesAún no hay calificaciones
- Contrato de Monitoreo ModificadoDocumento8 páginasContrato de Monitoreo ModificadoMario Andres MaigualAún no hay calificaciones
- Calendarios 2021 GYMVIRTUAL Mayo Interactiva 3Documento1 páginaCalendarios 2021 GYMVIRTUAL Mayo Interactiva 3Bettiana N. VelazcoAún no hay calificaciones
- Uso de Las MayusculasDocumento2 páginasUso de Las MayusculasCarola MurilloAún no hay calificaciones
- Parroquia Inmaculada ConcepciónDocumento38 páginasParroquia Inmaculada ConcepciónAndresafaAún no hay calificaciones
- Horizonte Wicca - Bran V.G.NDocumento176 páginasHorizonte Wicca - Bran V.G.NLaura CaceresAún no hay calificaciones
- Reglamenta Estandares Tecnicos para Equipos Detectores de VelocidadDocumento3 páginasReglamenta Estandares Tecnicos para Equipos Detectores de VelocidadMatías Enrique Farías PeñaAún no hay calificaciones
- Lean CanvasDocumento1 páginaLean CanvasOSNAIDER BRAVOAún no hay calificaciones
- Fuga de Cerebros PDFDocumento4 páginasFuga de Cerebros PDFLaura Hernandez RamosAún no hay calificaciones
- TP 5 (Creacion de Valor) - Falta Terminar 1, 3 y 4Documento3 páginasTP 5 (Creacion de Valor) - Falta Terminar 1, 3 y 4Simon AltkornAún no hay calificaciones
- El Pensamiento DocenteDocumento8 páginasEl Pensamiento DocenteGustavo GarciaAún no hay calificaciones
- Planeacion Estrategica de Recursos Humanos - EA - P2 - PDocumento6 páginasPlaneacion Estrategica de Recursos Humanos - EA - P2 - PJorge Bravo Bracamontes100% (1)
- Formato 7 - Pacto de TransparenciaDocumento2 páginasFormato 7 - Pacto de TransparenciaManuel Elkin Mercado MolinaAún no hay calificaciones
- Ejercicios Semana 1 v2Documento3 páginasEjercicios Semana 1 v2Diana Aguilar AlataAún no hay calificaciones
- Núria Ytchart Navarro - 3. ¿Quién Es Garcilaso - Parte 2Documento6 páginasNúria Ytchart Navarro - 3. ¿Quién Es Garcilaso - Parte 2NuriaYNAún no hay calificaciones
- IntermediariosDocumento2 páginasIntermediariosPavel RegaladoAún no hay calificaciones
- Articulo de Opinion El Acoso Por InternetDocumento2 páginasArticulo de Opinion El Acoso Por InternetMilagritos del pilar Vivas RondoyAún no hay calificaciones
- Sistema Manejo Quejas Restaurante Norma Iso 2014Documento33 páginasSistema Manejo Quejas Restaurante Norma Iso 2014Miguel Angel Prieto AlvarezAún no hay calificaciones
- Frases Incompletas de Sacks FormatoDocumento2 páginasFrases Incompletas de Sacks FormatoCrisAún no hay calificaciones
- Deber Fundamentos Segunda ParteDocumento15 páginasDeber Fundamentos Segunda ParteJohana BurgosAún no hay calificaciones
- Lo Neo en La ArquitecturaDocumento11 páginasLo Neo en La ArquitecturamelanieAún no hay calificaciones
- Normagrup Normalux Tarifa 2019 Li-03-02 - Ed20Documento144 páginasNormagrup Normalux Tarifa 2019 Li-03-02 - Ed20VEMATELAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 1Documento14 páginasCuadernillo 1merylauravacatorresAún no hay calificaciones
- Acciones TraspasoDocumento2 páginasAcciones TraspasoWinston CanahuateAún no hay calificaciones
- Of Caratula de La Monografia Responsabilidad CivilDocumento6 páginasOf Caratula de La Monografia Responsabilidad CivilEduardo CanaviriAún no hay calificaciones
- Lectura Guerra CiberneticaDocumento4 páginasLectura Guerra CiberneticaJosealbertozetAún no hay calificaciones
- Dios, Soberanía De: 66 Versículos de La Biblia SobreDocumento6 páginasDios, Soberanía De: 66 Versículos de La Biblia SobreManuel Enrique Chávez RodríguezAún no hay calificaciones