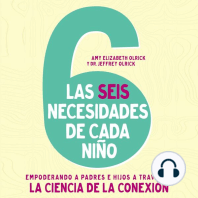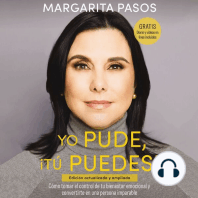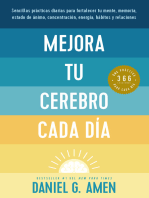Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Matrimonio Considerado Como Relación Psicológica
Cargado por
maria_beatriz_h0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas11 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas11 páginasEl Matrimonio Considerado Como Relación Psicológica
Cargado por
maria_beatriz_hCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
EL MATRIMONIO CONSIDERADO COMO RELACIÓN PSICOLÓGICA “
Carl Gustav Jung
El matrimonio como relación psicológica es un problema complicado. Está constituido
por toda una serie de realidades subjetivas y objetivas, en parte, de naturaleza muy
heterogénea. Como me quiero limitar al aspecto psicológico, tendré que excluir, en lo
esencial, las realidades de naturaleza jurídica y social, a pesar de que ellas influyen
sobremanera la relación psicológica entre los esposos.
Al hablar de relación psicológica presuponemos la consciencia. No existe una relación
psicológica entre los hombres que se hallen en estado inconsciente. Desde el punto de
vista psicológico, no guardan relación alguna. Y desde otro punto de vista cualquiera,
por ejemplo, fisiológico, pudieran estar en relación, pero nunca podría llamarse
psicológica. La supuesta inconsciencia total no se da en esa medida; sin embargo,
existen inconsciencias parciales de amplitud considerable. Y en la medida en que estas
inconsciencias existen, queda restringida la relación psicológica.
En el niño la conciencia surge de las profundidades de la vida anímica inconsciente, a la
manera de islas disgregadas que poco a poco se agrupan formando un “continente”, una
conciencia conexiva totalizadora. El proceso evolutivo del avance espiritual no
significa otra cosa sino la expansión de la conciencia. En el momento en que se produce
una conciencia conexiva se da la posibilidad de una relación psicológica. Conciencia,
según nuestras posibilidades de entender, es siempre conciencia del yo. Para tener
conciencia de mí mismo tengo que poder diferenciarme de los demás. Sólo allí donde
está diferenciación existe puede tener lugar una relación. Y, aunque la diferenciación
se establece con carácter general, normalmente esta diferenciación ofrece lagunas en
las cuales se encuentran, acaso, amplios dominios en la vida psíquica, en un estado
inconsciente. No se da diferenciación alguna respecto a los contenidos inconscientes,
y por eso en sus dominios no es posible establecer relación ninguna; domina el estado
inconsciente de los comienzos, con una identidad primitiva del yo con los demás, lo que
quiere decir una absoluta falta de relación.
El joven casadero posee conciencia del yo (la muchacha, por lo general, más que el
muchacho). Pero no hace mucho tiempo que ha surgido de las nieblas de la
inconsciencia originaria. Por eso posee todavía amplios dominios que duermen a la
sombra del inconsciente y que excluyen, en su extensión, el establecimiento de una
relación psicológica. Prácticamente, esto quiere decir que el joven no posee más que un
conocimiento incompleto de los demás y de sí mismo, y que no puede darse cuenta, más
que de una manera insuficiente, de los motivos de los demás y de los suyos propios.
Por lo general, actúa por motivos, en su mayor parte, inconscientes. Claro que
subjetivamente se figura ser muy consciente, porque siempre sobreestimamos los
contenidos conscientes que poseemos, y resulta un descubrimiento sorprendente de la
mayor importancia que aquello que nosotros consideramos como una cima al fin
escalada no sea, en realidad, más que el primer peldaño de una escalera muy larga.
Cuanto mayor sea la amplitud de lo inconsciente tanto menos libertad habrá para el
matrimonio, lo que subjetivamente se hace sentir con la fuerza del sino que se
manifiesta en el enamoramiento. Allí donde no hay enamoramiento puede actuar
también una fuerza, aunque en formas menos agradables.
Las motivaciones, todavía inconscientes, son de naturaleza personal y general. En
primer lugar, motivos procedentes de la influencia de los padres. En este aspecto lo
que condiciona al joven es su relación respecto a la madre, y a la joven, su relación
respecto al padre La intensidad del vínculo con los padres es lo que influye, en primer
lugar, de manera inconsciente, en la elección de esposo, ya sea favoreciéndola o
dificultándola. Un amor consciente hacia el padre y la madre favorece la elección de
un esposo o esposa, parecidos al padre a la madre, respectivamente. Un enlace
inconsciente (que no es forzoso que se manifieste conscientemente e forma de amor)
dificulta semejante elección y fuerza notificaciones peculiares. Para comprender esto
tenemos que saber en qué se apoya ese enlace inconsciente con los padres y bajo qué
circunstancias modifica la elección consciente, y a veces la impide. Por lo general, toda
aquella vida que los padres pudieran vivir y que por razones especiosas fue sofocada
por ellos, se transmitirá en forma invertida a los hijos, es decir, que estos últimos
serán empujados inconscientemente en una dirección que tenderá a compensar aquello
que no fue colmado en la vida de los padres. Así ocurre que padres hipermorales
engendran hijos inmorales, y que un padre sin sentido de la responsabilidad y ocioso
tiene un hijo dotado de una ambición enfermiza. El inconsciente artificial de los
padres produce las peores consecuencias. Así, una madre que se mantiene
artificiosamente inconsciente, para no perturbar las apariencias del matrimonio feliz,
encadena inconscientemente al hijo, en cierta manera como substitutivo del marido.
En consecuencia, el hijo cuando no es derivado hacía la homosexualidad, es forzado a
ciertas modificaciones en la elección que, propiamente, no le corresponde. Se casará
con una joven que sea manifiestamente inferior a su madre, para que no pueda
competir con ella, o será víctima de una mujer despótica y de carácter exigente, que
lo desligará de la madre. La elección puede hacerse libremente, sin estos influjos,
caso de que el instinto se mantenga vigoroso; sin embargo, esos influjos se harán
sentir, tarde o temprano, como entorpecimientos. Una elección más o menos instintiva
habría de ser la mejor desde el punto de vista de la conservación de la especie; pero
desde el punto de vista psicológico no siempre es feliz, porque a menudo existe una
gran distancia entre la personalidad puramente instintiva y la personalidad
individualmente diferenciada. En un caso semejante, la raza podrá ser mejorada o
renovada por una elección puramente instintiva, pero a costa, acaso de la felicidad
individual (el concepto “instinto” no es más que un concepto totalizador de todos los
factores orgánicos y psíquicos posibles, cuya naturaleza nos es, en su mayor parte,
desconocida).
Si consideramos al individuo únicamente como instrumento para la conservación de la
especie, la elección puramente instintiva es, sin duda, la mejor. Pero, como sus
fundamentos son inconscientes, no es posible que sobre ella se establezca más que un
tipo de relación impersonal, como lo hemos podido observar entre los primitivos. Si
cabe hablar entre éstos de relación, será una relación distante y pálida, de naturaleza
claramente impersonal, completamente regulada por costumbres y prejuicios
tradicionales, modelo de todo matrimonio convencional.
En la medida en que la razón, la habilidad o el cuidado amoroso de los padres no haya
arreglado el matrimonio del hijo y en la medida, también, en que el instinto primitivo
del niño no se halle desvigorizado por una falsa educación o por el influjo secreto de
complejos paternos, que asomaron y fueron descuidados, la elección de esposa ocurre
en virtud de motivaciones instintivas conscientes. Inconsciencia produce
indiferenciación, inconsciente identidad. La consecuencia práctica es que el uno
supone en el otro una estructura psicológica similar. La sexualidad normal, como
vivencia común y aparentemente encaminada a lo mismo, fortifica el sentimiento de
unidad y de identidad. Este estado suele designarse como armonía completa y
ensalzado como una gran dicha (“Un corazón y un alma”), y con razón, porque la vuelta
al estado primitivo de inconsciencia y a la unidad inconscientes es como un regreso a la
infancia (de aquí los gestos infantiles de todos los enamorados), todavía más, una
vuelta al seno materno, al mar, preñado de presentimientos, de una plenitud creadora,
todavía inconsciente. Es una vivencia auténtica e innegable de lo divino, cuya
omnipotencia disuelve y absorbe todo lo individual. Es una comunión auténtica con la
vida y con el destino impersonal. La voluntad propia, que mira por sí misma, queda rota.
La mujer se hace madre, el hombre padre y ambos pierden su libertad para
convertirse en instrumento de la vida que avanza.
La relación permanece dentro de los límites de la finalidad biológica del instinto. Como
éste es un fin de naturaleza colectiva, la relación recíproca psicológica de los esposos
es, en lo esencial, de naturaleza colectiva, y no es posible considerarla, en sentido
psicológico, como relación individual. Podemos hablar de una relación de este tipo
cuando se conoce la naturaleza de las motivaciones inconscientes y queda anulada,
ampliamente, esa identidad originaria. Raras veces, o nunca, un matrimonio deriva a la
relación individual sin dificultades y sin crisis. No existe un “hacerse consciente” sin
dolor. Las vías que conducen a la conciencia son diversas, pero guardan sus leyes. La
transformación comienza, por lo general, cuando asoma la segunda mitad de la vida. El
mediodía de la vida es una época de la mayor importancia psicológica. El niño comienza
su vida psicológica en un marco reducidísimo: en el de la madre y la familia. Con la
progresiva maduración se amplía el horizonte y la esfera del influjo propio. Esperanza
e intención apuntan a la ampliación de la esfera personal de poder y de posesión, el
deseo se vierte sobre el mundo en proporciones cada vez mayores. La voluntad del
individuo se va identificando cada vez más con los fines naturales de las motivaciones
inconscientes. Así, el hombre insufla a las cosas su propia vida, hasta que éstas
comienzan a vivir por sí mismas, y a multiplicarse, acabando insensiblemente por
sobrepasarle. Las madres son superadas por sus hijos, los hombres por sus creaciones,
y aquello que se ha traído a la existencia penosamente, y acaso con el mayor esfuerzo,
se nos escapa y no podemos contenerlo. Al principio fue pasión; luego obligación; por
último, carga insoportable, un vampiro que ha chupado para sí la vida de su propio
creador. El punto medio de la vida es el momento de mayor expansión, cuando el
hombre se pone a la obra con toda su fuerza y toda su voluntad. Pero en este mismo
momento nace la tarde, la otra mitad de la vida. La pasión cambia de cara y se llama
deber, el querer se convierte en implacable tener, y los recodos del camino, que antes
fueron ocasión de sorpresa y descubrimiento, se convierten en costumbre. El vino ha
fermentado y empieza a clarear. Se desarrollan inclinaciones conservadoras, si todo
marcha bien. En lugar de hacia adelante, volvemos muchas veces sin querer la vista
hacia atrás, y empezamos a darnos cuenta de cómo se ha desenvuelto la vida hasta
ahora. Se buscan los motivos reales y se hacen descubrimientos. El estudio crítico de
sí mismo y de su propio destino descubre al hombre su ver verdadero. Pero estos
conocimientos no le vienen al hombre sin más. Se adquieren acompañados de fuertes
conmociones. Como los fines de la segunda mitad de la vida son otros que los de la
primera, mediante una perduración excesiva en la actitud juvenil se produce una
disensión de la voluntad. La conciencia empuja hacia adelante, obedeciendo a su propia
inercia; el inconsciente se aferra al pasado, porque la fuerza y voluntad para futuras
expansiones se han agotado. Esta disensión dentro de uno mismo produce
descontento, y como no tenemos consciencia de nuestro propio estado, se proyectan
los motivos sobre el esposo. Así se produce una atmósfera crítica, condición previa
imprescindible para la adquisición de conciencia. Este estado no se produce, por lo
común, al mismo tiempo en los esposos. Ni el matrimonio más perfecto puede anular de
tal forma las diferencias individuales que los estados de los esposos se identifiquen
absolutamente. Generalmente, uno de ellos se acomodará más rápidamente al
matrimonio que el otro. Uno de los esposos, apoyado en su relación positiva con los
padres, experimentará pocas dificultades o ninguna en su adaptación al esposo,
mientras que el otro se hallará impedido por un vínculo inconsciente profundo con los
padres. Así, conseguirá más tardíamente su adaptación completa, y, por lo mismo que
la ha alcanzado más difícilmente, la conservará más tenazmente. Los momentos que
producen una dificultad típica, que desenvuelve su eficacia en el momento crítico, son,
por una parte, la diferencia en el “tempo”; por otra, la diferencia en la amplitud de la
personalidad espiritual. Con la expresión amplitud de la personalidad espiritual no
quisiera provocar la idea de que se trata siempre de una naturaleza especialmente
rica o magnífica. No es este el caso, en manera alguna. Lo que yo entiendo con esa
expresión es más bien cierta complejidad de la naturaleza espiritual, equiparable a una
piedra con muchas facetas, en contraposición con un simple cubo. Se trata de
naturalezas polifacéticas, generalmente problemáticas, dotadas de unidades
hereditarias psíquicas más o menos difícilmente conciliables. Adaptarse a naturalezas
de este tipo, o que ellas se adapten a personalidades sencillas, es siempre difícil.
Estos hombres con disposiciones en cierto modo disociadas, poseen, por lo general, la
capacidad de separar durante largo tiempo los rasgos de carácter inconciliables,
ofreciéndose así con aparente simplicidad, o puede ocurrir que su diversidad, su
carácter deslumbrador constituya su atractivo especial. En semejantes naturalezas
laberínticas, el otro puede perderse fácilmente, esto es, encuentra en ellas tal
plenitud de posibilidades de vivencias diversas, que su interés personal se halla
absolutamente entretenido, claro que no siempre en forma agradable, ya que su
ocupación consiste, lo más a menudo, en seguir al primero en todos sus recodos y
rodeos. De todas maneras, ello le acarrea tantas posibilidades de vivencia, que la
personalidad sencilla se halla cercada y hasta captada por ella; queda absorbida por la
personalidad más complicada y no ve más allá de ella. Es un fenómeno casi corriente:
una mujer que, espiritualmente, se halla contenida en su marido, un hombre que,
sentimentalmente, se halla contenido por su mujer. Podría designarse esto como el
problema del que contiene y del que es contenido.
El que es contenido se halla, esencialmente, dentro del matrimonio. Se vierte
completamente hacia el otro, no posee ninguna obligación ni ningún interés vincular
hacia afuera. El aspecto desagradable de este estado, por lo demás ideal, es la
dependencia inquietante respecto a una personalidad inabarcable y, por consiguiente,
que no inspira confianza o seguridad absoluta. La ventaja es esa carencia de división
propia, un factor nada despreciable en la economía psíquica.
El que contiene, que, en virtud de sus disposiciones disociadas, necesita especialmente
lograr la unidad de sí mismo, en su amor indiviso hacia otro, será superado en el logro
de este afán, que para él ha de ser naturalmente difícil, por la personalidad sencilla.
Mientras que él va buscando en el otro todas las sutilezas y complicaciones que sirvan
de doble y eco a sus propios pliegues, perturba la sencillez del otro. Y como la
sencillez, en circunstancias normales, es una ventaja respecto a la complejidad, pronto
tendrá que desistir de sus intentos de provocar en una naturaleza sencilla reacciones
sutiles y problemáticas. Además, el otro, que, conforme a su naturaleza sencilla, busca
también respuestas sencillas, pronto le dará quehacer, porque, al pretender y esperar
respuestas sencillas, “constelará” las complejidades del primero (como se dice
técnicamente). Este tendrá que retraerse, nolens volens, dentro de sí mismo, ante la
fuerza convincente de lo sencillo. Lo espiritual (el proceso de conciencia en general)
significa para el hombre un esfuerzo tal que prefiere siempre lo sencillo, aunque no
sea lo verdadero. Y sí, por lo menos, es media verdad, entonces sí que no resiste. La
naturaleza sencilla es para la complicada como una habitación demasiado pequeña,
donde apenas puede moverse. La naturaleza complicada, por el contrarío, ofrece a la
sencilla un espacio demasiado amplío, así que ésta no se encuentra a sí misma. Resulta,
pues, de una manera natural, que el complicado contiene o absorbe al simple. Aquél no
puede disolverse en éste, sino que, por el contrario, lo envuelve y él no puede ser
envuelto. Y como quizá siente una mayor necesidad de ser envuelto, se encuentra como
fuera del matrimonio y desempeña siempre el papel problemático. Cuanto más se
adhiere el que es contenido, tanto más se siente disparado el continente. Con este
apego, el primero va penetrando, y cuanto más penetra, en tanto menor grado le será
posible al segundo hacer lo mismo. Por eso, el que contiene otea siempre, más o menos,
por la ventana, aunque al principio inconscientemente. Pero al llegar el mediodía de la
vida despierta en él una fuerte nostalgia de aquella unidad e indivisión de la que tan
necesitado está, en razón de su naturaleza disociada, y entonces ocurren cosas que
hacen aflorar el conflicto en la conciencia. Se da cuenta de que está buscando un
complemento, el estar contenido y ser indiviso, que siempre le faltaron. Este
acontecimiento significa para el que es contenido, primeramente, una confirmación de
aquella inseguridad penosamente sentida; encuentra que en la habitación reservada
para él viven otros huéspedes indeseados, pierde la esperanza de la seguridad y esta
desilusión le obliga a meterse dentro de sí mismo, a no ser que logre con esfuerzos
violentos y desesperados, someter al otro haciéndole ver que su nostalgia de unidad
no es más que una fantasía infantil o enfermiza. Si no consigue, esta victoria violenta,
la aceptación de la renuncia le procura un gran bien, a saber: el conocimiento de que la
seguridad que anduvo buscando en el otro tiene que encontrarla en sí mismo. Así se
encuentra a sí mismo y descubre en su naturaleza sencilla todas aquellas
complicaciones que el continente buscó en ella sin resultado.
Si el que contiene no se derrumba con la visión de lo que suele llamarse “yerro
matrimonial”, sino que cree en la íntima justificación de su anhelo de unidad, sufrirá
un desgarramiento. No es la separación lo que cura una disociación, sino el
desgarramiento. Todas las fuerzas que tienden a la unidad, todo ese sano buscarse a
sí mismo, se levantará contra el desgarramiento, y así se dará cuenta de la posibilidad
de una unidad íntima que anduvo buscando fuera. Hallará que su bien propio es el no
estar dividido dentro de sí mismo.
Esto es lo que en el cénit de la vida ocurre frecuentísimamente, y en esta forma, la
admirable naturaleza de los hombres nos fuerza al tránsito de la primera a la segunda
mitad de la vida, la transformación de un estado en que el hombre no es más que
instrumento de sus instintos naturales, en otro en que ya no es instrumento, sino él
mismo, una transformación de la naturaleza en cultura, del instinto en espíritu.
Hay que guardarse de interrumpir mediante violencias morales este desenvolvimiento
forzoso, porque procurarse una actitud espiritual mediante la división y represión de
los impulsos es una falsificación. Nada hay más repugnante que una espiritualidad
secretamente sexualizada. Es algo tan impuro como una sensualidad sobreestimada.
Pero el tránsito es un camino largo y la mayoría quedan parados en él. Si fuera posible
que el total desenvolvimiento psíquico, en el matrimonio y mediante el matrimonio,
transcurriera en el inconsciente, como es el caso entre los primitivos, estas
transformaciones tendrían lugar sin roces mayores y de manera más completa. Suele
encontrarse entre los primitivos personalidades espirituales que inspiran veneración,
como obras perfectamente maduras de un destino imperturbado. Hablo por
experiencia propia. ¿Dónde encontrar entre los europeos de hoy figuras que no estén
menoscabadas por alguna violencia moral? Seguimos siendo lo bastante bárbaros para
creer todavía en la ascética y sus contrarios. Pero no es posible dar marcha atlas en la
historia. Sólo podemos marchar hacia adelante, al la busca de aquella postura que nos
permita vivir como nos señala el destino no mixtificado del hombre primitivo. Sólo con
esta condición seremos capaces de no pervertir el espíritu con sensualidad o la
sensualidad con el espíritu, ya que ambos tienen que vivir, puesto que el uno recibe su
vida del otro.
El contenido esencial de la relación psicológica del matrimonio es este cambio,
esbozado aquí tan brevemente. Mucho habría que decir acerca de las ilusiones al
servicio del fin perseguido por la naturaleza, y que provocan aquellos cambios que
caracterizan esta época de la vida. Esa armonía del matrimonio, propia de la primera
mitad de la vida (si es que se produjo la referida adaptación) se funda esencialmente
(como se pone de relieve después en la frase crítica) en proyecciones de ciertas
imágenes típicas.
Cada hombre lleva consigo desde siempre la imagen de la mujer, no la imagen de esta
mujer determinada, sino de una mujer determinada. Esta imagen es, en el fondo, una
herencia inconsciente procedente de los primeros tiempos y entrañada en el sistema
vivo, un tipo o arquetipo de todas las experiencias de los antepasados acerca de los
seres femeninos, una decantación de todas las impresiones femeninas, un sistema
heredado de adaptación psíquica. Aunque no hubiera mujeres podríamos deducir, en
todo momento, partiendo de esta imagen inconsciente, de qué modo tendría que estar
constituida psíquicamente una mujer. Lo mismo cabe decir de la mujer, pues también
ella posee una imagen congénita del hombre. La experiencia nos enseña que, en
realidad, se trata de una imagen de hombre, mientras que en el hombre es una imagen
de Ja mujer. Como esta imagen es inconsciente, se proyecta también conscientemente
en la figura amada, y constituye uno de los motivos más esenciales de atracción
pasional o de repulsión. He calificado esta imagen como anima, y la cuestión
escolástica de si la mujer tiene “ánima” me parece muy interesante, porque creo que
esta pregunta no deja de tener su razón, puesto que cabe la duda. La mujer no tiene,
en realidad, ánima, sino animus. El ánima posee un carácter erótico emocional y el
animus un carácter razonador: de aquí que la mayoría de lo que los hombres suelen
decir acerca de la erótica femenina y, en general, sobre la vida sentimental femenina,
descansa en la proyección de su propia ánima y por lo mismo es certero. Las
suposiciones y fantasías asombrosas de las mujeres acerca de los hombres se inspiran
en el animus, que es inagotable en la producción de juicios ilógicos y de casualidades
falsas.
El ánima y el animus se caracterizan por una diversidad extraordinaria. En el
matrimonio, el que es contenido proyecta la imagen sobre el que contiene, mientras
que éste, sólo en parte puede proyectar la imagen sobre el compañero. Cuando más
claro y sencillo es aquél tanto más difícil es la proyección. En este caso, esa imagen,
tan fascinadora, queda colgada en el aire, esperando ser colmada por un ser real.
Existen tipos de mujeres que parecen creadas por la naturaleza para captar
proyecciones de ánima. Hasta se podría hablar de un tipo peculiar. Tiene que ser ese
tipo enigmático de esfinge; no con una vaga indeterminación en la que nada podría
alojarse, sino una incertidumbre llena de promesas como el callar expresivo de Mona
Lisa, joven y provecta, madre e hija, de castidad dudosa, infantil, y con una ingenua
sagacidad que desarma (1). No todo hombre de verdadero espíritu puede servir de
animus, porque a éste no le hacen falta tanto las buenas ideas como las buenas
palabras, preñadas de sentido, en las que podemos alojar muchas cosas no expresadas.
También debe ser algo incomprendido o, por lo menos, hallarse en cierta medida en
oposición con las gentes, para que pueda tener cabida la idea de sacrificio y entrega.
Será un héroe equívoco, con posibilidades, sin que sea seguro que la proyección del
animus no encuentre un héroe real mucho antes que el tardo entendimiento del
hombre de inteligencia media (2).
Lo mismo para el hombre que para la mujer, en cuanto continentes, el cumplimiento de
esta imagen resulta una vivencia preñada de consecuencias, porque aquí se ofrece la
posibilidad de encontrar respuesta a la complejidad propia con una multiformidad
correspondiente. Aquí parecen asomar los espacios en que uno se puede sentir, a la
vez, cercado y cercador. Digo expresamente “parece” porque es una posibilidad
equívoca. Así como la proyección del animus de la mujer adivina efectivamente a un
hombre importante desconocido por la masa, y todavía más, le ayuda a cumplir su
misión propia mediante una colaboración moral, así también el hombre, merced a la
proyección del ánima, puede descubrir la femme inspiratrice. Pero, más
frecuentemente acaso, es una ilusión con consecuencias destructivas. Un fracaso,
porque la fe no fue lo bastante fuerte. Debo decir a los pesimistas que en estas
protoimágenes anímicas residen valores positivos extraordinarios; mientras que a los
optimistas tengo que prevenirlos contra fantasías deslumbradoras y la posibilidad de
los despistes más absurdos.
No hay que entender esta proyección como una relación individual y consciente. En
primer lugar, porque no lo es. Produce una dependencia forzosa sobre la base de
motivos inconscientes, pero que no son biológicos, Rider Haggard nos muestra en su
She el sorprendente mundo representativo que se halla a la base de la proyección del
ánima. En lo esencial, se trata de contenidos espirituales, con disfraz erótico a
menudo, trozos patentes de una mentalidad mitológica primitiva, constituida por
arquetipos, cuya totalidad constituye el llamado inconsciente colectivo. Por eso,
semejante relación, si bien se mira. es colectiva y no individual (Benoit, que ha creado
en L’Atlantide una figura que coincide con She hasta en los detalles, niega el plagio de
Rider Haggard).
Si a uno de los dos esposos le sobreviene una tal proyección, a la relación biológica
colectiva se le enfrenta otra relación espiritual colectiva, que ocasiona el
desgarramiento, arriba descrito, en el esposo continente. Si logra mantenerse firme
se encontrará, a través del conflicto, a sí mismo. En este caso esa proyección,
peligrosa en sí misma, le ha ayudado a pasar de una relación colectiva a una relación
individual. Lo que quiere decir tanto como la plena conciencia de la relación en el
matrimonio. Como la finalidad de este ensayo es una explicación de la psicología
matrimonial, cae fuera de nuestro objeto la psicología de las relaciones de proyección.
Me limito a mencionar el hecho.
Apenas si se puede tratar de la relación psicológica en el matrimonio sin mencionar,
aunque no sea más que en forma indicadora, la naturaleza del tránsito crítico,
corriendo, claro está, el peligro de ser mal comprendido. Como se sabe, no suele
entenderse psicológicamente lo que no se ha experimentado por sí mismo. Pero este
hecho no impide a nadie poseer el convencimiento de que su juicio es el único
verdadero y competente. Este hecho extraño se explica por la sobreestimación
forzosa de los contenidos de conciencia de cada momento (sin esta acumulación de la
atención dejaría de ser consciente). Así sucede que cada edad de la vida posee su
verdad psicológica, su verdad programática por decirlo así, y también cada etapa del
desenvolvimiento psicológico. Hasta existen etapas que sólo los menos alcanzan a
transitar lo que es cuestión de raza, familia, educación, dotes y pasión. La naturaleza
es aristocrática. El hombre normal es una ficción, aunque existen ciertas
regularidades de carácter general. La vida anímica es un desarrollo que puede
detenerse en las más bajas fases. Es algo así como si cada individuo poseyera un peso
específico propio, subiendo o descendiendo a aquel plano adecuado para él. Y a este
tenor se constituyen sus ideas y convicciones. No tiene que extrañar pues, que la gran
mayoría de los matrimonios alcancen su pináculo psicológico con el mero destino
biológico sin daño alguno para la salud espiritual y moral. Pocos relativamente, abocan
en una profunda falta do unidad consigo mismos. Si prevalece la indigencia, el
conflicto no adquiere tensiones dramáticas, por falta de energía. Pero paralelamente a
la seguridad social, sube la inseguridad psicológica, al principio inconscientemente,
ocasionando neurosis, o conscientemente, ocasionando separaciones, disputas,
divorcios y demás “yerros matrimoniales”. En etapas más elevadas se dan todavía
nuevas posibilidades psicológicas de evolución, que alcanzan la esfera religiosa, y
donde espera su fin al juicio crítico.
A todas estas etapas puede seguir una tregua duradera, con completa inconsciencia de
aquello que una etapa superior podría traer consigo. Y, por lo general, el acceso a la
etapa siguiente suele estar impedido por violentos prejuicios y por temor
supersticioso, lo que es muy conveniente, ya que un hombre que se viera casualmente
en la posibilidad de vivir en una etapa demasiado alta para él se convertiría en un
perturbado perjudicial.
La naturaleza no sólo es aristocrática, sino también esotérica. Pero ningún hombre de
seso se dejará seducir por el afán de poseer secretos, porque sabe demasiado bien
que no es posible averiguar el secreto de la evolución psíquica, sencillamente, porque
este desenvolvimiento es cuestión de la capacidad de cada uno.
NOTAS
(1) Excelentes descripciones de este tipo en She, de Rider Haggard, y en L’Atlantide
de Benoit.
(2) Buenas descripciones, nada más, del animus en Mary Hay: The Evil Vinegard;
Elinor Wylie: Jennifer Lorn; A Sedate Extravaganza; Selma Lagerlof: Gosta Berling.
También podría gustarte
- Carta LiberacionDocumento1 páginaCarta Liberacionbeatriz0% (1)
- Astrología EsotéricaDocumento3 páginasAstrología Esotéricabeatriz100% (1)
- La Luna ProgresadaDocumento4 páginasLa Luna ProgresadabeatrizAún no hay calificaciones
- Como Estabilizar La MenteDocumento19 páginasComo Estabilizar La MentebeatrizAún no hay calificaciones
- Bert Hellinger - Felicidad DualDocumento174 páginasBert Hellinger - Felicidad Dualbeatriz96% (23)
- Madre Kwan YinDocumento2 páginasMadre Kwan Yinbeatriz100% (4)
- BiodescodificacionDocumento2 páginasBiodescodificacionbeatrizAún no hay calificaciones
- Daniel Gambartte - Seminario Básico de Formación Modulo 1Documento64 páginasDaniel Gambartte - Seminario Básico de Formación Modulo 1beatriz100% (10)
- Programa para Padres - Iep María MadreDocumento14 páginasPrograma para Padres - Iep María MadreJadith Jesus Ezaine GutierrezAún no hay calificaciones
- La Teoría de Lamarck y La Evolución de Las EspeciesDocumento3 páginasLa Teoría de Lamarck y La Evolución de Las EspeciesAlejandra MartinezAún no hay calificaciones
- La Segunda Semana Del Mes de Noviembre Celebramos La Semana de La Conservación y El Manejo de La Vida AnimalDocumento1 páginaLa Segunda Semana Del Mes de Noviembre Celebramos La Semana de La Conservación y El Manejo de La Vida AnimalesteralmeydaAún no hay calificaciones
- El Perdón de La NaturalezaDocumento6 páginasEl Perdón de La NaturalezaFran QuezaAún no hay calificaciones
- Modulo 4 Etica ProfDocumento13 páginasModulo 4 Etica ProfGeovany MejiaAún no hay calificaciones
- Enemigos Que VencerDocumento69 páginasEnemigos Que VencerRicardo Ahumada100% (1)
- No Te RindasDocumento7 páginasNo Te RindasNaty BenavidesAún no hay calificaciones
- Ensayo Que Es El HombreDocumento14 páginasEnsayo Que Es El Hombredoris acevedo bermonAún no hay calificaciones
- Desarrollo Humano de Las Comunas de Chile. MideplanDocumento102 páginasDesarrollo Humano de Las Comunas de Chile. MideplanBibliomaniachilena100% (1)
- Antologia Desarrollo Humano PDFDocumento53 páginasAntologia Desarrollo Humano PDFkevinAún no hay calificaciones
- Adm 100 Tema #1Documento34 páginasAdm 100 Tema #1ivan angel hilari garciaAún no hay calificaciones
- Religion LA OPCIÓN FUNDAMENTAL POR LA VIDA AdriDocumento3 páginasReligion LA OPCIÓN FUNDAMENTAL POR LA VIDA AdriAdri Forero0% (1)
- EVALUACIÓN 1ER QUIMESTRE Biología 2do.Documento4 páginasEVALUACIÓN 1ER QUIMESTRE Biología 2do.Diana Galiano100% (1)
- Iwá PeléDocumento7 páginasIwá PeléEdgar AponteAún no hay calificaciones
- Los Enteogenos y La Ciencia AA VVDocumento188 páginasLos Enteogenos y La Ciencia AA VVVania M. Patd100% (1)
- El Actor y La DianaDocumento17 páginasEl Actor y La DianaPaula Yepes100% (1)
- El Método de La Economía Política PDFDocumento15 páginasEl Método de La Economía Política PDFAndrea CuzmeAún no hay calificaciones
- LA REVOLUCIÓN Neo TECHDocumento14 páginasLA REVOLUCIÓN Neo TECHAnonymous Nano 56.Aún no hay calificaciones
- Filosofía de La EducaciónDocumento44 páginasFilosofía de La Educaciónjosevictor1030Aún no hay calificaciones
- Educação para A Paz Sugestões e PropostasDocumento21 páginasEducação para A Paz Sugestões e PropostasAndres Palma ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Cor OransDocumento22 páginasCor OransalejandraAún no hay calificaciones
- Ensayo Determinantes Sociales de La SaludDocumento3 páginasEnsayo Determinantes Sociales de La SaludAlejandra PáezAún no hay calificaciones
- Numerologia PitagoricaDocumento6 páginasNumerologia PitagoricaMariano F. Diaz33% (6)
- Fritz Peters - Recordando A GurdjieffDocumento223 páginasFritz Peters - Recordando A Gurdjieffgarberer1100% (1)
- 30 Preguntas Que Liberarán Tu MenteDocumento7 páginas30 Preguntas Que Liberarán Tu MenteJohanna PonceAún no hay calificaciones
- Preparémonos para El Cambio - Los Aliados de La Humanidad (5 Parte) PDFDocumento15 páginasPreparémonos para El Cambio - Los Aliados de La Humanidad (5 Parte) PDFGabriel RomeroAún no hay calificaciones
- TARJETAS MemoramaDocumento11 páginasTARJETAS MemoramaYESSIAún no hay calificaciones
- Planificación AnualDocumento9 páginasPlanificación AnualSandra YañezAún no hay calificaciones
- Plan VocacionalDocumento14 páginasPlan VocacionalCarlos Alberto DomínguezAún no hay calificaciones
- El Proyecto de Vida LaboralDocumento20 páginasEl Proyecto de Vida LaboralCarine Mattos50% (2)
- Las trampas del miedo: Una visita a las dimensiones biológicas, psicológicas y espirituales para desmantelar el temor paralizante y la tiranía del autosabotajeDe EverandLas trampas del miedo: Una visita a las dimensiones biológicas, psicológicas y espirituales para desmantelar el temor paralizante y la tiranía del autosabotajeCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (61)
- Recupera tu mente, reconquista tu vidaDe EverandRecupera tu mente, reconquista tu vidaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (9)
- Resetea tu mente. Descubre de lo que eres capazDe EverandResetea tu mente. Descubre de lo que eres capazCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (197)
- Psicología oscura: Una guía esencial de persuasión, manipulación, engaño, control mental, negociación, conducta humana, PNL y guerra psicológicaDe EverandPsicología oscura: Una guía esencial de persuasión, manipulación, engaño, control mental, negociación, conducta humana, PNL y guerra psicológicaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (766)
- Las 6 necesidades de cada niño: Empoderar a padres e hijos a través de la ciencia de la conexiónDe EverandLas 6 necesidades de cada niño: Empoderar a padres e hijos a través de la ciencia de la conexiónCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (7)
- Cómo terminar lo que empiezas: El arte de perseverar, pasar a la acción, ejecutar los planes y tener disciplinaDe EverandCómo terminar lo que empiezas: El arte de perseverar, pasar a la acción, ejecutar los planes y tener disciplinaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (6)
- DMT: La molécula del espíritu (DMT: The Spirit Molecule): Las revolucionarias investigaciones de un medico sobre la biologia de las experiencias misticas y cercanas a la muerteDe EverandDMT: La molécula del espíritu (DMT: The Spirit Molecule): Las revolucionarias investigaciones de un medico sobre la biologia de las experiencias misticas y cercanas a la muerteCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (19)
- Yo Pude, ¡Tú Puedes!: Cómo tomar el control de tu bienestar emocional y convertirte en una persona imparable (edición revisada y expandida)De EverandYo Pude, ¡Tú Puedes!: Cómo tomar el control de tu bienestar emocional y convertirte en una persona imparable (edición revisada y expandida)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (11)
- Ansiosos por nada: Menos preocupación, más pazDe EverandAnsiosos por nada: Menos preocupación, más pazCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (582)
- El poder del optimismo: Herramientas para vivir de forma más positivaDe EverandEl poder del optimismo: Herramientas para vivir de forma más positivaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (16)
- Una mente en calma: Técnicas para manejar los pensamientos intrusivosDe EverandUna mente en calma: Técnicas para manejar los pensamientos intrusivosCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (145)
- La violencia invisible: Identificar, entender y superar la violencia psicológica que sufrimos (y ejercemos) en nuestra vida cotidianaDe EverandLa violencia invisible: Identificar, entender y superar la violencia psicológica que sufrimos (y ejercemos) en nuestra vida cotidianaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Ejercicios de Psicología Positiva para aumentar tu felicidadDe EverandEjercicios de Psicología Positiva para aumentar tu felicidadCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (18)