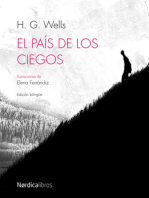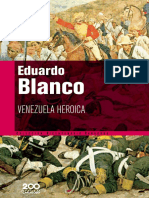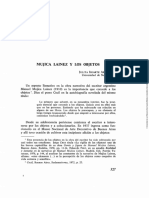Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mujica Lainez, Manuel - La Fundacion
Mujica Lainez, Manuel - La Fundacion
Cargado por
jero123456789Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Mujica Lainez, Manuel - La Fundacion
Mujica Lainez, Manuel - La Fundacion
Cargado por
jero123456789Copyright:
Formatos disponibles
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-1-
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
______________________________________________________________________________________
El Autor de la Semana
______________________________________________________________________________________
Manuel Mujica Láinez
Selección, diagramación: Oscar E. Aguilera F. © 1996-2000 Programa de Informática, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Chile.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-2-
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
______________________________________________________________________________________
El Autor de la Semana
______________________________________________________________________________________
Manuel Mujica Láinez
Manuel Mujica Láinez nació en Buenos Aires en 1910 y murió en 1984. Autor prolífico, escribió
novelas, cuentos, biografías, poemas, crónicas de viaje y ensayos entre los cuales resaltan: Misteriosa
Buenos Aires, Los ídolos, Invitados en el paraíso, Bomarzo, El unicornio, El viaje de los siete
demonios. Varias novelas y cuentos suyos fueron llevadas al cine y a la televisión, y el compositor
Alberto Ginastera realizó una ópera, basada en la novela Bomarzo . Mujica Láinez obtuvo múltiples
premios por su obra literaria, entre ellos el Premio Nacional de Literatura, en 1963, y La Legión de
Honor del Gobierno de Francia en 1982.
_____________________
Selección, diagramación: Oscar E. Aguilera F. © 1996-2000 Programa de Informática, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Chile.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-3-
Manuel Mujica Láinez
Fragmento de «De Milagros y Melancolías»: La Fundación
D
os veces trescientos sesenta y cinco días, con ciento once días más, habían transcurrido desde
que Don Nufrio inició su marcha en pos del Hombre Dorado. Durante tan largo tiempo, toda
índole de amarguras acosó a su diezmada hueste. Narrarlas sin callar pormenores, es trabajo
que solicitaría volúmenes en los que el esplendor de lo horrible se tomaría monótono. Quedará tarea de
tal pesadumbre para historiadores menos nerviosos que los que escriben estas páginas, como el repasarlas
y almacenaras en la mente se reservará para un lector más rico de paciencia. Sólo se consignará aquí
que mientras se arrastró el expedicionario desaliento de esos dos años, tres meses y veinte jornadas (en
el curso de los cuales la versátil actitud de Don Nufrio osciló entre la imploración reverente a Santiago
Apóstol y la memoria blasfema de muchas malas madres que parieron), el anciano capitán padeció con
igual rigor las crueldades que emanaban del morbo con que Venus premió su constancia, y del laberinto
siempre polifurcado que le proporcionó la América misteriosa.
Buena parte del viaje se fue desarrollando, en lo que atañe al jefe conquistador, a hombros de indígenas
taciturnos. Transportaron ellos su hamaca balanceada, a través de páramos de hielo y de selvas ardientes,
de quebradas malévolas y de cornisas cuya delgadez exigía a los indios la fila india tradicional; en
ocasiones, a alturas que atacaban al viejo corazón de Don Nufrio mediante martilleos feroces; en otras,
vadeando ríos de tumultuaria pasión, o desgarrándose los caminadores lo flaco que del calzado subsistía,
en pedregales y espinos; o corriendo detrás de ilusos espejos de agua; o luchando a brazo partido con
monos atléticos que, al descargar puñetazos sobre los hispanos morriones, huían aullando y lamiéndose
los dedos.
Más vale no recordar lo que en ese período ingirieron por imposición del hambre alerta. ¿Cómo no
apuntar, sin embargo, el íntimo detalle de los duros caimanes devorados con fuga de dientes; el de la
tortilla de piojos y huevos de buitre? ¿Cómo no tener en cuenta la semana pegajosa, a lo largo de la cual
únicamente se alimentaron de miel, que almacenaban en los yelmos, como en abollados tarros y marmitas,
y con la que untaban hojas de plátano para originar postres aberrantes? En esa oportunidad dieron caza
también, con fines culinarios, a las moscas que los perseguían y que, de noche, mientras los empalagados
cabeceaban, se detenían en sus barbazas chorreantes de miel, hasta que por golosas morían, presas de
patas en su pringue. Fue aquel lapso especialmente desagradable. Ahítos de dulzura, se miraban los unos
a los otros, con repugnancia esencial, y Don Nufrio despertaba de sus sueños melifluos, hecho una
viscosa melaza, un mosquero arrope, gimiendo la triste palabra «puta», como referencia a Cristóbal
Colón, a los hermanos Martín Alonso y Vicente Yañez Pinzón, al maldito Rodrigo de Triana, y hasta a
Américo Vespucio, sin los cuales la tierra que recorrían no sería más que un quimera de cartógrafos
visionarios, y Don Nufrio hubiera permanecido en la paz de Toledo.
Pero no nos adelantemos a los episodios, en nuestro afán de dejar atrás una época de hondas melancolías.
Comencemos por el principio, y tracemos el cuadro de la expedición, tal como lo vieron las tribus
atónitas, los guanacos, las llamas dóciles, las águilas de vuelo imperial, los colibríes, los jaguares.
Iba adelante, en su hamaca que sostenían cuatro aborígenes, Don Nufrio de Bracamonte. Lo seguía, en
una segunda hamaca de similar conducción pero de más arduo transporte pues Don Nufrio era
enfermizamente magro, mientras que ella triunfaba con la insolencia de su obesidad Doña María de la
Salud, su amante india. Luego, llevado por un paje sonámbulo del cabestro, el caballo del conquistador
(uno de los pocos que habían sobrevivido a los reclamos famélicos de las entrañas guerreras), con la
armadura, el espadón y la lanza del jefe, distribuidos en hatos y alforjas. Después aparecía, como una
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-4-
milagrosa imagen, Fray Seráfico, reserva espiritual de la expedición, en su mula. Lo escoltaban dos
muchachos morenos y emplumados, que agitaban incensarios para alejar a los demonios de la comarca
herética. Cuando se terminó el incienso, quemaron cualquier promiscuidad de semillas, previamente
bendecidas por el santo franciscano, así que a menudo los exploradores avanzaron entre densas neblinas
pestilentes. Cantaban los niños, en un irreconocible latín, lentas estrofas gregorianas que les enseñara el
buen fraile, y sus voces se sumaban al estridor sin descanso de los coyuyos, de los loros, de los monos
chillones, a la conversación infinita de las selvas, cuando no se levantaban, únicas, en el silencio de las
planicies.
A continuación cabalgaba, en el costillar de su yegua, Don Suero Dávila y Alburquerque, el gran
hidalgo de la banda, a quien rodeaban varios infelices nativos, meciendo hojas de palma para ahuyentar
a los insectos, y que, casi invisibles en medio del follaje giratorio, hacía pensar en un artefacto con
muchas hélices vegetales. Por ahí andaban dos personajes adolescentes, dos héroes de cuento pastoril:
Baltasar, hijo de Don Nufrio, enviado por su madre, la tremendamente aristocrática Doña Llantos Piña
de Toro, a incorporarse a la expedición paterna, y Catalina del Temblor, hija de Doña María de la Salud.
Eran ambos muy hermosos. El lector puede inferir desde ya, por obvio (había poca opción), el amor que
creció entre los jóvenes. No lo defraudaremos. Se amaban. Lo que no puede ni siquiera sospechar son
las consecuencias de ese sentimiento, derivadas de otros vínculos, y que revelaremos más adelante, pues
si descubriéramos de inmediato los múltiples enigmas de su compleja trama, este libro no tendría razón
de ser.
Y por fin, restantes, vacilantes, harapientos, hablando solos o atenaceados por el mutismo de la desilusión
rencorosa, marchaban a los tropezones, con algún caballejo, con alguna llama, los últimos fantasmas
europeos de la expedición soberbia, cuya plañidera incertidumbre contrastaba con la estoica serenidad
de los indios adictos que aún no habían desertado y que acarreaban bultos de justificación imposible.
¡Qué diferencia con la airosa tropa que saliera en búsqueda del Hombre de Oro, desde el atrio de la
Catedral de San Juan Bautista, hacía dos veces trescientos sesenta y cinco días, con ciento once días más
¡Qué diferencia ¡Aquello sí daba gusto de mirar y remirar, aquellos tres centenares de aventureros
orondos, puro penacho, hoy reducidos a unas docenas lamentables; aquella multitud cobriza de aliados
desnudos, que se esfumaron en breve, hasta compendiarse en el puñado de los que permanecían fieles
por falta de imaginación.
En verdad, la empresa se complicó y hubo de malograrse, a causa de los guías autóctonos traidores, que
nunca faltan en estos relatos ejemplares. Habían proyectado matar a Don Nufrio, a Don Suero, a Fray
Seráfico y a los demás blancos apetitosos, y comérselos, luego de hervirlos en ollas decoradas con
motivos preincaicos (Nazca), pero el plan les falló, y en venganza optaron por comerse los mapas que
Don Nufrio y sus ayudantes manipulaban constantemente, y que indicaban más o menos, más o menos
la ruta hacia el Hombre de Oro. Una vez tragado el pergamino, que suplió en su digestión a pieles más
asimilables, los guías autóctonos traidores se dieron a la fuga, y. para la abandonada milicia comenzó la
andanza sin sentido por desiertos y bosques, por desfiladeros, níveas cumbres y depresiones luciferinas,
dando vueltas y vueltas en redondo, volviendo sin percatarse sobre sus pasos, cruzando de nuevo paisajes
cuya asombrosa belleza reproducía con demasiada exactitud anteriores panoramas. Así se explican los
dos años y tres meses de vagar desgraciado, señalando con sus huellas, que borraba el viento astuto,
espirales, rombos, circunferencias y otras estériles geometrías.
Don Nufrio de Bracamonte trató de remediar el desastre, valiéndose de sus esmeraldas. Fue la suya, en
principio, una idea sagaz, de originalidad indiscutible, pero más adelante se sabrá la pobreza de su fruto:
la pobreza material, porque la ganancia mística fue inconmensurable. Por lo pronto, conviene que
aportemos ciertos antecedentes biográficos relativos al anciano caballero, a fin de enterar al lector de
por qué podía disponer de las esmeraldas, al voleo, con la fácil comodidad que evidencia la hacendosa
mujer que desparrama granos de maíz, para alimentar a sus gallinas.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-5-
Nos remontaremos a sus orígenes, acoplando lo escaso que de ellos se sabe con relativa precisión.
Don Nufrio había nacido, setenta años atrás, en Toledo, en las casas destartaladas del Marqués de
Villena, que el Greco habitó, frente al palacio de la Duquesa Viuda de Arpona y a la residencia de los
ilustres Dávila y Alburquerque. Tan linajudos vecindarios inflamaron el magín del niño que, hijo de una
tejedora, y tal vez de un humilde cardador de lana (como antes nos enseñaban de Cristóbal Colón),
nunca conoció a un padre concreto, sino a los muchos padres posibles que visitaban a su dadivosa
madre. Uno de éstos era un señor de gran estirpe de Bracamonte, particularmente benigno con el pequeño
y acaso también su inconfeso padre, cuyo apellido terminó por adoptar el rapaz castellano, quien
entretenía sus ocios de pastor de cabras, dibujando sobre las piedras el blasón famoso de los Bracamonte:
la negra maza impresionante.
Tenía Nufrio un primo, llamado Serafín, hijo de una hermana de su popularísima madre, harto más
tranquila que ésta, quien compartía con él esperanzas y desvelos. juntos iban detrás de la caprina majada;
juntos ordeñaban, almacenaban quesos y despojaban de sus pieles hediondas a sus cornudas. Eran,
empero, muy distintos. Nufrio no consiguió dominar jamás, plenamente, el arte de la lectura, en tanto
que su primo llevaba bajo el brazo, durante las tareas de solitario pastoreo, algún libro de vidas de
santos, que sin tropiezos recorría. Nufrio soltó las riendas al instinto gozoso y auténtico hijo de su
madre, en su natural comunicación sembró doquier los testimonios de una generosidad física que
ignoraba la timidez. En cambio Serafín esquivaba la proximidad de las mozas comprensivas, las de
corpiño flojo, y huraño, severo, conservaba la flor de su virtud en el invernáculo de su abrigada modestia.
Esos puntos de vistas disímiles, frente a fenómenos que rigen al fundamento de la vida, se reflejaban en
lo opuesto de sus cataduras: Nufrio era sanguíneo, jugoso, bien plantado y dorado, de bailarines ojos
verdes y pelo en pecho, brazos, piernas y demás, sobre todo en la cabeza, que lo muy negro de sus
crenchas, harto acariciadas, cubría de rebelde esplendor; al tiempo que Serafín era seco, enteco, de
esqueleto presente, lampiño, con unos ojos cuyo color recordaba a los de su primo, pero de un verde
pálido y como ansioso de que lo perdonasen, así como su transparente cabellera desvaída pronosticaba
la pronta calvicie. Las manos de Nufrio se aseguraban, pujantes, en el cayado, y las de Serafín se
desmayaban sobre el libro de horas. Nufrio saltaba de peña en peña, ágil como sus cabras, y Serafín daba
largos rodeos para evitar los pasos difíciles. Nufrio tañía la vihuela y entonaba canciones procaces, y
Serafín rezaba las letanías en alta voz.
Lo curioso es que el primero, tan escandalosamente viril, no despreciara o maltratara al segundo, tan
pacato y encogido. Sucede que desde la infancia, mal que le pesase, Nufrio advirtió que bajo la débil
apariencia de su primo, se ocultaba una voluntad firme, quizá más férrea que lo que su propio carácter
demostraba ser, y esa intuición a regañadientes, por descontado le hizo no sólo admitir a Serafín en
su intimidad, sino también defenderlo, cuando fue menester, de las toledanas burlas. Por lo demás, si
hubiera roto la alianza con él, hubiese quedado sin compañía, en la tarea de cabrero, y eso era algo que
no podía tolerar su necesidad permanente de correspondencia.
A menudo, cuando los muchachos regresaban con la majada al aprisco, vecino de la Ciudad Imperial,
donde hacían noche, se cruzaban en el camino con otro muchacho, el elegante Don Suero Dávíla y
Alburquerque, quien volvía a Toledo, con otros hidalguejos de la zona. Derecho, estatuario, fijo el
halcón en el puño, emergiendo de la polvareda de su cabalgadura como de un aura mitológico, Don
Suero ni siquiera, se dignaba mirarlos.
Y aquí están los tres, unidas sus suertes en los meandros de la América esquiva. Nufrio, transformado
en Don Nufrio de Bracamonte y devastado por la enfermedad que engendró el culto antihigiénico de
Venus transeúnte; Serafín, convertido, por fuerza de la vocación piadosa, en Fray Seráfico, de la Orden
de San Francisco; y Don Suero Dávila y Alburquerque, prisionero, como antaño, del almidón del orgullo,
y vigilando al capitán y al fraile, especialmente furioso por el hecho de que Nufrio, el cabrerizo, se haya
atrevido a casar con su excelsa prima Doña Llantos Piña de Toro, que desciende de los reyes de León,
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-6-
y a fecundarla, hasta macular con su producto su propia y altanera genealogía.
Quien menos ha modificado el porte es Dávila: desde niño, su carne revistió la misma encuadernación de
cuero bronceado, repujado, con aplicaciones de terciopelo y oro. Don Nufrio extravió en la carretera de
la existencia azarosa, los colores felices y la opulencia del garbo; las busconas de Tucla le obsequiaron,
ya en la reumática madurez, el mal que lo roe, que le arruina buena parte de la cara enflaquecida, en la
cual falta un ojo, el izquierdo, vaciado por la certera flecha de un indio, en el paraje donde luego se
levantará la población de Santa Ana de la Buena Coca; se lo vació con la limpieza con que una señora
educada (pero voraz) pincha y hace desaparecer en su plato un huevo duro. Y Fray Seráfico es más una
ilusión que una persona, una alegoría, un leve dibujo que pasa entre las ramas y los roquedales, una
acuarela en la que han sido apenas bocetados el cordón y las sandalias de Asís, el hábito espectral, los
ojos desalentadamente verdes. Aquí están los tres, perdidos. Veamos qué circunstancias los reunieron.
Como es de suponer, Nufrio abandonó los míseros trajines de cabrero, en cuanto pudo. A los doce años,
solía meterse en los soportales de la Duquesa Viuda de Arpona, cerca de su propia casa, a reír con las
criadas. A los trece, trocó el cayado y la zamarra por el cucharón distintivo de los marmitones de la
señora insigne. A los catorce, su carrera lo condujo hasta las palaciegas antecámaras, donde desempolvaba
mármoles y bruñía muebles. A los quince, un atardecer caluroso, la Duquesa Viuda preguntó quién
tocaba la vihuela con tanto sentimiento, en el patio de las cocinas, y sus azafatas, enteradas de la crudeza
de su gusto, lo introdujeron, fornido y adornado por el rubor, en el aposento de la dama sombría. Desde
entonces hasta los diecisiete, Nufrio no se apartó de su lado, y contribuyó con su personal aporte a la
tibieza de sus cobijas y sábanas. Mucho aprendió entonces.
A los diecisiete, harto de un manjar que por venir en plato de oro no era menos desabrido, harto sobre
todo de la acechanza ducal, que le impedía probar pucheros más tiernos, Nufrio trabó amistad con un
viejo soldado que regresaba de la Florida, sin otra cosecha que un aro de plata, un pájaro discurseador
y unos forúnculos que rascaba invariablemente. Aquel desdichado le incendió las ilusiones con fuego de
maravillas, y seis meses después, luego de desanudar los brazos lamentables de la señora de Arpona, que
dormía el sueño de la amorosa lasitud, escapó en puntas de pie por las galerías de su palacio; atravesó la
sala de los retratos ancestrales, bajo la mirada arponera de los próceres que comprendían que para el
linaje se abría una era de positiva viudez; y no paró hasta Sanlúcar. Dos veces hubieron de pillarlo los
emisarios de la ricahembra, y por fin embarcó, trémulo de pavor y de felicidad, en una flota que se hacía
a la mar, rumbo a las Indias Occidentales.
No hemos de abundar en datos prolijos para explicar lo que sigue, o sea la etapa que se extiende desde
entonces hasta que Nufrio asumió la jefatura de la expedición de las Esmeraldas. En esos lustros
numerosos, fue marinero, paje de brújula y de reloj de arena, ballestero, arcabucero, lansquenete,
deshollinador de culebrinas y barbero de cañones; favorito de la Gobernadora de Santa Isabel de Ávila;
favorito del Obispo de Tucla: comprador y vendedor de esclavos; compinche de piratas y truhanes;
portaorinal y después secretario galante del Excelentísimo Conde de Mortelirio; empresario de mujeres
alegres; miembro del Cabildo de Santa Fe la Nueva; cofrade de la Limpia Concepción de María; cerero
mayor de la Catedral de Tucla; mercader de especias; gran catador de chocolate en 1a tertulia del Virrey
Citrón. Este último le concedió, una noche de banquetes, la entrada al país de las esmeraldas, con más la
convicción de que si lograba su propósito, nadie volvería a discutir sus derechos al heráldico mazo de
los Bracamonte.
En Santa Fe la Nueva, cuando organizaba sobre bases estables el comercio de las mujeres que alivian las
apreturas de la milicia soledosa, Nufrio conoció a María de la Salud, india que sumaba la inteligencia a
la picardía, y ambas a la belleza sensual. A su vera, paladeó los licores del amor que enloquece. A ella
adeudó la revelación incomparable de las esmeraldas, el secreto que su tribu se transmitía bajo promesa
de no revelarlo. Y cuando obtuvo los sellados papelotes virreinales que le adjudicaban la empresa, con
María de la Salud partió a la zaga de las piedras encantadas.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-7-
Fue aquel un viaje de espanto y de prodigio, remontando el Orinoco. Nadie duda hoy de que halló las
preciosas lágrimas verdes, como esta narración confirmará, pero Nufrio calló su descubrimiento, con la
taimada tozudez de un ganador de lotería, y como al término de la expedición únicamente quedaban en
pie el jefe, María de la Salud y seis andaluces a quienes el calor había atontado, la verdad del asunto se
deshizo en conjeturas. Es cierto que Nufrio envió al Rey Felipe una esmeralda del. tamaño de una
mandarina, pero juró y rejuró que ese había sido el fruto solitario de sus sinsabores. La Marquesa de
Citrón, esposa del Virrey, lució por entonces unos pendientes estupendos de la misma piedra, cuyo
origen nadie acabó de fijar en concreto, y el Virrey adquirió, sin que se supiera cómo, dos carrozas, un
palacio en Valladolid y un pequeño serrallo personal. Los funcionarios de la Inquisición y del Consejo de
indias, que husmearon con narices y hocicos, tratando de ubicar las fuentes de tales ostentaciones,
también pelecharon con incógnita abundancia. Hubo juicios de residencia, veedores, espías, confesores
y adivinos, que nada en limpio sacaron, pues los informantes presuntos retornaron cada vez a la Corte
con las manos vacías y los bolsillos llenos. Y el Rey Felipe mandó en vano otras expediciones a reconstruir
el derrotero de Nufrio: no encontraron ni un vidrio triste.
Debió contentarse el despecho del monarca con la esmeralda en cuestión, y con un objeto extrañísimo,
que llegó al Escorial perfectamente embalado. Era el esqueleto de una sirena. Nufrio de Bracamonte le
acompañó una extensa carta, redactada por manos más diestras, pues el garabato de su firma refrendaba
la ineficacia de su escritura, una carta en la cual la cifra de los participantes de la odisea alternaba con
la referente a los centauros que habían entrevisto en un claro de los bosques, y en la que se mencionaba
a las amazonas, al basilisco y al unicornio, con la misma naturalidad con que se mentaba al árbol de la
canela y al papagayo. Contaba Nufrio que había topado con el bonito monstruo, mitad mujer y mitad pez
coleante, en un recodo del Orinoco, allá donde la selva encierra campanas, invisibles que doblan al
crepúsculo: que había conversado con ella en una semilengua de silbidos musicales; que se llamaba
Silvina; que la había hecho trasladar a su tienda, donde comió aseadamente unas tortas y bebió un vaso
de vino de Esquivias; que luego la acometieron unas raras calenturas y al amanecer había expirado, sin
que fuera factible, por ausencia del capellán, sepulto en el vientre de una boa, bautizarla. Tampoco se
atinó a embalsamarla, por falta de medios. cosa que Don Nufrio, no paraba de lamentar porque valía la
pena el justiprecio de sus pechos sutiles y su admirable ombligo, de manera que lo que se enviaba, en
testimonio de la verdad del fenómeno, era su esqueleto, acondicionado por amateurs (Don Nufrio no
utilizó esta palabra). A Su Majestad aquello le olió a hechicería y ordenó que relegasen el cofre en un
desván. Desde entonces, con tanta mudanza, se ha extraviado. La Princesa Socorro Augusta de Nápoles,
que en el siglo XVIII hizo destapar por equivocación la caja, confundiéndola con la que conducía sus
vestidos de baile, envaneció para siempre, al enfrentarse con la ambigua osamenta en la coquetería de su
tocador. Es fama que la Sirena de las Esmeraldas integra hoy una colección escocesa de elementos
diabólicos, y que hasta ha suscitado un culto esotérico, en el que se reza la misa al revés y se comulga
con peces fritos, invocando a Neptuno y a Jonás.
Pero de los silicatos costosos de Don Nufrio de Bracamonte, no se supo a la sazón nada, nada. La fe
regia en la recuperación de su parte del tesoro pues la prudencia de Felipe no podía, materialmente,
ser víctima de engaños, sin provocar la cólera de Dios, su aliado celeste, se tradujo en el blasón que
confirió a Don Nufrio y que ostenta por figura una sirena, la cual blande el mazo de los Bracamonte,
sobre campo de sinople, verde como las esmeraldas y como la invencible esperanza filipina de que se le
devolvería lo suyo.
Circuló el tiempo, y don Nufrio hizo su entrada en su Toledo natal, como hombre de pro y de fortuna.
Hurtó el cuerpo a la cárcel, por milagro. En cada ocasión de zozobra, surgía un juez pronto a respalda
su inocente conducta y que, poco más tarde, florecía en finanzas. El conquistador sentía muy cerca,
empero, el bucear de los ávidos delatores, y preparó la vuelta al continente de feliz barbarie donde un
caballero prosperaba sin miedo de tramposos, o con la certidumbre de despeñarlos. Se despidió del Rey,
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-8-
en la magna congoja escurialense, y la entrevista excepcional le dejó dos recuerdos imborrables; el del
hedor a pócimas y a materia que se corrompe, que impregnaba la cámara de Felipe, y el del brillo de los
ojos mayestáticos, en la penumbra, al interrogarlo, como al descuido, sobre las esmeraldas ausentes:
como al descuido, sobre las esmeraldas ausentes: como esmeraldas brillaban los sobreanos ojos, por
gracia de Nuestro Señor.
Pero antes de partir, provisto ya del escudo de la Sirena y afianzado el «Don» que le chicaneaban tanto,
decidió Don Nufrio de Bracamonte contraer nupcias con su gran dama.
Contaba alrededor de cincuenta años, y si aspiraba a apuntalar la permanencia de su nombre y gloria, a
través de un heredero, le convenía no distraerse, que con lo que había despilfarrado en lechos de
compraventa siendo mayor, y en lechos gratuitos y agradecidos, siendo muchacho, cabía sospechar que
sus probabilidades de propagación de la especie no serían precisamente suntuosas. Era cuestión de
apresurarse y de elegir bien. La india Doña María de la Salud, su único amor, había desaparecido más de
un decenio atrás. Tal vez se había reintegrado al refugio de su tribu, aunque era cosa de riesgo, pues no
le habrían perdonado la infidencia con que franquó el rastro de las esmeraldas. y Don Nufrio estaba
cansado de los zarandeos de la inestabilidad. Quería establecerse en América y vivir a lo señor. El señor
reclama una señora. E insólitamente, porque Nufrio se había acostumbrado poco a poco a imponer sus
caprichos, la elección no se presentó tan holgada como suponía. Demasiados rumores andaban sobre su
avara deslealtad.
Por fin, cuando el malhumor le encendía el pecho, dio con la que no siendo el ideal hasta cierto
punto correspondía a sus aspiraciones; con Doña Llantos Piña de Toro, que no tenía veinte años sino
treinta y ocho, pero era prima de ese Don Suero Dávila y Alburquerque cuya despreciativa vanidad
había humillado al pobre cabrerizo; que no deslumbraba con su belleza, pero sobrecogía con su dignidad
de vástago de los reyes de León; que no parecía muy divertida, pero lo suplía con el fervor religioso del
cual habían carecido por completo las anteriores féminas de Don Nufrio; que no poseía ni un doblón, ni
medio, ni nada, pero sabía comer un pescado espinoso sin herirse ni ensuciarse, y sabía tender la mano.
a besar, como una emperatriz; que conservaba, bajo las nasales fosas, la sombra de un bozo desagradable,
pero en la Catedral de Toledo avanzaba, en mitad del monjío, con la invulnerable calma de una abadesa;
que era fea, a la postre, sin redención, pero acerca de cuya virginidad y recato no cabían dudas; y sobre
todo, que estaba dispuesta a casar con el hijo de la tejedora pródiga de sí misma, con el ex guardián de
chivatos, con el ex portaorinal del Conde de Mortelirio, con el ex comerciante en mujeres alegres, con
el esmeraldino encubridor, manchas que no podían disimular ni la cera purísima del cerero mayor de la
Catedral de Tucla, ni el rico chocolate jerárquico del Virrey Citrón.
La boda se realizó con suficiente pompa, en la metropolitana de Toledo, entre gemidos, hipos y náuseas
de agraviadas parientas de los reyes leoninos. Don Nufrio vistió de verde, para la ceremonia, en un
audaz alarde de alusiones peligrosas. Los bendijo Fray Seráfico.
Fray Seráfico había recorrido un sendero de bienaventurada humildad que desembocó, paradójicamente,
en el valle fértil de las prebendas y las sinecuras. Ni persiguió las canonjías ni se las propuso; al contrario,
cuanto le proporcionó el destino manirroto brotó mal que pesase a su voluntad austera. Gozaba, como
predicador elocuente, como lúcido consejero, como provocador de confesiones arduas, de extraordinaria
nombradía entre las principales figuras de la nobleza, y eso, añadido a su indiscutible virtud, atrajo la
atención de sus superiores, quienes volcaron sobre él, como estímulo erróneo y. por impulso de la
purpurada costumbre, los máximos beneficios de que dispusieron. En balde intentó oponerse el honesto
franciscano al diluvio de honores; en balde acudió a obispos y arzobispos, para rogar que lo dejasen en
su celda, sin más compañía que un crucifijo tosco, ni más alimento que el adusto pan arcaico y el agua
pútrida de la ciénaga, porque en cada ocasión se adentró en su convento, volviendo de los despachos
prelaticios, con duelos flamantes, en el alma, y en la escarcela nuevas prerrogativas. Distribuía entre los
menesterosos las ventajas que llovían sobre él, y al alba se descargaba sobre los hombros huesudos
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-9-
unos terribles disciplinazos, que lo tumbaban sangriento y propenso a visiones, pero se diría que su
actitud prescindente excitaba hasta la desesperación a los capaces de dorar su estrella, quienes corrían
con él la carrera del desinterés y de los provechos, en la que rivalizaban, por un, lado, el asco de Fray
Seráfico ante el sucio dinero y los retóricas diplomas, y por el otro, el afán mundano de enriquecerlo y
exaltarlo. Así estaba de consumido y espiritado, en medio de sus aduladores, de los que le suplicaban,
por el amor de Dios, que les concediese unas monedas y un trocito de sayal, siempre con el ruido
execrable de los doblones entre los dedos y siempre a medio vestir, la escarcela desfondada y el hábito
un jirón, ofreciendo a San Francisco de Asís el ardor de sus lágrimas, el estrago de su carne mínima,
reducida a un pergamino cosido sobre un esqueleto, y el mondo marfil de su cabeza dolorosa, en la
que fulguraban los ojos llameantes.
Tal era su condición cuando tomó a encontrarse con Don Nufrio de Bracamonte, luego de separación
larguísima. Mida el lector el progreso singular de ambos, desde que cumplían los trabajos de cabreros y
uno tañía la vihuela, mientras su primo rezaba. Obsérvelos en la Catedral de Toledo, delante del retablo
precioso. de la Capilla Mayor, mirando de hito en hito al sepulcro del Cardenal Mendoza y al de Doña
Berenguela: Don Nufrio de verde, jubón verde, verdes ojos, verdes airones, como un pájaro de las islas,
de cobre el rostro muy expuesto al sol tropical; a su lado, Doña Llantos Piña de Toro, disimulada la
gracia desierta con superpuestos velos y pedrerías entre los cuales cabe señalar algunas sospechosas
esmeraldas; y delante Fray Seráfico, lacia la casulla de sacerdotepríncipe sobre la mísera estameña.
En torno, la prosapia de los Piña de Toro y los Dávila y Alburquerque, codeándose, desesperándose,
entre la envidia y el orgullo; el Marqués de Citrón, el ex Virrey, ya retirado en su finca de Valladolid, y
que acudió con la Marquesa, para agasajar al capitán y socio; los canónigos que esperan para conversar
con Fray Seráfico, en la sacristía, luego del oficio, para que él converse en su favor, a su turno, con la
grandeza archiepiscopal; y hasta algunos indios pintarrajeados y plumosos, que Bracamonte ha distribuido
como ilustraciones fehacientes de su señorío de. allende el Mar de las Tinieblas. De vez en vez, grita un
guacamayo y es como si América aprobara; arañan las losas los espadones; gangosea el coro; y sobre el
plañir de las parientas encrestadas de Doña Llantos y el escurrirse agridulce de los Citrones, repiquetean,
agudos, los gemidos de la Duquesa Viuda de Arpona, nonagenaria, sostenida por dos pajes bellos como
el amanecer, que llora el resplandor caliente del tiempo ido.
Pidió Fray Seráfico a su consanguíneo, en esas circunstancias. que lo llevase consigo a América. Tal vez
allá, en tierra de salvajes, se le ofreciera el ara de martirio que ambicionaba. En los bosques y esteros no
abundarían las coyunturas de medrar, ni abadías, dispensas mercedes, indulgencias y pensiones, sino la
atmósfera requerida para desarrollar la misionera vocación. Doña Llantos unió sus instancias a las del
franciscano hambriento de penurias. La señora había sufrido bastante, culpa del paterno despilfarro y, ya
esposa del indiano Don Nufrio, le escocía en el fondo aunque su piedad no le permitía manifestárselo
ni siquiera a sí misma la idea de birlarles el santo codiciado, para su uso personal, a tantas damas
pudientes. Bracamonte comprendió que no hubiera sido galano desairar una petición de su cónyuge, en
las puertas de la luna de miel, y como, por lo demás, lo halagaba la perspectiva de ostentar un primo
prestigioso a él, que carecía de familia mostrable, frente al encopetado superávit de su mujer dio el
visto bueno al plan, y juntos partieron los tres hacia San Juan Bautista, sobre un golfo del Mar de
Balboa. Menos cómodo que alcanzar la anuencia de Don Nufrio fue, para el franciscano, obtener la de
sus superiores, quienes le arguyeron que en España sobraba la ocasión de sacrificio; que indios, o sus
equivalentes, hay en todo lugar; que el púlpito y el confesonario equivalen a torres guerreras; y que si
quería atravesar desiertos a pie, ahí estaban las llanuras castellanas a su disposición: pero tanto porfió
Fray Seráfico que accedieron a disgusto, consolándose con la confianza de que tal vez incorporasen un
santo, o por lo menos un bienaventurado, lo cual es siempre oportuno, pues conviene tanto al triunfo sin
límites del Cielo, como a los intereses particulares de la Orden en la Tierra.
Cuatro años se sucedieron, antes que el distraído Dios bendijese el tálamo de los Bracamonte y Piña. No
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-10-
fue, ciertamente, porque en su transcurso el de las esmeraldas descuidase las tareas imprescindibles para
lograr dicha bendición, y que cumplió noche a noche, con un. empeño digno de mejor yunta. Se le había
metido entre ceja y ceja (las tenía pobladísimas, flecudas, voluntariosas) conseguir un hijo, y cuando él
situaba un propósito en la zona facial que delimitan ambas pilosas eminencias, no había argumento que
lo hiciera retroceder. El Cielo recompensó sus afanes con un varón, a quien bautizó Fray Seráfico bajo
el nombre de Baltasar.
Se comprenderá que, consagrado cotidianamente a un ejercicio que le imponía esfuerzos notables, sobre
todo si se tiene en cuenta la ninguna tentación que emanaba de Doña Llantos; de sus camisones monjiles;
de los rasguños repartidos por los alfileres de sus escapularios; y,de las imágenes y cirios que transformaban
al proscenio de sus experimentos maritales en un altar rumboso, Don Nufrio no dispusiera de tiempo
para las actividades de la fama bélica. Día a día, se organizaban los aprestos de milicia, a la sazón, con el
objeto de hallar a las amazonas que guerrean con sólo un pecho; al País de los Césares Encantados; a los
Pigmeos; a los Gigantes orejudos; a la Fuente de la Inmortalidad; a las torres de Trapalanda; a la colosal
cadena de oro de Huaina Cápac Inca; a las Esmeraldas del escamoteo y otros esplendores. Don Nufrio
veía a sus colegas hacerse al océano, o desaparecer, tragados por arenas y follajes, y suspiraba.
Dos desembocaduras le restaban, para amenizar su aislamiento forzoso: el comercio íntimo con los
camisones invencibles, y la grata visita a ciertas casas tolerantes que fueron prosperando en Santa Isabel
de Ávila, en Santa Fe la Nueva, en Tucla, y cuyas moradoras, al perseguir el sano fin de apaciguar la
nostalgia de los portuarios, lo retrotrajeron a su mocedad de. propulsor de esas tarifadas alegrías.
Bracamonte utilizó con igual perseverancia uno y otro recurso, y asombra que así fuese, a una altura de
la existencia en que se impone una conducta más adicta al ahorro. Tanto insomnio y pataleo se tradujo
en recompensas que regía la equidad: Doña Llantos le presentó el hijo ansiado; y sus compañeras en
marchitos colchones, le obsequiaron las venéreas bubas con que Afrodita condecora a sus fieles movedizos.
Don Nufrio acogió a Baltasar como una bienaventuranza, y a los tumores como una maldición. Fray
Seráfico le recordó que de aquellos polvos venían estos Iodos, y. le recomendó que usase un rosario con
las medallas de los doce Apóstoles, alrededor de la cintura.
En una de las citadas casas de dintel accesible, Don Nufrio de Bracarnonte se volvió a encontrar con
María de la Salud, la morena de sus amores. Si él había cambiado substancialmente, en lo físico y lo
moral, desde que dejaron de verse, no menos había variado la traza y las inquietudes anímicas de la que
lo enderezó por la trocha de las esmeraldas. Era ahora una mujer más que madura, pero siempre apetecible
para caballeros de determinados gustos. Gruesa hasta la rechonchez; perdidos en la grasa del rostro
los negros ojuelos; sobrenadando en esa grasa los labios de abierta voluptuosidad, más parecía un producto
de las Indias Orientales, caracterizadas por la corpulencia adiposa de su mujerío cuarentón, que de las
Indias Hispanas, cuyas matronas, descendientes de las súbditas del Inca, se resecan y rechupan, como
presagiando la próxima momia abarquillado dentro del cántaro arqueológico. Tal vez ese sabroso lujo
carnal atrajo a Don Nufrio; tal vez pensó que su nueva condición de hidalgo le imponía extremar, aun
contra su gusto, las demostraciones corteses; tal vez seguía operando en su interior el agradecimiento
que sugerían las esmeraldas prestidigitadas; lo cierto es que Brancamonte reanudó con Doña María de
la Salud, el trato directo que los vinculara en épocas de más activo intercambio; y que el señorón de
Toledo, duelo de una casa en Tucla, con escudo sobre el portal, y la señorona de América, dueña de
varias casas en Santa Fe la Nueva, con corazones esculpidos sobre los portales y enjambres de muchachas
aborígenes complacientes en sus dormitorios, afianzaron sobre bases flamantes la asociación antigua.
No era Don Nufrio, como se deducirá, el único beneficiario de ese toma y daca entre almohadones.
Personajes de fachas diversas y situaciones sociales distintas, desde el regidor majestuoso pero frugal
hasta el arriero tímido pero intemperante, conocieron de cerca los vericuetos anatómicos de Doña
María de la Salud, quien, consciente de las obligaciones propias de su profesión, con todos cumplió con
similareficiencia. Sin embargo es justo subrayar que si los demás usufructuaron de sus atributos externos,
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-11-
su alma permaneció fiel a Don Nufrio.
Un viaje a su aldea natal, distanció a Doña María de la Salud, durante algunos meses, del teatro de sus
operaciones, por las cuales, empero, siguió velando desde la lejanía, con el feliz talento económico que
la destacaba. En ese tiempo nació Don Baltasar de Bracamonte. A su regreso, Doña María de la Salud
trajo dos novedades: una niña recién nacida, a quien llamó Catalina del Temblor, se ignora si porque vio
la luz durante un terremoto, o por los que le ocasionó el alumbramiento a la añeja primeriza; y unos
informes concretos en anudados quipos y en mapas inmundo; que hicieron relamer al de Toledo, acerca
de la posibilidad de descubrir al Hombre Dorado. Así como la circunstancia de la condición maternal de
Doña María, al dar vida a una hija de padre incógnito, importó poco a Bracamonte (embobado como
estaba por la aparición insólita de su legítimo heredero), los anuncios pertinentes al espejismo de una
conquista en cierne incendiaron el ánimo combustible del capitán, sediento de aventuras. La experiencia
de las esmeraldas prometía renovados triunfos. La india que no había errado, al indicar la ruta de las
piedras admirables, tampoco erraría al puntualizar la del Hombre de Oro. Era menester proceder
rápidamente, para conjurar el peligro de que cundiese la historia en Santa Fe, en San Juan Bautista y en
TucIa, ya que si bien Maria de la Salud había refirmado hasta entonces ser dueña de una discreción a
toda prueba, cabía la eventualidad de que en el calor del lecho compartido por legiones, se le escapase,
entre uno y otro éxtasis, la clave del asunto pingüe. Pero transcurrieron muchos años antes que Don
Nufrio lograra su anhelo.
Desgraciadamente, el Marqués de Citrón había sido substituido por el Marqués de Membrillete, en el
Virreinato y lo paladean los catadores auténticos de estas minucias media una diferencia fundamental
entre Membrillete y Citrón. Citrón era ácido, amargo, pero estaba pronto a rociar y sazonar con su
burocrático aderezo cualquier combinación que se evidenciaría en ventajas para su propia salsa; mientras
que Membrillete, de apariencia dulzona, poseía una contextura espiritual de asimilación difícil, y las
mezclas que resultaban de su intervención, adolecían de inconvenientes que les restaban el sabor oportuno.
Además, estaba harto prevenido contra Don Nufrio de Bracamonte. No se atrevió éste, con la lucidez
característica de tino que domina el manejo de los matices, en las cocinas oficiales, a tratar con Membrillete
como había tratado con Citrón. Prefirió mantenerse apartado de los políticos fogones a la expectativa. E
hizo bien. El Virrey Membrillete tenía, entre otras consignas fijadas por el Consejo, la de observar la
conducta de Don Nufrio. Las esmeraldas inmateriales mantenían su obsesión en la negrura fílipesca, a la
que iluminaban, encendiéndose y apagándose como titilantes lámparas de circo. No descartaba la Corte
la esperanza de excavar la fisura que conduciría al verde espectáculo. Y aguardaba. De ahí que Don
Nufrio anduviese con pies de plomo y evitase el escándalo que suscitaría, con referencia al Hombre de
Oro, la reiteración del truco ilusionista de las esmeraldas intermitentes.
Por ese entonces, una vez más, en el cuadro que vamos esbozando, se infiltró Don Suero Dávila y
Alburquerque, cuyo donaire despreciativo no habrá olvidado el lector atento. En tanto que Nufrio y
Serafín habían progresado del estado modesto de pastores de cabras, al de conquistador esclarecido y al
de místico prestigioso, convirtiéndose en Bracamonte y Fray Seráfico, Don Suero había retrocedido en
la escala de los valores del mundo, y había pasado a ser, del elegante joven que encabezaba las cacerías
de Toledo, con aletear de halcones, soplar de trompas y vocinglero aparato, a la situación de pedigüeño,
en las cámaras virreinales de Santa Fe la Nueva. Una mal calculada boda, un testamento embrollado, una
administración ignara y un repetido desdén por cuanto podía convenirle, si se originaba en gentes de
menor fuste, desgastaron, arruinaron y resintieron al hidalguejo intolerable. Llegó a ser, de ese modo, la
típica molestia de los poderosos; el pariente a quien no se desea ver; el abrazador y palmoteador excesivo;
el paseante de los blasones con remiendos; el guardián de las antesalas promisorias; el invasor a rodillazos
de las puertas que entreabre el azar; el evocador sin descanso de horas mejor nutridas; y el solicitante de
cualquier cosa. Tanto fastidió a la Imperial Toledo, que la Imperial Toledo se lo sacudió del lomo, como
a una pulga o chinche palaciega, y no le quedó más remedio que requerir, en América, paisajes que
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-12-
todavía no hubiesen importunado sus plantas de pordiosero de buena cuna y mal monólogo, pero también
allí fatigó presto a los que gobernaban los cordones de la regia bolsa. Sólo en el Marqués de Membrillete,
primo segundo por los CerezosDávila de su extinta y respetada madre, despertaron algún eco las
súplicas a las que formulaba con tan experimentado arte que parecía que brindaba un favor, cuando lo
mendigaba. Y el Virrey, ante la inminencia de conceder a Don Nufrio, tarde o temprano, la salida en pos
del Hombre de Oro, a la que no podía contrarrestar con argumentos de enjundia, resolvió asignar a Don
Suero (con lo cual se quitaba su aliento de encima) ciertas imprecisas funciones en la expedición, como
delegado personal suyo, lo cual equivalía a encargarle el espionaje de la actividad de Bracamonte, y
quizás, si Don Nufrio no topaba con el Dorado que había contribuido a cien malandanzas inútiles, la
aclaración de la verdad verdadera del intríngulis de las esmeraldas de humo. Ese fue el motivo por el
que, cuando se decidió el viaje, Don Suero Dávila y Alburquerque ahora primo por alianza del ex
portaorinal se incorporó a las huestes de Don Nufrio, con un cargo tan imposible de definir
jerárquicamente como obvio en el plano de la práctica. Era el Argos de la expedición; el gran mirón
alerta; el correveidile del Virrey. Don Nufrio entendió en seguida el alcance de su presencia embarazoso,
y ni siquiera intentó rehuirla. Le gustaba, por más aires que Dávila se diese, que marchase a sus
órdenes el vanidoso que había estimulado las hieles de su adolescencia; descartaba que, llegado el
momento, burlaría sus ojos miopes, como los de casi todo caballero de buena familia; y no vacilaba
en apechugar con un engorro del cual parecía depender la virreinal autorización.
La autorización virreinal se produjo a una altura de los estirados trámites en que Bracamonte desesperaba
ya de obtenerla. Es posible que como mediador, ante el Consejo de Indias, interviniera el viejo Marqués
de Citrón, acosado por las cartas de Don Nufrio y engolosinado por el señuelo de reproducir el
clandestino festín de las esmeraldas. Pero ni siquiera su intromisión codiciosa consiguió doblegar con la
premura apetecida al cúmulo de intereses que pugnaban en torno del proyecto, y Bracamonte logró la
licencia cuando rondaba los setenta años, y el Virrey Membrillete había sido reemplazado por el
Conde de Apricotina del Tajo.
Citrón, Membrillete y Apricotina, dieron así su fruto distinto, en el transcurso de la cosecha que parecía
interminable, y que halló a los expedicionarios presuntos en el peristilo de la ancianidad. Pero ni lo
rancio de la veteranía, ni los achaques que ésta acarrea, aplacaron el entusiasmo de los conquistadores.
Don Nufrio mandó batir parches en las plazas de San Juan Bautista, de Santa Fe la Nueva y de Tucla,
convocando a los dispuestos a alistarse en la búsqueda del Hombre de Oro, y pronto se formó la compañía
necesaria. La edad de los jefes Bracamonte, Fray Seráfico y Dávila, su espía a sueldo (cuyos servicios
heredara el Conde de Apricotina del Tajo) enfrió hasta cierto punto, como es de suponer, el ardor de,
los mozalbetes que esperaban hinchar sus bolsillos con el producto de la hazaña, ;pero el propio Conde
y de esto cabe inferir que
Don Nufrio operó en el huerto individual de Apricotina, como antes obrara en el de Citrón, extrayéndole
suculencias zumosas, a cambio de convites fértiles para el futuro se le ocurrió pregonar la expedición
por medio de unos pintorescos carteles pintados, que historiaban gráficamente, episodio a episodio, las
maravillas de la empresa, y que culminaban con el encuentro del Hombre de Oro y con el reparto de sus
riquezas, en una versión cromático que prefiguraba al popart. El Conde de Apricotina del Tajo sobresale,
dentro de la lista de los virreyes, por la osadía de sus iniciativas modernas. Era casado con una hija de
Lord Brandy, mujer de ideas avanzadas, y sus descendientes, los Apricotina Brandy, ocupan hasta hoy
un lugar de privilegio en las estanterías del reconocimiento ciudadano.
De este modo quedó organizada y salió de San Juan Bautista, entre los vítores de los escépticos vecinos,
la exploradora fuerza que describimos al comienzo de esta crónica. Ilustrado así, puede apreciar el
lector las penurias que aquejaron a sus componentes, en particular a los más longevos. Cuesta, cuando
se araña la setentena, lanzarse por esos mundos de Dios, abriéndose camino a golpes de hacha. Cuesta
liquidar mercados florecientes, como hizo Doña María de la Salud, y apostar la ganancia, como hizo ella
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-13-
también, en el juego de una operación caprichosa. Por eso resonaban tan a menudo los quejidos de Don
Nufrio de Bracamonte y de su manceba, en el balanceo de sus hamacas respectivas. Por eso resoplaba
tanto la cólera de Don Suero Dávila y Alburquerque, en la escualidez de su yegua. Por eso tosía tan
constantemente, la resignación de Fray Seráfico, ahumado por el sahumerio de sus acólitos. Por eso fue
tan intensa la desesperación de la tropa, cuando desertaron los guías, que engulleron los mapas y los
quipos (y que ojalá se hayan atragantado con los nudos incaicos de estos últimos), y cuando la flecha de
un indio, hijo de mala madre, vació el ojo izquierdo de Don Nufrio. Doña María de la Salud lo curó a
medias con hierbas balsámicas, pero desde entonces en más no cesó de manarle de la órbita un jugo cuya
calidad hubiera interesado a Apricotina, a quien preocupaban los experimentos atinentes a la licuación.
El Virrey había confiado al conquistador la tarea de fundar una ciudad en el punto que juzgase propicio,
a fin de continuar extendiendo hacia el sur los dominios reales Don Nufrio lo tenía muy presente, pero
aunque María de la Salud porfiaba en que no era nada lo del ojo, las tribulaciones que a éste debía y
las que provenían del amoroso veneno, no le permitieron, durante largo espacio, dedicar a ese objetivo
la inquietud que era de esperar. Lo único que desvelaba a Bracamonte fuera, claro está, de sus estropicios
materiales consistía en hallar al Hombre de Oro, como si creyese que éste no sólo lo colmaría de
lingotes, sino también sanaría sus dolencias. Era bastante ingenuo, pese a su biografía: oros son triunfos,
pero en medicina vale más una purga pertinente, de ruibarbo, de ipecacuana o de euforbio, que una
cucharada del vil metal.
La pérdida de los mugrientos dibujos cartográficos y de los nudos aclaratorios, provocó no pocas
deserciones. La tropa había sido diezmada por la buena puntería de los indios invisibles; por la falta de
agua; por las comidas horrendas; por los precipicios famélicos; por las picaduras de los insectos taimados;
por tal o cual zarpazo de puma y mordisco de caimán; y la evidencia de que a partir de ese instante
vagarían sin rumbo, aplacó el fervor de muchos, bien que los mapas en cuestión más semejaban el
trabajo de urdidores de acertijos que la labor de lazarillos encarriladores, y los decepcionados emprendieron
la senda del imposible regreso, extraviándose en pantanos, brozas y congostos. Únicamente los jóvenes
Baltasar de Bracamonte y Catalina del Temblor conservaban intacto el júbilo. Iban en medio de los
soldados hipocondríacos, que vestían andrajos malolientes, como dos frescos pastorcillos de entremés
cortesano, persiguiéndose con risas cristalinas, diciendo versos de Lope y Góngora (Don Baltasar) y
cantando en quichua (Doña Cata), como si no se enterasen de la aflicción que embargaba al fúnebre
cortejo de los conquistadores. Algo se contagiaron de su alborozo, los agotados aborígenes que conducían
transpirando la hamaca de la enorme Doña María de la Salud, porque en tiempos de bonanza, se los vio
trenzar guirnaldas de orquídeas en las cuerdas de la paciente red, sobre las cuales helicoptereaba el
chisporroteo de los picaflores, y en días borrascosos, se los vio fabricar agradables muñequitos de nieve,
con que cubrían las mantas de la obesa favorita del capitán.
Pero en breve comprendió el jadeante Don Nufrio que era vano continuar así; que giraban y giraban en
redondo, desgarrados por traviesas espinas. Escudriñaban la maravillosa bóveda nocturna, corona
fulgurante de América, conjeturando que los astros facilitarían su derrotero, mas una cosa son los Reyes
Magos y su orientación exclusiva, y otra, muy opuesta,
un grupo de despistados que encabeza un pecador, porque cada crepúsculo burlón organizó para ellos
un atlas de estrellas diferentes. Entonces se le ocurrió a Don Nufrio de Bracamonte, desprovisto de los
recursos habituales ya que hasta la brújula había puesto punto final a su existencia, desarmada, en un
caldero culinario, el poético y oneroso artificio de las esmeraldas.
Llevaba el caballero, pendiente del cogote, una bolsita misteriosa, a la que la inocencia de sus
acompañantes, acicateada tal vez por la prédica de Fray Seráfico, consideraba depósito de reliquias del
santoral. Lo que allí guardaba era un puñado de esmeraldas mentidas. Haciendo de tripas corazón,
resolvió irlas sembrando, de tanto en tanto, a lo largo de la travesía, para que sirviesen como hitos de su
avance.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-14-
Verlas relampaguear Don Suero Dávila y Alburquerque y alborotarse como es de suponer, fue asunto
simultáneo. Recuperó el antiguo empaque, desmejorado por la cochinería viajera, y las reclamó en
nombre del Rey Felipe, pero Don Nufrio, que si en su juventud había sido gran parlanchín y rascador de
cuerdas musicales, en la vejez se distinguía por lo parco de la fabla, se limitó a mandarlo a reunirse con
la tenebrosa materia que resulta como saldo final del proceso digestivo. A esto hay que entenderlo bien
(entender adonde lo mandó), porque de esto deriva mucho de lo grave que más adelante se leerá. Una
vez que Don Suero fue mandado adonde decimos, quedó en una posición moral incómoda, por su doble
carácter de representante regio desatendido, y de enviado, con sobria elocuencia, a ubicarse
simbólicamente entre residuos ingratos.
Se interpuso la suave caridad de Fray Seráfico, quien amonestó a Don Nufrio, recalcándole el cristiano
principio de que no debemos desear que nadie vaya adonde nosotros no quisiéramos ir, y sermoneó a
Don Suero, repitiéndole que la huella divina está en todas partes y allá nos atañe adorarla, por fuera de
lugar que nos parezca. Y el hijo de Don Nufrio y la hija de Doña María de la Salud corrieron del uno al
otro, tratando también de calmarlos, con mansas sonrisas y exquisitas frases, aunque evitando mencionar
un tema concreto el de la materia penosa hacia la cual Don Nufrio empujaba a Don Suero que era
la antítesis de las que inspiraban su diálogo lírico. Pero algo significa, a la postre, ser un Dávila y
Alburquerque, y en esas condiciones se agravan las condenas irrespetuosas a compartir remanentes
desprestigiados, juró vengarse, y desde entonces aplicó su ingenio a la reivindicación de las esmeraldas,
que Don Nufrio esparcía como un precursor fastuoso de Grethel y Hansel.
Las esparcía con disculpable moderación, mas no bien se agolpaban las sombras de la noche sobre los
expedicionarios y se levantaba la claridad de la casta Luna, las piedras que Bracamonte había ido arrojando
en el laberinto recorrido, ofrecían a la atónita soldadesca la diversión más bella y extraña del mundo,
porque entonces la mezquindad de la Tierra rivalizaba con la opulencia del Cielo, y se dijera que en lo
intrincado de las florestas que los cernían, o en la anchura de las planicies que atravesaban, se encendían
prodigiosas fogatas verdes, que marcaban el camino transitado. Don Nufrio, no obstante sus dolores, se
hacía izar hasta una eminencia, y desde allí contemplaba con su ojo único las frías hogueras coruscantes,
sustentadas con tan gravoso combustible, y medía la ruta que culebreaba detrás.
Por esos días, de calor extraordinario y regimentados mosquitos, y cuando salían de una selva para
entrar en otra, se produjo un acontecimiento que documenta la amantísima previsión con que Santiago
Apóstol, sin cesar invocado por Don Nufrio, cuidaba la marcha de la reducida falange hacia el incierto
Sur.
Se esfumaron una tarde los dos indiecitos que escoltaban a Fray Seráfico, meciendo los incensarios de
variante aroma, y el hecho se atribuyó a una defección más de las que cercenaban el séquito de Bracamonte,
pese a que la cosa pareció rara, pues era conocida la devoción que los ligaba al franciscano. Poco
después se evaporaron DonSuero y tres hombres de alabarda, que le eran particularmente fieles, y eso
sorprendió menos, ya que luego del incidente de las heces pronosticadas, se preveía que no acompañaría
mucho a Don Nufrio. Con todo, éste montó en cólera, sintiéndose despojado, y lo atacó una calentura
por cierto de otra índole tan vehemente y pletórica de sudores, como las que lo sofocaban, lustros
y lustros atrás, bajo las cobijas de la Duquesa Viuda de Arpona.
El terrible mal rato hizo crisis la noche siguiente al eclipse de Dávila y sus secuaces. Los portadores de
la hamaca de Bracamonte lo habían subido, junto con Doña María de la Salud, a una roca desde la cual
era posible otear el sendero abierto en la arboleda a hachazos. Apost6se allí la pareja vetusta y desigual,
que formaban el blanco carniseco y la voluminosa india, con el objeto de apreciar el espectáculo de las
esmeraldas y su lumbrera. Los rodeaban, como otras veces, el seráfico Fray Seráfico, quien a falta de
monaguillos columpiaba él mismo los incensarios que conjurarían a los demonios del bosque; Baltasar y
Catalina del Temblor, sacudidos por risitas inocentes; y varios expedicionarios hirsutos y cadavéricos, a
quienes las manos que les confirió Natura no les alcanzaban para escarbarse. Pero esa noche no hubo
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-15-
espectáculo o casi no lo hubo. Surgió la Luna serena sobre el follaje, y al principio ninguna iluminación
preciosa respondió a su reflejo. La floresta parecía más tremenda que nunca, sin sus braseros verdes.
Destemplados rugidos; el saturnino graznar de postreros pajarracos insomnes; la bamboleante carrera
de un improbable cerdo salvaje o de un más probable centauro; el revolotear de los murciélagos que
toqueteaban a Don Nufrio con sus alas velludas, poblaron la oscuridad desguarnecido de focos. Hasta
que, de súbito, relampagueó un centelleo más violento que los vistos en ocasiones pasadas, y que duró
apenas, pues se extinguió a los pocos segundos, con lo cual redoblaron la lobreguez de la noche y sus
cuitadas cacofonías.
Hubo un instante de desconcierto:
¡Maldición! bramó al punto Bracamonte. ¡En lugar de ir adonde lo mandé en buena hora y
adonde quisiera que se estuviera revolcando, Alburquerque escapó detrás de mis esmeraldas
¡Mis esmeraldas, mis esmeraldas gimió a su vez, en un castellano original, Doña María de la Salud,
a quien la perspectiva de que las piedras hubiesen pasado a acrecentar la hacienda de Don Suero y
menos verosímilmente la de Don Felipe de Habsburgo, sacaba de quicio, pues la tarde anterior, con un
gesto que la honraba, se había desprendido de la estupenda sortija que Don Nufrio le obsequiara en
épocas de dulzor, y que jamás desamparó su índice, con el cuadrado guijarro color de aceituna traslucida
en el centro, ni siquiera cuando Doña Salud cumplía, en las casas cariñosas de Tucla, San Juan Bautista,
etc., tareas inherentes a su altruismo anatómico. La había agregado, con prodigalidad de reina, a la
siembra ya muy debilitada de Bracamonte, con la esperanza de que la pira por ella encendida se destacara
sobre el resto de los fuegos glaucos, y ahora resultaba que su esmeralda, besada y sobada por mil
admiradores, su esmeralda que, cercando al índice oportuno, había ambulado, indagadora, por muchas
regiones secretas, no brillaba ni espejeaba, como no irradiaba ni rutilaba ninguna de las otras que integraron
la sementera de ese infausto día.
¡Ladrones, ladrones, bandidos se desgañitaba Don Nufrio de Bracamonte, gran experto en el tópico,
y sin considerar (pues su agitación le impedía reparar en nada que no fuese el problema inmediato) que
la posibilidad del robo aumentaba su jerarquía, al hermanar su ira con la muy augusta del Rey de España
y las Indias Occidentales. ¡Saqueadores, rateros, cortabolsas, garduños!
Pujando por zafarse de su memoria, se atropelló en la lengua del Capitán la rimada retahíla de insultos
que su señora madre reservaba, en la áulica elegancia de Toledo, para los supremos trances en que la
bilis despótica se subleva, y la echó a rodar, sonora, sobre las cabezas de la comparsa, con enorme
satisfacción de su órgano parlante:
¡Follones, collones, malandrines, malsines, bellacos y cacos, cicutas, hideputas!
Algo lo alivió el enfático anatema, evocador de ternezas maternales. La atmósfera palpitó de añoranzas.
Fue como si un soplo del airecillo galano que, en primavera, hace oscilar los chopos, en las alquerías
castellanas, otease la fiebre de los árboles de la América tropical. Entre tanto, la segunda voz de Doña
María de la Salud prolongaba, como una réplica operística, modulada por una contralto extranjera, el
crescendo elegíaco:
¡Mis esmeraldas, mis esmeraldas, mis esmeraldas, mis esmeraldas!
Pero no era el Capitán hombre a quien trastornaban las jugarretas del Destino. De inmediato organizó la
partida que iría en busca de los culpables.
¡Les rebanaré las orejas! ululaban su sentido de la propiedad, su apenas enmascarada antropofagia
y su ansia de aplicar, feudalmente, principescamente, el derecho terrible del señor expoliado.
Inútil resultó que quisiera Fray Seráfico intervenir y tal vez ofrecer una tímida explicación. Ya salían al
trote, caladas las lanzas, apuntando los arcabuces y cualquiera los hubiera supuesto incapaces de
alzarlos, dada su languidez diez intrépidos barbones, a las órdenes del Teniente Cintillo. (Este es el
Diego Cintillo, autor de la crónica a la cual adeudamos importantes referencias sobre la expedición del
Hombre de oro, que años más tarde, cuando el Teniente, entonces capitán, empezó a componerla,
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-16-
provocó la célebre frase admonitoria de Don Nufrio: «Ajustaos, Cintillo». Hemos evitado mencionarlo
hasta ahora, para no atentar contra la cordura del lector, ahíto de nombres, pero pronto apreciará la
magnitud de su personalidad. Y ya que a tal asunto aludimos, nos preguntamos cómo se manejará el
lector, cuando cierre la página final de este libro si a ella llega, para situar los cientos de nombres
ineludibles que en él incluiremos, y que danzarán en su cabeza como luces locas. No proseguiremos
desarrollando el tema, porque sus derivaciones serían capaces de hacemos abandonar un libro que ya
amamos.)
Antes de lo que esperaba el enojo elocuente de Don Nufrio, y cuando ensordecían aún el campamento
los ecos de su clamor versificado, en el que las injurias de materno origen se sumaban a las que el héroe
acumulara a su repertorio afrentoso, desvergonzadamente, en los desvíos de su ruda y gárrula existencia
cabreriza, maleante, fornicadora, palaciega y militar, estaba de regreso la caterva que comandaba el
futuro cronista de la expedición.
Vino precedida por un dulce ondular de cánticos tan paradisíacos (como si estuviesen en una iglesia
sosegada y no en un bosque denso de bichos insufribles), que Bracamonte enmudeció y los suyos se
persignaron. Sólo Fray Seráfico se atrevió a adelantarse al encuentro de la célica música, del coro terso,
como más habituado a participar, por exigencias vocacionales, de los ritmos gratos al Señor. Al frente
de la tropa caminaba el marcial Cintillo; seguíanlo los dos monagos; luego los barbones, y por fin,
harto mohíno, Don Suero Dávila y Alburquerque. Con excepción de este último, que sin embargo movía
los labios, como si pretendiese formar parte de la masa coral, los demás entonaban las ortodoxas aleluyas
(contrarias a los textos ultrajantes reeditados por Don Nufrio) que infundían un carácter tan
procesionalmente piadoso al grupo de Cintillo. Habrá observado el lector, que dentro del conjunto
faltaban los tres alabarderos desaparecidos con Alburquerque. Y ya que señalamos el tono como extático
que destacaba al desfile de los cantores, agregaremos que su evidente religiosidad no emanaba sólo del
hecho de que aquellos hombres peludos y aquel par de adolescentes indios, vocalizasen con mayor o
menor acierto los laudes de María Santísima, en trastornados latines que Fray Seráfico trató de dirigir,
empleando su inseparable Biblia por gruesa batuta, sino de una indeterminada razón mucho más
trascendente y sutil, pues se dijera, mientras evolucionaban de dos en fondo, con las picas y mosquetes
erguidos a modo de cirios litúrgicos, que los circundaba la misteriosa irisación que da divino barniz a los
milagros. Y así era, en efecto, como pronto se detallará.
Los monaguillos se pusieron de hinojos, no delante de Don Nufrio de Bracamonte y de su nefanda Doña
María de la Salud, quien se aventaba con un abanico de plumas de papagayo, pensando tal vez
erróneamente que esa actitud contribuía a la dignidad de su porte macizo, sino delante de la transparencia
modestísima de Fray Seráfico, por cuyas mejillas rodaban perlas de pía beatitud. Abrió uno de ellos las
cuatro puntas del pañolón que llevaban, y entonces retrocedieron Bracamonte y sus satélites, cegados
por el resplandor que las esmeraldas despedían. Estiró hacia ellas las manos ávidas Don Nufrio, pero el
fraile entorpeció su gesto con las mangas colgantes de su hábito.
Fui yo, primo Nufrio dijo el noble varón quien mandé recoger las piedras que tan dadivosamente
sembrabas. Mía es la culpa. Mea culpa, mea culpa. Lo hice por dos razones que tu sabiduría comprenderá:
primero, porque entendí que si las suprimíamos de la ruta, eliminábamos las posibilidades de retornar a
nuestro paraje de partida y multiplicábamos las de seguir, aun a costa de penurias temibles, hacia donde
nos guíe la voluntad de Dios, que puede ser el Hombre de Oro y puede ser el Edén de Oro reservado a
los de corazón virginal; y el segundo, porque se me ocurrió que, descartada su utilidad como jalones del
camino, cabría convertírselas, en el instante oportuno, en dineros sonantes, para construir con ellas un
templo que concretaría nuestro agradecimiento a la Madre de Nuestro Señor, por el triunfo de nuestra
empresa.
Sin duda, Bracamonte pronunció entonces palabras airadas, que refrendaba su torpe expresión, mas no
las oyó nadie, ya que no bien cesó Fray Seráfico de hablar, rompieron los barbones y los monaguillos con
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-17-
nuevos cánticos religiosos, que secundaron el discípulo del Poverello y los que habían quedado junto al
Capitán, y la selva, entera calló un segundo, para luego añadir el aporte de sus gorjeos, cacareos,
zumbidos, bufidos, baladros, silbatos, regüeldos y demás sones naturales pero armonizados con
portentosa exactitud, hasta crear una sola y vasta sinfonía, en momentos en que el sacristanejo
depositaba las esmeraldas en las manos tendidas del de Asís, y los incensarios tornaron a columpiarse, en
el extremo de sus cadenas, con alegre vaivén, liberando las volutas de sahumerios que olían
inesperadamente a catedral en oficio de Gloria. No podían dejar de ser partícipes de una escena tan
acorde con su pureza, Don Baltasar y Doña Catalina del Temblor. Entreverados los dedos, trenzaron
alrededor de Don Nufrio una de aquellas pulcras danzas llamadas «de cascabel», que solían usarse en las
fiestas de Corpus, y aunque Bracamonte pretendió espantarlos a codazos, como si fuesen bailarinas
moscas, prosiguieron tejiendo y destejiendo las donairosas figuras que completaban adecuadamente el
cuadro de mirífico júbilo. Y era cosa de admiración y que saturaba los ojos de lágrimas, el conjunto que
ofrecían las místicas tonadas de los veteranos guerreros, los murmullos del bosque, de tan exaltada
unción, y la coreografía, mística también, de los jóvenes zapateantes y sonajeantes, contrastando con los
náufragos apóstrofes de Don Nufrio, cuyos hideputas burbujeaban en medio de tanta delicia tierna, y
con el fogoso abanicar de Doña María de la Salud toda ella mudada en un gigantesco papagayo
irascible que reclamaba, colérica e impotente, sus esmeraldas.
No bien renació algo equiparable a la tranquilidad, Don Nufrio para ganar tiempo, pues advertía que
la opinión se pronunciaba en contra del reintegro de las piedras preciosas a su dueño ilícito preguntó
por los tres alabarderos ausentes. Allá se organizó la garganta de Diego Cintillo, y narró el bello milagro.
De acuerdo con su versión, que confirmaba la del fraile, los dos monagos habían partido en busca de las
esmeraldas para entregarlas a Fray Seráfico, quien les asignaría un destino que prohijaba su piedad. Tras
ellos siempre según Cintillo se arrancaron los alabarderos y Dávila, con el propósito de apoderarse de
los silicatos. Como es fácil imaginar, Don Suero no toleró que prosperase una interpretación que lo
desfavorecía. La voz del aristócrata cubrió la de Cintillo, con sus ásperas inflexiones de gallo linajudo:
Miente y remiente el ruin villano. No fui con los de alabarda, sino a la zaga de ellos, barruntando que
urdían expoliar a Don Nufrio.
Note quien esto lee, que Don Suero Dávila y Alburquerque, que era «Don» por los cuatro costados,
como sabe cualquier humilde conocedor de castas próceres, no llamó al Capitán, simplemente, «Nufrio»,
como solía hacer con vejatorio desparpajo, sino le antepuso el nobiliario «Don», lo cual demuestra hasta
qué punto poseía la delicada ciencia de la adulación que tan bien manejan los familiares de las antecámaras
palatinas. El flamante Don Nufrio no fue insensible, por cierto, a la sutileza del matiz, y algo se aplacó su
rostro, descompuesto por las palabrotas y por el feo aspecto que para su propiedad presentaba el episodio.
Movió Bracamonte una mano, como quien barre el aire, y Cintillo pescó que debía extremar el trato
discreto, en medio de tanta grandeza cortesana.
Será como dice vuesa merced, Don Suero prosiguió el Teniente, pero le prevengo que ni ruin ni
villano soy, ni mentiroso. Tal vez me haya equivocado.
Al verlo flaquear, calculó Don Suero que le convenía sacar partido de esa actitud pusilánime, distrayendo
así la atención de lo principal del asunto, y desenvainó la espada. Otro tanto hizo Cintillo, y quizás
hubiera corrido por los suelos la sangre escasa que conservaban ambos, de no entrometerse Fray Seráfico,
blandiendo su Biblia, y Don Baltasar, agitando los cascabeles del baile, lo cual puso fin a una digresión
que a todos importunaba, pues si los duelos constituían una de las máximas diversiones de la época, el
relato trunco del Teniente prometía un recreo más engolosinador.
Retomó su cuento el cronista Cintillo, y describió la minucia primorosa con que los monagos habían
cosechado, una a una, las esmeraldas sembradas. Ya las tenían en su poder, dentro del pañolón, y volvían
al campamento, cuando irrumpieron los alabarderos desvalijadores (Cintillo no nombró a Alburquerque),
prontos para apoderarse de la vendimia de los indiecitos. Y allí aconteció la cosa de pasmo. Los muchachos,
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-18-
cercados por los tres malhechores que esgrimían sus armas de doble filo, sólo atinaron a encomendarse
a Santiago Apóstol, como tantas veces oyeran a Don Nufrio, y, temiendo por sus cortas vidas, a abrir el
lienzo que cubría las piedras y a ofrecerlas a los pillastres, a trueque de la gracia de seguir yendo y
viniendo por el mundo. Entonces brotó de las esmeraldas un terrible fuego, e inundó la escena una
claridad incomparable.
No parecía una luz terrena subrayó el discursista. Nosotros llegamos en ese momento y fuimos
testigos del prodigio. Era una luz... una luz...
Divina endulzó Fray Seráfico.
Quizás una luz divina. En el centro temblaban los dos, monagos, como si sostuvieran unas ascuas
verdes. A un lado, los tres alabarderos, como tres lobos. Detrás, acaso con el afán de sorprenderlos (y
Cintillo esbozó una sonrisa tortuosa), el caballero Dávila. Y encima, alrededor de los indios, una fabulosa
claridad que todo lo envolvía, por la cual, en opinión de mis soldados, pasaban y pasaban las alas de los
ángeles.
Nosotros lo juramos por esta cruz gritaron los barbones, en tanto la concurrencia caía de rodillas,
para atender el informe desde esa reverente posición.
Podían ser alas y alas de ángeles, que estremecían el aire flamígero continuó el cronista. Los
alabarderos no debieron verlas, ofuscados por las llamas y por la ceguera del pecado, como no vieron a
Santiago Apóstol, en un caballo de nieve, que mi compañía vio...
¡Santiago Apóstol exclamó Don Nufrio.
¡Nosotros sí lo vimos! tornaron a gritar los barbones.
...desnuda la espada, que se erguía sobre los monagos y su tesoro, rodeado de ángeles y de arcángeles.
¡Aleluya! ¡aleluya! clamó el auditorio, y Fray Seráfico tomó un incensario y empezó a sacudirlo
con santo furor.
No los vieron los infames, y por eso cometieron la locura de entrar en el radiante círculo, crispados
los dedos para apropiarse de las esmeraldas...
Pero vos, Teniente interrogó el fraile, ¿vos los visteis?
Vaciló Cintillo:
Yo creí verlos.
¡Aleluya!¡alaleluya! ...
Entonces fue como si toda la zona iluminada estuviera saturada por una de esas fuerzas de atracción
y repulsión que descubrirá la ciencia del futuro, tal vez por un agente poderoso que se manifestaba, con
chispas y penachos lumínicos, por frotamiento, presión, calor, acción química, etc...
¡No, no! ¡nego! ¡vade retro! ¡por la. fuerza de Dios Omnipotente! protestó, medieval y teológico,
Fray Seráfico, descartando ala electricidad pronosticada por Cintillo y cuya definición coincidía
exactamente con la que trae el Diccionario de la Real Academia Española.
¡Aleluya! ¡aleluya
Así será. Así es admitió, cabizbajo, el reseñador. Y los malvados se retorcieron como lunáticos
presa de su perversidad, y se derrumbaron convertidos en negros carbones que arrojaban un vapor
fétido, en tomo de los muchachos incólumes, bajo las probables alas del Apóstol y sus querubines.
Bajo sus alas seguras cortó el franciscano.
Bajo sus alas. Esto es lo que de ellos quedó.
Hundió el Teniente la diestra en la faltriquera y extrajo un puñado de cenizas, ante las cuales se signaron
los presentes. Formamos filas concluyó Cintillo y regresamos aquí. Dijérase que las voces de los
ángeles, señor Capitán Don Nufrio, cantaban junto a las nuestras.
¡Cantaban, cantaban los ángeles! ¡Nosotros los hemos oído desde aquí! se extasió Fray Seráfico.
Un largo suspiro, mezclado con el rumor de las avemarías, sucedió a la hermosísima narración.
Don Nufrio de Bracamonte y Doña María de la Salud, boquiabiertos, no acertaron ni a chistar.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-19-
¡Aleluya! deletreó por fin Don Nufrio, impresionado especialmente por la mención de Santiago,
patrono de militares. Pero en las cavernas de su ánimo, aún guerreaba el enfado de perder sus esmeraldas.
Su irresolución fue breve. Castellano, toledano, de tierra milagrera, aceptaba el portento y lo conceptuaba
como un signo augural de victoria. Se desprendería de las esmeraldas, pero conquistaría al Hombre de
Oro. Y además ¿no era preferible que sus piedras se destinasen a erigir una catedral en la población por
él fundada, a que las declaraciones de Dávila y Alburquerque lo obligasen a restituirlas al Rey? ¿Se las
quitaría la Corona de España, cuando iban a transformarse en arcos, en naves, en cúpulas, en bóvedas,
en molduras, en pilastras, en campanarios, que albergarían una Corona de Espinas, infinitamente más
perdurable? ¿Qué podía hacer Don Nufrio? Podía morderse los labios, juntar las palmas en oración y
declarar:
Sea, Fray Seráfico; sea, primo. Cúmplase la voluntad de Dios.
Inclinóse, agradecido, el franciscano. Alzó, como un cáliz, el pañuelo de piedras preciosas; las espolvoreó
con las alabarderas cenizas que atestiguaban el extraordinario suceso, y se aprestó a entonar un salmo.
Pero antes, tuvo un gesto que probó la limpieza de su raza. Hurgó en el atadillo, para hallar la joya de
Doña María de la Salud:
Esta, señora, os pertenece.
No la rechazó la r6lliza, quien la deslizó en el índice hábil, y hasta la besó como a un vestigio sacro.
Y al punto atronó al espacio la alabanza canora, que los asistentes corearon en acción de gracias. Sólo
Don Suero se apartó un poco, disimulando en el follaje su cara acerba de judas resentido. El que se
percató de su ausencia fue Don Ñufrio, quien inquirió, azarosamente: ,
¿Dónde se ha metido el hi de tal...? porque columbró que no correspondía enturbiar la nitidez del
instante con su vocabulario espeso.
Pero ya el salmo crecía, crecía, con trinos de pájaros y cascabeles de Don Baltasar y Doña Catalina del
Temblor, hasta que retumbó el vozarrón de Bracamonte.
Ahora conviene seguir, que nos guía Santiago.
En su mente crédula se perfiló, inopinadamente, la imagen de Doña Llantos Piña de Toro, a quien había
dejado en Tucla, en el caserón del escudo nuevo, hacía dos años ya. ¡Cómo le hubiera deleitado a la
ilustre señora, inconcebible fabricante de la belleza de su hijo Baltasar, esta peregrina historia de santos
y serafines ¡Con qué excitación hubiera bebido ella, de ordinario tan abstemia la prosa bienaventurada
de Cintillo, zarandeando sus tocas de monja laica! Ya se lo contaría Don Nufrio en alguna ocasión, si la
Providencia establecía que volvieran a encontrarse. Sería un ideal pretexto de charla, y los temas no
abundaban entre los esposos desabridos. También lo sería para sobresalir en la pomposa tertulia del
Conde de Apricotina del Tajo, a la hora en que se servían los combinados licores de los Apricotina y los
Brandy. La expedición salía de cuidado y experimentaba una mejoría brusca. Esto este capítulo con
Apóstol, ángeles y sujetos carbonizados excelsamente superaba a la aventura de la Sirena Silvina,
durante el viaje de las Esmeraldas. Don Nufrio separó las manos orantes y repitió:
Nos conviene seguir, que nos guía Santiago.
Así lo hicieron. Así lo hicieron, extraviándose a menudo, que las soluciones milagreras no son cotidianos
expedientes. Lo hicieron así, hasta que transcurrieron, con exactitud, dos veces trescientos sesenta y
cinco días, con ciento once días más, desde que se echaron a andar, largándose del puerto de San Juan
Bautista, lo cual nos devuelve al comienzo mismo de la historia de la expedición del Hombre de Oro,
que vamos contando lo más acomodadamente que podemos, ajustándonos, como Cintillo, a los rigores
de la verdad poética.
El martes en que se cumplía el mencionado Plazo de dos años, tres meses y veinte jornadas, los halló en
ámbitos de hosca majestad. Iban por un vericueto borroso que hacía acrobacia entre peñas, a una altura
atroz, y bordeaba abismos de vértigo. No brotaba allí más vegetación que los gigantescos cardones
erizados de espinas, verdosos, negruzcos; un ejército de cardones distribuidos en las anfructuosidades
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-20-
de la montaña; que se desbarrancaban por las laderas; que trepaban por las escarpaduras; una inmensidad
de candelabros que alzaban los brazos cubiertos de púas inexorables; a veces solitarios; a veces
concentrados en miles de miembros que imploraban, inmóviles, el favor de una lluvia; a veces en hileras
de sesenta, de setenta cardones y ninguna flor. La rabia de un sol chiflado castigaba a los infelices que
progresaban con lenta consternación, como sonámbulos que sueñan una pesadilla, pese a los estímulos
del fraile, que de tanto en tanto mostraba parte de las cenizas de los alabarderos, depositadas en una
botella, y las sacudía como si se tratase de una medicina en polvo que hay que agitar antes de usarla, o
como si llevase un talismán contra la fatiga, la insolación y el desaliento. Los cánticos desafinados eran
el único sonido que luchaba contra el silencio enorme. Se deslizaban, pegados a las rocas, entre jirones
de nubes, por un camino, de cornisa cuya extrema delgadez obligó a Don Nufrio y a Doña María de la
Salud a abandonar el socorro de las hamacas, y a caminar, tambaleándose como el resto, de tino en
fondo, a manera de títeres vacilantes que desfilan por una moldura escénica.
En el Hombre de Oro nadie pensaba ya; pensaban todos en el frescor bendito del agua desertora, en el
agua, en el agua, en la magnificencia del agua, admirable invención de Dios Padre, y parecían otros
tantos cardones pinchudos, negruzcos y verdosos, apenas semovientes, pero bastante más feos que los
naturales que infundían tanta belleza y tanto horror a la sedienta zona. ¿Quién podía ocuparse del Hombre
de Oro? ¿Acaso Don Nufrio? Don Nufrio carecía de sitio, en el incendio de su cabeza, para cuanto no
fuese imaginarias cataratas, cisternas, arroyos, canales, acequias y charcos, en los cuales (en lugar del
Hombre de Oro, cuya sola proximidad recalentada bastaría para intensificar la temperatura con fundidos
metales aborrecibles) nadaba y brincaba, jugueteando con barras de hielo y sorbiendo sorbetes, la Sirena
Silvina.
De súbito, en un recodo, se interrumpieron el sendero y sus zigzags. La montaña se cortaba allí, abrupta.
Abajo, en incalculable lejanía, como una miniatura trazada por el verdugo espejismo, vieron diseñarse
un valle de lozana fertilidad, al que enmarcaban, divididos, los dos cursos de un río placentero. El
descubrimiento del remanso de verdura y ventura, acentuó la cuita de los miserables. Allá, allá, tan cerca
y tan remoto, aparentemente inalcanzable, fluía el líquido que aplacaría su desesperación. Sus lenguas
secas, los duros betunes de sus lenguas de loros, pugnaron con inútil reflejo por humedecer la aridez
cortajeada de los labios que casi no podían despegar. Pero aquel paraíso no era totalmente inalcanzable.
Delante de los expedicionarios, vinculando el camino trunco y la montaña vecina, estirábase un puente,
de unos cuarenta metros de largo, y en la serranía opuesta se insinuaban los tramos de una senda que,
por sucesivas terrazas, descendía hasta el valle y su acuática promesa de inmersiones, gárgaras, tragos y
buches. El problema, lo que detuvo a la mesnada y le vedó echarse, con alegres zancadas, sobre el
puente redentor, era el puente mismo.
No conocía la hueste de Don Nufrio y eso que había recorrido, en este y anteriores viajes desapacibles,
regiones sobradas de rarezas un puente peor aspectado (en el doble sentido literal y astrológico de la
palabra, aunque en el diccionario no figura), que el que a su voracidad se ofrecía, tendido de un trozo de
cordillera al próximo. Consistía en uno de esos artilugios colgantes, trenzados con fibras, que el ingenio
indígena ubicaba sobre los precipicios, y que la leve consistencia de su físico frágil atravesaba con ligero
pie, arriesgándose hasta utilizarlo para el paso de llamas con fardos de coca. Hacía, sin duda, mucho
tiempo que no se usaba. Faltábale la mitad del cordaje; mostraba agujeros, remiendos transparentes y
desmoladas aberturas; estaba vencido en la parte central, que se desarticulaba en curva amenazadora; de
todo él pendían flecos deshilachados, como si no fuese un puente sino un rezago de pasamanería pobre:
en fin, era el puente menos puente del mundo, un fantasma de puente, el recuerdo de un puente muerto
años y años atrás, que continuaba flotando espectralmente sobre el vacío y sobre la gloria del valle
asperjado por aguas que hacían perder la razón.
Hizo alto la tropa a parlamentar. Ni siquiera eso era fácil, en fila india como se hallaban, entorpecidos
por un mulo, cinco caballos, media docena de llamas, dos hamacas, varios bultos, arcones, lanzas y
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-21-
arcabuces. Y la sed. En seguida se contradijeron las opiniones. Un sector numeroso, encabezado por la
gorda Doña María de la Salud, dictaminé que debían regresar, pues intentar el cruce sería indicio de
demencia; algunos pocos, al frente de los cuales fulguraban la fe y la buena fe de Fray Seráfico, aconsejaron
el experimento, arguyendo que volverse era asunto tan arduo como proseguir. Don Suero Dávila y
Alburquerque adhirió al parecer de Doña María de la Salud, lo cual, en vez de robustecerla, debilitó su
posición ideológica; Cintillo, Don Baltasar y Doña Catalina del Temblor, dieron su voto al fraile. El
anciano Don Nufrio vacilaba entre ambos criterios. Más que nunca detestó al manar de su órbita
desocupada y al supurar de sus bubas del mal francés (que otros llaman italiano y otros atribuyen a la
ocurrente América), secreciones que le impedían proceder con la agilidad, mental y material, de su
juventud, pues carecía del seco impulso de la época de las Esmeraldas. Entonces sí, audazmente, hubiera
sido el primero en lanzarse al abordaje del cordaje. Ahora titubeaba, goteaba y sentía miedo.
Fray Seráfico levantó en la diestra el botellón de las cenicientas reliquias, y en la siniestra el Libro de
Dios. El ansia de martirio le agregaba estatura.
¡Adelante¡ declamó el orador celebérrimo. ¡Adelante, por Santiago! Mirad este sitio; mirad
estos cactos sublimes. ¿No comprendéis que estáis en el centro de un inmenso altar, rodeados de
candelabros que aguardan a que los encendamos con la yesca de nuestra virtud? ¡Adelante! Quien nos
otorgó un milagro no nos rehusará el segundo.
Se adelantó con paso firme y comenzó a transponer el puente, un puente apto, por impenetrable designio
supremo, para el melancólico ambular de carcomas, polillas, chinches y piojos. Aterrorizada, su grey lo
vio sortear las trampas iniciales de la floja urdimbre. Cuando llegó al medio, era tal la comba de la
pasarela, que optó por meter la botella en la alforja que al hombro llevaba y que contenía el pañuelo
esmeraldino, y por continuar la marcha más aliviado. De repente, una sandalia se le entrampó en las
cuerdas. Manoteó para asirse y soltó la Biblia. El Libro cayó a la boca abismal, revoloteando, revoloteando
como un ave que perdía las plumas, porque sus tapas abiertas, que golpearon, en la caída, contra una
saliente rocosa, dejaron escapar las sueltas páginas, las que poblaron el despeñadero de alas de blanco
pergamino, que la brisa caliente arrastraba hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur,
tremolando en el vaho de nubes, y se dijera que una bandada repentina de palomas sin rumbo, mezclaba
sus aleteos y su oscilación, hasta que desaparecieron en la distancia del valle.
Fray Seráfico se persignó y continuó, con sabias precauciones, la andanza. Así llegó a la montaña
opuesta. Una salva de aplausos, como si hubiera sido un equilibrista que acaba de ejecutar una prueba
penosa (y en verdad lo era) premió su arrojo. Respiró Don Nufrio, que por un instante supuso
irreivindicables las esmeraldas. El ejemplo del franciscano decidió a los remisos. Además, ¿cómo volver,
cómo volverse, si era casi imposible girar sobre los talones en la cornisa estrecha? Sólo Doña María de
la Salud persistía en la perplejidad, calculando, no sin matemático acierto, la diferencia fundamental que
distinguía su peso del peso del sacerdote, y las probabilidades de que la estructura que había soportado
a Serafín y a su nimia endeblez aérea, se negase a sostener la suya, hecha de compactas solideces.
Resolvióse, pues, imitar la hazaña de Fray Seráfico. Pero antes de ensayarla, se avivó una nueva disputa,
motivada por las caballerías. El Teniente Cintillo declaró que era menester agotar las posibilidades de
hacerles pasar el puente, ya que si se las dejaba se desperdiciaban ayudas valiosas. Era cierto. En diversas
oportunidades, la historia de la Conquista enseñó que un caballo, al aparecer, encabritado, monstruoso,
terrorífico, en el entrevero de la indiada, operó con tanta eficacia como un aliado celeste. La discrepancia
se enzarzó, y aprovechando que los demás se distraían acumulando argumentos, los dos monaguillos
cogieron cada uno una mano de Catalina del Temblor, y revolcando con la otra los incensarios, como si
fuesen boleadoras de potro o de avestruz, echaron a correr hacia el cordaje. Tan rápida fue su acción,
que nadie atinó a impedírsela, ni siquiera Don Baltasar. Como tres pájaros volanderos hinchábase la
falda de Doña Catalina, a manera de una cola redonda de pavón cubrieron en segundos los cuarenta
metros pendientes, sobre los cuales gravitaban como si estuviesen hechos de algodones, y entonces se
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-22-
apreció la destreza con que los aborígenes aprovechaban su propio invento. En el pequeño relieve
contiguo, se arrodillaron a la vera del siervo de Dios e iniciaron el rezo del rosario. La fuga de los
monagos y, la niña puso punto a la controversia de las cabaldaduras. El puente no se había desplazado
por influencia del vaivén.
Pero antes que las bestias ordenó Don Nufrio, deseoso de ordenar algo enviaremos las armas.
Desmontaron las piezas de los arneses (el yelmo, el coselete, el guardapapo, la pancera, la braguetina) y,
cada acero en brazos de un soldado receloso, las panoplias reprodujeron la guapeza del descalzo
mendicante. Luego les tocó el turno a las llamas, que conducían los indios y que caminaban coqueteando,
como señoritas de la Puna. Esta mudanza y la de los bultos y arcas (sobre todo las de Doña María de la
Salud), insumió un tiempo largo, únicamente se malogró un morral, que zampó la boca de la hondonada
por la torpeza de un tonto. El sol se zambullía en el horizonte, cuando se aprestaron a tantear el viaje de
los jamelgos. Su escualidez, que los había preservado de la conquistadora cocina, permitía abrigar
esperanzas de victoria. En derredor de Fray Seráfico, agrandábanse los desgranadores de avemarías y
padrenuestros. Al acometer Don Baltasar la empresa con la desmedrada mula del capellán de la tropa,
hubo que atar una faja sobre los labios de Doña María de la Salud, para acallar sus berridos. Pasó la
mula, arqueando el puente con grave riesgo y, como en las ocasiones precursoras, estallaron los aplausos
en las dos cuestas. Los del rosario recitaban las letanías por sexta vez y la noche se descolgaba, trepidante
de águilas y de buitres, embarullando estrellas y condensando nubosidades, en momentos en que Diego
Cintillo llevó por la construcción alevosa al caballo de Don Nufrio. ¡Cómo rechinaban las fibras! ¡Cómo
chirriaban las ligaduras! Pero pasó: pasó el primero, el segundo, el tercero y el cuarto palafrén esquelético.
Durante el avance del quinto y último, guiado por Don Suero Dávila, el puente cedió y el animal se
precipitó en el infierno de rocas invisibles. Tan lejano estaba el término de su desplome, que ni se oyó el
golpe final. Alburquerque se salvé a duras penas, cosa que no complació a muchos.
Sólo faltaba, para completar la gallardía del acto heroico, el recorrido de Doña María de la Salud y del
Capitán; ella, porque hasta esa altura había rechazado las ofertas de secundado franqueo y seguía
amordazada; él, porque entendía que el jefe debía ser el postrero, o porque le flaqueaba el ánimo. Las
postergaciones complicaban su cruce, estorbado por la oscuridad tupida y por el destrozo que causara
en la pasarela
la costalada fatal del rocín, y cuyas proporciones no se podían medir en la cerrazón. Ahora tijereteaban
la monotonía del rosario los graznidos de las aves de presa, que de vez en vez rozaban las amarras y
zarandeaban el caminejo. De sopetón, en el grupo seráfico, se encendieron varias antorchas. Algunos
desgraciados habían sacrificado sus ropas subsistentes, para aderezarlas, y el imprevisto relumbro, iluminó
sus nobles indecencias. Poco más que esas desnudeces ingratas, que esas marchitas masculinidades,
iluminaron los hachones. Era imposible distinguir el estropicio del lazo endeble que vinculaba al Capitán
y su amante con los liberados mesnaderos. Éstos comenzaron a impacientarse, sobre todo los desnudos,
y a la caridad de las preces se incorporó la vociferación de ciertas groserías.
¡A callar, hijos de puta! chilló Don Nufrio, y empujó a la india hacia el cordaje.
Gradualmente, paulatinamente, palmo a palmo, se adentraron en la red perforada, como quienes van
hacia el tormento. Doña María de la Salud maltrataba a la deleznable resistencia del puente más que un
caballo (y no aludimos a los jacos tristes que aguantara, sino más que si fuese un corcel velazqueño,
voluminoso, repolludo, invicto), y detrás, la enjutez de Bracamonte y sus infaustas enfermedades, se
manifestaban con nerviosas trepidaciones, que le hacían entrechocar, en la cintura, la sarta de medallas
de los doce Apóstoles, recetadas por su primo. El puente se quejó de inmediato; hizo crujir sus coyunturas;
evidenció su reuma, su lepra, su tuberculosis. En alguna parte sombría, se le oyó deseslabonar, quizás
vomitar unos huesos. Y la pareja anciana, bañada de espantosa transpiración, continuó ganando terreno,
despacito, poquito a poquito, mientras en frente se movían las antorchas estériles, como en un negro
naufragio. Así transpusieron maravilla el escribirlo la mitad de la ruta de pavor. De súbito, Fray
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-23-
Seráfico y los suyos los adivinaron, en la tensión de las fibras; los adivinaron como a unos espíritus o
duendes grises; decrepitísimos y chuequísimos engendros de las Parcas y los Sátiros de la americana
tiniebla, que oscilaban en la vaguedad de la vigilia y de los hilos vibrátiles trenzados por el Demonio, los
cuales se retorcían como una sierpe presa de mortales convulsiones. Y los mismos mentecatos de mala
educación que habían proferido, por obra de una histeria casi casi disculpable, palabras desatentas,
acumularon los apóstrofes de alabanza, de aliento, de asombro.
Pero tanta belleza no podía perdurar. No era lógico. Ya se dibujaban los contornos esféricos de Doña
María de la Salud culona y pechugona por donde se mirase; ya brillaban sus ojos que inflamaba el
espanto; ya recrudecía el fragor de las plegarias, de los relinchos y los rebuznos mixturados en la meseta;
ya chispeaba en la mente de Diego Cintillo, tan próvida en ocurrencias originales, la curiosa idea de fijar
por medio de reacciones químicas, en una superficie convenientemente preparada, la imagen de Doña
María y de Don Nufrio, recogida en el fondo de una cámara oscura (que como tantas ocurrencias suyas
lo impresionó fugazmente y esfumó a la fotografía en la neblina del olvido); ya estaban ahí, recuperados,
el César de las Esmeraldas y la famosa cortesana horizontal, cuando el puente, el tolerante, extenuado
puente. Job de cuerdas, colmadas su paciencia y su esclava elasticidad por el gravamen de Doña María
de la Salud, mandó la mansedumbre al estercolero, a donde Don Nufrio mandara a Dávila y Alburquerque;
se encogió, se distendió, se desmembró, reventó en definitiva y, tronchando la atadura fija a la senda que
quedaba atrás, se desató, consternado pero libre, y como uno que por desesperación se ahorca, emperchó
su guiñapo por un solo extremo sobre la inmensidad nocturna. Ahí fueron el escándalo y gambetear de
antorchas; el síncope de Doña Catalina del Temblor; el machote palabrotar de obscenidades cuarteleras;
la refinada, grácil impetración de Fray Seráfico a su maestro San Francisco de Asís.
¡Los veo! avisó el lamento de Don Baltasar, que blandía una tea. ¡Allá están, prendidos de la
escala.
Y allá estaban, en efecto, prendidos como una gran mona retinta y un menudo mono cíclope, del cordaje
que coleaba y azotaba al abismo.
¡A izarlos! dispuso Baltasar de Bracamonte, que ante la eventual insuficiencia de su padre, asumía el
mando. ¡A izarlos, por Santiago Matamoros! ¡Todos a una¡
Como se recoge el ancla de hierro agotador, halando cadenciosamente, distribuyéronse los hombres en
cadena, los desnudos y los vestidos, y comenzaron a tirar de las fibras inseguras que a veces se les
deshacían en los dedos. Pero piano, piano, porque cuanto les concernía estaba marcado, desde que
inauguraron el cruce, por el signo de la lentitud, María y Nufrio, empezaron a subir, como metidos en
una malla de desembarco naviero que la grúa eleva hacia la superficie. Minutos u horas duró la operación.
Nunca se sabrá. Hasta que al fin, gracias a los esfuerzos de la entera tropa, que gemía como si arrastrase
una de las peñas que la circundaban, asomó en el filo del balcón natural la amalgama revolvedora de
tripas que formaban, enredados, trabados, tejidos y retejidos por la podredumbre de las cuerdas,
metamorfoseados en un solo aborto hermafrodita, bicéfalo, cuadrúpedo y cuadrumano, los dos viejos
amantes, los dos Señores de las Esmeraldas, la india y el conquistador, símbolos convencionales de la
política y apasionada fusión racial, cuya esclarecida memoria sembraba ya de románticas leyendas y
poemas melodiosos la costa del Pacífico.
Los desligaron, los tendieron en la meseta, y ni tiempo tuvo ninguno para fraccionarlos o rendir gracias
a la Divina Bondad, porque todo el mundo olvidó o pospuso la sed, se desentendió de las espinas de los
cardones y durmió un sueño de piedra, hasta que el sol, bien alto, les recalentó las caras que los mosquitos
punzaban hacía horas, con impotente aguijón.
Luego de tales apreturas, la bajada hacia el valle fue un juego de niños. La realizaron bromeando,
brincando, trotando por la espiral de la senda, improvisando atajos, cambiando a medida que descendían,
la austera solemnidad de las cactáceas y el empinamiento de riscos y pedregales, por ondulaciones
mullidas que matizaba un verde feliz; y los indios invencibles, portadores de las hamacas donde se
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-24-
encogían, medio muertos, Don Nufrio y Doña María de la Salud, aceleraban el paso, alegremente,
bamboleando a sus señores con la fácil travesura con que los acólitos agitaban, a los lados de la mula del
fraile, los braserillos del incienso. Cuando toparon con la bendición de la primera vertiente, que retozaba
de piedra en piedra, se arrojaron todos a beber con ansias brutales. Mojaron los rostros del jefe y de su
amiga, les volcaron chorros de agua fresca en las bocas mustias; Bracamonte y Doña María entreabrieron
los párpados húmedos y se creyeron difuntos y huéspedes de un Cielo inmerecido: Cintillo soñó
acueductos, piscinas, bombas, complejas cañerías subterráneas, misteriosas habitaciones provistas de
grifos y cadenas que gobernaban tanques de líquido sonoro. América, la buena América, la generosa
América de los que codiciaban con sana ambición hacer la América, esa América que la miseria y la
piojería de más de dos años feroces les habían escamoteado, convirtiéndola en un interminable vestíbulo
del Infierno, estaba de nuevo ahí fecunda, magnánima, pródiga de árboles, de céspedes, de ríos, de
mariposas, de carnosos frutales, de lozana umbría, de luz cordial.
Don Nufrio se estremeció en la hamaca que ahora corría por la feraz llanura, entre el doble murallón de
montañas multicolores, y con su ojo único vio correr a la caravana de Lázaros cómicos; a los caballejos
redivivos que ensayaban encabritamientos muy postergados; a la sucia semivestida o desnuda soldadesca,
que hacía gala de marcialidad optimista. Vio correr, correr, correr, sobre el pasto acuoso y su delicadeza,
a sus fieles últimos. Así, exultante de euforia, aunque reducido a osamenta y piel, a llagas y humores, a
hambre y decrepitud, a liendres y refregamientos, pero con la cabeza trastornada por los corcovos de los
andarines y por la evidencia de los lauros, restallante de júbilo, llegó el Capitán Don Nufrio de Bracamonte
al sitio donde se alzaría su ciudad.
¡Aquí comandó su índice rígido levantaremos la ciudad que esperábamos
Hicieron alto bruscamente. Estaban en el corazón del valle que encuadraban los dos ríos melódicos.
Llovían hojas verdes y frutas. Pronto, la lluvia se enriqueció con flechas venenosas, y la vivaracha
América tornó a mostrar su cara difícil. Centenares de indios brotaron de una colina, mudada en iracundo
erizo.
¡Los caballos ordenó el Capitán, recuperada la total entereza ante el acoso del riesgo. ¡Los
caballos y los arcabuces! Y allá se comprobó qué buen rédito pagaban los esfuerzos ocasionados por el
transporte de los rocines a través del puente lánguido, porque no bien sintieron los jamelgos el acicate
familiar de espuelas y talones y el estruendo glorioso de la mosquetería, tuvieron la elegancia de pararse
sobre las patas traseras, con inaudita labor, y de ofrecer un espectáculo teatral, que si hubiera movido a
risa en Toledo, por la extravagante traza de los actores humanos y bestiales, en aquel valle perdido de la
América del Sur, huérfano desde siempre de esas fiestas con ruidos fragorosos y formas fantásticas,
cobraba un estupendo poder mágico.
Don Nufrio, a la cabeza de su hueste, loco de dolor, de furia y de orgullo, remolineaba el espadón y
azuzaba a los guerreros almas en pena, larvas, estantiguas, sombras con sus gritos. Y los demás
(hasta Dávila, que en ello le iba la vida) actuaron como buenos, con tanta suerte que a poco se escucharon,
en el pucará, los ayes de las víctimas de las balas, y las exclamaciones de quienes advertían que los
dardos se estrellaban en vano contra las armaduras a medio ajustar. Cesó el chubasco flechero;
parapetáronse los blancos en el follaje; diéronse el lujo de prolongar las descargas olímpicas; reuniéronse
los jefes en conferencia; y algo más tarde tuvieron la sorpresa de recibir a una delegación de indios
cabizbajos, que venían de la colina puerco espín, trayendo cestas de pescado y de maíz y, por lo que se
dedujo, palabras de paz y de admiración. Los embajadores se prosternaron ante los caballos macilentos,
portentosos, imaginando que eran los príncipes de la expedición hermética. Es la vieja historia. Ya se
sabe. A la larga o a la corta, América cede. ¿Para qué estirar el cuento? En nuestro valle, fue a la corta:
lo habían ganado los hombres de Don Nufrio que, de haber sido aquellos aborígenes un mínimo más
astuciosos, no hubiesen quedado en pie ni el cronista Cintillo ni nadie, para grabar esta lápida infanzona
de historia militar.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-25-
La fundación no se llevó a cabo con la velocidad que anhelaba Don Nufrio, aspirante, luego de esa
peliaguda etapa primera, a seguir en pos del Hombre de Oro, quien continuaba siendo, más allá de los
contratiempos intrincados, su meta ideal.
Lo frenó su primo, con noticias de los dos votos que formulara: uno, cuando hubo de cortársela a él la
respiración para siempre, en el puente destrozado, y en vez de perder la vida perdió la Biblia; y otra,
cuando fue el propio Don Nufrio, colgado sobre el abismo como un pámpano reseco, quien estuvo en
trance de morir. Según refiere Cintillo, en ambos casos dirigió sus pedidos ardientes a San Francisco, su
patrono, y ahora era menester cumplir las promesas, pues nadie sacaba a Fray Seráfico de sus trece y
tenía la seguridad de que sin el socorro benévolo del santo, no estarían departiendo, Bracamonte y él, en
la tranquilidad del valle, rodeados de indios aparentemente amigos, mientras los soldados, Doña María
de la Salud y Doña Catalina del Temblor éstas con púdicos camisones se bajaban en los ríos próximos,
y el saludable olor de la fritanga se añadía en el espacio a los naturales perfumes. El inicial de esos votos,
quizá inédito, bastante extraño si se considera que fue concebido por el franciscano en momentos en que
a sus pies se abrían las fauces del despeñadero, consistía en que si salvaba la existencia, pendiente, sin
metáfora, de un hilo, ofrecía al de Asís consagrar sus fuerzas a la fundación de una ciudad en el sitio
donde se encontrase la última página de su Biblia descuartizado, después de recuperar el texto hoja a
hoja. Y el segundo, en que esa ciudad se llamaría San Francisco del Milagro.
Se rascó las barbas Don Nufrio. Ya lo conocemos creyente, y más todavía, supersticioso. Era, no obstante
su amor a la bambolla, un aldeano de Toledo, un pasto de cabras metido a marqués. En seguida lo
atenaceó la certeza de que si no le daban al santo lo propuesto, la mala suerte, su compañera inseparable
desde que partieron de San Juan Bautista, tomaría a perseguirlos con saña filosa. Arrostraban el peligro,
al no cumplir exactamente con la mística transacción, de quedarse sin las tortas y sin el pan, sin el
Hombre de Oro, sin los pescados, sin el escudo del mazo y la sirena, sin nada. ¡Qué hombre, este
Serafín! Le había quitado sus esmeraldas y ahora le imponía su ciudad. Pase lo concerniente a la Biblia,
que Bracamonte juzgó una originalidad de monje soñador: se buscarían las páginas, que por ahí andaban
sueltas, y el rollo de justicia, que marcaba el centro de la ciudad, se emplazaría un tanto más acá o un
tanto más allá, en el paraje que escondiese la última. Pero en lo que respecta al nombre, ese era otro
asunto.
La fundación señaló se realiza por orden del Virrey Apricotina del Tajo, y yo deseo que ostente
su apellido. Eso le agradará, lo perpetuará. Es un hidalgo con vanidades.
¿Y si el Conde, primo Nufrio, no fuera ya Virrey? Hace más de dos años que carecemos de informaciones
suyas.
En ese caso se vería... se vería quién es el Virrey...
San Francisco del Milagro es un nombre hermoso.
Bauticémosla propuso Bracamonte, conciliando su fervor pío con su adulación cortesana San
Francisco de Apricotina del Milagro. Canta bien en la oreja.
De acuerdo concedió el padre, San Francisco de Apricotina del Milagro... San Francisco de Asís
no se ofenderá.
O San Francisco del Citrón del Milagro... o San Francisco del Membrillete del Milagro... o San
Francisco de las Pasas del Milagro, puesto que el Marqués de las Pasas sonaba como sucesor probable
del Conde de Apricotina, cuando estábamos en Tucla... lo que corresponda...
Sea, pero busquemos las páginas.
Entonces comenzó la emocionante cacería bíblica, mucho más ardua de lo que calcularon los fundadores.
En el fondo del precipicio, encontraron al Libro, deslomado, destripado, semejante a un pájaro muerto
cuyas alas grises permanecían, rotas, en un amasijo de plumas arrancadas de raíz. Lo recogieron
cariñosamente, y Fray Seráfico fue intercalando en su encuadernación los folios, según su número. El
viento de la quebrada, el de olor a tierra mojada un viento indígena, herético se había divertido,
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-26-
jugueteando con la Palabra del Dios de los Cristianos Barbudos, y había soplado, jovial, sobre las hojas.
Faltaban veintitrés. Había que reivindicarlas, que reponerlas. Se asistió, de esa suerte, a la curiosa
distracción resultante de tantos hombres entregados a indagar, en ramajes y malezas, detrás de las planas
fugitivas. Fuera de los que se encargaron de la vigilancia aunque numerosos indios nuevos los
secundaron en su labor, que probablemente atribuyeron a una rareza más de esos caballos tan dados a las
singulares ceremonias, la entera cofradía dedicó una semana a pesquisar los contornos, a descender el
curso de los graves ríos. Don Baltasar halló seis hojas; Doña Catalina, cuatro; Diego Cintillo, tres; los
restantes, nueve. Pero faltaba una. Faltaba una. Aparecían en la copa de un árbol, trémulas, aleteantes;
o en un barranco, dormilonas; o flotando en la corriente, como Silvina; o deslizándose con breves
crujidos, como si quisieran retozar a las escondidas, entre la hierba. Pero había una, una acaso más
avisada o inspirada, una página del Apocalipsis y por eso mismo poética y misteriosa, que escapaba a los
ojos escudriñadores y a las manos tenaces, cual si huyese de intérpretes lerdos.
Ya atinarán con ella respondió Fray Seráfico al impaciente Don Nufrio. Por aquí debe agazaparse
la muy ladina. Es cuestión de tiempo.
Y entre tanto, Bracamonte se retorcía en el suplicio con que lo atormentaban su órbita y sus bubas, y que
se acentuaba en las horas calientes. Tendido sobre el jergón, lloraba de estéril cólera. Cerca de él, el
franciscano rezaba sin cesar, pidiendo su descanso, y los incensarios proyectaban ligeros velos, casi
coreográficos, que ondulaban en la planicie, junto al humo más compacto de las frituras y cocciones. Lo
rondaba, con ronda de puma, don Suero Dávila y Alburquerque. Deseoso de congraciarse, inquirió si no
le habían llegado novedades de su prima, Doña Llantos, como si recibiese correspondencia, y Nufrio lo
descartó con un bramido. La enorme Doña María de la Salud, la enfermera, carecía de los yuyos que
procuraban algún alivio al Capitán. Y ella, tan perezosa, tan estacionaria, tan mujer de una América de
siesta y abaniqueo; ella, que no había intervenido, sin necesitar aducir el pretexto de su volumen, en el
rescate de las Escrituras, salió una mañana a cosechar hierbajos.
Fue una mañana en la que apretaba el sol especialmente, y en que la inmovilidad del aire invitaba a
tumbarse, a descartar de la memoria cuanto no fuese el sueño adicto. Y la hueste, saturada de holgazanería
y de maíz, cerraba los ojos y cabeceaba. De tanto en tanto, una bandada de loros amotinaba el follaje, y
los labios de Don Nufrio impelían hacia el desierto y sus oasis una palabra de fiero desahogo, un largo y
ancho hideputa, proclamando sintéticamente la noble presencia de la lengua hispana, musical, sabrosa,
mensajera de civilización, en aquel bárbaro recoveco sudamericano. Los cuatro indios a quienes se
confiaba el acarreo de la hamaca de Doña María de la Salud, y cuyos hombros ostentarían hasta el
término de sus existencias las marcas profundas del correaje, se alistaron a conducirla, pero la señora
rechazó sus servicios. Se fue caminando lerdamente, morena, las trenzas de lana luctuosa sobre la
espalda, laxo el amplio, el colosal atavío que había sacado de uno de sus arcones, cuyos frunces se
dilataban en torno de su cintura sólida, como si toda ella fuese un soberbio globo púrpura que inflaba la
brisa y que vagaba a ras del suelo. Así se fundió en la floresta, llevándose la belleza de sus ojos y de sus
dedos, y el corpachón que, aun vencido por la grasa, bogaba, aerostática, solemne, entre los árboles.
Esa tarde, Fray Seráfico recreó a Don Nufrio merced a novedades jugosas. Uno de los aborígenes de
Tucla, un adolescente que sobresalía por agudo y tartamudeaba un castellano simiesco, logró entender
la jerga de los del valle, y lo había visitado, con el jefe del pucará, comidiéndose para traducir su algarabía.
Por ese medio se supo que, siguiendo los giros de la quebrada, resultaba posible, luego de diez días de
ambular, afluir al camino incaico, de manera que el contacto directo con San Juan Bautista seria fácil de
restablecer. jamás hubiera revelado tal secreto, subrayaba el jefe, a otro que a los caballos prodigiosos,
a los monstruos geniales, pues su tribu no dependía del Emperador del Cuzco, sino era, al contrario, su
enemiga, pero tenía la certidumbre de que nada se encubría a la superlucidez caballuna y de que, si no lo
confesaban ellos, los piafantes terminarían por develar el misterio vial, y acaso por caer en coceador
enojo. El aviso convulsionó a Bracamonte como un disparo de bombarda, y le hizo relegar sus físicas
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-27-
angustias. Su desacierto, su fabuloso desacierto, brotaba con letras ígneas de boca del intérprete. Durante
más de dos años de saña, habían errado como fantasmones, dejando a su paso huellas sangrientas, por
selvas garfiosas y altiplanos de hielo, trastornándose y despedazándose, aupándose sobre rocas escarpadas
y resbalando a oquedades de tigre (¡y aquel puente!), cuando hubieran podido realizar el viaje tremebundo
casi como holgados turistas que recorren una región, con bastones, botas y pollo frío, para entretenerse.
Y los culpables fueron los guías que robaron sus mapas. Aunque no... tampoco en los mapas figuraba un
itinerario de tan cómoda organización. ¿Entonces? Entonces había que atribuirlo a la Ignorancia, a la
Fatalidad, a cuanto hostigaba a Don Nufrio y sus úlceras. Más de dos años, yendo y viniendo, muriendo,
muriendo, muriendo en redondo... y ahora enterarse de que la carretera desembocaba a cortas leguas del
valle donde Don Nufrio desfallecía...
Comprenderá y justificará el lector, por decoroso que su vocabulario sea, los hideputas del gran Capitán.
Restallaron corno cohetes sobre su jergón.
¿Y el Hombre de Oro?
El jefe del pucará, como cada uno de los indígenas a quienes habían conseguido transmitir la pregunta,
en el moledor peregrinaje siempre que la respuesta no fuese una flecha punzante e irónica se habla
limitado a extender una mano desganada hacia el Sur. El Sur... el Sur... en el Sur aguardan el Hombre de
Oro y la Ciudad de Oro. ¿No era este el Sur? ¿Dónde estaban? ¿Estaban todavía en ese Norte sólo
equiparable, en su amarga consistencia, con la materia a reunirse con la cual Don Nufrio había mandado
a Don Suero, un día famoso? ¿El Norte no se acabaría nunca?
Sin embargo, las nuevas del cacique, algo (y mucho) de productivo trajeron. Era practicable, pues, el
mandar una misión a entrevistarse con el Conde de Apricotina del Tajo o con el Marqués de las Pasas, o
con el demonio de turno, en San Juan Bautista, en Santa Fe la Nueva, en Santa Isabel de Ávila, para
hacerle saber el destino de la expedición y reclamarle el envío de tropas frescas y de papeles que
confirmasen los títulos de Bracamonte sobre la tierra que ganó. Tal vez un adelantazgo... El propio Fray
Seráfico debía redactar la memoria y esbozar la cartografía, disfrazando traspiés, y encargarse de
presentarlos personalmente ante los licores y los azúcares virreinales. Él, con su elocuencia diplomada,
con su mundano prestigio, obtendría ayudas, recompensas, milagros.
Para San Francisco del Milagro. . . se sometió el fraile, que había esperado no regresar al proscenio
de sus triunfos.
Para San Francisco de Apricotina del Milagro, o San Francisco de las Pasas del Milagro. No lo
olvides.
Quedó en consecuencia dispuesta la marcha del paciente sacerdote. Cinco soldados, sus dos monagos y
diez indios lo escoltarían. La mula había superado la convalecencia, y sustentaría en su lomo plácido al
buen varón. Mañana, mañana mismo, había que partir. A redactar, entonces, a dibujar, a adornar, a poner
orlas líricas.
Fray Seráfico se inclinó sobre la cara tensa del caballero: con infinita, con santa dulzura hospitalaria,
besó la pústula que devoraba la nariz de su primo y que ascendía, roja y chorreante, hacia la luz,
invariablemente hermosa, de su ojo verde.
No fue esa la única visita que recibió Bracamonte, aquel día señalado para el valioso estupor. A poco de
abandonarlo el fraile, que debía preparar la andanza, apareció Don Baltasar junto a la cuja paterna.
Mediaba entre ambos una relación especial, algo estirada, quizás porque el mozuelo había vivido en el
ámbito de su madre, a quien abandonaba el esposo paseandera, o porque Don Nufrio captaba que Don
Baltasar la mitad de cuya sangre procedía de los sensacionales Piña de Toro Dávila y Alburquerque
era mucho más auténticamente «Don» que él, mucho más fino y por ende más inasible.
Lo miró el viejo y lo admiró, bronceado, elástico, señoril, ojos negros, pelo oscuro, firmes y ahusadas
manos; admiró su elegancia espontánea, lo que tenía de muy antiguo, muy bruñido por las centurias, y
de muy joven, flamante, sin contaminación. Una triste ola de envidia le caldeó el pecho. Más que a Don
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-28-
Nufrio, se parecía a Don Suero Dávila, y eso, con ser un mérito en lo físico, desconcertaba al Capitán y
lo irritaba y halagaba a un tiempo, conceptuándolo una sutil victoria sobre la arrogancia del aristócrata,
una invasión y despojo de su hipotético palacio. Lo enorgullecía haberlo engendrado en carne noble.
Era, al fin y al cabo, su hijo, el que aseguraba la eternidad de su casa, la casa de la Sirena del Orinoco,
cada vez, en el transcurrir de los siglos, más hidalga, más prócer, y con ella, la eternidad de Don Nufrio,
a la cabeza de la estirpe, como espléndido penate, como escultural príncipe de hierro. Habría que elegirle
una mujer de pro, quizás en el linaje de Doña Llantos, para afirmar la alcurnia de los reyes leoneses, o
más arriba, ir más arriba, a las familias ducales. ¿Negaría la Duquesa Viuda de Arpona, si vivía aún, una
de sus sobrinas, para el hijo de Don Nufrio? Nufrio a quien ella designó, hasta el final de su paso por
el mundo, con el mote gentil de Nufriego o de Friego, recordando, acaso, amorosas fregaduras y la
Duquesa, continuaban unidos por lazos demasiado estrechos para que pudiese negarle una sobrina. Y
tenía sobrinas para sembrar, unas señoritas melindrosas, que hacían reverencias como nadie y que comían
sin embadurnarse, como Doña Llantos Piña de Toro.
El fluir de esas ambiciones, más grato, por cierto, que el de sus abscesos y chancros, puso de agradable
talante al Capitán. Decididamente, el día iba bien. Quizás Doña María de la Salud retornase con las
hierbas, horas después, y Fray Seráfico, meses más tarde, con refuerzos y honores. Quizás Don Baltasar
casase en la capilla mudéjar de los Arpona, donde había soberanos enterrados en la misma tumba con sus
lebreles.
Pero estaba previsto por la Providencia despótica, que nada se acordaría perfectamente con las
pretensiones de Don Nufrio. Algún resorte fallaba en cada ocasión, desmontando la maquinaria. En esta
oportunidad, tocóle a su hijo la tarea de desengañarlo, al decirle que, ahora que se disponían a fundar la
ciudad y a sentar en ella sus reales, solicitaba su permiso para casarse con Doña Catalina del Temblor, a
quien amaba más que a la médula de sus huesos.
Mudo quedó Bracamonte ante el tamaño de la ofensa. Lo que Baltasar le proponía, evidenciando tan
imbécil candor, era exactamente lo opuesto de lo que su sabiduría soñara. Y mientras que el vástago, sin
advertir que sus frases, dictadas por la bisoña pasión, actuaban sobre las úlceras de Don Nufrio como
aceite hirviendo, proseguía la enumeración de las condiciones que a su juicio adornaban a Doña Cata,
revolvíase su padre en la yacija como en un nido de culebras. Por fin recuperó la voz, estrangulada por
el sofoco, y no ocurriéndosele otra literatura, recurrió a la versificación materna:
¡Follones, collones, malandrines, malsines, bellacos y cacos, cicutas, hideputas!
Ni siquiera el tradicional desborde lo alivió Frente a su cara descompuesta, rutilante de humores, el
inocente se paralizó, absorto. No esperaba un cataclismo así. Su ingenuidad, propia de los pocos años y
de la educación modosa que a Doña Llantos debía, entre monjas y confesores, no le dejó ni sospechar el
vínculo que asociaba a Don Nufrio y Doña María de la Salud, a quienes suponía relacionados por
motivos heroicos (las Esmeraldas, el Hombre de Oro) o amistosos (las visitas constantes que, según
había oído, su padre realizara a las casas de Doña María), y pensaba sinceramente que a Bracamonte le
encantaría la idea de la boda. Don Nufrio actuaba con el snobismo de un pastor de cabras ascendido a
Señor de la Sirena; Don Suero, con el snobismo de un ricohombre mudado en hombre pobre, venido
muy a menos. Don Baltasar carecía de snobismo. Y Catalina (que no era para tanto) lo cegaba.
Hablaron simultáneamente: el joven, abundando en la ofuscada descripción de la hermosura de Doña
Catalina del Temblor, de su gracia cautivadora; el viejo, insistiendo en el redoble de los rimados insultos,
que ponían un fondo de lúgubres tambores al diálogo imposible. Pero pronto soltó la boca del Capitán
otros vulgarismos, que Baltasar apenas entendía, enzarzado como estaba en la pintura de los embelesos
de su amada, con citas de Garcilaso y de Góngora; vulgarismos que, minuto a minuto, consiguieron
invadir su idílico refugio, y que lo colmaron de asombro, porque ahora Don Nufrio y sus bubas barbotaban
cosas vergonzosas de admitir, con referencia a los lazos que lo ligaban a la propia madre de Doña
Catalina, señora a quien su genitor calificaba con la palabra más habitual de su vocabulario castrense.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-29-
Alusiones insólitas a los reyes de León, a la Duquesa Viuda de Arpona, y el retornelo de las obscenidades,
con la participación de sobrinas enigmáticas y el aciago recuerdo de que la mestiza del Temblor ni padre
conocido tenía, demudaron al cariacontecido Baltasar. Ante su virginidad se descorrían cortinajes y se
presentaban escenas de oprobio, que dejaban tan malparada a Doña María de la Salud como a Doña
Llantos.
¡Idos, pésimo hijo y pésimo Bracamonte Piña! se ahogó el Capitán, al concluir, entre roncas toses.
Y Don Baltasar se fue llorando, presa de terrible confusión y desilusión, creyendo que el cielo se volvía
loco de relámpagos y truenos, para descargar sobre él y sobre Doña Catalina la más inicua de las tormentas.
Pero, no obstante la ternura de su carácter y la docilidad de su disciplina, en medio del mujerío y la
frailería de Doña Llantos, con maestro de letras clásicas y maestro de equitación, con maestro en el arte
de trinchar un pavo y maestro de bailar al son de cascabeles, algo, un poco de ese Don Nufrio, que había
contribuido por mitades a procrearlo, sobrenadaba aún en el refinamiento de su personalidad. Algo
había aprendido también en las dos veces trescientos sesenta y cinco días con ciento once días más,
durante los cuales siguió a su padre por bosques y llanos y montañas, como circulando en una enorme
noria del Infierno. Se secó las lágrimas y, Bracamonte al fin, Bracamonte de las Cabras y no Bracamonte
de la Sirena o de la Piña, masculló:
¡Hideputa!
Como Doña María de la Salud no retornaba y preludiaba la noche, cundió la ansiedad en el campamento.
Don Nufrio, agravado por la escena de hogareña intimidad, no sabía donde rascarse o enjugarse. Ardía
todo él, como una zarza que come el fuego. Y llamaba a Doña María de la Salud, a su Salud, a la salud,
entorpeciendo la obra de Fray Seráfico, que diseñaba mapas entre imaginarios y auténticos, y la de
Baltasar y su adorada, que se consolaban como podían, después de la tempestad, con besos castos y
cascabeles. El Teniente Diego Cintillo, que meditaba en lo interesante que sería construir, por ejemplo,
una máquina movida por acción de un fluido aeriforme y que sobre rieles enlazaría al valle y Tucla
lanzando penachos de humo, desechó esas extravagancias y se ofreció para salir a rastrear y traer a la
india. Lo autorizó el jefe, con vehemente apremio, y partió llevándose la hamaca y sus portadores.
Se metieron por la parte selvática más intrincada, aquella que había tragado a Doña María con su
inmensa boca vegetal. Era, dentro del contorno, un territorio casi desconocido. Por espinoso y
enmarañado, lo esquivaban los escudriñadores de la naturaleza. Súbitamente, reventó, en tormenta tropical,
el calor que padecieron durante el día. Lo que para Baltasar fue una metáfora, fue realidad para todos,
y la lluvia colgó sus tapices plateados en el follaje. Opacos truenos (de los legítimos y no de los que
inventaba el descorazonamiento del muchacho) retumbaron sobre las cabezas, al par que el tejido de la
lluvia extremaba la densidad de sus hebras tibias. Diego Cintillo se despojó del yelmo y agradeció la
limosna del agua. Pero, tan rápido como se había desmandado, el chubasco cesó. Y las evaporaciones
criaron un calor nuevo, húmedo, peor que el que habían sufrido antes. Titilaron en la pulcritud del cielo
los guiños de las estrellas, y la mágica luminaria pugnó por atravesar las ramas y su espesura. A medida
que el cronista y sus hombres avanzaban, volvíase la atmósfera más inquieta. Diego ahuecó el vozarrón
varias veces, haciendo bocina con las manos, y los indios dispararon el largo, triste pregón de sus
caracoles. El bosque, desvelado por la lluvia efímera, pareció escucharlos, y de tanto en tanto les respondía
con un chillido de lechuza, que sonaba a invocación agorera.
¿Por dónde andaría Doña María de la Salud? Pese a que hacía horas que faltaba de los toldos y cercos de
Bracamonte, no podía haberse alejado mucho, pues se lo vedaba su volumen. Seguían los indios su
huella, apartando la fronda y la hojarasca, a modo de monteros que persiguen a un jabalí. Aquí había
girado a la izquierda; aquí a la derecha, y testimoniaban su paso laborioso unas hilachas del vestido
púrpura. Aquí había una roca y otra. ¿Cómo las habría dejado atrás, cuando a ellos mismos, con ser
jóvenes y ágiles, les costaba encaramarse en las breñas? Y aquí... aquí todo cambiaba. Nunca habían
llegado Cintillo y su hueste, en anteriores batidas, hasta ese paraje.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-30-
Estaban en un anchísimo claro de la selva. En lugar de árboles, algunos peñascos grises, cárdenos,
rosados, que la luz de las estrellas, violentamente liberada de estorbos, ayudaba a apreciar en su plenitud
de geometría alucinante, desgarraban el suelo y emergían, brutales, en la clausura que cerraba doquier el
macizo forestal. Se oía, próximos, el chapoteo del río, el canto, ya metálico, ya cristalino, de los batracios.
Y la luz como en la célebre oportunidad, atestiguada por Cintillo, en que se aparecieron Santiago
Apóstol y los ángeles lograba, dentro del libre espacio, resplandores y reverberaciones infinitamente
sutiles, que no aguantaban su comparación con nada que Diego recordase, fuera de la aventura portentosa
que pulverizó a los alabarderos.
Había, en el centro de la superficie que al bosque dividía, y ubicada de tal suerte que se dijera que las
rocas multicolores montaban guardia alrededor, una piedra más, una piedra oscura como el basalto, que
crecía, derecha, con algo de arcaica columna rota y algo de fósil antiguo como el mundo, en cuya traza
el Teniente entrevió indicios que evidenciaban la escultura. Pero no le alcanzó el tiempo a Cintillo para
sobrecogerse o para observar con atención al monumento, porque ya los portahamaca, rehaciéndose
a medias del terror que los conmovía, gritaban y señalaban, y en tierra, al pie de aquella estatua o de
lo que resultase, se recortó, tendida, la suma de carne, trenzas y seda escarlata que moldeaban a la
redonda y ahora desparramada Doña María de la Salud. Apresuráronse hacia ella, Diego y los suyos. La
habría desmayado la fatiga. A su lado, recogieron un manojo de hierbas, sin duda juntadas por la señora,
que sobresalía de un cucurucho, un cucurucho caramelero o almendrero. Lo desenroscó Cintillo, y sus
ojos tropezaron con el texto del Apocalipsis. Era la hoja que faltaba. La última página de la Biblia de
Fray Seráfico. Y la había utilizado Doña María para envolver la cosecha botánica que destinaba a
Bracamonte.
Vanamente se empeñaron por reanimar a la hembra. Ni el recurso del agua, que trajeron del río, les
sirvió. La gruesa mujer jadeaba, resoplaba, y recomponía su simulacro de pétrea inmovilidad, tan pétrea
como la escultura que ahora Cintillo pudo examinar con aplicación frente a la cual yacía. No
cupieron vacilaciones: el monolito era una obra humana, una estatua colosal, cuyas formas se acusaban
apenas, esbozadas en la rigidez del paralelepípedo negro. Allá arriba, un rostro estático, de ojos redondos
y turgente boca, coronado por lo que aparentaba ser una tiara o diadema, no se diferenciaba del torso
corpulento, en el cual se insinuaba el cruce de los brazos que algo sostenían, algo que los siglos y los
siglos de los siglos habían desgastado y borrado y que podía concretarse en otra imagen, mucho más
pequeña, acaso en una imagen infantil que los brazos afirmaban contra el pecho fuerte. Y de toda la
estructura y su exorbitancia emanaba una inconmovible majestad. Tanto se impresionó Cintillo, que
hasta supuso que de esa fuerza, condensada en basalto, brotaba, como de un punto rico en irradiaciones,
el aura secreta, más espiritual que material, que al bosque encendía, y llegó a pensar si no cabría dar un
fin práctico a un caudal enérgico tan formidable, empleándolo quizás para impulsar poleas, para animar
molinos, para organizar, en la ciudad futura, la distribución adecuada de esa luz mística de bello efecto,
mas ya lo reclamaba el transporte de la dama y había que posponerle los hechizos de una cavilación que
sumaba lo provechoso a lo poético. Hasta el fulgor de la sortija de esmeralda de la Salud palidecía, por
influencia de la increíble claridad que se apoderaba del bosque entero: a eso se debió que no los guiara,
como cuando Don Nufrio las sembraba en su camino. Lo mismo que un insecto verde, reposaba en la
mano de la señora.
Bajo la mirada impávida de la efigie, la cuadrilla de rescate desplazó, con mil inhalaciones y palpitaciones,
a la mole plomiza de la manceba de Don Nufrio, cuya carga multiplicaba el abandono. La pusieron en
la red. Colocaron sobre su vientre el cucurucho y, luego que lograron levantar la hamaca, iniciaron la
ruta de regreso, torcidos, exhaustos y felices, como cazadores que al castillo vuelven y que traen y
convoyan, muerta, una osa gigante, pero púrpura, estirada de hombro a hombro.
El zangoloteo de la marcha y una nueva lluvia fugaz, despabilaron a Doña María de la Salud. Se la
notaba, empero, descaecida. La exageración del ahínco, que la encaminó a una zona de tan ásperas
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-31-
dificultades, la había postrado. Con ella a la rastra y los huesos hechos trizas, llegaron al real de Don
Nufrio cuando el mediodía afilaba sus venablos candentes. Nadie faltó a recibirlos. Conducían en andas
a la Salud, turnándose indios y blancos, en momentos en que la depositaron frente al Capitán. Éste, que
no pegara los ojos ni un segundo, durante la eterna noche, se incorporó para acogerla, y las medallas
apostólicas sonajearon en su cintura. Entonces Doña María se irguió a su vez, en el enrejado de la
hamaca que cedía y se escarolaba en el suelo, y remedando, sin perseguirlo, el gesto hermoso de la Reina
de Saba, cuando desplegó la maravilla de sus tesoros delante de la gloria de Salomón, tendió a su amo
la página de la Biblia y las hierbas. Fray Seráfico, al reconocer la hoja, prorrumpió en un aleluya rotundo,
y por el ámbito de los vivaques desbordó la noticia de que en breve nacería la ciudad, de lo que aquellos
inocentes infirieron que se acabarían las penurias, y corearon al fraile jubiloso. Pero más todavía que al
folio del Apocalipsis, con ser su anuncio de tanta trascendencia, lo que el Capitán agradeció fueron los
yuyos capaces de calmar su desesperanza.
La india, en su personalísima lengua, narró el hallazgo de la plana del Libro. De helecho en musgo, de
hongo en poleo, de perfume en sabor, sin más piloto que el instinto, se había enzarzado en el bosque
hasta que desembocó, rendida, en el claro misterioso. Allí, sobre el pecho de la escultura extraña, estaba
la página que dictó a Juan, la Voz Celeste. La estatua parecía aguardarla con un mensaje en brazos.
Es el mensaje de Dios dijo el fraile. Ya hemos completado el texto. ¡San Francisco!
Ora pro nobis respondió la comunidad.
Una gritería confusa interrumpió el arrobo. Varios soldados empujaban a Don Suero Dávila y
Alburquerque, prisionero, y de nada valían sus iracundas frases. Súpose, en consecuencia, que Don
Nufrio había ordenado que lo. vigilasen discretamente, porque temía, ahora que estaba al tanto del
itinerario de Tucla, que escapase, adelantándose a Fray Seráfico, para diseminar la ponzoñosa intriga en
la corte virreinal. Los acontecimientos refrendaron la sagacidad del anciano. Habían pescado al noble
con las manos en la masa o, más exactamente, en la silla de montar, cuando se alistaba a huir. Exhibieron,
como prueba, el pequeño fardo de las pertenencias que se llevaba. No sufrió el jefe que se enturbiase la
hora de triunfo. Con el mal rato que su hijo Baltasar le había infligido, el día anterior, y con la horrenda
noche atravesada, colmábase por ahora su capacidad de despecho. Dispuso, pues, que lo maniatasen y
extremasen la custodia; ya se ocuparía luego de su pariente político. Augustamente, se refugió con
Doña María de la Salud en el cobertizo que le servía de casa, y los de la milicia, uno a uno, ganados por
la emoción y por la siesta, se repartieron a dormir a la sombra de los árboles.
Refiere Diego Cintillo, al narrar el episodio, que a esta altura de la crónica se le ocurrió que, como el de
Chile, no debía emplear la prosa sino el verso, para dar testimonio de las alternativas expedicionarias, y
que hasta ensayó un romance que comienza:
El traidor Don Suero Dávila se quiso escapar a Tucla, mas no lo dejó la hueste y está más fiero que
nunca. Como pantera revuelve cadena que lo subyuga y escarba su faz contrita con frenesíes de uñas.
Pero añade Cintillo que a tiempo calibró las ventajas de la prosa, más propia de él, hombre modernísimo,
y desestimó el acicate de Apolo.
Por lo demás, lo que acaeció en el interior de la cabaña mísera de Bracamonte es asunto que exige la
llaneza prosaica. Lo ratificarán los lectores. Observen la prosa de la escena.
Puso Doña María a cocer las hierbas conseguidas, cuando le hubiera correspondido echarse, porque su
debilidad era obvia. Quien se echó, con harto suspiro, fue Don Nufrio. No bien estuvo condimentada la
medicinal cocina, la Salud untó las llagas y, entre lavado y rocío, dio a su amigo a beber numerosos
tragos del mejunje. Después se desperezó y se acostó a la vera del héroe. Un agobio letal le pesaba sobre
los párpados.
Decrépitos, vencidos, yacían los ex amantes, mientras la siesta, regalo de la América tórrida, maduraba
con sudores, con lasitudes, con sueños de fálica pornografía, con gritos distantes del frenético
Alburquerque. De improviso, despertó la Dama de la Salud, hoy Dama del Abatimiento. Al principio no
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-32-
entendió qué le sucedía, tan alejada de su ánimo se hallaba la probabilidad de que le sucediese, tan
remota también de las templadas costumbres que la edad le impuso. Pero pronto debió rendirse ante la
evidencia. Encima de ella, taciturno jinete, Don Nufrio reeditaba, con éxito pasmoso si se consideran su
estado físico y su vetustez, los ritos tradicionales a los cuales adeudaba una consideración que estremecía
de asombro a las costas del Océano Pacífico avasalladas por el blanco. No cabía duda: eran las mismas
pataletas y sofoquinas, que la señora conocía demasiado bien. La máscara pustulosa del conquistador
despedía lumbre, como una farola en la que su ojo verde reemplazaba al quemante pabilo, y su cuerpo
magro se sacudía presa de eróticas convulsiones. No pudo la india, en la niebla del cansancio, desanudar
la estrujadura y, sumisa como auténtico representante de su raza, cedió a la espolonada española. Dedujo
que el Capitán mejoraba, y eso, pues lo amaba muy de veras, le procuró una dicha superior a la que tenía
por origen las facultades extraordinarias del prócer, pero la actitud de Don Nufrio añadió una angustia
a las que le daban suplicio, y se cubrió el rostro con las trenzas, gimiendo, en tanto que el campeador, el
longevo gallo armígero con más costras que plumas, repetía, una y otra vez, la hazaña sobrenatural, y la
siesta, como barro seco en el agua, se desleía en la mansedumbre de la tarde.
Las novedades debidas a Doña María de la Salud obligaron a postergar, por breves días, el viaje del fraile
a las administraciones y los chocolates metropolitanos. Previamente, se necesitaba que los pobladores
en cierne apreciasen el emplazamiento de la ciudad, y casi tanto como el Fundador, Don Nufrio, que lo
conociese Fray Seráfico, el ingenio a quien se debía el bíblico sistema que, página a página, los condujera
a la ubicación de la urbe futura, puesto que él sería el encargado de informar al Virrey. Por ello y sin
demora, la entera comitiva se trasladó, la mañana siguiente, al paraje designado por el Destino.
Abrió la marcha, en su hamaca, a modo de un príncipe oriental en su litera, el hidalgo Bracamonte. Pero
él no era ni príncipe, ni oriental, ni tampoco hidalgo: era un mendigo que se restregaba la espalda y la
ingle, un limosnero quebradizo cuyo rostro desaparecía debajo de las hierbas olorosas, como metido en
una fuente de ensalada. Pocos metros detrás, se balanceaba la preponderante red de Doña María, quien
de continuo, con ademán moribundo, se hundía la esmeralda en la boca, para conjurar la impúdica
pesadilla de la siesta anterior. Los escoltaba una doble sucesión de caballos, soldados e indios.
La circunstancia de que Don Nufrio, al encabezar la tropa, no pudiese verlos, indujo a Don Baltasar y a
Doña Catalina del Temblor a aprovecharlo con el fin de obtener la ayuda del fraile. Le pintaron su
tristeza, usando murmullos patéticos; le detallaron el amor que los unía; y tanto conmovieron a la
benevolencia del angélico varón, que les aseguró su auxilio. Al revés de su primo, Serafín miraba con
buenos ojos el proyecto de la boda desigual. Le pareció romancesca, digna de esa América de fantasías
exóticas, de lirismos sentimentales. Cuando muriese Don Nufrio y su estado, bajo las hierbas, no
permitía abrigar excesivas esperanzas de duración... pero Fray Seráfico ignoraba el pujante capítulo de
la cabaña, sería lógico que Baltasar lo reemplazase, en el gobierno del valle y sus alrededores, y más
le convenía una mujer como Catalina, templada en estas latitudes, que otra, importada del viejo mundo
y que difícilmente se adaptaría. Se lo agradecieron, con sollozos, la niña y el doncel, quienes a dúo se
pusieron a cantar una endecha de tal aflicción que los pájaros, contagiados, piaron como si lloriqueasen,
y hubo un momento en que la selva del valle lo fue del Valle de Lágrimas, hasta que la juventud de los
adolescentes, sumada a la perpetua juventud de la América milenario, triunfó, por obra del buen sacerdote
sobre la congoja, y los cascabeles convocaron a las avecicas a la diversión de zambras y zapatetas.
A mitad de camino, tropezaron con el cacique del pucará y gran golpe de vasallos. Temieron una
emboscada, mas se percataron de que el jefe, enterado de la causa de su emigración, quería estar presente
en instantes tan significativos. Postróse el cacique; tocó la tierra con la frente y habló dirigiéndose a la
mula del fraile. Quizás, por ser distinta de los caballos, por tener las orejas más largas y los «orejones»
eran de la estirpe del Inca y por conservar un resto de borlas rojas (también insignia imperial), la
conceptuaba el adalid sagrado de la expedición, el soberano terrible que se comunica por medio de
autoritarios rebuznos, y juzgaba a los demás, hombres y bestias, sus meros pajes. Quizás pensase que era
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-33-
un dios, el dios peregrino que venía de allende los mares salobres. Habló, y el mocito intérprete tradujo
sus palabras. Se supo así que el feudal preguntaba si el Dios de las Largas Orejas movía sus pasos
cadenciosos hacia la Diosa de la Fecundidad. No le entendieron, y le hicieron repetir. Entonces, pues se
trataba aparentemente de teología, intervino la agudeza de Fray Seráfico.
¿A qué diosa os referís, hereje? No hay más que un solo Dios, en tres personas. Uno, en tres. Yo os lo
he explicado y con toda evidencia rechazáis mis aclaraciones. Progresáis tan poco, que no sé cuándo os
bautizaremos.
Algo le costó al trujamán verter la delicada idea al dialecto vallista, mostrando primero un dedo y luego
tres, pero el cacique meneó la cabeza y dijo que a eso lo había comprendido de inmediato (uno, tres, y
mostraba también sus dedos oscuros). No deberíais comprenderlo tan holgadamente replicó,
amoscado, Serafín; es un misterio.
El cacique seguía meneando la cabeza: La Diosa de la Fecundidad... No hay tal diosa.
El jefe pronunció un nombre gangoso, el de la divinidad que mencionaba con tozuda insistencia. Ni lo
consignamos aquí, porque los barullos ortográficos que afean con su arbitrariedad las diversas ediciones
de la crónica de Cintillo, lo escriben en formas tan opuestas, que perturbaríamos al lector con un dato
inútil. Lo cierto es que, no bien lo sopló la nariz del guerrero, sus hombres estiraron las manos hacia el
mismo punto del corazón del bosque.
¿Pretendéis manifestarnos prosiguió el fraile, reanudando el diálogo insufrible que la figura hacia
la cual se nos guía, y que se levanta en el sitio donde nosotros levantaremos nuestra ciudad cristiana, esa
figura a cuyo lado construiré mi iglesia, es un vano ídolo?
Cerca de una hora tardó el cacique en responder, por lo arduo de la versión.
Es tornó a decir la Diosa de la Fecundidad.
Estáis equivocado, puesto que tal diosa no existe. Yo tengo la certidumbre de que allí recibiremos una
altísima revelación.
Ya veréis... ya veréis...
El Teniente Cintillo, que los escuchaba, terció en la controversia. Adujo que, en su opinión, era posible,
desde un punto de vista sencillamente simbólico, que el jefe indígena estuviera en lo cierto, y contó lo
que hasta entonces había ocultado, o sea que de esa escultura fluían un vigor y una luz prodigiosas,
vinculadas con el principio de la fertilidad ubérrima. Se encaró el franciscano con él y lo llamó pecador,
pagano, apóstata y herético, más herético que el indio. Fray Seráfico, tan manso, no transigía en puntos
de religión. En esas oportunidades se valoraba mejor que nunca su espiritual fortaleza. Hinchábansele
las venas, en el magro cuello, y tras el humo de los incensarios sus rasgos se desdibujaban, como si sus
afirmaciones procediesen de las neblinas de ultratumba. Subían las voces de los tres el sayal, la coraza,
el taparrabos, en el aleteo de las mariposas, en el rumor de fragua de los coyuyos, y el Señor de la
Sirena, que dormitaba mecido, como un infante en su cuna, y a quien los gritos desvelaron, rugió, sin
averiguar la causa de la dialéctica, que si no le daban tregua se acordarían de su cólera. Callaron los
interlocutores, y prosiguieron la andanza, espiándose de hito en hito.
De esta manera, luego del ameno coloquio, ganaron la rala abertura del bosque. La sensación de suspenso
que había turbado a Cintillo se apoderó de la tropa, no obstante los empeños del franciscano para
establecer un ambiente de natural indiferencia. Los del pucará, en cuanto ingresaron en ese sector,
modularon una melopeya de inflexiones nasales, y fueron superfluas las tentativas del clérigo atareado,
quien chistaba con el objeto de hacerlos enmudecer, pues a medida que se aproximaban al gran bulto de
piedra tenebrosa, recrudeció el canturreo. Dio Bracamonte la orden de alto, y quedaron todos como
otros tantos harapientos maniquíes, a prudencial distancia del monolito. Apuntemos en seguida que a
Don Nufrio le pareció espantoso, y que tanto le disgustó su traza que vaciló frente a la perspectiva de
que su ciudad creciera en el vecindario del engendro desagradable. Vaciló, decimos, porque al mismo
tiempo le tironeó la sospecha de que ésa podía ser una representación del Hombre de Oro. Pero ya se
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-34-
adelantaba, trémulas como alas las mangas del hábito, el apacible fraile, y ya dejaba atrás a los aborígenes
prosternados. Su apatía recelosa ante la atmósfera mágica y su oposición a las manifestaciones del
fanatismo autóctono, fueron suplantados por un entusiasmo de vértigo.
¡Estaba seguro! proclamó Fray Seráfico. ¡El milagro nos acompaña, loado sea Dios! Nos hallamos
ante una prefiguración, ante un anuncio estético de la Virgen María. ¡Oh gloria! ¡oh prueba de grandeza!
Los restantes, inclusive Don Nufrio cofrade de la Limpia Concepción de María y, por ende, difusor
influyente de las vocaciones mariales, lo espiaron con estupefacción, mientras daba vueltas, en el
aroma del problemático incienso, a la forma rústica. Consideraban imposible que un hombre de la autoridad
del dogmático padre asimilase esa estructura con la imagen de la Purísima, porque en sus correrías por
los pueblos españoles habían visto centenares de representaciones de la Virgen, y ninguna, ni siquiera las
más primitivas y toscas, se asemejaba en nada a lo que estaban viendo.
He de escribir a Toledo se inflamó Serafín y le urgiré al Cardenal que le escriba al Papa, a Roma,
para comunicarle el hallazgo de este nuevo testimonio de la universalidad de la redención. Evidentemente,
al haber sido tallada por manos torpes, la figura difiere de las que conocemos, pero salta a los ojos la
esencial similitud. Mirad cómo sostienen al Niño sus brazos amorosos. ¡Mirad su eterna corona!
Los presentes miraban y miraban, y sólo distinguían un negro mazacote, unos impávidos ojos de búho,
unos labios sensuales. ¿Dónde, la tierna sonrisa, la cabellera suave, el manto de fina orla? ¿Dónde el
Niño encantador, el Amo del Mundo? Sin embargo, la certeza del magno predicador, harto más ducho
que ellos en materia de iconografía mariana, los dejaba perplejos, así como el ansia de maravilla que los
impulsó a desgarrarse de Europa, los inclinaba a reconocer el bello milagro. En América reinaban la
fantasía, el portento; aun la Virgen y el Niño mudaban su elaboración industrial, en América, fabulosamente.
¡Aleluya, aleluya! vocalizó el asceta, descifrador de taumaturgias arcanas. ¡He aquí a la Virgen
que guardó la página del Discípulo dilecto ¡He aquí a la Virgen para la cual edificaremos la Catedral de
las Esmeraldas!
Eso último azaró al capitán Bracamonte, y quiso protestar, defender, sí no su tesoro perdido, a la urbe
venidera, mas Fray Seráfico, quebrando el pote que las contenía, arrojó a puñados sobre la efigie
imperturbable, las cenizas de los alabarderos, y la compañía hasta los indios del pucará, exaltada
por la honestidad de su fe, prorrumpió en un hosanna que alteró la paz de la floresta circundante y que
echó a volar centenares de pájaros. Un ave se posó en la diadema de la Virgen, como una advertencia de
la aprobación del Espíritu Santo, y un rayo de sol iluminó su plumaje.
¡Hosanna, hosanna! repetía Serafín, descargando encima de un tambor los porrazos que estremecieron
a los mejores púlpitos de Castilla.
¡Hosanna! deliraban blancos y ocres.
Don Nufrio, la decaída Doña María de la Salud, los muchachos, Diego Cintillo, hasta Don Suero Dávila,
se sintieron arrastrados por una larga ola invisible. Subía la marea del frenesí y no cabía retroceder.
Aquí declaró Don Nufrio, rejuvenecido fundaré la Ciudad del Milagro. Hay un río cerca, rodean
al lugar árboles esbeltos y montañas venerables, óptimas para la cría de cabras. Y la Virgen está aquí
concluyó su primo, que acudió a besarle la borbollante mejilla.
El franciscano hipaba de regocijo sincero. Sus ojos ávidos no se apartaban de los del feroz basalto, que
nublaban las volutas de los braseros litúrgicos, y la oración henchía su boca con la antigua elegancia de
los latines.
Ante todo dijo todavía el bienaventurado, bautizaremos a los infieles. El doble signo de la Virgen
y del Ave, publican arrebatadoramente que están prontos para la santa inmersión.
A la cabeza de los aborígenes, que no se compenetraban de lo que acontecía y que acosaban a preguntas
al intérprete, se encaminó al río enmascarado por la arboleda. Entró con ellos en la corriente, sin importarle
el remojo de hábito y sandalias, y volcó sobre las frentes atónitas, sobre las rebeldes pelambreras, el agua
bendita que limpia del mal. Como aquel era un pueblo anfibio, de pescadores y de plantadores de maíz
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-35-
y coca, los indios se zambulleron con placer y atronaron los matorrales con su algazara, jugueteando,
persiguiéndose, haciendo burbujas, empapando festivamente al ungido del Señor.
Hasta tarde resonaron los hosannas y los glorias in excelsis, en el campamento que empezaba a reacomodar
sus bártulos y a tejer ilusiones frescas, alrededor de la Sagrada Madre.
Se agravó al otro día el estado de Doña María de la Salud. Es obvio, que habían contribuido a ello: 1°)
los esfuerzos desproporcionados que realizara en pos de las hierbas curativas de Don Nufrio, y que
culminaron. con el hallazgo de la original versión plástica de la Virgen María; 2°) la escena atlético
amorosa de la cabaña, en la que el principal papel estuvo a cargo del inextinguible Don Nufrio; y 3°) el
viaje de retorno al claro del bosque y su escultura, con renovado ajetreo y reventadero. La pobre mujer
agonizaba evidentemente, para amargura del Señor de la Sirena, quien extremó el cuidado particular de
la india de las esmeraldas, hasta desempeñar a su lado, con técnicos donaires de paje mozo, las funciones
cortesanas de portaorinal que cumpliera, hacía media centuria, en favor del Excelentísimo Conde de
Mortelirio. Apagábase Doña María de la Salud, y eran vanas las oraciones del avellanado conquistador
ante la estatua negra, que espolvoreaban las prodigiosas cenizas de sus alabarderos. Tanto se acentuó la
certidumbre de su fin, que Fray Seráfico resolvió confesarla e imponerle los óleos, pero se le adelantó la
propia señora, quien le solicitó su ayuda sacramental.
La confesión de Doña María fue larga y compleja.
¿Cuántas veces?, ¿cuántas veces? la interrogaba, mientras desgranaba el collar de sus pecados, el
candor estadístico del padre, y eso, como se comprenderá, dada la biografía que conocemos, no era fácil
de calcular ni aún a grosso modo.
Pero lo más importante, en la enumeración de faltas, concernía a Doña Catalina del Temblor, y su
trascendencia dejaba lejos, a juicio del paciente sacerdote y también del consenso común a los
yerros iterativos, de anécdota intercambiable, que evocó el balbuceo de Doña María, y que tuvieron por
campo de acción a camas, lechos, tálamos, yacijas, literas, hamacas, colchones, jergones, cojines, esteras,
alfombras, tablados, embaldosados, enladrillados, céspedes, forrajes, pastizales y aún a la dura y desnuda
tierra madrastra. Aquello, que de tanto en tanto iluminaba, con su fosforescencia magnífica, la intacta
estabilidad del amor que Doña Salud sintiera y sentía por Don Nufrio de Bracamonte, era lo apenas
grave; lo espeluznante, lo peliagudo de perdonar, era lo de Doña Catalina, porque mostraba hasta dónde
había llegado la inconsciencia de la sacudida mujer de alcoba (para quien acuñamos una palabra: alcobera),
que, cristiana desde muy joven, suscitó, empero, la amarga reflexión silenciosa y decepcionada de Fray
Seráfico: una india será siempre una india.
Catalina le espetó la alcobera, inopinadamente es hija mía y de Don Nufrio, aunque su padre lo
ignora.
¿Qué decís, desventurada?
Lo que os digo: que es mi hija y de Don Nufrio.
Pero... ¿os dais cuenta de las consecuencias de vuestra caída y de vuestra reserva? ¿Sabéis que esos
niños... esos hermanos... se aman?
Se retorció las manos la penitente in extremis, y la piedra preciosa que atestaba su unión ilegal relampagueó
en su índice. A través de sus tartamudeos, el franciscano creyó entender que al principio no había
otorgado mayor significado al hecho, pues eran costumbres que pululaban en su tribu, mas luego. cuando
los sentimientos de su hija (que lo era también de Don Nufrio) y el hijo de Don Nufrio (que lo era
también de Doña Llantos Pifía de Toro) se estrecharon e intensificaron, y recordó que esas cosas acarreaban
la condena de los de la única verdadera religión, comprendió su extravío enorme. En más de una
oportunidad se halló a punto de revelar el secreto a Catalina, a Baltasar, a Nufrio, y la retuvo el pánico.
Hasta que fue tarde; hasta que fue imposible.
Sé que voy a morir, Fray Seráfico. Os imploro que me perdonéis y que transmitáis a Bracamonte la
sinceridad que os confío. Hacedlo con miramientos. No olvidéis su carácter.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-36-
¿Miramientos?
Oíd, que la respiración se me va. Llevaos mi sortija... mi esmeralda... La daréis en mi nombre a la
Virreina... para auxiliar... a los fines... de Nufrio... de Nufriego... de Friego.
Apenas le alcanzaron los segundos al infeliz sacerdote para deletrear el ego te absolvo. Desvariaba Doña
María de la Salud; entornaba los ojos espléndidos; expiraba. Y expiró. La joya se deslizó de su dedo
hacia el de Serafín, como sellando una alianza.
Con ella se extinguió uno de los protagonistas de la hazaña del valle, una recia estampa de mujer. Se la
puede criticar, y algunos historiadores (como el Padre Quiñones O. P.) no le escatiman denuestos, pero
es justo considerar, al juzgarla, ciertas condiciones suyas: la solidez genuina de su amor, que saltó de
colchas a cobijas, sin perder su íntima pureza; la devoción que consagró a Bracamonte, en épocas en que
sus plagas lo hacían menos que indeseable; la veneración con que estuvo a su servicio, desde que por él
traicionó a los suyos y soltó la prenda de las esmeraldas, hasta que, buscando hierbas para su alivio y
brindando puerto a su salacidad póstuma, pasó de su cabezal, como enfermera, y de sus brazos, como
amante, a la almohada y los miembros de la Muerte. No quiso desazonarlo, quizás ofenderlo, publicando
la filiación de Catalina. Quiso lo mejor para él y nunca censuró a Doña Llantos, pese a que celaba a la
ilustre matrona. Fue el suyo un cristianismo sui géneris, fundado en la robustez de su amor culpable y
hermoso, y en una indulgencia que desdeñaba las fronteras corrientes. En sus últimos momentos lo
prueba la entrega del anillo seguía pensando en él, sacrificándole lo poco que poseía. Pero su mutismo
en lo que concierne a Don Baltasar y a Doña Catalina del Temblor, fruto del miedo más que de la
tolerancia, no admite atenuantes, por el peligro de sus derivaciones.
Hemos tratado de informar al lector, explícitamente, de su tête-à-tête con el santo: ella no hablaba con
la nitidez que hemos empleado, sino en una jerigonza que Cintillo reproduce en su texto y que hubiera
confundido a quien tiene entre manos este volumen. Tocóle, pues, a Fray Seráfico, notificar a su primo
el deceso de su bienamada, y del misterio que se relacionaba con Doña Catalina. Sólo su experimentada
trayectoria de pastor de almas y de zanjador de conflictos espirituales, pudo permitirle hacer frente a tan
ardua coyuntura. Bracamonte, que esperaba tiritando el triste desenlace, hizo una mueca al enterarse del
tránsito de su querida y autorizó que gruesas lágrimas rodasen sobre sus bubas; mas cuando el fraile, con
miramientos, como le requiriera Doña María, le participó su intervención directa en la venida al mundo
de la niña del Temblor, en lugar de emitir el acreditado hideputa que aguardaba el estoicismo del sacerdote,
lo sorprendió lanzando un ancho suspiro de desahogo y haciendo castañetear los dedos alegres, de lo
cual infirió la virtud de Fray Seráfico que su primo poseía. una vocación paternal que derrotaba a lo
previsible. Pronto, sin embargo, Don Nufrio recuperó la compostura, para encarecer a Serafín que
encerrase el secreto en la tumba de su corazón, asegurándole que él se encargaría de llamar a razón a los
muchachos.
Los funerales de Doña María de la Salud fueron todo lo rumbosos que toleraba la miseria de las
circunstancias. La sepultaron con el abanico de plumas de papagayo, como los Arpona inhumaban a sus
príncipes con sus lebreles. Cavaron un hoyo grande como una ermita, y en él depositaron su corpachón,
al pie de la escultura negra, del remedo sudamericano de Nuestra Señora. Allí se extendería, con el andar
del tiempo, el atrio de la Catedral. Encendieron antorchas y sahumerios; rezó Fray Seráfico el oficio de
difuntos; y lloraron los bravos, quizás de consuelo los indios que no volverían a alzar, en la hamaca, la
corpulencia opresora de la alcobera.
Esa noche, los dolores de Don Nufrio empeoraron, y cuenta Cintillo que él se ocupó de aplicarle las
hierbas y de darle a beber la cocción de Doña María. A poco, el Capitán se sintió reanimado, e hincó en
el Teniente unas miradas tan extrañas, tan intensas, tan cargadas y recargadas, que Diego optó, sin saber
qué pensar, por apartarse de su lecho de cuasi viudo.
Sobreponiéndose a la urticaria sensual que hormigueaba en su cuerpo, y deseoso de terminar de inmediato
con el problema de las inclinaciones de Baltasar y Catalina, Bracamonte los mandó llamar y, sin ambages,
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-37-
militarmente, los puso en conocimiento de su parentesco infaustísimo. Imaginemos el horror de las
víctimas de la suerte. Por momentos se observaban con la apasionada fruición que delataban sus anhelos,
y por momentos esquivaban sus respectivos ojos y bajaban los párpados sobre los cuales pesaba el dedo
fatal de la Vergüenza. Enamorados... y hermanos... ¡Cruel historia!
Don Nufrio, que carecía de pelos en la lengua, añadió, como dato ilustrativo:
Cuando yo era infante, en Toledo, y solía, frecuentar el palacio de la Duquesa de Arpona, había, en un
cigarral perteneciente a esa ilustre dama, dos hermanos de quienes se murmuraba que mantenían relaciones
pecaminosas. Y un aldeano delató que, por el entreabierto postigo de una buhardilla, los había divisado,
echados en el mismo catre y convertidos en dos puercos. En dos cerdos ¿oís? En eso transforma el
Diablo a quienes, unidos por la sangre, hijos del mismo padre, caen en la incestuosa tentación: en dos
puercos. Los quemaron frente a la Puerta de Bisagra y hedían a grasa de cochino.
Mientras declamaba, no cesaba Don Nufrio de contemplar a su hija, a quien encontraba bonita y jugosa.
Le abrió los brazos:
Ven terminó, pues mi hija eres, si bien por ahora te pido que no lo divulgues. Ven y abrázame,
Pero Catalina del Temblor, huérfana de una madre que la relegara, provista de un padre a quien aborrecía
y privada de un amante que centraba sus adoraciones (amante, en un sentido literario: nunca se aventuraron
allende los superficiales besos que inspira la castidad), echó a correr, con ademanes locos, danzándole
las trenzas detrás, y más detrás persiguiéndola la desesperación de su fraterno cortejante. Selva adentro,
huía la pequeña, gimoteando, y a la zaga, gimoteando asimismo, su consanguíneo presa de
consternación. ¡Qué singulares, desconcertados pensamientos, debieron atribular entonces sus desvalidas
cabezas! ¡Cómo se entrechocarían en ellas las sugestiones contradictorias de la Injusticia, de la Angustia,
de la Cólera, del Desánimo, del Espanto, del Estupor, de la Rebeldía, del Bochorno! ¿Por qué, habiendo
tantos y tantos habitantes en la inconmensurable Tierra, y siendo ambos hijos únicos, les tocaba la
inverosímil lotería sañosa de ser hermanos? ¿Por qué los impulsó el Sino a amarse? Y corrían, corrían el
uno del otro en pos, ligeros, desgarrándose en las zarzas, personajes involuntarios de un romántico
folletín que hubiera encandilado a los adictos de Rousseau y de Bernardin de SaintPierre; un folletín con
bosque musical, con luna llena, con despótico padre compartido, con América virgen, vírgenes ambos y
sin embargo tremendamente impuros. Corrían, corrían, arañados y plañideros, gritándole Doña Catalina
del Temblor de Bracamonte a Don Baltasar de Bracamonte, que la dejase, que la olvidase, que ya no
quería verlo más.
Y entre tanto, el viejo cíclope, su genitor común, sin considerar la ruina provocada por su lacónico
anuncio y por la perspectiva porcina que lo acompañaba, volvía a acariciar el sueño de la boda de
Baltasar con una deuda de la Duquesa de Arpona, porque él debía encarar ante todo lo pertinente a la
hidalga eternidad de su casa, aunque avanzase sobre cadáveres. Pero debió distraerse de esas meditaciones
halagüeñas, reclamado por el escozor de lujuria que lo enardecía y que lo invitaba a salir a él también,
buscando cómo aplacarlo. Se aprestaba a dejar la cuja, cuando se presentaron, pese a la hora, el cacique
cuyo nombre conviene consignar de una vez, por lo que de la historia falta: se llamaba Vitimoco y
el indio intérprete. Traía el primero un manojo de hierbas semejantes a las que había recogido la liberalidad
hurgadora de Doña Salud. Las compararon con las que emplastaron el rostro curtido del conquistador,
y resultaron idénticas. Entonces, por conducto del trujamán, logró Vitimoco que Don Nufrio entendiese
que esos yuyos, que crecían en torno a la Diosa de la Fecundidad, hoy María Santísima, no eran, como
barruntó la ignorancia de la finada meretriz (quien dominaba la fitología de una región muy distinta y
lejana), hierbas curanderas, sino afrodisíacas. Eso elucidaba el vigor artificial con que, sacando fuerzas
de flaqueza, Don Nufrio había hecho de las suyas (pero de las suyas de luengos años atrás) con Doña
María de la Salud, la siesta que fue preámbulo del fin de la señora. Y aclaraba la actitud del Capitán, en
ese instante mismo; aclaraba las glotonas, concupiscentes miradas que clavaba ya en el indio de Tucla ya
en Vitimoco, los cuales, al notarlo y reproduciendo el talante anterior de Diego Cintillo, eludieron las
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-38-
brasas del ojo solitario y desaparecieron en un santiamén.
Si aquella fue, para Baltasar y la del Temblor, que seguían huyendo y rasgándose caras y ropajes, una
noche de martirio, no lo fue menos para Don Nufrio. Como un lobo, como un lobizón, rondó hasta el
alba los fuegos alrededor de los cuales la soldadesca dormía. Y en especial, el fuego del joven y agraciado
Cintillo. Reptaba y resoplaba, amenazante, hasta que, no pudiendo retenerse, rompió la calma nocturna
con un carnicero aullido que hizo brincar a la tropa. Tuvo ésta delante el espectáculo insospechado de su
jefe, mudado en un erizo tuerto, todo púas y llamas, e imaginó que su sinrazón nacía de la honda pena
que le ocasionara la muerte de su idolatrada María de la Salud, en tanto que el franciscano atribuía su
origen al dolor motivado por el vínculo terrorífico que unía a Catalina y Baltasar, y ya se aprontaban a
reducirlo con cobijas y cuerdas, cuando, teatralmente como la vez en que la Salud entregó al capitán
la última página del Apocalipsis irrumpieron los centinelas, para anunciar que Don Suero Dávila y
Alburquerque se había fugado de nuevo, y que parecía imposible recuperarlo, a juzgar por la delantera
que llevaba.
La noticia operó sobre la calentura de Don Nufrio, con más eficacia que una ducha de casa de orates.
¡Follones, collones explotó. ¡Malandrines, malsines, bellacos y cacos, cicutas, hideputas!
De esa explosión dedujo la hueste que su adalid había recobrado el equilibrio normal, y por vía de magro
consuelo, Fray Seráfico le aseguró que la deserción del pillo carecía de importancia, pues en cuanto él
llegase a Santa Fe la Nueva, se encargaría de poner las cosas en su sitio, y le sobraban influencias para
tapar la boca del marrullero. Correspondía partir de inmediato, por la ruta de la quebrada; volar hacia el
Virrey. ¿Y tus hijos? le preguntó a Don Nufrio. Ya han sido informados contestó el torvo
Bracamonte. ¿Cómo lo tomaron?
Eso a ninguno le interesa. Se ha hecho lo que hacer se debía. Que Dios los perdone y les dé
resignación.
Amén, pero apresúrate.
Enjaezaron la mula; juntaron los equipajes; el fraile acomodó papeles y esmeraldas en su alforja; los
monagos reforzaron el incienso; los milicianos levantaron ballestas y arcabuces; los indios, arcos, flechas,
porras y otras macanas; y se ausentaron al trote, oliendo ya el perfume a chocolate de la villa virreinal.
Comentaban entre ellos, medio burlones, medio cabizbajos, que si se les hubiera ocurrido asomarse con
un mínimo de atención, en tiempos en que se debatían por montañas y desfiladeros, rompiéndose el alma
como dementes, y si hubiesen aguzado los ojos, no hubieran podido dejar de advertir, en la hondura del
valle, el camino perfectamente delineado, paralelo a las infranqueables estribaciones. Pero no lo habían
hecho, habían persistido en las breñas, y así andaban de andrajosos y contritos.
Un soldado cazurro se puso a cantar de mujeres, mujeres de enormes pechos y de caderas como tinajas;
Fray Seráfico se tapó los oídos con estopa y comenzó a leer el breviario; y pronto la caravana desterró
de la memoria las pasadas indigencias y despropósitos, el hambre, la sed, las descalabraduras, los puñetazos
de los monos, el puente (¡ay! el puente ... ) porque la senda se iba llenando de mariposas como de
revoloteantes bailarinas.
Habían recorrido un par de leguas, por la quebrada que divide las montañas, como un largo oasis.
Después, a medida que ascendían hacia la Puna y el asfixio de su elevación, el paisaje se iría desnudando,
empobreciendo, y los cardones adustos reemplazarían a la vegetación sonriente, pero durante las etapas
iniciales, todo les repetía el acierto con que la descoyuntada Biblia eligiera la ubicación de la prometida
San Francisco de Apricotina (o de las Pasas) del Milagro. Iban alegres, dicharacheros; felices los hombres,
porque después de tan enmohecedora privación reanudarían, en las casas condescendientes de Santa
Isabel de Ávila, de Santa Fe la Nueva y de Tucla, las prácticas que aseguran la eficacia masculina; feliz
Fray Seráfico, porque esperaba metamorfosear las esmeraldas en los fundamentos de una catedral de
sublime esplendor; cantando los de arcabuz, a voz en cuello, detrás del cazurro, y la indiada tejiendo
cabriolas.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-39-
De repente, uno de los monaguillos detuvo el columpio del incensario y señaló hacia la montuosa lejanía.
Indicaba el paraje histórico donde el puente suspendido hubo de malograr la empresa. Haciendo visera
con las manos, distinguieron la suelta hilacha de fibras, que colgaba sobre el flanco escarpado. Revivían,
observándolo, la ocasión más peligrosa de sus existencias sembradas de peligros. Pero no era eso lo
único que señalaba el monago, y en seguida lo advirtieron. En la saliente donde se aferraba el puente por
la boca, a modo de una desportillada y apenas balanceada víbora, para que no lo tragara el precipicio,
divisaron una pequeñísima forma blanca que se movía levemente, como si titilase.
¿Qué es? inquirió el monaguillo.
Parece un ángel sugirió el cazurro.
Debe ser un ángel dijo Fray Seráfico.
La forma delicada, ínfima como las mariposas que palpitaban doquier, abrió los brazos o las alas o las
antenas; se llegó al borde del despeñadero y, luego de una corta irresolución, se arrojó al espacio. Sus
plumas blancas se extendieron, no bien aleó y se esfumó en la concavidad de la sima.
Se persignó el franciscano, desmontó la mula y se puso de hinojos. Los demás lo imitaron.
¡Hemos visto volar a un ángel, por concesión celestes exclamó Serafín. ¡Los milagros nos circundan
¡Vamos entre milagros ¡Un ángel, un ángel, alabada sea la omnipotencia de Diosl ¡Dios está con nosotros
Hicieron la señal de la cruz y reanudaron el viaje, meditabundos. Al rato, encendidos los ojos con la luz
de la maravilla, limpios los baqueteados corazones, tornaron a cantar; pero en vez de coplas lúbricas,
entonaban las laudes de la Trinidad generosa, de Santiago Apóstol, de San Francisco de Asís, que les
habían devuelto las esmeraldas, que les habían probado el imperio de María en América y que por fin los
gratificaban con la exquisita visión de un ángel volátil.
¡Ay! no era un ángel, aunque sí, si lo era. Era Doña Catalina del Temblor. La infortunada joven, huyendo
de su hermano, había conseguido despistarlo en el bosque y había trepado la sierra, ágil como las cabras
que cuidara su abominado padre. Buscaba la muerte que el puente de cuerdas le había negado, cuando
lo cruzó, henchida de esperanzas, como si volase hacia lo porvenir, y que el puente le acordaría hoy.
También volaba ahora, hacia la muerte inequívoca, y al abrirse y rasgarse en el viento su holgada falda de
cándida blancura, se dijera un ángel que agitaba las plumas en la reverberación de la atmósfera.
Así entregó la vida, que le quitó la ácida suerte, un día después de su madre, en el valle que les augurara
bonanzas sin límites. Es la nota trágica que apesadumbra las páginas de cualquier episodio de la Conquista,
la que luego se mudará en leyenda cautivante, porque con el transcurrir del tiempo, antes y después de
que los ingleses construyeran allí el puente metálico, la meseta desde la cual Catalina sucumbió a la
urgencia de no gozar en adelante de la luz solar, y que el fanatismo público denominó Altozano de
Nuestra Señora del Temblor, se convirtió en término de fervorosas peregrinaciones populares, con
servicio especial de ómnibus desde San Francisco, desde Santa Ana de la Buena Coca, desde San José
de Chango Pampa, Pavo Caliente, Fraile Comido, Los Burros y otras poblaciones próximas; un lugar
con monumento, museo de ofrendas, álbum de visitantes, churrasquería, quioscos de bebidas heladas y
alfajores, y boliches con venta de muñecas de celuloide e imágenes en yeso de la Niña Alada del Temblor,
a más de tarjetas postales, que la mostraban planeando sobre el abismo, con algo de paracaidista ocasional
y algo de querubeseñorita, de labios y ojeras pintadas, y otrosí decimos con ofertas de cucharas y
cepillos de dientes que exhibían su estampa angélica levitadora, todo lo cual hacen fabricar, por millares
en serie, mercaderes piadosos. Pero en la tarde que evocamos, ninguno de esos adelantos había; ni
mujeres mestizas que rezaban con micrófonos; ni velas cuyas huellas de estearina marcaban la ruta hacia
el punto privilegiado; ni exvotos; ni vestidos de novia colgados en los arbustos de la carretera; ni sables
de tenientes que espejeaban entre las ramas; ni muletas, ni bragueros, ni moños de primera comunión.
Había únicamente una desolación punzante, un viento cálido, unos cóndores de señorial indiferencia y,
en lo hondo del barranco, la soledad patética de unos trapos rotos, de unas trenzas crucificadas y de un
rostro infantil vuelto hacia la noche infinita.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-40-
A Don Baltasar debía pertenecerle, como exclusivo y doloroso derecho, la prerrogativa dramática de
beber el cáliz hasta las heces y de ser quien halló los despojos. Con Catalina del Temblor en brazos,
regresó al campamento. Larga era la distancia, y sin embargo la muchacha no pesó en, sus brazos firmes.
Sus lágrimas cayeron sobre la sangre que enrojecía los pómulos de la muerta, mientras atravesaba el
bosque tupido, en el silencio de las cigarras y de los coyuyos, de los loros que musitaban como si orasen,
como si la selva entera orase por la hija de Don Nufrio de Bracamonte y de Doña María de la Salud.
Paradójicamente, el suicidio impresionó al egoísmo de Bracamonte. Al fin y al cabo, en dos días, había
perdido a su amor y a su hija. El anciano mandó que ahondasen su tumba, junto a la de su madre, y allá
descansó (o no) más de tres siglos, custodiada por la mole totémica de la Diosa de la Fecundidad
Virgen María, hasta que, efectuados trabajos de remodelación en el atrio de la catedral, luego de excavarse
esa parte buscando el tesoro del Príncipe Inca, se extraviaron lápida y osamenta, y en el Altozano de
Nuestra Señora del Temblor, los buhoneros y marchantes de empanadas y vino, vanguardia precursora
de los bazares futuros, inventaron un cenotafio con caracoles encolados y cantero de nomeolvides,
donde los de la romería creen que reposa.
El carácter de Baltasar cambió esencialmente a raíz del descalabro con el cual la fatalidad destruyó sus
sueños. De amable, pudoroso y discreto, se volvió hosco, irritable, misántropo, desconocido. Empezó a
afirmarse, en sus gestos y en su vocabulario, una semejanza con Don Nufrio que antes no existía, y a
debilitarse lo que adeudara a la sobria serenidad y aristocrática presencia de Doña Llantos Piña de Toro.
El hideputa primordial paterno, más definitorio y estricto, menos intrincado y sutil, substituyó en sus
labios finos a las citas de Lope de Vega Carpio y de Góngora y Argote. Ya cuando su padre lo desairara,
con oposición violenta, al participarle el mozo su amor por Catalina, Baltasar había reaccionado en
forma que recordaba indecentemente su parentesco con su genitor, y recurrió por vez primera al paliativo
procurado por la palabra redonda, consagrada, que recalca el origen putesco o de putería del agraviante.
Sucesos calamitosos se precipitaron desde entonces, inaugurándose con el desenmascaramiento de la
verdadera procedencia de Doña Catalina y finiquitando en la cúspide funesta de su aniquilación, y para
defenderse de la amargura que empero lo desgastaba, recurrió Baltasar al tesoro vibrante de los ternos,
reniegos, juramentos y pestes de Don Nufrio, concentrados generalmente en el término que mejor resume
a las socias de las muchas ramas de la ramería.
Se lo vio participar de los corros y pullas soeces de los soldados, actividad que le vedaba antes su total
dedicación a su amada, con quien pasaba buena parte del tiempo. Suponía Don Nufrio, al notarlo tan
propenso a la jarana indigna, que iba borrando de su mente la imagen lacerante de la muchacha, pero de
súbito, en mitad de una de las ruedas nictálopes que convocaban a los mílites a emborracharse y mascar
coca, y que el Capitán, maestro de interjecciones, presidía, recostado, iluminándola con el fulgor de su
ojo, como con el vaticinio de una bombilla eléctrica, cuando más entretenidos estaban refiriendo porquerías
efervescentes y el jarro de chicha circulaba de mano en mano, Don Baltasar truncaba una risa y una
frase, se levantaba y se escabullía, para llamar en la espesura, con acentos que conmovían a los más
protervos, a Doña Catalina del Temblor. Los veteranos se miraban, se sacudían como perros que reciben
un cubo de agua gélida, y era menester el arte de Don Nufrio, quien manejaba al sicalíptico relato como
Fray Seráfico a la retórica moralista, para que la tertulia recuperase su tono de comunicativo francachela
y para que las lupanarescas exclamaciones cubriesen los ayes del que padecía de amorosa soledad. Don
Nufrio usaba en vano el ariete de la razón, en su afán de tranquilizar a su hijo, repitiéndole sin testigos
que no existe mayor pecado que aquel que trueca a los hombres en puercos, mas sus embates se estrellaban
contra la muralla de tozudez del mozo, y el diálogo concluía con un crecido intercambio de hideputas
que nada aportaba a la solución del dilema, y que los ponía frente a frente, como delante de sendos
espejos desfavorecedores.
Temiendo que la holganza y la chicha ablandasen a sus hombres, y ansiando llevar adelante la obra de la
ciudad, cuya ceremonia de fundación se postergaría hasta la vuelta del fraile, porque sólo entonces se
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-41-
conocería su nombre oportuno, resolvió el Capitán dar prisa a las tareas y comenzar su trazado. Dibujó
el plano, monótono como un tablero de ajedrez, según la norma española para sus poblaciones de Indias
(siglos después sufrirían la estrechez de esa jaula reticulada, sus sucesores); distribuyó los solares,
adjudicándose el principal, frontero de la fábrica eclesiástica y de su hipotética Virgen; emplazó, recordando
al Rey Felipe y a Doña Llantos, conventos y recintos de oración; tuvo en cuenta plaza, Cabildo, armería
y mercado; dio a cada uno lo suyo, de acuerdo con méritos y jerarquías; reservó espacio para las huertas
y el ejido, poniendo especial cuidado científico en los corrales de cabras; y no olvidó, en las afueras, la
ubicación de las casas de las doñas alegres, pues su experiencia le enseñaba que no son únicamente
imprescindibles para la policía higiénica de una urbe, sino también para la organización de su sociabilidad.
Los diversos conocimientos que debía a los azares de la vida, y que abarcaban desde la erudición del
pastor hasta las del paje, arcabucero, marinero, mercader, negrero, rufián, portaorinales, enfermo de
bubas, huésped de virreyes, amante, marido, padre, conquistador valeroso, buen cristiano en el fondo y
afecto a ritos y supersticiones, buen cortesano también y seguro siempre de la reciura de su personalidad,
le permitieron hacer frente a las responsabilidades de la empresa, sin el socorro del ausente Fray Seráfico,
y sin más colaboración que la del dinámico Cintillo, muerta Doña María de la Salud, ya que con Don
Baltasar se contaba apenas y sólo en sus períodos de bienandanza, y los demás, hispanos e indios,
habituados a que los condujeran e inclinados a amodorrarse, por dura o nula que fuese la almohada, se
ceñían a acatar sus órdenes.
Dispuso que se talaran árboles y despejaran brozas; que se levantasen cabañas en los sitios indicados y
se construyeran cercos. Erigió un apostadero de troncos, para el vigía, y una cruz de madera, bajo la ex
Diosa de la Fecundidad. Mandó sembrar maíz, ahuecar un horno, almacenar botijos de chicha. En fin, se
portó convenientemente. De vez en cuando, la bella, ilusión del Hombre de Oro atravesaba, con salto de
ballet, su campo imaginativo, pero la desechaba, confinando esa inquietud para darle libertad cuando
regresase el sacerdote. De vez en vez, asimismo, se rebelaba contra su suerte, porque su orgullo se
sentía apto para hazañas de gran ímpetu y gloria, de esas que los pintores coloraban en vastos óleos, con
palafrenes espantados, falconetes humeantes, bombardas que vomitaban proyectiles decorativos como
lechugas, mucho plumerío en los yelmos, mucho brazo señalador y sin fondo de batallones, de estandartes
y de nubes, y se veía reducido a caminar penosamente, apoyado en un bastón de pordiosero, con una
cara de pordiosero que acentuaba el negro parche con el cual tapaba ahora su órbita vacía, entre
improvisados alarifes que alzaban unos ranchos miserables (y muy contentos de tenerlos), pura paja y
lodo, inventariando porrones de fermentado maíz, puñales, morriones, escobas, marmitas y sartenes;
presenciando, con malhumorada majestad, el remedio de las mataduras de los jacos y el arranque de las
muelas de la legión; repartiendo purgas y decretando cortes de uñas, de barbas y cerdas; curándose
solito los churretosos manantiales; leyendo en alta voz, los domingos, el evangelio, la epístola y el salmo
De profundis clamavi, pues el Santo Oficio se fijaba quisquillosamente en esas preceptuales minucias;
todo ello alrededor de una horrenda estatua que los despreciaba con su tamaño y en la cual era arduo
reconocer a la tierna Virgen María.
El sueño de la metrópoli de oro, de las calzadas de diamantes, de los tejados de rubíes, y del triunfo
sobre el misterioso monarca que espolvoreaba su cuerpo con partículas áureas, cedía ante una realidad
doméstica, carente de boato. ¿Para esto había perdido un ojo Don Nufrio? ¿Para esto habían atravesado
el puente, como quien se tira a la trampa del mar? ¿Para esto habían andado y andado, llegándose,
desvencijándose, dos veces trescientos sesenta y cinco días con otros ciento once? El enfrentamiento de
tantas pequeñeces exigía, en verdad, un temple como el suyo, el temple del Señor de las Esmeraldas, del
Señor de la Sirena Silvina, del Monóculo Sans Peur et Sans Reproche, y Nufrio, dando con ello una
prueba más ejemplar de su grandeza que la que resulta de las ocasiones espectaculares, se avenía a
desempeñar su papel humilde. Pero rabiaba ¡ay si rabiaba! Lo supo su desriñonada, deslomada compañía;
lo supieron en especial los centinelas, a quienes en cualquier momento, rociaba de injurias, porque no
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-42-
avistaban en el camino la polvareda de los carros y los cuadrúpedos de Serafín.
Vitimoco lo auxilió en los trabajos. Sin embargo Bracamonte y su hueste observaron que, desde la
partida de Fray Seráfico, la actitud del cacique hacia los invasores se había modificado indefiniblemente.
Sobre todo, desde que partió la mula. Para la inteligencia zoocrática de Vitimoco, crédulo de magia,
devoto de quiméricas deidades, la Mula era el jefe, el príncipe único, fantástico, sonoro, venido de un
país extraño a someter el valle; y a los hombres de hierro y las caballerías, apenas incumbía la función de
palaciegos y servidores. Don Nufrio sería, a lo sumo, el edecán, el general de la Orejona magna, el brazo
ejecutor de sus prescripciones severas. Y ahora la Mula se había ido, y aunque la autoridad seguía en
pie, encarnada en Bracamonte, esa autoridad actuaba por delegación y no por directo dominio. Vitimoco
hacía cooperar a sus indios en la fajina; se interesaba por el crecimiento, para él novedosísimo, de aquel
esquema de ciudad, mas, así como Don Nufrio interrogaba al vigía sobre los indicios del regreso del
fraile, de cuando en cuando, con socarrones eufemismos sudamericanos, Vitimoco preguntaba por la
soberana Mula.
Meses y meses transcurrieron de esa manera, porque con los medios que poseían, el calor inicial, el frío
posterior y los vientos inagotables cuya variación sólo se medía en el vaivén de la temperatura, no es
cómodo construir un pueblo, por elemental que sea éste; hasta que el reloj de arena marcó la hora de la
conclusión de las obras. Las chozas se alineaban detrás de los cercos; plaza y atrio habían sido
desembarazados de guijarros, de hormigueros y de engorros silvestres; y cada uno se instaló, como
creyó más apropiado, en su solar. Entonces Bracamonte acordó que, puesto que todavía no le tocaba
proceder a la fundación, por lo menos convenía celebrar con una fiesta aquella etapa de la conquista.
Se prepararon importantes reservas de chicha espiritosa, y los del pucará frieron unos suculentos amasijos
de maíz pelado, carne seca y ají. Como trofeos acumularon los pescados y demás inquilinos fluviales. El
cocinero de Don Nufrio metió cuchara y cucharón en los compuestos y añadió a la mesa unas notables
ensaladas, en cuyo aderezo, ignórase si por ineptitud o por malicia, entrevero las hierbas, propiciadoras
de rigideces, que tanto quehacer habían ocasionado al Capitán y a Doña María de la Salud, y tantas
zozobras al Teniente Cintillo. Fueron invitados a la comilona, blancos y lugareños, pues Bracamonte
aspiraba a dar de esa suerte un testimonio demagógico de su cordialidad y de su frecuentación de los
usos mundanos, y Vitimoco acudió al convite con indios e indias. ¡Ay, con indias, y en eso desacertó el
caciques
La fiesta se desarrolló sin tropiezos, o con tropiezos amables, mientras las vituallas y los recipientes
expandían parte de su contenido sobre pechos y barbas. Pero sonó el minuto indecoroso en que las
dulces ensaladas estimulantes desencadenaron el efecto previsible, y lo que había sido reunión urbana y
pulida (dentro de lo pulidos y urbanos que podían ser esos rústicos de ambos hemisferios), con inflamados
brindis políticos de Don Nufrio, cambió su estilo por el propio de la orgía consternadora. La soldadesca,
en ayunas de cualquier carne que no fuese el tasajo y el pescado, desde que abandonó el puerto de San
Juan Bautista, se abalanzó inmoderadamente sobre las indias de ojos de vicuña; cayeron los bancos;
enredáronse botas y piernas; y si hubiera estado presente un testigo neutral, no hubiese reconocido en
aquellos energúmenos a los caballeros que poco antes pasaban las escudillas con alzado meñique.
Pese a su calma racial, Vitimoco no apreció los desmanes con indolencia. ¡Atreverse a violentar a sus
mujeres, en su nariz, y para colmo delante de la Diosa de la Fecundidad, que infundía a los suyos sacro
respeto El eclipse de la Mula puso espuelas a su ardor (de haber estado ella allí, lo probable es que no
hubiese osado insurreccionarse); y el vecindario de la Diosa le hizo echar al olvido el contrato de solidaridad
con los correligionarios de Fray Seráfico, que el bautismo implicaba. Con elástica pirueta de volatín, se
encaramó en una mesa; desató las bolas de piedra que a la cintura llevaba, y describió con ellas varios
círculos amplios, sobre las cabezas de los huéspedes borrascosos, al tiempo que prorrumpía en una
mezcla de maullidos y cacareos, sin duda equivalentes, en su dialecto sencillo, a los apóstrofes rutinarios
de Don Nufrio, porque ninfas, zorras, peliforras, pelanduscas (y demás sinónimos) e hijos de tales
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-43-
damiselas, había y hay lo mismo en el Viejo que en el Nuevo Mundo.
A toques,, sino de clarines, de caracoles de guerra, sonaron sus fonéticas indignaciones para los de su
tribu. En un segundo, soltaron carne y pescado, alcohol y ají, y en un segundo segundo, estaban de pie,
revolcando las bolas personales y derramando terror. Largaron los de la hueste de Bracamonte a las
mujeres superficialmente sobadas, y fue como si de súbito, a esos gandules les sacasen los bizcochuelos
y los merengues más delicados de las ávidas bocas. Don Nufrio, desde lo alto de una mesa, aguijoneaba
a sus procaces; Vitimoco, desde otra, taloneaba a su gentuza, y allá pudo ser, estuvo a punto de ser, la
más horrenda guazabara, el más horrendo malón caníbal. Cintillo, escudado tras un escabel, consiguió
desenvainar la espada y trazó molinetes criminales, pero su lucidez siempre alerta le dio tiempo para
vislumbrar lo provechoso que hubiera sido gozar de un conjunto de aparatos e hilos conductores, por
medio de los cuales se transmitiría la palabra a distancia, quizás con tubo acústico, auricular, postes con
metálicas hebras, y un «hola, hola» preparatorio, porque entonces hubiera sido posible comunicarse con
Tucla y saber por dónde andaban los refuerzos, y en el instante en que lo pensaba tan despiertamente,
como respondiendo a su reclamo, sonó la voz débil del vigía, que en el tinglado del apostadero anunciaba
una tropa en el camino.
No ha de negarnos el lector la afluencia de situaciones dramáticas en este relato, y la oportunidad con
que una circunstancia tirante se rompe, al presentarse de sopetón, por intermedio de un Deux ex machina
(ya que de máquinas hablamos), el indispensable elemento novedoso. La vida está zurcida de sorpresas,
harto más de lo que por lo común se advierte; lo que pasa es que esas sorpresas, como tales, se producen
tan insólitamente, que no nos dan tiempo de enterarnos de lo que son, ni de su reaparición constante,
porque en seguida se desvanecen, arrastradas por el alud ininterrxirnpido de los acontecimientos.
Requiérese la morosidad de un texto escrito, para comprobarlo.
Se desgargantaba, pues, el centinela, avisando la proximidad de una partida, que descendía por la senda
de la quebrada. Medio cuerpo afuera del cobertizo, no distinguió, en la vaguedad de la noche, más que
una irresolución de antorchas que velaba el polvo, y un ancho rumor como de río que se desborda o de
rodeo de grandes vacunos. Los de abajo trenzaban su enredo de armas y quejidos y no pudieron oír su
pregón. Por fin lo percibió Cintillo, quien, jugando el todo por el todo, porque cabía la probabilidad de
que fuesen aliados de Vitimoco, trepó a un árbol, a riesgo de regalar la vida, y echó los pulmones
gritando:
¡Vienen los nuestros ¡Coraje, por Santiago Apóstol, que viene Fray Seráfico!
A él sí le entendieron, y sus clamores operaron como aceite sobre la mar convulsa, porque al punto cesó
la gresca, trastabillaron los indios que captaron el nombre del fraile servidor de la Mula y, al ser confirmado
el aserto de Cintillo por una descarga de arcabuces que retumbó a la distancia (y que devolvió el alma al
cuerpo al audaz Teniente), Vitimoco y los suyos salieron pitando, no diremos que como liebres, ya que
las liebres no pitan, pero como ágiles pitones (siempre que el pitón pite), rumbo al abrigo del pucará.
Entonces se valoraron de visu los efectos que comporta un menú inadecuado. Por causa de unas escarolas
fementidas, eran Campo de Agramante los que fueron Campos Elíseos, y el tosco moblaje disperso, la
roturada tierra y las fisonomías contusas, rubricaban las secuencias del culinario error. Enderezaron a
Don Nufrio, que parecía yacer definitivamente y que con el uso de la lengua reivindicó el léxico y la
personalidad; baldeando, apagaron el fuego, que los cristianos infieles habían prendido a la cruz; se
recompusieron para acoger al reverendo padre, como escolares a quienes sorprende el maestro en mitad
de una riña; y se adelantaron, trémulos de gozo, a recibir a la esperada procesión. Ésta, a mil leguas de
imaginar lo que acontecía en el valle y sin embargo muy vecina, alternaba el retumbo del tiroteo
notificador, que de tan fortuito rendimiento resultó para los ciudadanos comensales, con los tercos
cánticos piadosos y con el ruido de las ruedas y las herraduras sobre el pedregal indócil. A medida que,
unos por un extremo y por el opuesto los otros, se fueron acercando, y que se intensificó la claridad
bailadora de las teas, los de Fray Seráfico columbraron un zaparrastroso remolino como de náufragos y
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-44-
sablistas que los vitoreaban, y los de Bracamonte avistaron una sucesión de burdos vehículos y de
caballerías, que juzgaron más admirable que una caravana de Oriente.
Caudillo de los cruzados, era el buen Serafín, un Pedro el Ermitaño reducido a huesos y fervor. Montaba
su Mula insigne, sin sospechar la condición divina de la acémila, y componían el convoy cinco carros
tirados por flemáticos bueyes; tres con pabellones y dos descubiertos.
En el primero viajaban varios miembros de la Orden de Asís; en el segundo, Doña Llantos, circuida por
un halo plañidero de monjas; en el tercero, una multitud de mujeres, que no bien callaba el cántico
alborotaban con su vociferación cacatúa; en el siguiente, aseguradas con cuerdas, tres grandes imágenes
de bulto: San Francisco, Santiago Matamoros y un Ángel, a los que los sacudones otorgaban una vida
más terrenal que beatífica; y en el quinto se hacinaban petacas de cuero, cajones de madera, herramientas
amarradas e incontables fardos. Todo ello traqueteaba, se zarandeaba, se descostillaba, chirriaba, gemía,
caía o se desmoronaba, cuando tropezaban las ruedas llenas con los accidentes del camino, y bastaban
esos percudidos botones de muestra, para deducir lo que habría sido el viaje infernal, como en carretas
que van al cadalso, desde San Juan Bautista, Santa Fe la Nueva o Tuda. Rodeaban a los furgones,
hombres a caballo y a pie, y también unos muchachos que conducían a una docena de vacas y un toro,
cuyos mugidos cooperaban con el espléndido barullo que suscitaba aquel germen de pueblo andante, el
cual concurría a dar existencia a eso, tan complejo, tan rico de problemas, tan pobre de oxígeno, tan
anhelado por los que en el campo residen y tan sufrido y difamado por los que en ella moran: una ciudad.
Apretaron el paso los bracamontes, y espolearon y picanearon a las bestias los seráficos, y en cuanto
estos últimos se descolgaron de rodadores y monturas, no paró el abrazarse y el besarse y el inquirir sin
respuesta y el mirarse y el darse a conocer y el contar cosas que no se atendían y el volver a abrazarse
y a confundir caricias y lágrimas. Como aún no se había diluido el efecto de las hierbas eróticas, los
bracamontes extremaron los halagos y el babear sobre las serafinas, y de no intervenir el enérgico sacerdote,
ahí mismo, en la senda de la quebrada, se hubieran completado los episodios del interrumpido banquete.
Pero tanto el franciscano y sus hermanos, como Doña Llantos Piña de Toro y sus religiosas, batieron
palmas severas y zamarrearon a los libertinos, separándolos de las atónitas pobladoras, a quienes la
originalidad efusiva de las costumbres hispanovallenses y la rapidez con que allí se actuaba, auguraron
interesantes frutos para la vida de relación en la urbe futura.
La inclusión de Doña Llantos entre los trotamundos no dejó de maravillar a su esposo, el cual, lejos de
aguardarla, presuponía quizás que sus recorridos no tornarían a cruzarse. Le dio la bienvenida, empero,
con la exagerada cortesía que le reservaba siempre, pues jamás se curó del deslumbramiento de su
alcurnia, y la señora que los encontró tanto a él corno a Don Baltasar, muy desmejorado le presentó
sus monjas una a una, salvaguardando en lo posible, dentro de la batahola, el tono ritual, hierático,
aristocrático, que infundía a sus menores gestos. Así, charlando y manoseando; haciendo reverencias y
prodigando pellizcas; aleteando las tocas de superiora, sórores, canonesas y novicias; tintinando los
rosarios de los conventuales; rebuznando la Mula al oliscar a sus amigos jamelgos y reciprocándole
éstos con relinchos cariñosos; barajando noticias tan múltiples como la coronación de otro Rey Felipe;
la permanencia del Conde de Apricotina del Tajo en el cargo virreinal; la rebelión de Vitimoco; las
nuevas canonizaciones; la desgraciada muerte de Doña Catalina del Temblor; la venta pingüe de las
esmeraldas; el manar de las úlceras de Don Nufrio; las mercedes que Apricotina le acordó; el costo
elevado de la leche, los pollos y en especial de los licores (negocios de los Apricotina Brandy) en Tucla,
y los méritos de la chicha como brebaje tonificante, se dirigieron todos juntos al real del Capitán
Bracamonte. Allá recrudecieron los elogios, ante la cumplida obra y el aseo del lugar, maguer los bancos
derribados y las mesas patas arriba, que se atribuyeron a la traición del cacique, y Fray Seráfico satisfizo
la curiosidad de su primo, a quien intrigaba el descomunal aro de plata que, como un niño juguetón, el
padre hacía rodar delante de él, al informarlo que esa era la aureola que destinaba a la gigantesca estatua
de la Virgen.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-45-
El festín disuelto por la pendencia, se reanudó con los viajeros y suprimidas las ensaladas felonas y
retiradas las monjas y Doña Llantos a una barraca duró hasta el amanecer, a la luz de los hachones
humeantes. Cosa de júbilo fue el destaponar de los vinos generosos que venían de la Corte, y el desfile,
traídas en andas y acentuada su policromía por el chisporroteo, de las tallas de San Francisco, Santiago
y el Ángel de alas abiertas.
Confió Fray Seráfico a su consanguíneo, que la postrera de esas esculturas conmemoraba el milagro que
atestiguó a poco de partir del campamento, en el altozano del puente, y cuando Nufrio le hizo saber, con
la cautela que tan espinoso asunto imponía, que lo que en verdad había contemplado era la muerte de su
desdichada hija Doña Catalina del Temblor, el franciscano, tras un instante de desconcierto, contraopinó
que estaba plenamente seguro, aunque había visto la escena a considerable distancia, de que por lo
menos un ángel sostenía a la niña en su albo descenso hacia el abismo. Por lo demás, materias más
inmediatas preocupaban a los conversadores. La principal que Serafín comunicó a Nufriete fue que el
Conde de Apricotina a cuya Condesa había conmovido la esmeralda legada por Doña María de la
Salud lo confirmaba en la posesión, para él y su descendencia, hasta la tercera generación, del valle y
sus aledaños, en un perímetro de leguas pródigas, y que aceptaba dichoso el añadido de su nombre a la
naciente ciudad. No le iba lejos, por lo que a importancia respecta, lo relativo a las diligencias del truhán
Don Suero Dávila y Alburquerque, quien había seguido viaje a España y allí merodearía cabildeando
contra la paz del conquistador, pero oportunamente se había encargado Fray Seráfico, en la carta al
Arzobispo de Toledo que proclama el imperio de la Virgen María en América, de urgir al Cardenal que
contrarrestase sus viles maniobras, y en opinión del sacerdote, de ese lado nada había que temer.
Este Don Suero... ya sabes a dónde lo he mandado... dijo Don Nufrio.
No podría olvidarlo dijo el fraile.
El de Asís ardía con la vehemencia de los auténticos fundadores. Quería, y así se resolvió, que la fundación
se realizase al día siguiente. Rebosaba de ideas, y Nufrio y Cintillo lo oían embobados. Hizo que se
arrimasen al grupo dos de su hábito, y encareció sus habilidades: Fray Petronio, hombre maduro, era
arquitecto, y tendría la responsabilidad de dirigir la fábrica de la Catedral, los monasterios y la casa de
Don Nufrio, Gobernador y Señor del Valle; Fray Recato, jovencito, era pintor y escultor, y se ocuparía
de adomarlos, amén de otras tareas que se le endosasen. Tan estupenda fe movía a Fray Seráfico, que
con los ojos del espíritu acechaba los edificios completos, suntuosos como los de Toledo, de Ávila, de
Burgos o de Valladolid, enclavados en aquella cañada del extremo del mundo, y su transporte contagiaba
a sus cenobitas, a quienes los dedos se les estremecían, codiciosos de planear, de dibujar, de calcular,
para mayor gloria de Dios, en el ínterin que el mecido incienso de buena ley los saturaba de fragancia y
los envolvía en nubes tenues, como si el diálogo se desarrollase en el Cielo, y mientras los conmilitones
testarudos, aprovechando la abstracción de sus jefes, porfiaban en la búsqueda de los muslos de las
serafinas, bajo las mesas.
A la mañana del otro día, se afirmó la aureola de plata en tomo de la diadema de la Diosa de la Fecundidad,
que ni con eso logró parecerse a la Virgen María y adquirió un aspecto híbrido, ni americano ni europeo,
tal vez el correspondiente a su ecuménico índole. Fray Seráfico rezó la misa, coreada por las blancas
voces monjiles y las oscuras voces frailunas, Don Nufrio, lo más gallardo que sus achaques consintieron,
renovado el negro paño del ojo, cortó hierbas según el rito (y entre ellas se remontaron por los aires,
promiscuas, las afrodisíacas y las inocentes); dio los mandobles ceremoniosos; hizo flamear el pendón
de Castilla, que llegó en una de las carretas y que plancharon, por excepción, las manos señoriales de
Doña Llantos, como si se tratase de la bordadísima cobija de Su Mismísima y Serenísima Majestad, con
la cual emparentaba por los reyes de León; y en nombre de Felipe, merced a la gracia del Todopoderoso,
Bracamonte declaró fundada (¡al fin! ¡al fin!) a la noble ciudad de San Francisco de Apricotina del
Milagro. Luego posó los labios en la planchadora diestra de su egregia consorte, y le confesó que estaba
cansado, muy cansado, y que necesitaba dormir. De estos hechos tomó minucioso apunte el teniente
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-46-
cronista, y fue entonces cuando Don Nufrio pronunció su frase epigramática: «Ajustaos, Cintillo.»
La reaparición de la Mula pudo más sobre el ánimo de Vitimoco que el evidente refuerzo militar del cual
dispuso Bracamonte, con el regreso de Fray Seráfico y de su variado acompañamiento. No podía saberlo
Don Nufrio, de modo que mandó duplicar las guardias, y que los fuegos que de noche se encendían
alrededor de las chozas estaban tan dedicados a prevenir al indio de que se lo esperaba con las armas
listas, como a alejar a los pumas. Se pensó, al principio del distanciamiento que se prolongó menos de
una semana intentar algún pacto con él, a través del intérprete, pero Fray Seráfico disuadió a quienes
lo auspiciaban, confiado en que Vitimoco espontáneamente se sometería, pues lo devolvería su condición
de flamante cristiano a los que participaban con igual exaltación de su credo. Acertó el franciscano
vaticinador, aunque quien en verdad restableció los vínculos fue la Mula, cuya visión desde lo alto del
pucará, cuando pastaba en el prado vecino con serenata de rebuznos entre las vacas y el toro, que
pese a la novedad no destronaron a la Orejona, convenció al cacique de que era inútil e impío persistir
en la rabieta. Lo llamaba, lo reclamaba la Fuerza Misteriosa frente a la cual la resistencia es vana y,
quebrada su voluntad por la inquietud que provoca el místico temor de lo ignoto, bajó del fortificado
asilo, al frente de sus hombres, trayendo para la Mula una sarta de contrahechas turquesas; para Don
Nufrio, un hacha de granito; y para Fray Seráfico una manta en cuyo diseño se entrelazaban, por casualidad
feliz, las decorativas cruces y las geométricas estilizaciones del cóndor, lo cual colmó de alegría al
misionero ardoroso. Sellada así la paz y exiliados al olvido los incómodos recuerdos, se contó con la
ayuda del jefe comarcano y de su gente, para la obra de la ciudad.
Ésta comenzó en seguida, y pronto justipreció Bracamonte la jerarquía profesional de Fray Petronio y
Fray Recato, y la eficiencia con que se los secundaba. San Francisco de Apricotina del Milagro progresó
a ojos vistas. Desde el amanecer, atronaban el valle el estruendo de los picapedreros aborígenes; las
exclamaciones de los soldados que cocían ladrillos; el rechinar de las carretillas impulsadas por los
frailes; el triquitraque de Fray Recato; el desvelarse de Fray Petronio, quien estaba doquier y lo mismo
proyectaba la alineación de las celdas, en el claustro monjil, que las cámaras de la residencia del Gobernador
y la hechura de las naves catedralicias.
Mucho tiempo transcurrió, antes que tantos y tan distintos trabajos cobrasen nítida dimensión, pero
como todo llega, la hora llegó en que San Francisco, levantada por cientos de obreros y por cientos de
oraciones, dejó de ser la tímida aldea embrionario para esbozar los rasgos de una ciudad en cierne.
Nadie negó su concurso, y se improvisaron los especialistas. Asistióse así al espectáculo enternecedor
de la superiora y sus novicias blanqueando paredes; de Don Baltasar tejiendo; de Vitimoco limpiando
lozas y bruñendo vajillas de metal; de Fray Seráfico cortando vendas; de Doña Llantos rindiendo su
altivez ante el manejo de la maza remachadora; de las canonesas pasándose tenazas en los andamios; de
Cintillo regando flores; de las mujeres derribando troncos y torciendo hierros; de los hombres lavando
ropa en los dos ríos que limitaban el ámbito ciudadano: porque lo que deseaba la sabiduría de los
organizadores (y se logró) es que cualquiera fuera capaz de hacer cualquier cosa, a fin de que el resultado
fuese, en realidad, el fruto sin discriminación del esfuerzo común. Iban los indios a pescar en los ríos
mencionados, que conservan sus designaciones autóctonas hasta hoy: el grande, llamado el Bigui, y el
pequeño, llamado el Petí, y volvían con cestas de pescado suculento. Ya, movidos por una legítima
arrogancia, apellidaban fastuosamente «Catedral» a la capilla, germen del esplendor venidero que se
exhibía en sus triples portales definitivos, donde el arte de Fray Recato desentrañaba de la piedra modeladas
uvas, hojas y cabezas de querubes; ya habían sido ubicadas en su interior las imágenes venidas de Tucla;
ya se multiplicaban en su altar las misas de los frailes, que en la sacristía trocaban por casullas los
mandiles de cuero; ya se habían labrado las losas sepulcrales de la Dama de la Salud y de la Dama del
Temblor, siempre cubiertas de guirnaldas; ya, quizás ablandados por tanto empeño noble, parecían sonreír
a veces los gruesos labios de la Fértil María; ya se encogía o se alongaba, a penar, a gimotear en su lecho
de cuatro columnas, Don Nufrio de Bracamonte. Auguraba que no alcanzaría a ver a su ciudad como la
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-47-
concibió, sino el borrador de la misma, y de repente al bullicio del trabajo febril, se sumaba la fiebre de
sus gritos, que invocaban al Hombre de Oro. Entonces Doña Llantos, como antaño Doña Salud, acudía
a refrescarle la cara y sus ruinas purulentas.
Fray Recato disponía de tantos brazos como una diosa hindú y de mayor mansedumbre, porque en las
horas que el resto ahorraba para el reposo, se entretuvo en pintar el retrato del conquistador, con
armadura, guanteletes, gorguera, casco, parche negro, collar esmeraldino, patente virilidad, bubas
disimuladas y blasón de la Sirena. Y hasta se dio maña, de acuerdo con las descripciones variables del
Capitán y de Doña Llantos, para pergeñar las efigies de los virreyes que honraron con su amistad y su
comprensión a Bracamonte; el amarillo Citrón y el aterciopelado Apricotina, descartando al más
granujiento Membrillete, por hostil. Los tres óleos adornaron el aposento donde Don Nufrio se moría,
en medio del golpeteo, el repiqueteo y el martilleo, y lo contemplaban con sus cinco ojos (no olvidemos
que la vista de Bracamonte era impar), como jueces de su tránsito.
De noche se suspendía el fragor, y el único que no descansaba era el Capitán. Erramos: tampoco
descansaban los amantes, que aprovechaban la complicidad de la arboleda umbrosa para recrearse con
los sencillos esparcimientos que fraguó la Madre Naturaleza. Ni descansaban muchos frailes y muchas
monjas, a quienes encabezaban Fray Seráfico y Doña Llantos Piña, y que batían el bosque, en moralistas
razzias, blandiendo bastones y matamoscas, para descubrir en los breñales a los sinvergüenzas. Se
impusieron así docenas de matrimonios, y se estableció el hábito, estérilmente combatido por la comunidad
franciscano, de que después de la boda, los contrayentes subiesen en romería al Altozano de Nuestra
Señora del Temblor, para agradecer la consagración sacramental de sus escarceos sensuales, con lo que
se instaló allá la célula inicial de las churrasquerías ulteriores. Sólo cuando la policía clerical había
devuelto a cada uno a su alojamiento respectivo, se instalaba en el paraje la auténtica tranquilidad. Un
sosiego ganado a precio de sudor, que no perturbaban ni los ventarrones ni el gorgoteo del Bigui y del
Petí, gobernaba al valle con más imperio que el Gobernador Don Nufrio.
Era la hora del pájaro triste e inspirado; del jaguar, de las luciérnagas, de los roedores que, debajo de la
ciudad humana, cavaban el laberinto de su secreta ciudad; la hora en que de los cementerios y de las
huacas indígenas, se desprendía un vaho fino y soñoliento, como si los muertos fumasen sus pipas,
puestos en cuclillas alrededor de sus tumbas. A la sazón sí, el único que no pegaba los párpados era el
Capitán Bracamonte. Arrastrando la cobija como un sudario, se aproximaba a la reja que dividía la
ventana con barrotes severos, y miraba los perfiles de la Catedral empezada; las lápidas de su alcobera y
de su hija; la negra forma colosal de la Virgen de América, cuya aureola de plata rozaba el vuelo de los
vampiros; el abandono de carretas y carretillas, de palas, picos y demás herramientas, que dormían lo
mismo que sus dueños, antes de reanudar la cotidiana labor. La soledad del Gobernador era tan profunda
que la sentía más que al tormento agudo. Caminaba lentamente por la cámara que iluminaba un cirio,
como él lloroso, corno él chorreante y, sin tener a mano a nadie para descargar su desesperación impotente,
se encaraba con las magnificencias engolilladas del Marqués de Citrón y del Conde de Apricotina del
Tajo, que lo espiaban en las pinturas, terriblemente señoriales, y con voz clara y varonil, consciente de su
injusticia pero también del alivio que ella le procuraba, los mandaba a reunirse con Don Suero Dávila y
Alburquerque, en la masa excrementosa a la cual destinó alguna vez al judas de la expedición. Pero el
bálsamo espiritual que a sus palabras debía, pronto agotaba su eficacia, y entonces, aumentando el
caudal de su timbre que llenaba el desamparo de la rudimentaria ciudad enviaba a la misma zona fétida
a las mujeres inmemoriales que le transmitieron el daño de Venus, al indio que le vació el ojo, y hasta a
la propia e ilustre Duquesa Viuda de Arpona, de quien no recibiera más que beneficios. Sus ladridos
agraviosos despertaban tales ecos en la casa, que Doña Llantos Piña de Toro despertaba también y,
tapándose los oídos, flotando el camisón con siembra de reliquias, corría por los pasillos, rumbo al
aposento de su cónyuge, para meterle en la boca un escapulario de Santa Úrsula y contrarrestar, merced
al dulce ahogo, la hiel y el acíbar de su oratoria.
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-48-
Todavía sobrevivió un año, después de esta última evocación, el más que desahuciado Don Nufrio. La
ausencia de médicos, de boticas, de experimentadores terapeutas, alópatas y homeópatas, y sobre todo
el buen aire vallense y su altura, y la satisfacción de la obra adelantada, concurrieron a mantenerlo en
este mundo, más allá de lo aceptable.
En ese tiempo, la campaña casamentera cumplida con ahínco por quienes, rehusando los lazos del
corriente connubio, se habían unido en espiritual matrimonio a la Madre Iglesia y a Nuestro Señor, dio
tan excelentes resultados, que no quedaron solteros en San Francisco de Apricotina del Milagro. Se
casó el Teniente ya Capitán Diego Cintillo; se casó el soldado cazurro; se casaron los dos monagos,
mozalbetes imberbes. Los primeros párvulos nacidos en la ciudad, abrieron los ojos y la familiarizaron
con sus ululaciones promisorias. Quien se mantuvo, por excepción, remiso ante la perspectiva de un
enlace, fue el hermoso Don Baltasar. El recuerdo de Doña Catalina del Temblor lo perseguía, aunque
nunca la nombraba, y los domingos, cuando se interrumpían los trabajos, solía subir al punto donde su
hermana renunciara a la existencia, y entregarse allí a tristes cavilaciones.
Su tristeza inquietó tanto a sus padres, que de común acuerdo y sin consultar al interesado, determinaron
escribir a la indiscutiblemente inmortal Duquesa Viuda de Arpona, y solicitarle la mano de una de sus
sobrinas, para quien sería, cuando Dios se acordara de segar a Don Nufrio, Gobernador y Señor del
Valle de San Francisco. A la Duquesa, como dijimos, sobrinas le sobraban, y también agradables memorias
de Nufriete, cuyo vástago añadía a la paterna herencia y a su dudosa Sirena de azur, las impecables
divisas y los impecables pendones de los Piña de Toro. Faltábanle, en cambio, a la Duquesa, pretendientes
repulidos, por exceso de mercadería. De modo que, poco después de la respuesta cordial de la más que
centenaria, que se hizo aguardar bastante, llegó a la ciudad del Milagro la sobrina en cuestión, mareadísima,
con escolta de dueñas, pajes y escudero.
Era agraciada, timorata, insulsa, y se llamaba Doña Triunfo de los Clarines Tizón Mendoza Dávila y
Alburquerque. Don Baltasar, harto de discusiones, había acatado la sentencia progenitora, y la recibieron
como a una reina, que hubiera podido serlo, de no mediar un trasabuelo circunciso; seis hermanas
mayores y más salerosas; la quiebra de su padre, el Conde de Mortelirio, sucesor de aquel de quien Don
Nufrio había sido portaorinal y secretario galante (¡cómo es de pequeño el mundo!); un tic patricio
que de repente le transformaba el rostro de suave encanto, dándole un aspecto fugaz de jabalí con rabia;
y la extraordinaria abundancia de señoritas Habsburgo, Borbón, Braganza, WittelsbergAnhalt di
Cremona, Tram-und-Taxis, Sajonia, Saboya, etc., con más títulos para un cetro, aunque los pergaminos
de Doña Triunfo de los cuales incluyó bellas copias en su equipaje, con circunciso y todo, hacían
chuparse los dedos a los heraldistas. La joven se enamoró perdidamente de Don Baltasar, el cual, tironeado
por el fantasma de la del Temblor y por el angustiado desconcierto que le ocasionaba el tic, fue menos
entusiasta. Consagró el matrimonio, en la Catedral de Santa María de las Cenizas, como consagrara en
la de Toledo el de los padres de Baltasar, el sobreexcitado Fray Seráfico, quien estimó los méritos de
Doña Triunfo equiparables a los de Doña Llantos, aplicando a la apreciación tarifaria los conocimientos
que adquiriera en el confesionario de los Grandes.
Su asistencia a la ceremonia, que coronaba sus anhelos, constituyó la última salida en hamaca de
Don Nufrio, y selló la concordia entre el Capitán, a quien otorgaban ahora el grado de General, y su hijo.
Daba pena ver al antaño rozagante conquistador, hecho un hervidero de vermes.
En la magra canastilla de bodas, llevó Doña Triunfo de los Clarines un documento que acreditaba la
influencia de su tía de Arpona, y que exaltaba al buen Serafín a la dignidad de Obispo de San Francisco
de Apricotina del Milagro. Llevó también la esmeralda perfecta que había sido de Doña María de la
Salud, y que la Condesa de Apricotina, en su lecho de muerte, arrepentida de mucha cosa y enterada de
la designación episcopal de su amigo, quería que el seráfico luciera, como insignia jerárquica. No pudo
el humilde franciscano, que había huido de Toledo para descartar de su camino las prebendas y las
pompas, rechazar un honor que recaía sobre el templo a él debido, y suspirando bañó repetidas veces en
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-49-
agua bendita y frotó con un hisopo, la joya que recorriera una ruta de peripecias escabrosas, por lugares
alborotados de la costa del Pacífico, y que estaba predestinada a besos distintos y a derramar prelaticias
indulgencias. El nuevo Virrey, que no era el seco Marqués de las Pasas, sino el jugoso, el Excelentísimo
Don Juan Pomelo y Piña, Duque de Fruterías, mandó con la misma embajadora el regalo del báculo
pastoral, un prodigio de orfebres, en el cual se engastaban Pámpanos, sarmientos, hojas de higuera,
racimos de guindas y alguna cucurbitácea, como alusión sutil a los dones de Dios en este mundo y a lo
ubérrimo y dulce que atesora para nosotros el jardín del Paraíso.
Tantos favores el generalato, el obispado, el casamiento de Don Baltasar y su reconciliación con él
, unidos a la faena de supuraciones y gusanos, trastornaron la inteligencia y terminaron con el cuerpo de
Don Nufrio de Bracamonte. Arrebujado en su lecho, lívida la faz que dividía el luto del parche, apenas
reaccionaba para suspirar, como un eco de distantes espejismos, la conocida y monótona lamentación:
¡El Hombre... de Oro... ! ¡El Hombre... de Oro! porque la Providencia le concedió la gracia de ese
poético estribillo supérstite, en lugar, por ejemplo, del combatiente hideputa rutinario.
Era incuestionable que esta vez se moría, que se moría sin falta, y a Don Baltasar, tan desviado de él en
años mejores, le entró una inmensa pena. Había confesado el Obispo al semidifunto, y su reseña de
culpas fue muy breve, muy nebulosa, casi indistinguible, casi irreal, pues todo su largo pasado se confundía
en su mente, con asfixias de naufragio y lumbraradas de incendio. Día y noche se turnaban, para velarlo,
Fray Seráfico, Doña Llantos, Don Baltasar, el Capitán Cintillo y Doña Triunfo de los Clarines. El
moribundo miraba a los diversos cuidadores, bebía un sorbo de agua del Petí, y balbucía, como un niño
a quien han despojado de un juguete:
¡El Hombre... de Oro.. !
Afuera existía la ciudad de San Francisco de Apricotina del Milagro, con su Catedral de Santa María de
las Cenizas, creciente, sus dos conventos, sus casas; la plaza que anegaban las lluvias y el sol marchitaba
y convertía en abreviatura del desierto; con su negra Virgen María de ojos protuberantes; el mugido de
los vacunos, el relincho de los equinos; el rebuzno de la Mula, que enfervorizaba a Vitimoco; y el balido
de las cabras, que comprimía de nostalgia al corazón del agonizante.
Y si afuera todo era ilusión y promesa, adentro era desengaño y amargura.
Una tarde, al crepúsculo, montaban guardia junto a la cama del insomne General, Don Baltasar y Cintillo.
Desde el encierro de las cuatro columnas, tapado hasta la nariz, los avizoraba el ojo verde de Don
Nufrio, y como desde el cuadro que pintó Fray Recato los espiaba también su ojo verde, Bracamonte
creaba la utopía de poseer dos ojos, aunque ambos derechos y excesivamente distanciados. La senil,
maniática, delirante porfía del conquistador, reclamaba su Hombre de Oro, y fue entonces cuando se le
ocurrió a la astucia del cronista, la eventualidad de que antes de morir, ya que jamás entraría en su capital
deslumbradora, por lo menos viese al Hombre Dorado, con lo que fallecería contento, sosegado por la
convicción de haber dado alcance, en el instante en que titubeaba con un pie en este mundo y otro en el
próximo, a su quimérico objetivo esencial.
Llevó aparte al muchacho, cuchicheó en su oído, lo asombró primero y luego le arrancó una afirmativa
mueca, y partió, con la diligencia de un boy-scout que se apresta a cumplir una buena acción. Al rato
estaba de regreso, portador de varios pequeños bultos que manejaba con pulcritud exquisita. Don Baltasar
y él se ocultaron en el sombrío rincón que escapaba a los atisbos de Don Nufrio, y el hijo del Gobernador,
ya Gobernador inminente, se desnudó íntegro, de la cabeza a los pies, totalmente, como viniera al
mundo, lo cual brindó a Diego un espectáculo de notabilísima calidad, al que fue insensible su cuartelera
hombría, y escondió sus ropas en un arca. Destapó el Capitán los atadijos, y de ellos sacó unos potes y
pinceles que, sin recurrir a su autorización, había rapiñado de la caja donde los guardaba Fray Recato,
entre el andamiaje de la Catedral. A continuación, se puso a embadurnar la cara de Don Baltasar con
empaste amarillo, y le espolvoreó el cabello, los miembros y el torso, diseminando las microscópicas
limaduras áureas que el pintor utilizaba para realce barroco de sus lienzos, hasta que el mozo pareció
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-50-
una estatua pulida del metal que alboroza y condena a los frágiles (y a menudo a los sólidos) individuos.
Para colmo, le fijó en la nuca la aureola de rayos serpenteantes de oro y plata, que le había desencajado
a la imagen de Santiago Apóstol, y completó así el simulacro de mitológica fascinación.
Sólo faltaba que Baltasar representase su papel de Hombre de Oro, y el segundo Bracamonte, a quien es
cierto que acongojaba el fin apremiante del viejo guerrero, y que tenía la certeza de llevar a cabo, con
esa mascarada, una obra de misericordia (pero a cuyos sentimientos se aunaba un toque irreprimible de
chacota y juerga, por lo extravagante de la circunstancia), de un gran brinco se plantó en el centro del
cuarto.
Deduzca el lector la estupefacción, la maravilla, el alelamiento, el susto, la gloria, de Don Nufrio de
Bracamonte.
Frente a él tenía, en su propia cámara, esmaltado, abrillantado, estofado por la última claridad del ocaso,
a la que la ventana servía de filtro, al Hombre de Oro, a su Hombre de Oro, bello como una de las
esculturas que modelara y dorara para el Rey Felipe el italiano Pompeo Leoni, bello como una alegoría
del Sol. El ascua humana había surgido de las tinieblas de su aposento, y pensó que era un fruto más de
su imaginación calenturienta, pero Baltasar, comprendiendo lo que pasaba por la mente del anciano, se
adelantó hasta él, solemne, con los dos brazos tendidos, y tanto se acercó que Don Nufrio, con indeciso
ademán, estiró a su vez una diestra temblorosa, y al palpar la verdadera carne, al advertir que en sus
dedos centelleaban las partículas de oro, sin oler el fuerte tufo a pintura fresca porque eso estaba más
allá del dominio de sus sentidos zozobrantes, crispó las manos en el abdomen de su hijo, que titilaba
y fulgía fantásticamente, y devolviéndole la impresión la voz perdida, lanzó un grito de tal potencia que
estremeció la casona. Una y otra y otra vez, gritó Don Nufrio, aferrado con insana vitalidad al cuerpo
que horadaban sus uñas, no ya al abdomen, ni al ombligo, sino a lo que más abajo está; y a Don Baltasar,
bajo el tormento de las zarpas, no le quedó más alternativa que gritar también, como alma que se lleva
el Diablo y no era su alma, la que en ese instante bregaba el Maligno y sacudiese, sacudiendo la
corona de Santiago que chisporroteaba sobre su frente.
A los clamores se sumó el estrépito de muchos pasos, que por la galería disparaban, y antes de que
Cintillo interviniese y de que Baltasar consiguiera zafar lo suyo de las garras paternas, clavadas por fin
en la autenticidad del Hombre de Oro, abrióse la puerta con violento,golpe, y se precipitó en la alcoba
una tremolina de faldas en escandalizado tropel. Eran el Obispo Seráfico, Doña Llantos Piña de Toro y
sus monjas y monjitas, quienes en una cámara contigua debatían asuntos concernientes al Monasterio de
Santa Popea, y que, sobresaltados por la batahola, y calculando que Don Nufrio expiraba, lo cual
correspondía adecuadamente a la realidad de los episodios, echaron a correr hacia la habitación del
General. Apenas pudo Fray Seráfico cazar a escape su báculo y la ampolleta en la que conservaba lo
poco que se ahorró de las cenizas de los ladrones alabarderos y que se retenía para las supremas
oportunidades.
Los esperaba en la alcoba una de las visiones más extrañas que les brindó el Valle de los Milagros. Don
Baltasar había conseguido librarse de los garfios del jefe y, manando sangre y oro, se retorcía en el
medio del aposento en penumbra. Su corona llameaba, y todo él fulguraba con fabuloso esplendor. La
aparición del hombre desnudo (no lo olvidemos: desnudo de punta a punta), espantó más a las monjas
que lo inverosímil del espectáculo, porque si ellas estaban habituadas, por razones vocacionales, al trato
con los prodigios, les resultaba excepcional el enfrentamiento con una anatomía cuyos íntimos pormenores
sospechaban pero ignoraban, y que por más dorada y legendaria que fuese, no carecía de un naturalismo
de vigencia perturbadora. Paráronse y retrocedieron las conventuales, sin que ninguno, ni siquiera su
madre o el prelado, reconociese a Don Baltasar en aquella desabrigada y metálica figura, y el pudoroso
y apretado doncel, fluctuando ante el partido que le convenía tomar, optó por representar su personaje
hasta el límite, e irguiéndose regiamerite, lo que contribuyó a poner de manifiesto los detalles que más
podían desazonar a su atento público, se abrió paso entre el reculante monjío, eludió un enganche del
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-51-
báculo seráfico, y se esfumó con velocidad de atleta en la oscuridad de los corredores.
No tuvieron tiempo las pobres mujeres de comentar la misteriosa y reveladora aventura: el Capitán
Cintillo, de pie junto al lecho, les comunicó la muerte del General Don Nufrio de Bracamonte.
El conquistador yacía en el revoltijo de las sábanas sudadas; sus manos conservaban, en su contracción
rígida, rastros de oro y de sangre, y la verde esmeralda de su ojo rutilaba como el anillo pastoral de su
primo hermano. Lo cerró, piadosamente, el Obispo, y tocó su frente con la ampolleta de las cenizas;
Doña Llantos acomodó la cama; las monjas, de hinojos, acompañaron el responso que rezó el fraile; y
sólo después de que se cumplieron esas devotas tareas, atreviéronse la viuda y los religiosos a interrogar
a Cintillo sobre la abominable, la estupenda escena de la cual habían sido testigosinvoluntarios. El
Capitán, mientras se desenvolvían las réplicas litúrgicas, se había formado su composición de lugar. Su
imaginación, su tendencia a lo raro, a lo inaudito, eran las únicas responsables del bochornoso trastorno
de las siervas del Sefíor. No se atrevió a revelarles la histriónica superchería, y les dijo que cuando velaba
a Don Nufrio, súbitamente había surgido en la habitación, precedido por una columna de vapor coruscante,
ese Hombre de Oro, el Hombre de Oro a quien Bracamonte sin cesar llamaba. Se acentuó en la cámara
un rumor mirífico, y Fray Seráfico decretó:
Tal vez Santiago Apóstol, a quien veneró tanto, le otorgó, poco antes de su tránsito, su gracia postrera.
Su magnanimidad, tantas veces demostrada, como la de San Francisco, desde que partirnos de Tuda, le
concedió un milagro más: el de colmar sus sueños. No pienso yo que ese haya sido el Hombre de Oro del
cual nos hablaban en Tucla; creo que fue una criatura celeste, a quien la Celeste Grandeza invistió con la
traza del hombre sobrenatural que concibió la americana fantasía. Tal vez fuera un ángel; tal vez fuera el
propio Santiago, pues si bien observasteis, su corona nos recordó a la que el Apóstol ostenta en la
escultura de la Catedral. Agradezcámosle su intercesión bondadosa. Y recemos por que el Tribunal
Divino sea con Don Nufrio tan complaciente, al juzgar su vida, como lo fue su Patrono, al conferirle un
regalo de tan arrobadora hermosura.
Signáronse monjas y monjitas y expresaron fervientemente su gratitud a Santiago, por su excelsa
compasión. Salió el fraile, para ordenar que el bronce de la Catedral doblase a muerto, y poco a poco la
residencia de Bracamonte fue poblándose de gente que no embozaba su pesadumbre. Entre ella comenzó
a divulgarse la versión de que el Hombre de Oro había visitado al General en su agonía, y el prestigio
mítico del héroe creció con ese nuevo aporte. Don Baltasar, a quien su galope había conducido sin
detenerse hasta el Bigui, donde se zambulló, se alivió lo maltrecho y se rasqueteó con prolija saña,
acudió cuando estuvo listo, a la estancia fúnebre. Tampoco él osó desvirtuar la fábula del dorado huésped,
y el cacique del pucará, al enterarse de ella, dijo que no le sorprendía, pues su padre y su abuelo aseveraban
que habían topado con el Hombre de Oro en los contornos del valle y en la quebrada, y que si alguien
merecía el privilegio de esa entrevista infrecuente, era Su Excelencia el General de la Mula.
A Bracamonte lo sepultaron en la Catedral de Santa María de las Cenizas, frente al altar mayor. Fray
Seráfico redactó un enfático epitafio en latín, loando al Conquistador de las Esmeraldas, al Señor de la
Sirena del Orinoco y del Hombre de Oro del Bigui y el Petí, al Héroe del Puente, Fundador de San
Francisco del Milagro, Esposo Ejemplar, de Moderado Discurso y Parcas Costumbres, Amigo de
Cristianos y Terror de Infieles. Mandó a Fray Recato que lo grabase en una lápida, bajo el escudo del
general, y al día siguiente, Don Baltasar de Bracamonte, prosternado de la diestra de Doña Triunfo de
los Clarines ante la tumba de su genitor, besó el anillo de Doña María de la Salud, en el anular de Fray
Seráfico, y asumió, por derecho propio, el gobierno.
Al mes del deceso de Don Nufrio, comenzó a notarse que el empuje de su personalidad desbarataba a la
misma Muerte. Por algo había conducido a su hueste, como a su pueblo Moisés, si bien con menos
exactitud lazarilla, a través de regiones sólo comparables, nada hiperbólicamente, con los andurriales del
Averno. Por algo lo enaltecía la gloria, saboreada en especial por el vulgo díscolo y socarrón, de haber
burlado a inspectores, recaudadores de impuestos, tribunales y audiencias, cuando el asunto mañoso de
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-52-
las esmeraldas. Por algo conoció a la Sirena Silvina, y el Hombre de Oro lo saludó y reverenció en su
alcoba. A pesar de que su epitafio había sido esculpido ya, sobre la losa que cubría sus despojos, y de
que en vida daba la sensación de muerto; a pesar también de que Don Baltasar gobernaba la Ciudad del
Milagro, un runrún, al principio leve, y más y más abultado luego, empezó a cundir en el valle: un runrún
según el cual Don Nufrio no había partido completamente de este mundo.
Lo vio una matrona en el mercado (o pensó verlo), en el puesto donde despachaban compota de Fruterías
receta del Virrey Duque, y se desmayó. Unos pastores, que regresaban de las cumbres con sus
cabras, tropezaron en el camino con un desconocido anciano que escondía su ojo izquierdo bajo un paño
oscuro, y juraron, haciendo con los dedos una cruz, que era él, y que la majada lo reconoció y rodeó,
balando amistosamente. Doña Llantos le refirió a Doña Triunfo que, al descender a medianoche la
escalera de su casa, en busca de una aliviante bacinilla, garabateó el claror modesto de su vela una
sombra sospechosa, y que fijándose, le pareció que se trataba de un hombre, y que casi cae de bruces
cuando advirtió (o creyó advertir) que se cubría la mitad del rostro con un lienzo. Los escasos pordioseros
de la villa los hay siempre, sobre todo si pululan los guerreros inválidos y afectos al vino ayudaron
a la confusión, valorando las ventajas del parche, y lo adoptaron aunque no lo requiriesen. Don Nufrio
se incorporó así a los fantasmas y apariciones con los cuales contaba San Francisco de Apricotina del
Milagro, no obstante la juventud, de la villa; apariciones que en su adolescencia todavía aldeana, la
graduaban de ciudad adulta. Como lo veían a él cada vez más a menudo, los habitantes de la
población que fundara veían, de repente, a la voluminosa Doña María de la Salud, a la espiritada Doña
Catalina del Temblor, o al irradiante Hombre de Oro. Se encontraba (o se imaginaba encontrar) a uno u
otro, en el bosque, junto a los ríos, en la Catedral, en los senderos de las montañas, bajo los soportales,
en cualquier cruce, no bién pestañeaban los primeros astros y se insinuaba la exhalación de la niebla: a
Doña María, encendida, como un pesado buey con polleras, por el fuego verde de las esmeraldas del
amor; al Dorado, resplandeciente como una lluvia de onzas del metal orgulloso; a Doña Catalina,
agitándose, retorciéndose las manos, en la blanca luz que proyectan los ángeles; a Don Nufrio, que a
veces usufructuaba el fulgor de las esmeraldas, y a veces según el vuelo lírico del observador la
reverberación malsana que emitía, como los corruptos charcos, la gangrena de sus bubas. Eran, por lo
demás, si se tenían en cuenta las declaraciones efusivas de los que daban testimonio, los únicos reflectores
que iluminaban la ciudadana noche, y el sentido positivista de Cintillo jugó con la idea de disponer, con
el andar de los años, de dos o tres docenas de fantasmas, que se distribuirían en las esquinas y hasta
podrían disfrutar de un estipendio fijo, acorde con la intensidad de su fluorescencia (que podría consistir
en determinado número de misas por el reposo de su alma), para que San Francisco conjurase así los
riesgos nocturnos.
Los fenómenos subieron de punto y adquirieron un matiz particular, cuando en el Monasterio de Santa
Popea de Arpona, enriquecido por las donaciones de la Duquesa Viuda entre ellas su retrato con los
atributos de Santa Popea: la diadema y el vaso de leche la Superiora y tres novicias afirmaron que
habían visto al Hombre Desnudo de Oro, poco antes de maitines, al pie de sus respectivos catres, y el
Obispo Seráfico debió acorrer munido de textos e hisopos de exorcismo y de admoniciones ásperas.
Crecida entre milagros, la ciudad de San Francisco acogía a lo misterioso, mostrando una lógica fruición.
La atmósfera del encajonado valle; la cercanía del pucará del fetichista Viti!noco, cuyos amuletos se
mezclaban, bajo el escote de las mujeres, con las medallitas que repartía Fray Seráfico a manos llenas; las
peregrinaciones al Altozano de Nuestra Señora del Temblor; el constante hallazgo de huacas que no
contenían tesoros, sino acurrucados esqueletos indígenas, cubiertos de talismanes; las pinturas de Fray
Recato, que historiaban cristianamente prodigios y demonios; los frescos despejados en una caverna y
que describían otros prodigios y otros demonios, ni mejores ni peores, de americano origen; y sobre
todo la presencia dominante de la diosa negra, circuida por la cándida aureola de la Virgen Madre y que
todavía sobrepasaba en estatura a la fachada de la Catedral, brindaban un incomparable escenario a los
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-53-
espectros de Don Nufrio, de su alcohera, de su hija y del Hombre de Oro. Y aunque nadie discutía la
condición fantasmal de Doña Salud y de Doña Catalina, a quienes se sabía muertas y remuertas, el
Dorado y Bracamonte gozaban del beneficio de la duda y podían estar, en opinión del pueblo supersticioso,
tan muertos como vivos, y acaso participar simultáneamente, por excepcional concesión, de ambos
estados contradictorios.
Modificó aquel clima denso, una nueva e insólita inquietud. Una veraniega tarde, a la hora de la siesta,
cuando soplaba el viento caliente y la entera San Francisco dormía, hasta sus trasgos y duendes, que sólo
en sueños se manifestaban y atormentaban o solazaban (caso del Hombre de Oro) a los amodorrados,
rompió el silencio el bronco tambor del centinela, quien gritó a los que a las puertas salían, restregándose
los ojos y ajustándose las bragas y los atajasenos, que por el camino venía una cabalgata numerosa.
Deshizo Don Baltasar la ligadura de los brazos y piernas de Doña Triunfo de los Clarines; sacudióse el
Obispo, sobre el manuscrito del sermón borrajeado y que versaría acerca de las apariciones que engendra
el regodeo del pensamiento culpable; los miembros del Cabildo, en el que Cintillo manejaba la vara de
Alcalde de primer voto, y a los que Don Nufrio otorgara tan nimio interés, pues opinaba que para el
gobierno se bastaba solo, clausuraron los ronquidos, en torno a la edilicia mesa y su tintero inviolado, y
salieron, pisando los talones del Gobernador y el apacentador de almas, y enderezándose las jerárquicas
ropas.
Demasiado pronto se supo quiénes integraban el sonoro desfile. Lo mandaban Don Suero Dávila y
Alburquerque y un hidalgo cincuentón, ambos vestidos con imponente lujo, y detrás de los cuales trotaban
hasta cuarenta jinetes, armados como salteadores. A juzgar por la expresión de sana alegría de Don
Suero, no podía ser emisario sino de noticias malas. No bien le tuvieron el estribo para desmontar y echó
una mirada crítica a las obras en construcción, expresó, con tono cortante, que necesitaba ver de inmediato
a Don Nufrio (dijo solamente: Nufrio), y que el hidalgo que lo acompañaba era Don Mendo Desabrido
de Acre, hijo del Conde de la Amargura del Carpio, y nuevo Gobernador de la ciudad. Quiso Don
Baltasar replicarle, explicarle lo doloroso de la situación, en lo pertinente a Don Nufrio, y lo irregular del
título de Don Mendo, dados sus derechos hereditarios, pero no lo admitió Alburquerque, quien mientras
Baltasar le respondía y el obispo adicionaba a sus palabras su propia arenga aclaratoria, hablaba por su
parte, tapando con su voz la del joven y la del viejo, y blandía unos papeles, de los cuales colgaban sellos
y cintas, a los que parecía atribuir suma importancia. Por fin, notando que Desabrido de Acre metía
también su cuchara en un diálogo hecho de monólogos, adoptó Don Baltasar el recurso más viable, y
aguzó el timbre para exclamar que los llevaría ante Bracamonte.
Se aquietó con eso la perorata, y los señores, precedidos por Don Baltasar y Fray Seráfico y seguidos de
cerca por Doña Llantos, Doña Triunfo y el Alcalde Capitán Cintillo, tomaron el rumbo no de la casa que
adornaba el escudo de la Sirena, como barruntó Don Suero, sino el de la Catedral, donde Dávila y
Alburquerque supuso que encontrarían a Don Nufrio entregado a la oración, actitud que contradecía sus
hábitos anteriores (pero ya se sabe que la gente cambia con los años), o, más consecuente con su
idiosincrasia, durmiendo la siesta en el único sitio fresco de la ciudad de San Francisco.
Acercáronse al altar mayor, en cuyas hornacinas asomaban la capucha del Pobrecito de Asís, la espada
y el corcel de Santiago y las alas del Ángel, y al no distinguir Don Suero a Don Nufrio por ningún lado,
malició que lo engañaban y hacían tiempo para que escapase el General. Así lo declaró, con dura soberbia,
levantando la voz pese a lo sacro del sitio y a los gestos censuradores del fraile, y por respuesta, Don
Baltasar se limitó a señalarle, dramáticamente, la lápida del Gobernador Bracamonte, sobre la cual se
arrojaron, gimiendo con imprevista vehemencia, Doña Llantos Piña de Toro y Doña Triunfo de los
Clarines Tizón Mendoza Dávila y Alburquerque. Tarde comprendió Don Suero la magnitud de su plancha,
la que tenía por testigos a dos grandísimas damas de su propia estirpe, considerada con razón como una
de las mejores y más altivamente pobres de Castilla, y el desacierto lo perturbó y le hizo desbarrar de tal
manera, que en vez de retirarse del templo, como correspondía, desplegó allí mismo, rojo de vergüenza
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-54-
y de rabia, sus papeles, y se puso a leerlos a grito pelado.
Por la antipática lectura se enteraron Don Baltasar, Fray Seráfico, Diego Cintillo y las señoras, de que
Don Suero traía el encargo del Consejo de Indias, de poner a Don Mendo Desabrido de Acre en posesión
del gobierno de San Francisco de Apricotina del Milagro, y de llevar a Don Nufrio, cargado de cadenas,
como si fuese Cristóbal Colón, de vuelta a España, para que diese cuenta de sus traiciones, robos y
hurtos. Atónitos quedaron los cinco oyentes porque Don Mendo, en lugar de oír, se entretenía mirando
alrededor, como si calculase dónde haría ubicar su silla en las ceremonias, ante la injusticia de la
disposición, no obstante que lo tradicional era que los fundadores de ciudades en América, luego de
haberse roto el alma con inagotables trabajos, regresasen a la metrópoli provistos de la condecoración
de candados y grillos, pero pronto rebotó Don Baltasar. Si Don Mendo Desabrido de Acre era hijo del
Conde de la Amargura del Carpio, él lo era de Don Nufrio de Bracamonte, así que, sin parar mientes en
el sacrilegio (el mal ejemplo cunde), soltó la palabrota que su padre pudo añadir, como lema, a su
impúber blasón, y propinó tales bofetadas en la mejilla izquierda de Don Suero, evidente urdidor de la
baja intriga, y en la mejilla derecha de Don Mendo, ambicioso explotador de los enjuagues, que éstos,
sin tiempo para presentar el opuesto cachete, como el Verbo Divino enseña y como invitaba a hacer el
carácter del lugar donde se desenvolvían tan aciagos episodios, fueron a caer de bruces sobre la inscripción
latina que proclama, entre otras cosas notables, que Don Nufrio de Bracamonte fue Terror de los Infieles.
San Francisco de Apricotina del Milagro estuvo a la sazón al borde mismo de una guerra civil. Los
recién venidos, con sus cuarenta sayones, se apostaron a la entrada de la selva, donde Don Suero y Don
Mendo, cada uno con un carrillo blanco y uno rojo, deliberaron sobre la situación. Desde la casa de Don
Baltasar se escuchaban las voces filosas, coléricas, de Dávila y Alburquerque. El Gobernador hereditario
había convocado a sus autoridades para examinar el asunto, y recogió opiniones.
Cintillo estimó que sería interesante construir un arma destinada a lanzar contra el enemigo, en breve
tiempo, un gran número de pequeños proyectiles, en forma semejante a los que se obtienen con los
fuegos de metralla, para barrer con esa chusma, y al vislumbrar a la ametralladora y a las ventajas de su
rápido tableteo, ignoró que se adelantaba a la definición que da de ella el Diccionario Enciclopédico
HispanoAmericano (editores Montaner y Simón y W. M. Jackson); pero la iniciativa que Don Baltasar
juzgó atrayente, fue eliminada por lo engorroso de la manufactura y por la urgencia de actuar a la
brevedad posible. Hacia los beneficios de una plática, en cuyo desarrollo se mezclarían los ejemplos
piadosos acomodables a la ocasión, y claro está que el de la otra mejilla, se inclinó el Obispo, mas el
Gobernador, sabiendo que la elocuencia de Fray Seráfico, si poderosa, exigía una elaboración lenta,
como todo alegato concienzudo, también desechó el proyecto. Intervino entonces Doña Llantos, quien
sugirió que era congruente, antes de desencadenar una batalla, examinar con atención el documento del
Consejo de Indias. Aprobó Doña Triunfo, y los demás, ante la prudencia de ese criterio, resolvieron
acatarlo. Por ende, el Capitán Cintillo fue comisionado para estudiar la pieza. Anduvo el Alcalde de su
campo al enemigo, y resumió sus idas y vueltas con nuevas desoladoras: el tenor del pliego era perspicuo,
y mientras no se despejase ante el Consejo aquel intríngulis, habría en San Francisco dos gobernadores.
En ese instante, Don Baltasar, que si poseía una mano ligera, llegado el caso, como probaban los rostros
de Dávila y Desabrido, carecía de políticas luces, a diferencia de su padre, y estaba literalmente obnubilado
desde la muerte de Doña Catalina del Temblor, cometió el máximo yerro de su vida, al resolver que se
iría a Madrid, con el abofeteado Dávila, seguro de convencer en seguida al Consejo de la legitimidad de
sus pretensiones. Entre tanto, para demostrar así su buena voluntad a la magistratura metropolitana y
ganar en su concepto, dejaría al abofeteado Don Mendo Desabrido de Acre al frente de la ciudad.
Baldíamente se empeñó el resto en hacerle ver lo temerario de su decisión: Don Baltasar había heredado,
con el Valle del Bigui y el Petí, la terquedad de Don Nufrio, y cuando algo se le metía entre las hermosas
cejas, era vano pretender modificar su dictamen, al que apoyaban la santa tolerancia del Obispo y su afán
de eludir el derramamiento de sangre a cualquier costa. La oposición de Cintillo y de las damas, reafirmó
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-55-
a Don Baltasar en la pauta de que su determinación no consentía disputas, y no tuvieron los otros más
remedio que someterse, tragándose las protestas. Se combinó, sí, que Doña Llantos y Doña Triunfo de
los Clarines acompañarían en su viaje al jefe legal y moverían a su ilustre parentela en favor de los
reclamos del hijo del Fundador. Lo acordado se transmitió a Don Suero, quien se relamió y lo aceptó de
mil amores.
A la mañana siguiente, escoltados por las lágrimas de su pueblo, partieron Don Baltasar, su madre y su
esposa, con el ufano y escarnecido Dávila. No se habían distanciado una legua, cuando Don Suero, al
que el tortazo le escocía aún, mandó que le remachasen al joven Bracamonte las cadenas que reservaba
para el Bracamonte mayor, y así, aherrojado como un criminal, como un funcionario o como un oso de
gitanería, protestando estérilmente y provocando los ayes de Doña Llantos y Doña Triunfo y las befas de
los facinerosos, Don Baltasar, descendiente de los reyes de León, cubrió por tierra y por mar la insoportable
distancia que media entre San Francisco de Apricotina del Milagro y la tierra de sus coronados antecesores.
Eligió allá por abogado, atendiendo a la experiencia de su madre, cuya familia era ducha en controversias
jurídicas, a un extraño personaje centroeuropeo, radicado en Madrid desde la adolescencia, el Barón
Kafka. El asesoramiento del Barón lo condujo de Sevilla a Pamplona, de Pamplona a Granada, de
Granada a Segovia, de Segovia a Madrid, de Madrid a Burgos, en medio de un constante ajetreo de
códigos, escrituras y firmas, de audiencias y recursos, abriendo y cerrando puertas, mientras que los
expedientes del Proceso engordaban y mendigaban, de puro deslomados y mugrientos, nuevas carátulas.
Las señoras se desvivieron, entrevistando a la Duquesa Viuda de Arpona, al ex Virrey Membrillete del
Tajo, a la Marquesa de Citrón; deshojando sus árboles genealógicos, en pos de deudos que las ayudasen;
increpando a los jueces; obteniendo revisiones; hasta que la lectura de los antecedentes pasaron años
y años y años resultó de todo punto infructuosa, tal era el cúmulo de los folios.
Se apreció, desde el comienzo, la fuerza de Don Mendo Desabrido de Acre. El Conde de la Amargura
del Carpio era primo de un favorito del Rey Felipe, y contra esa privanza se hacia añicos el poder de la
desmejorada estirpe de Llantos y Triunfo, cuya afinidad sanguínea con Don Suero enredaba el juicio,
pues la alcurnia equidistante se negaba a enfrentarse con uno de la misma cepa y a enconar una doméstica
beligerancia. Además, el incansable, el celoso, el obstinado, el diabólico Don Suero, velaba siempre. En
cuanto discernía, en un juez, cierta condescendencia, conseguía que trasladasen a Don Baltasar a otra
cárcel húmeda. Evitó las de Toledo, feudo de los Arpona, y León, donde se pulverizaban los huesos de
los reyes ancestrales. Salía del palacio de Amargura del Carpio, para infiltrarse en el del favorito, y de
esos salones de tapices se dirigía a charlar con jurisconsultos, en salones destapizados, y a espiar, allende
los barrotes, a Don Baltasar, quien perdido el pelo y aflojadas las carnes, no era ni la caricatura del
doncel que Doña Catalina del Temblor y Doña Triunfo de los Clarines amaran apasionadamente. Todavía,
pese al tiempo transcurrido, picaba en las narices de Don Suero el agrio olor de la concreción fecal a
hundirse en la cual lo mandara Don Nufrio, y le calentaba la mejilla la bofetada atronadora del hijo de
éste, y la alegórica pestilencia y genuina combustión operaban como dobles incentivos sobre la energía
del viejo Alburquerque.
El trastornado Don Baltasar, seguido, acosado por Kafka, de ingenio incólume; por Suero, el invencible,
el del corazón duro como el carapacho de una tortuga y de la nariz hábil como la de un can sin amo que
se especializa en husmear detritos; por Doña Llantos, toda llantos; y Doña Triunfo, nada triunfal, sobrellevó
su destino sin calma. Ciertas reiteradas inquisiciones, como las pertinentes a la expedición de las
Esmeraldas, previa a su natalicio, lo ponían furioso. Sus cuatro hijos nacieron en cuatro cárceles distintas.
Murió Don Suero por fin, vomitando bilis; murieron el Conde de la Amargura y el valido de Su Majestad,
y se pudo inferir que la atmósfera cambiaría entonces. Pero como señaló con acierto el Barón Kafka
el Proceso se había vuelto demasiado complicado, y lo más púa, aprovechando la inanición de los
extintos, era regresar a fojas uno, solicitar otros jueces, otras audiencias. Dejóse el preso arrastrar en el
laberinto kafkiano (el Barón merece el adjetivo), y recomenzaron los trámites, pero era tarde ya para
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-56-
volver sobre tantas y tantas condenas y apelaciones, y además, como dijimos, nadie se atrevía, por
generoso que su espíritu fuese, a internarse en el fárrago del litigio, cuyas hojas se numeraban por
millares. Hasta que murió Doña Llantos Piña de Toro; murió el Barón Kafka, a quine otorgan, empero,
inmortalidad peregrina sus escritos sutiles; murió prematuramente el propio Don Baltasar, mártir de
burócratas, de camarillas, de cohechos, de sobornos, de ignorancias, de testarudeces, de abstenciones,
de inercias. Y el Proceso mágico los sobrevivió, porque continuó reptando de tribunal en tribunal, como
si hubiera cobrado una vitalidad privada, independiente de la desaparición de su causa, y como si se
nutriera y tonificara con el vigor resucitado de tantos difuntos, trémulos de pasión férvida, de modo que
a menudo los jueces desconocían el fallecimiento de Don Baltasar y, hartos de revolver una papelería
ilegible, ordenaban que los autos y el preso fuesen transferidos a otra cárcel y a otra jurisdicción.
Sólo Doña Triunfo de los Clarines y sus cuatro pequeños aparecían de vez en vez, ante los árbitros,
llevando perchados sobre los hombros luctuosos sus papagayos de América, a modo de símbolos de la
estafada provincia, y como la señora conservaba, en su madurez, los signos de una noble belleza, y el tic
que la convertía en un jabalí fugaz, infundía inesperado terror, que aumentaba la vocinglería cotorresca,
aveníanse los jueces a reabrir los legajos y a encarar la coyuntura de restituirle al hijo mayor las tierras
del valle, mas en breve la somnolencia que de los folios emanaba, como un narcótico insuperable, los
derrumbaba encima de los manoseados textos, y al volver en sí los enjuiciantes, superados la fascinación
que imponían Doña Triunfo y sus loros, olvidaban sus patéticas reivindicaciones y, fijándose apenas en
la última providencia y en algún comentario artificioso de Kafka, mandaban que Don Baltasar fuese
enviado, con su librería, a Mallorca, a Canarias, a Santa Fe la Nueva, a Tucla, lejos, lejos, lejos...
Las espaciadas, desvirtuadas, desorientadoras, irritantes informaciones que acerca de la suerte del vástago
de Don Nufrio llegaban a la Ciudad del Milagro, convencían con razón a sus pobladores de que la
Maldita Iniquidad presidía, como siempre, a los tribunales y sus fallos, y cada vez que se enteraban de
algún pormenor sombrío, relacionado con una causa que parecía tener a Penélope y no a Temis, por
inexorable rectora, los vecinos abundaban en anécdotas personales que confirmaban, a pesar de su
comparativa modestia, el principio de que cuando entre jueces anda el juego, no hay más solución que
proclamar, con palabras severas y exactas, la deshonestidad de sus señoras madres respectivas y, tras ese
efímero consuelo grandilocuente, resignarse. Pero el caso de Don Baltasar pasaba de castaño oscuro, y
si en la metrópoli se diluía su trascendencia, por la aglomeración de asuntos similares, en San Francisco
su categoría era fundamental.
No rebosaba la ciudad de temas interesantes. Todo se reducía a fáciles comadreos; a averiguar quién se
robó la jarra de chicha que la esposa de Cintillo dejó en la ventana, y si era cierto que la esposa del
soldado cazurro solía encontrarse privadamente, con uno de los ex monagos, en el bosque; a calcular si
el otro ex monago, joven de singulares costumbres, desertaba el lecho marital por el redil donde soñaba
una vicuña; a protestar por el alza de los precios y la ineptitud del Cabildo; y a comentar que en su último
sermón, Fray Seráfico, en lugar de decir «pura», dijo «puta», cuatro veces, aquejado por problemas de
dientes y de años.
Por supuesto, las actividades del Gobernador Don Mendo Desabrido suministraban materia copiosa a
las interpretaciones, pero el hijo prudentísimo del Conde de la Amargura del Carpio, consciente de la
inestabilidad de su posición, se movió desde el principio con palaciega sabiduría. Su mujer (que pertenecía
a la gran casa de Membrillete) llegó con numeroso equipaje y, sin duda encaminada por el maquiavelismo
psicológico de su cónyuge, distribuyó entre las sencillas damas del lugar, considerables manifestaciones
concretas de las últimas modas, con lo cual, proliferando basquiñas, guardainfantes, cintajos y otros
esplendores, San Francisco ganó en exagerada elegancia, y en los hogares floreció el concepto de que
Desabrido no gobernaba mal. Se criticó, ciertamente, el hecho de que Don Mendo mandase pintar su
efigie a Fray Recato, y la colgase junto a la del General Bracamonte, en la Residencia. La idea pareció
prematura a los más conservadores, como Cintillo que era, sin embargo, un hombre moderno, un
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-57-
hombre de ardides, pero afirmó el convencimiento de que el gobierno de Acre no sería un interinato.
Pronto lo ratificó la noción, traída en carta de Doña Llantos al Obispo, del empuje omnipotente del
Conde de la Amargura y, a medida que se deslizaban los meses y luego los años, la memoria de Don
Baltasar se fue disolviendo, hasta convertirse en una especie de poético emblema o parábola, de cuento
triste y hermoso que se refería a las doncellitas, al llevarlas en peregrinaje al Altozano de Nuestra Señora
del Temblor.
La muerte de Fray Seráfico anuló un vínculo valioso con el pasado y sus brumas. Lo sepultaron en la
Catedral, y su sandalia (la Sandalia del Puente), junto a la ampolleta de las Cenizas, fue colocada dentro
de una urna, en la capilla del convento franciscano. Pocos recordaban ya los apuros que precedieron a la
fundación. Crecían las generaciones; aportes venidos de Santa Isabel de Ávila, de Tucla, de Plocoploco
o de España, se mixturaron con los lugareños iniciales; los gobernadores sucedieron a Desabrido, y
aunque, lerdamente, llegaban ambiguos soplos del Proceso, quienes los captaban no lo hacían con la
pasión con que esperaban a las lluvias, con que aborrecían al granizo, con que apilaban, en el encierro de
sus caserones, las monedas que debían a las ventas de ganado, a las cosechas, a los tráficos de baratilleros.
Tres acontecimientos principales señalaron los años durante los cuales Desabrido de Acre gobernó a
San Francisco.
La entrada de Fray Seráfico en los campos eternos fue seguida, casi inmediatamente, por la defunción de
su Mula, la cual expiró de melancolía, privada de su amo. Si el deceso del primer Obispo de la ciudad
suscitó el derroche de lágrimas de su sincera grey, que con él despedía a un conductor iluminado, cuya
vida fecunda avanzó en medio del fulgor milagroso, el fin de su Mula tuvo consecuencias substanciales.
Vitimoco, que la consideraba inmortal ¿por qué sonreír con insensibilidad escéptica? ¿acaso no veía
en ella a un poderoso dios extranjero? y ¿acaso no era inmortal la Duquesa Viuda de Arpona?, quedó
tan descompuesto y sufrió tales desvaríos, que pronto acompañó al objeto de sus adoraciones a la región
de donde no se vuelve sino con rótulo de fantasma.
Lo suplantó en el pucará su hijo Catril, indio de instintos bajos, grosero, pendenciero, que no creía ni en
mulas, ni en alucinaciones, ni en cosa vinculada con la idea de la divinidad. En seguida, valiéndose de
disimulos hipócritas, porque recelaba de la fuerza de los de San Francisco, se aplicó a hostigarlos. Las
gallinas empezaron a evaporarse en los gallineros, y si al principio se adjudicó al puma la reprochable
acción, presto se abrieron los ojos porque se evaporaron, sin dejar huellas, caballos y burros, ante
la perspectiva de que el ladrón procediese del ayer tranquilo y hoy enigmático pucará.
Se agravó seriamente la ofensiva y este es el segundo de los hechos que anotamos, cuando Fray
Petronio, arquitecto de la Catedral, que había partido, estimulado por el fervor misionero, a adoctrinar
una tribu afincada allende los montes, fue asesinado en el valle, a seis leguas de San Francisco. El
Capitán Cintillo, descubridor de sus restos, debió anunciar a Don Mendo el suceso alevoso y añadirle
pormenores truculentos, según los cuales Fray Petronio había sido devorado, no por el puma a quien
siempre se culpaba frívolamente, sino por sanguinarios caníbales. En efecto, junto a sus residuos se
hallaban los rastros del fuego donde lo cocinaron, y sus huesos daban la triste impresión de haber sido
chupados hasta la médula, por hambrientos y por conocedores. El propio Gobernador acudió al lugar de
la tragedia y resolvió establecer allí un fortín, al que denominó correctamente, en homenaje a la víctima,
Fraile Comido, y que es hoy la populosa y jaranera ciudad de ese nombre.
Don Mendo castigó a los del pucará, presuntos gastrónomos, puesto que no se pudo imputar el crimen
a nadie en forma concluyente, prohibiéndoles participar de la Feria Anual de Santa Popea, que se realizaba
en San Francisco y duraba una semana, con los jolgorios más variados. Actuaba el Gobernador
refinadamente. Sobre todo les encantaba un juego, diseñado por Cintillo, que consistía en una rueda
voluble y un paño con números, zonas roja y negra, par e impar, mayor y menor, a los cuales se apuntaban
porotos multicolores, que se adquirían pagando dinero contante. Lo divertía en especial al cacique,
máxime cuando coronaba un número. La prohibición lo atufó e indignó a su horda. Se había puesto
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-58-
término a la nerviosa delicia de aguardar, removiendo los porotos en la mano, mientras giraba la rueda.
Y esa fue la venganza de Don Mendo.
El tercer episodio, si menos ingrato, fue más digno, por su misterio, de San Francisco del Milagro. La
Gobernadora encargó a Fray Recato que pintase doce figuras de ángeles para la Catedral. Beata como
todos los Membrillete, era, al mismo tiempo, muy mundana, y quiso que sus ángeles correspondiesen a
los dictados de la moda que se iba difundiendo a la sazón. Ostentarían espléndidos sombreros con
generosas plumas; vestirían ropajes cortesanos, henchidos por la redondez audaz de las mangasglobos;
ceñirían medias de seda; calzarían zapatones de taco bermejo, adornados con mofíos imponentes; llevarían
arcabuces o laúdes o violas o lirios, y sólo sus alas del color del arco iris, emergiendo de sus hombros y
encuadrando el gallardo conjunto, evidenciarían que aquellos eran doce ángeles, y no doce jóvenes
caballeros prontos para las empresas galantes.
Fray Recato puso su mejor empeño en cumplir lo que se le solicitaba, pero la fatiga, la enfermedad, le
quitaban el brío, así que cuando el duodécimo de los alados señores fue suspendido de su clavo, en la
nave principal, y Don Mendo Desabrido de Acre, su esposa y los vecinos, ufanos estos últimos de poseer
una serie de óleos de tal donaire, pero embarazados por el contraste que resultaba de esa desenvoltura
príncipesca y de su aldeana rusticidad, asistieron a la misa con la cual se celebró el ornato del templo, el
franciscano, en mitad del oficio, entregó su alma a Dios.
Mucho lo lloraron los presentes, y más que ninguno la Gobernadora, a quien el tiempo no le alcanzó
para confiarle el pincelar de su propia imagen, y Don Mendo dispuso que lo enterrarían en la Catedral
que tanto adeudaba a su destreza, a la vera de lo poco que se salvó del saboreado Fray Petronio. Y
refiere Cintillo en su crónica, que esa noche según desembuchó, dando diente con diente, el sacristán
que lo velaba los doce ángeles descendieron de sus marcos de espejos, con mucho rumor de alas y de
plumas, mucho frufrú de terciopelos y encajes; apoyaron los arcabuces contra la pared, alzaron a Fray
Recato delicadísimamente, de las angarillas donde reposaba frente al altar mayor, las manos juntas y
plácido el rostro, y mientras algunos hacían sonar los laúdes y los violines y otros mecían los lirios, los
restantes lo trasladaron, como si pesase menos que sus puntillas, al abierto nicho que se le asignaba,
cerca de la escultura de Santiago.
Lo cierto es que al otro día, cuando la Gobernadora, a quien el sacristán de dientes castañuelas le narró
lo que antecede, concurrió al santuario, se encontró con que el fraile estaba ya dentro de su nicho. Es
posible y ofrecemos esa posibilidad a los incrédulos y desconfiados que el sacristán, personaje
robusto que conciliaba el amor a la chicha con el que consagraba a la iglesia, a la cual, no obstante los
milagros que antecedieron a su edificación, nunca juzgaba bastante alabada y venerada, inventase la
historia y metiese al pintor en el hueco para contribuir de ese modo a la tradición milagrera de Santa
María de las Cenizas. Es posible. Nosotros, románticamente, preferimos el prodigio. Hasta preferimos
la científica interpretación que, sin excluir el típico milagro, a su libro incorpora el cronista, y que incluye
alusiones a la levitación, atisbos de una aeronáutica sin motor que todavía no conocemos, y por fin la
excéntrica conjetura, propia de quien repite, en las páginas de su obra, su fe en el continuo e impostergable
progreso de la humanidad, de que llegará un momento en que los muertos se, enterrarán a sí mismos,
con higiénica autarquía, y de que tal vez Fray Recato, por privilegio incognoscible, se había adelantado
a esa expeditiva época.
A varios virreyes y gobernadores de Santa Fe la Nueva y varios obispos de San Francisco de Apricotina,
trató Cintillo en el curso de su existencia, que se estiró largamente. Como estaban enterados de que
escribía la historia de la ciudad, sus conciudadanos tuvieron para él miramientos exclusivos, y se cuidaron
mucho, en su presencia, de no elaborar sino frases célebres. Solía componer de noche, a la luz de una
vela, la crónica, y se esmeraba tanto por redondear los frutos de su casticismo estilístico, que los indiscretos
que a altas horas pasaban frente a su habitación, observaban a través de los postigos, el ir y venir de su
sombra, la pluma en la mano y la boca llena de sinónimos, que descartaba hasta que escogía el oportuno
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
Manuel Mujica Láinez: La Fundación (Primera parte de «De Milafros y Melancolías»)
-59-
y volvía a sentarse a la mesa y a rasguear el papel. A ese afán de artista, que no siempre se concretó en
hallazgos felices, debió la originalidad de su muerte.
Durante una vigilia, lo detuvo frente al texto la necesidad de hallar una expresión que reemplazaría la
palabra «muchacho» por otra equivalente, pero agregándole los matices de pícaro, de bribonzuelo y
también de mal entrazado por abandono. Comenzó por rechazar los términos generales:
Joven, niño, chiquillo, mancebo, efebo, adolescente... murmuró.
Se puso de pie y siguió diciendo: Arrapiezo, rapaz, zagal, chaval...
Sin percatarse de lo que hacía, abrió la puerta y salió, encorvado y macilento, a la calle, y cruzó la
pequeña ciudad hipnótica de Apricotina.
Mozuelo, pollito, zangolotino, bitongo, recitaba, mientras se alejaba del poblacho.
Gurrumino, pituso...
Se internó en el bosque, en el reino de las hadas luciérnagas:
Pimpollo, macuco, rapagón, chicharrón, garzón...
Cuando encontró, hurgándose desesperadamente la memoria, el vocablo que hoy hubiera hallado sin
agotarse, en cualquier Diccionario de Sinónimos o de Ideas Afines, y se dio una palmada en la frente,
gritando: «¡galopín!», era tarde ya para que el viejo historiador completara su línea armoniosa, porque
al tiempo en que su júbilo lanzaba al aire ese «¡galopín!», que vibró como un toque de alegre platillo y
que recogió algún vecino atónito, el Capitán cayó a las aguas insurrectas del río Bigui y desapareció
para siempre.
A causa de un muchacho mal vestido, sucio y desbarrado, por abandono; de un pícaro, bribón, sin
crianza ni vergüenza (Real Academia Española), se interrumpió la «Crónica de la Fundación de San
Francisco de Apricotina del Milagro», a la cual esta parte de nuestro propio libro es acreedora de
fuentes insubstituibles. Le tributamos aquí el homenaje que ganó con su seriedad y elegancia. El recodo
donde se precipitó al hambriento Bigui, se denomina hoy Capitán Diego Cintillo, y hay allí una cafetería,
con alquiler de habitaciones por hora, en la planta superior, muy frecuentada por gente tierna, que se
llama «El Galopin».
El recuerdo del tránsito del último de los héroes principales que secundaron al conquistador cíclope,
cierra el tramo inicial de la obra que titulamos «De Milagros y de Melancolías», reeditando conceptos
del Capitán. No necesitamos consignar que el cronista ha sido visto por noctámbulos, sonámbulos y
saltatapias, lustros y decenios después de su inmersión. Pasea por la margen del río que lo engulló con
más limpieza que los indios a Fray Petronio. Sostiene entre dos dedos la pluma de ave y desliza la otra
mano bajo el brazo de Don Nufrio de Bracamonte. Ambos usufructúan de una transparencia tan sutil
como la neblina que exhalaban los incensarios de Serafín, los días portentosos en que juntos recorrieron
montes, altiplanos y florestas, alimentándose de caimanes, de pulgas y de miel, sin advertir, en lo hondo
de los valles próximos, el nítido camino que hubiese facilitado su sencilla andanza; los días en que
buscaban, como enamorados, la ciudad que fundarían por la gracia de Dios.
® Editorial Sudamericana
El Autor de la Semana - ® 1996-2000 Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Chile
Selección y edición de textos: Oscar E. Aguilera F. (oaguiler@uchile.cl)
También podría gustarte
- Visión de Trujillo Version FinalDocumento102 páginasVisión de Trujillo Version Finaldanilo guidiciAún no hay calificaciones
- Una Excursión A PueblaDocumento13 páginasUna Excursión A PueblaCarmenAún no hay calificaciones
- La Llave Perdida - Alejandro CarriónDocumento188 páginasLa Llave Perdida - Alejandro Carriónlensois100% (1)
- Libro Base de La Reforma Curricular de Educación BásicaDocumento114 páginasLibro Base de La Reforma Curricular de Educación Básicadjecutube88% (17)
- Segundo Trabajo Integrador Lit Argentina y Latinoamericana I 2021Documento2 páginasSegundo Trabajo Integrador Lit Argentina y Latinoamericana I 2021Adri CaroAún no hay calificaciones
- La Muerte de Los HeroesDocumento140 páginasLa Muerte de Los HeroesPablo LutjensAún no hay calificaciones
- Crónica y Literatura en El Cuento El HambreDocumento3 páginasCrónica y Literatura en El Cuento El HambreEliana Ibarra0% (1)
- Venezuela HeroicaDocumento288 páginasVenezuela Heroicagirlalex_29Aún no hay calificaciones
- La Leyenda de La CocaDocumento9 páginasLa Leyenda de La CocajmlistoryAún no hay calificaciones
- La Soledad de América LatinaDocumento1 páginaLa Soledad de América LatinaClaudia Lencinas100% (1)
- Historias Del Paraiso Tomo IIIDocumento314 páginasHistorias Del Paraiso Tomo IIIJosé Gregorio Hernández DelgadoAún no hay calificaciones
- La Virgen de Las Siete CallesDocumento54 páginasLa Virgen de Las Siete Callesarturo997015357% (7)
- Miraflores Cien Relatos de Su HistoriaDocumento214 páginasMiraflores Cien Relatos de Su HistoriaKelly PeñaAún no hay calificaciones
- Textos Generación Del 98Documento5 páginasTextos Generación Del 98Mari Fe Grueso DávilaAún no hay calificaciones
- ARCINIEGAS Don Quijote y La Conquista de AméricaDocumento7 páginasARCINIEGAS Don Quijote y La Conquista de AméricaLuis SalasAún no hay calificaciones
- Sangre Del Tropico 1925 PDFDocumento46 páginasSangre Del Tropico 1925 PDFFernando Limeres NovoaAún no hay calificaciones
- Documentos ElectivoDocumento6 páginasDocumentos ElectivoCarlos Cisternas CasabonneAún no hay calificaciones
- El Cenzontle y La VeredaDocumento6 páginasEl Cenzontle y La Veredaclaudia elenaAún no hay calificaciones
- Mitos y LeyendasDocumento18 páginasMitos y LeyendasOmar BurgosAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre Las HurdesDocumento14 páginasApuntes Sobre Las HurdesSofi Nadsat RaskolnikofAún no hay calificaciones
- Exicana en 1825: Scenas de La IdaDocumento96 páginasExicana en 1825: Scenas de La IdaLa lectora de BorgesAún no hay calificaciones
- Admin,+brblaa93649 A1962 v05 n03 p48-50Documento3 páginasAdmin,+brblaa93649 A1962 v05 n03 p48-50Henry CórdobaAún no hay calificaciones
- Apuntes Tercera SemanaDocumento12 páginasApuntes Tercera SemanaferlikechanAún no hay calificaciones
- 1886 - Campaña LojaDocumento33 páginas1886 - Campaña LojaGabriela Pacají RuizAún no hay calificaciones
- El Médico y El SanteroDocumento87 páginasEl Médico y El Santerogabriela zmAún no hay calificaciones
- La Soledad de América Latina (Fragmento)Documento2 páginasLa Soledad de América Latina (Fragmento)Darío Enrique Fernández GajardoAún no hay calificaciones
- La Soledad de América LatinaDocumento4 páginasLa Soledad de América LatinaFacu GutierrezAún no hay calificaciones
- La Soledad de America LatinaDocumento3 páginasLa Soledad de America Latinaian0bassAún no hay calificaciones
- El Cenzontle y La VeredaDocumento5 páginasEl Cenzontle y La Veredafercasvillanueva75% (4)
- Discurso Gabriel Garcia MarquezDocumento4 páginasDiscurso Gabriel Garcia MarquezYasbleidy Castillo GuerreroAún no hay calificaciones
- La Bruja de Las PeñuelasDocumento134 páginasLa Bruja de Las PeñuelasRoberta Iannozzi .Aún no hay calificaciones
- Jóven América. Chile y Bolivia. (1897)Documento166 páginasJóven América. Chile y Bolivia. (1897)BibliomaniachilenaAún no hay calificaciones
- Aproximacion A LatinoaméricaDocumento5 páginasAproximacion A LatinoaméricaFran StrumboAún no hay calificaciones
- El Paititi, El Dorado y Las AmazonasDocumento98 páginasEl Paititi, El Dorado y Las AmazonasRo RíosAún no hay calificaciones
- Don Vale: -De Enamorados, Tenderos, Borrachos, Santeros, Funcionarios Corruptos, Policías Y Ladrones-De EverandDon Vale: -De Enamorados, Tenderos, Borrachos, Santeros, Funcionarios Corruptos, Policías Y Ladrones-Aún no hay calificaciones
- Cuentos Arturo AmbrogiDocumento18 páginasCuentos Arturo AmbrogiGerman Antonio Aviles Orellana100% (1)
- Eduardo Galeano y Mario BenedettiDocumento76 páginasEduardo Galeano y Mario Benedettipoetin100% (1)
- Ensayos y Articulos de Juan Gustavo Cobo BordaDocumento14 páginasEnsayos y Articulos de Juan Gustavo Cobo BordaAlicia BejaranoAún no hay calificaciones
- LeyendasDocumento172 páginasLeyendasMauro Nuñez100% (1)
- La Soledad de America LatinaDocumento5 páginasLa Soledad de America LatinaLiza Alejandra Antonieta Araneda GutiérrezAún no hay calificaciones
- TRES GENERACIONES, José Ricardo ContrerasDocumento254 páginasTRES GENERACIONES, José Ricardo ContrerasJose Ricardo Contreras DiazAún no hay calificaciones
- "Venezuela Heroica", de Eduardo Blanco.Documento220 páginas"Venezuela Heroica", de Eduardo Blanco.Alexis BesembelAún no hay calificaciones
- Guias - A09020907Guía - Identificación - Características - Del Romanticismo - Realismo - Naturalismo - en HispanoaméricaDocumento6 páginasGuias - A09020907Guía - Identificación - Características - Del Romanticismo - Realismo - Naturalismo - en HispanoaméricaKamila CastilloAún no hay calificaciones
- iNTERTEXTUALIDAD CRONICA 9 Y CUENTO EL HAMBRE Lit ALMADA LUISDocumento9 páginasiNTERTEXTUALIDAD CRONICA 9 Y CUENTO EL HAMBRE Lit ALMADA LUISLuis AlmadaAún no hay calificaciones
- Mitos y Leyendas de MéxicoDocumento6 páginasMitos y Leyendas de MéxicoWiliams PinedaAún no hay calificaciones
- La Dignidad de Las Raíces - La PalabraDocumento7 páginasLa Dignidad de Las Raíces - La PalabraLaura Daniela Rodriguez PinedaAún no hay calificaciones
- Antologia PoemasDocumento46 páginasAntologia PoemasFrancisco ResendizAún no hay calificaciones
- Dokumen - Tips Cronicas de La Serpiente Emplumada 3 El Libro Del HerederoDocumento440 páginasDokumen - Tips Cronicas de La Serpiente Emplumada 3 El Libro Del HerederoJoshua CarnevaliAún no hay calificaciones
- (Colección Bicentenario Carabobo 29) Arráiz, Antonio - Tío Tigre y Tío ConejoDocumento239 páginas(Colección Bicentenario Carabobo 29) Arráiz, Antonio - Tío Tigre y Tío ConejoManuel LaraAún no hay calificaciones
- Dardo Adolfo E. Papalia - El Peligro de La AraucaniaDocumento6 páginasDardo Adolfo E. Papalia - El Peligro de La AraucaniaLeandro ZandomeniAún no hay calificaciones
- Pobre NegroDocumento8 páginasPobre NegroArnaldo Ruiz AeRc50% (2)
- La Verdadera Historia de Dubois PDFDocumento200 páginasLa Verdadera Historia de Dubois PDFCristian Alvarez PinoAún no hay calificaciones
- Guía Simce 8ºDocumento8 páginasGuía Simce 8ºVanessa MagdalenaAún no hay calificaciones
- Reglamento de Régimen Académico Febrero 2019 PDFDocumento50 páginasReglamento de Régimen Académico Febrero 2019 PDFlensoisAún no hay calificaciones
- Haber - Nometodología PDFDocumento43 páginasHaber - Nometodología PDFlensoisAún no hay calificaciones
- Narrativas de La Posmodernidad Del Cuento Al Microrrelato PDFDocumento560 páginasNarrativas de La Posmodernidad Del Cuento Al Microrrelato PDFlensois100% (2)
- Propuesta Congreso Ecuatorianistas 2018Documento8 páginasPropuesta Congreso Ecuatorianistas 2018lensoisAún no hay calificaciones
- Currículo Lengua y Literatura Básica Superior EGB EcuatorianaDocumento129 páginasCurrículo Lengua y Literatura Básica Superior EGB Ecuatorianalensois100% (2)
- David Choin, El Tiempo InvariableDocumento12 páginasDavid Choin, El Tiempo InvariablelensoisAún no hay calificaciones
- Obra Educativa de Espejo PDFDocumento559 páginasObra Educativa de Espejo PDFlensoisAún no hay calificaciones
- Literatura Del Ecuador 400 AnosDocumento336 páginasLiteratura Del Ecuador 400 AnosGerardo N. Pabón Gallino100% (1)
- Llegada de Todos Los Trenes Del Mundo, Alfonso Cuesta y Cuesta, 1932 Libro de CuentosDocumento152 páginasLlegada de Todos Los Trenes Del Mundo, Alfonso Cuesta y Cuesta, 1932 Libro de Cuentoslensois0% (1)
- Ejemplo de Planificación Unidad Didactica para 10° de EGB EcuadorDocumento7 páginasEjemplo de Planificación Unidad Didactica para 10° de EGB EcuadorlensoisAún no hay calificaciones
- Ideas para Fortalecer La Educación A Distancia PDFDocumento286 páginasIdeas para Fortalecer La Educación A Distancia PDFlensoisAún no hay calificaciones
- Mineduc Me 2016 00122 ADocumento8 páginasMineduc Me 2016 00122 Alensois100% (1)
- Análisis Sociológico de La EspinaDocumento165 páginasAnálisis Sociológico de La EspinalensoisAún no hay calificaciones
- Diseño Curricular. Carlos Alvarez ZayasDocumento117 páginasDiseño Curricular. Carlos Alvarez Zayaslensois86% (7)
- Diseño Curricular. F. AddinesDocumento59 páginasDiseño Curricular. F. Addineslensois0% (1)
- Consideraciones Sobre Las Sucesivas Reformas Curriculares de EcuadorDocumento9 páginasConsideraciones Sobre Las Sucesivas Reformas Curriculares de EcuadorlensoisAún no hay calificaciones
- 1 Mapa Mental CurriculoDocumento2 páginas1 Mapa Mental Curriculomguerrero1001Aún no hay calificaciones
- Divino TesoroDocumento415 páginasDivino Tesorolensois100% (2)
- El Cinismo Idealista de Alejandro CarriónDocumento23 páginasEl Cinismo Idealista de Alejandro Carriónlensois100% (1)
- Bomarzo: Cambio Temático Universalista en M. Mujica Lainez.Documento13 páginasBomarzo: Cambio Temático Universalista en M. Mujica Lainez.Sergio Marcos FernándezAún no hay calificaciones
- CaneyDocumento166 páginasCaneylexbast1419Aún no hay calificaciones
- Huellas de Disidencia Homoerotica en El PDFDocumento26 páginasHuellas de Disidencia Homoerotica en El PDFGabriela HendersonAún no hay calificaciones
- El Tríptico Esquivo - Sandro AbateDocumento171 páginasEl Tríptico Esquivo - Sandro AbateSergio Marcos Fernández100% (1)
- Rodríguez Díaz, Rafael - Bomarzo, El Largo Camino de La SoledadDocumento20 páginasRodríguez Díaz, Rafael - Bomarzo, El Largo Camino de La Soledadtcuex4apwx0fjlpxwg0Aún no hay calificaciones
- Renacimiento y Renacimientos en El Arte Occidental:, de Erwin PanofskyDocumento4 páginasRenacimiento y Renacimientos en El Arte Occidental:, de Erwin PanofskyJuan Camilo VillaAún no hay calificaciones
- Primer Capítulo de Milagros y de Melancolías Mujica LainezDocumento59 páginasPrimer Capítulo de Milagros y de Melancolías Mujica LainezlensoisAún no hay calificaciones
- BomarzoDocumento30 páginasBomarzocavagnaroffAún no hay calificaciones
- Mujica Laines y Los ObjetosDocumento9 páginasMujica Laines y Los ObjetosCarolina BertaAún no hay calificaciones
- Lopera - El Jardín de Tus OídosDocumento142 páginasLopera - El Jardín de Tus OídosJhon IsazaAún no hay calificaciones
- BomarzoDocumento7 páginasBomarzoAngeles TobioAún no hay calificaciones
- Manuel Mujica LainezDocumento6 páginasManuel Mujica LainezMatiasAún no hay calificaciones
- El Libro Es Un Seguro de VidaDocumento23 páginasEl Libro Es Un Seguro de VidaAngeles TobioAún no hay calificaciones