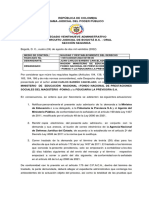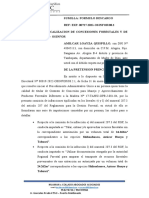Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Jesus - Cadenas - 19.985.210 - ANALISIS de Microsoft Word
Jesus - Cadenas - 19.985.210 - ANALISIS de Microsoft Word
Cargado por
GENNY CADENAS0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas4 páginasTítulo original
Jesus_Cadenas_19.985.210_ANALISIS de Microsoft Word
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas4 páginasJesus - Cadenas - 19.985.210 - ANALISIS de Microsoft Word
Jesus - Cadenas - 19.985.210 - ANALISIS de Microsoft Word
Cargado por
GENNY CADENASCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
UNIVERSIDAD YACAMBÚ
PROGRAMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS
CARRERA-DERECHO
Facilitadora: Prof. Milagro Alexandra Yustiz Ramos
Asignatura: Teoría General del Contrato (TJG-0753)
Participante: Jesús Rafael Cadenas C.
C.I. V-19.985.210
Sección: ED01D0V 2019-3
ANALISIS
CONTRATOS SEGÚN LA TEORÍA DE MADURO LUYANDO.
(Clasificación, norma del código civil desde el artículo 1133 código civil)
Abordando la teoría de Maduro Luyano(1.997); es de resaltar que la Teoría del
Riesgo, plantea soluciones que oscilan alrededor de dos grandes principios: el “res perit
domino”, que hace recaer los riesgos de la cosa sobre la persona que es titular del
derecho de propiedad sobre la misma, y el principio “res perit creditori”, que ordena que
los riesgos recaigan sobre el acreedor o sujeto activo de la obligación. Igualmente cabe
observar que la expresión “res perit creditori” y su noción antagónica “res perit
debitori” se aplican con preferencia en materia de riesgos del contrato, más
específicamente en materia de riesgos de la relación obligatoria nacida de un contrato;
mientras que la expresión “res perit domino” se emplea con más frecuencia en materia
de riesgos de la cosa. Los principios expuestos varían según las situaciones a las que se
apliquen y presentan variedad de excepciones.
En criterio del autor Maduro (1987), toda solución en materia de riesgos es
susceptible de resolverse mediante la aplicación de la noción “res perit domino”, tanto
en los casos de que se trate de riesgos del contrato como cuando se trate de riesgos de la
cosa. Para ello se podría partir de una reestructuración del concepto del dominus.
Tradicionalmente se ha considerado el dominus como al propietario de la cosa, es decir,
el dominus supone una persona que está caracterizada por una relación jurídica que
necesariamente recae sobre una cosa, relación jurídica que está integrada por el derecho
de propiedad sobre la cosa. Es en este sentido que se emplea la expresión “res perit
domino”, cuando se quiere significar que en los casos en que la cosa se pierde debida a
una causa extraña no imputable, la cosa perece para su dueño, o sea, para la persona que
era propietario de la cosa en el momento en que fue destruida por dicha causa extraña.
Sin embargo, el término dominus no sólo significa la persona que necesariamente tiene
una vinculación de carácter real (derecho de propiedad) sobre la cosa, sino es sinónimo
de persona que tiene la titularidad del derecho de crédito de que se trate. En este sentido,
el acreedor es también un dominus, por cuanto tiene la titularidad del derecho de crédito
inherente a la relación obligatoria.
En consecuencia, cuando debido a una causa extraña no imputable el acreedor no
puede ejercer su derecho de crédito y debe resignarse a que el deudor no le cumpla, se
estará en presencia de un caso en el cual se aplica el principio “res perit domino”, pues
el derecho de crédito, que configura la expresión cosa en su más amplia acepción,
perece para su titular, el acreedor o domuius. Mediante la tesis expuesta se unificarían
en una sola noción todos los principios aplicables en materia de riesgos, se aclararía el
análisis y desarrollo de la teoría, porque se eliminaría el antagonismo entre los
principios “res perit creditori” y “res perit domino”, y también se dispondría de una sola
noción para comprender los alcances de los riesgos de la cosa y de los riesgos del
contrato.
Por otra parte tenemos el contrato, el cual es definido en el Código Civil
venezolano C.C. (Art. 1133) como “Una convención entre dos o más personas para
constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico”. El
contrato constituye una especie de convención, puesto que involucra el concurso de las
voluntades de dos o más personas conjugadas para la realización de un determinado
efecto jurídico, que puede consistir en la creación, regulación, transmisión,
modificación o extinción de un vínculo jurídico. No es necesario que las
manifestaciones de voluntad integrantes del contrato sean idénticas, sino basta con que
se conjuguen o complementen y coincidan en la realización del efecto jurídico deseado.
Así se explica cómo las partes de un contrato, no obstante representar a menudo
intereses contrapuestos puedan aunar sus voluntades en la obtención de un efecto
deseado por ambas. Siendo una convención, no hay duda de que el contrato pertenece a
los negocios jurídicos bilaterales, caracterizados por la concurrencia de dos o más
manifestaciones de voluntad que al conjugarse producen determinados efectos para
todas las partes. Dado que el Código Civil venezolano acoge, por decirlo así, un
concepto bastante amplio del contrato, es difícil llegar a establecer diferencias tajantes
con la convención. No obstante, las diferencias señaladas en relación con el contenido
eminentemente patrimonial de las relaciones jurídicas objeto del contrato, pueden servir
de criterio de distinción.
Dentro del negocio jurídico, el contrato es el instrumento más apto y frecuente
utilizado por las personas para reglamentar sus relaciones económicas y pecuniarias. El
carácter eminentemente patrimonial de los vínculos jurídicos objeto del contrato es
quizás el signo peculiar del mismo y lo que permite distinguirlo de la convención
propiamente dicha, reservada para las relaciones jurídicas de carácter extrapatrimonial.
El contrato produce efectos obligatorios para todas las partes. Siendo el contrato el
resultado de la libre manifestación de voluntad de las partes contratantes e imperando en
el Derecho Moderno el principio consensualista, es obvio que sea de obligatorio
cumplimiento para las partes, quienes así lo han querido y consentido en limitar sus
respectivas voluntades. La doctrina ha clasificado al contrato de un modo general y
desde diversos puntos de vista, algunos de los cuales provienen de la época romana.
Tales clasificaciones son indispensables para desentrañar la diversa naturaleza del
contrato y sus variados alcances, pero debe tenerse en cuenta que las clasificaciones
obedecen a caracteres técnico-jurídicos y no a las simples denominaciones que en
particular pueda presentar cada contrato.
Dichas clasificaciones son:
I.-Según surjan obligaciones para una o para ambas partes de un contrato:
l.- Contratos unilaterales.
2. -Contratos bilaterales o sinalagmáticos, que a su vez se subdividen en contratos
sinalagmáticos imperfectos y contratos sinalagmáticos perfectos.
II. -Según el fin perseguido por las partes al contratar:
l.- Contratos onerosos.
2.- Contratos gratuitos.
III. -Según que la determinación de las prestaciones de una o algunas de las partes
dependa o no de un hecho casual:
l.- Contratos conmutativos.
2.- Con tratos aleatorios.
IV.-Según su modo de perfeccionamiento, o según sus requisitos extrínsecos, como
afirma parte de la doctrina:
1. -Contratos consensuales.
2.-Contratos reales.
3.-Contratos solemnes o formales.
V.-Según su carácter:
1.-Contratos preparatorios.
2.-Contratos principales.
3. -Contratos accesorios.
VI.-Según la duración de la enajenación de las prestaciones:
l.- Contratos de tracto o cumplimiento instantáneo.
2.-Contratos de tracto o cumplimiento sucesivo.
VII.-Según las normas legales que lo regulan:
1.- Contratos nominados.
2.- Contratos innominados.
VIII. -Según la situación de igualdad de las partes:
l.- Contratos paritarios.
2.- Contratos de adhesión.
IX.-Según que el contrato produzca efectos obligatorios exclusivamente para las
partes contratantes o también los produzca para terceros que no lo hayan
convenido:
1. -Contratos individuales.
2. -Contratos colectivos.
X. Según la naturaleza personal de la prestación de una o algunas de las partes:
1. -Contratos ordinarios.
2.-Contratos intuitu personae.
XI.-Por razón de la expresión de la causa del contrato:
1. -Contratos causados.
2. -Contratos abstractos.
ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS
A) Elementos esenciales a la existencia del contrato
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Aguilar G., J. L. (2009). Contratos y Garantías, Derecho Civil IV. Caracas, Venezuela:
Universidad Católica Andrés Bello.
Código Civil de Venezuela. (1982). Gaceta oficial de la República de Venezuela N°
2.990. Fecha: Julio 26, de 1982.
Maduro L., E. (1987). Curso de obligaciones, Derecho Civil III. Caracas, Venezuela:
Fondo Editorial Luis Sanojo.
Ossorio, M. (2006). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos
Aires, Argentina: Editorial Heliasta.
También podría gustarte
- Ex. Parcial Leg. Comun. 2023-1Documento3 páginasEx. Parcial Leg. Comun. 2023-1Gabriela BrenisAún no hay calificaciones
- Actividad 5Documento18 páginasActividad 5judith100% (1)
- Derecho Notarial - Casos PracticosDocumento3 páginasDerecho Notarial - Casos PracticosMario MichelAún no hay calificaciones
- MEMORIAL DE INCIDENTE DE NULIDAD Alvarez Contra de La BarraDocumento3 páginasMEMORIAL DE INCIDENTE DE NULIDAD Alvarez Contra de La BarraElvia Encinas100% (3)
- 1221 2022 DceaDocumento2 páginas1221 2022 DceanancyAún no hay calificaciones
- La Prueba de Las Comunicaciones Electronicas en Los Procedimientos AdministrativosDocumento91 páginasLa Prueba de Las Comunicaciones Electronicas en Los Procedimientos AdministrativosVistor HugoAún no hay calificaciones
- 12 Pase de ListaDocumento12 páginas12 Pase de ListaFERNANDO GARCIAAún no hay calificaciones
- Infracciones y Sanciones AdministrativasDocumento8 páginasInfracciones y Sanciones AdministrativasAlvaro Gallegos VargasAún no hay calificaciones
- Visa Europea para Dinamarca - Requisitos de ViajeDocumento8 páginasVisa Europea para Dinamarca - Requisitos de ViajeAngelo RagaAún no hay calificaciones
- 2022 00198AdmiteDemandaDocumento2 páginas2022 00198AdmiteDemandaJuan Felipe Saldaña CuéllarAún no hay calificaciones
- Fallo Seña ConfirmatoriaDocumento13 páginasFallo Seña ConfirmatoriaYuliana Magali Coria MercadoAún no hay calificaciones
- Análisis Técnico Mse 02 2021Documento2 páginasAnálisis Técnico Mse 02 2021Manolo Jesus Morales NinaAún no hay calificaciones
- Marco Jurídico de La Propiedad Intelectual en MéxicoDocumento18 páginasMarco Jurídico de La Propiedad Intelectual en MéxicoAline Abarca MattarAún no hay calificaciones
- Número Tipo Nombre Periodos Mora V/R CotizaciónDocumento2 páginasNúmero Tipo Nombre Periodos Mora V/R CotizaciónRicardo PintoAún no hay calificaciones
- Solicitud de Alzamiento de Prohibición Mario Alfonso Neira CabrilloDocumento2 páginasSolicitud de Alzamiento de Prohibición Mario Alfonso Neira Cabrillorodolfo perezAún no hay calificaciones
- Sobreseimiento (Robo) Jose Luis RacuaDocumento3 páginasSobreseimiento (Robo) Jose Luis RacuaPura Parraga Calvimontes (Abogada)Aún no hay calificaciones
- Demanda de Obligacion de Dar Suma de DineroDocumento3 páginasDemanda de Obligacion de Dar Suma de DineroOlinda Yolanda Támara YánacAún no hay calificaciones
- 2.acta Constitutiva de La Sociedad MercantilDocumento7 páginas2.acta Constitutiva de La Sociedad MercantilDiamante EN BrutoAún no hay calificaciones
- Descargo Osinfor - Amilcar LoayzaDocumento2 páginasDescargo Osinfor - Amilcar LoayzaRony ColladoCaveroAún no hay calificaciones
- Hecho PunibleDocumento10 páginasHecho PunibleIris HilariAún no hay calificaciones
- Reforma Estatutos Ampliación Término Duracion de La SociedadDocumento4 páginasReforma Estatutos Ampliación Término Duracion de La SociedadJULY CIFUENTESAún no hay calificaciones
- Carta Codonacion Imss Multa Noviembre 09Documento2 páginasCarta Codonacion Imss Multa Noviembre 09Grisel Landero IbarraAún no hay calificaciones
- BIBLIOGRAFÍA ProstituciónDocumento48 páginasBIBLIOGRAFÍA ProstituciónNieves CrespoAún no hay calificaciones
- Apersonamiento Cesar PereaDocumento4 páginasApersonamiento Cesar PereaRicardo Espinoza lopezAún no hay calificaciones
- Taller Comodato y MutuoDocumento4 páginasTaller Comodato y MutuoJhony MolinaAún no hay calificaciones
- Cuestionario 5 - TESTAMENTODocumento3 páginasCuestionario 5 - TESTAMENTOdassina duckworthAún no hay calificaciones
- Ley Contratación Pública Ley #19886 - FinalDocumento46 páginasLey Contratación Pública Ley #19886 - FinalVivian Palacios FrancoAún no hay calificaciones
- M12 U2 S4 MavsDocumento12 páginasM12 U2 S4 MavsManuel VenegasAún no hay calificaciones
- AGN - Presentación - Charla de Transferencia de DocumentosDocumento18 páginasAGN - Presentación - Charla de Transferencia de DocumentosEdwing Emilio Santos RiosAún no hay calificaciones
- Monografía Sobre Sociedad AnonimaDocumento13 páginasMonografía Sobre Sociedad AnonimaBrandon David Canqui RojasAún no hay calificaciones