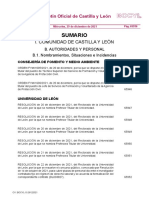Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mujeres y Poder en La Edad Media - Introduccion
Mujeres y Poder en La Edad Media - Introduccion
Cargado por
aliciente34Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Mujeres y Poder en La Edad Media - Introduccion
Mujeres y Poder en La Edad Media - Introduccion
Cargado por
aliciente34Copyright:
Formatos disponibles
Georges Martin, Mujeres y poderes en la España medieval (2011)
INTRODUCCIÓN
Este libro reúne cinco estudios escritos entre 2006 y 2010: uno de ellos está inédito,
los demás han sido traducidos, revisados o completados con ocasión de esta publicación.
Los llevamos a cabo en el marco de un programa de investigación dedicado a las mujeres
de poder en los reinos de Castilla y León durante la Edad Media, que, lanzado desde la
Universidad París-Sorbona, federó rápidamente varios grupos franceses y españoles bajo el
impulso de dos motivaciones. La primera, un interés compartido por la historia de la mujer
y por la mujer como sujeto de la historia; la segunda, el desagrado de constatar que el
reciente auge de los estudios dedicados al tema se acompañaba, en Francia, de
simplificaciones antropológicas y, en España como en Estados Unidos, de valoraciones
éticas ya inaceptables. Nos pareció oportuno –aunque no fuéramos los únicos en pensarlo–
volver a la historia social, política y cultural de las mujeres y centrarnos, para evitar
repeticiones, clichés y dolorismos, en personajes femeninos que vivieron la experiencia del
señorío, del gobierno y del poder.
Estos cinco estudios no proceden pues de una historia “genérica”. No andan en
busca de un supuesto factor genérico que determinaría una manera específica de gobernar,
sino que intentan definir, comprender y apreciar históricamente los lugares que ocuparon,
las funciones que desempeñaron, las situaciones que enfrentaron y las prácticas que
adoptaron algunas mujeres en los procesos gubernativos y en las lógicas de poder en los
reinos de Castilla y León entre los siglos XI y XIII. No es tan fácil apartarse de los
espejismos del “género”. Aunque, bajo muchos aspectos y en un número creciente de
países hayamos pasado a la era del postfeminismo, la consolidación de la condición social
de la mujer relativamente a la del hombre sigue siendo un reto y un proceso siempre
amenazado, expuesto a múltiples retrocesos. Al investigador le cuesta resistir la tentación
de entrar en simpatía con su objeto de estudio y de ensalzar las excelencias y los triunfos
del sujeto femenino. Las consecuencias de este desliz, tan satisfactorio como
contraproducente, serían el olvido de la compleja realidad del terreno y, consecuentemente,
la falta de una auténtica reflexión histórica sobre lo observado.
Nuestra aproximación se ciñe deliberadamente al marco de la historia social, marco
que nos parece el más apropiado a la comprensión histórica de los destinos femeninos
contemplados. Aunque sean pocas las mujeres observadas, aunque nuestra mirada abarque
a la vez su realidad y sus representaciones, su existencia documentada y su evocación
“literaria”, el hecho de que los seres, los documentos y la literatura en los que nos
interesamos graviten comúnmente en torno a la realeza centra nuestro enfoque, dando a
este libro una fuerte unidad y permitiendo sacar, creemos, interesantes conclusiones. Cosas
muy fundamentales, en efecto, dicen del poder regio –de su ejercicio, de sus dificultades y
de sus estrategias de consolidación– las mujeres que estudiamos. Su proximidad a la
corona, además, ha facilitado nuestro encuentro con ellas y la consecución de algunos datos
fidedignos e interpretables, aunque, tratándose de mujeres que no reinaron o que no
reinaron directamente, no siempre fue fácil perfilar su historia.
Y es que lo primero que se impone al estudioso y le borra la vista son los efectos de
una postergación. El diplomatario regio, aunque dé mayor cabida que en otros reinos a
esposas, hermanas y madres, las coloca naturalmente muy por detrás del rey y, las más de
© Centro de Estudios Cervantinos
Georges Martin, Mujeres y poderes en la España medieval (2011)
las veces, sólo conserva la huella de presencias y ausencias. Las formulaciones de su
actuación, repetidas y retóricas, resultan opacas o equívocas. Constantemente, hay que
incurrir en el riesgo de rellenar vacíos, explayar laconismos e interpretar indicios. En cuanto
a las crónicas –ese precioso fondo narrativo que parece restituir y alguna vez quizá deje
transparentar algo de la compleja realidad de las mujeres de poder–, tan marcados son sus
partidismos, tan constitutiva es su vocación política, que, a su vez, nos informan más acerca
de las preocupaciones de los reyes y de sus historiadores que de las figuras femeninas que
habitan sus relatos. El cometido de la maquinaria historiográfica fue el de dar sentido al
pasado y, llegado el siglo XIII, también al presente. Las mujeres que se mueven en historias
y crónicas sirvieron ante todo la modelización ideal del poder regio por una sociedad
política en la que dominaban y escribían los hombres.
Todos sabemos lo que conllevó, tanto en el terreno político como en el de las
letras, la doble tutela masculina que se impuso a la mujer: limitación de su destino vital a las
estrategias matrimoniales, encierro de su intervención pública en el orbe de lo espiritual,
infravaloración de sus aptitudes gubernativas, ensalzamiento de virtudes supuestamente
genéricas que la apartaban del poder civil. Éstas y otras muchas cosas ya se han dicho; de
éstas y otras muchas discriminaciones sufrieron las mujeres que ocupan estas páginas. El
grupo de los guerreros parece haber sido el que con más vehemencia se resistió a soportar
el mando de una mujer. Dicha resistencia, en algún caso, hizo que la fuerza triunfara del
derecho. La falta de reconocimiento superó la legitimidad. Cuando ocurrió al fin que la
mujer, aun indirectamente, gobernara, la mejor alabanza que le prodigaron fue que más
tenía de hombre que de mujer.
Pero éste no es el camino seguido en este libro, ni lo que se valora en él. Nuestra
observaciones, aunque limitadas, nos han llevado a considerar, muy al contrario, que la
mujer de la plena Edad Media castellano-leonesa desempeñó un papel muy relevante en la
vida política del reino y que intervino en momentos muy destacados y cruciales de su
devenir. Nos parece hoy que, en vez de limitarse a censurar discriminaciones, el historiador
debería interrogarse sobre las bases de la potencia que, en todos los campos de lo político,
demostraron entonces algunas mujeres, como también sobre los retos más generales y
profundos que revelan y en los que cobran su sentido las dificultades pero también los
éxitos de su intervención.
Evitemos equivocaciones, aunque burdas, todavía corrientes. Distingamos por
ejemplo, al interpretar las crónicas, entre las aparentes convicciones de los autores acerca de
las mujeres y los auténticos motivos, a menudo políticos o personales, que dictaron sus
consideraciones. ¿Está convencido este cronista de la incapacidad gubernativa de la mujer o
está arguyendo, a la vista del ascendiente que tenía una madre sobre su hijo, en favor de la
necesaria independencia del rey? Cuando otro, al contrario, exalta, en todos los frentes en
que tuvo que actuar el mismo soberano, la feliz y determinante intervención de su madre
¿dice la verdad, o se está vengando de un señor que menguó su influencia y le apartó de sí?
No rebajemos tampoco la importancia de ciertas funciones otorgadas
tradicionalmente a las mujeres. Clave de la sucesión y de la persistencia dinástica y
territorial fueron como genitoras. Agrupaciones y emergencias de territorios suscitaron sus
nupcias. Cambios profundos que afectaron tanto la vida de la Iglesia peninsular como el
equilibrio entre poderes supraterritoriales dependieron de su influencia y determinación.
Decisivo fue el papel de las esposas en los procesos de identificación histórica, legitimación
y jerarquización de dinastías, realezas y reinos. La eficacia de éstas últimas como nexo de
solidaridad y transmisión dio lugar, en Castilla, al florecimiento de un imaginario histórico
que valoró sobremanera su papel y su dignidad y del que cabe pensar que, a cambio,
© Centro de Estudios Cervantinos
Georges Martin, Mujeres y poderes en la España medieval (2011)
reforzó sus posiciones políticas. En dicho campo, las mujeres no fueron sólo utilizadas; en
Castilla como en otros lugares de Occidente, fueron activísimas medianeras: solicitando
unas alianzas, evitando otras, controlando en algún caso la vida sexual del rey.
Administradoras de dinastías fueron las mujeres. Y también fueron quienes, aunque
sacrificadas, potentísimas, se irguieron entre dos orbes para afianzar la continuidad
espiritual de las generaciones, fundando y manteniendo los mausoleos reales.
¿Quién puede pretender que se les cercenó las alas al encargarles la gestión de los
vínculos de la realeza con el orbe espiritual? El orbe espiritual era el horizonte vital más
valioso de las elites medievales, y, de inmediato, era además una Iglesia temporal. Cualquier
diplomatario declara a todas luces que la primera labor de los mismos reyes fue la
consolidación de la Iglesia. Desde su posición de esposas del rey, desde su señorío de
infantazgo, mujeres pudieron valerse de un poder cuyas bases a la vez espirituales y
temporales hacían que superase a todos los demás. Auténticamente públicas fueron las
actividades espirituales de las mujeres que rodeaban al rey. Y ni tan específicas ni tan
circunscritas como se suele creer. Las infantas eran, por lo general, señoras laicas, a las que
acompañaban sobre todo mujeres y clérigos pero que también tenían bajo sus órdenes
caballeros, jueces y merinos. Fundar un panteón, convencer a su esposo de hacer en él su
sepultura, podía contribuir a desplazar el centro neurálgico de un reino. Pero las mujeres
también pisaron espacios mucho más seculares de la acción pública.
Una –apenas aludimos a ella– reinó personalmente, defendiendo con éxito durante
un cuarto de siglo, frente a temibles adversarios tanto exteriores como interiores, la
independencia e integridad de la corona castellano-leonesa. Hubo alguna minoría en que
otra, reuniendo cura y tutela, asumió directa y completamente la gobernación del reino.
Dramáticas circunstancias hicieron que hermanas o madres de reyes obraran de
corregentes. Alguna vez duró bastante –¿a lo largo de todo un reinado?– la gobernación
compartida, y ésta no sólo fue aceptada dentro del reino sino que también fue reconocida y
a veces explotada por potencias extranjeras. Mujeres no sólo firmaron, sino que sellaron,
junto con el rey, diplomas relativos a asuntos que no eran ni específicos ni de alcance
limitado. Crónicas y documentos dejan vislumbrar cómo se formaron, en torno a mujeres
de linaje real, grupos y redes de poder con fuerte influjo en la corte. Estas mujeres pudieron
contar con la mediación de amistades femeninas; pero no fueron siempre necesarias:
altísimos prelados, próceres de la nobleza laica se ofrecieron gustosos para servir sus
intereses y beneficiarse de su amistad. En algunas ocasiones, estas mujeres y sus fieles
pudieron oponerse, más o menos solapadamente, a las orientaciones políticas del rey. En
torno al monarca, mujeres se enfrentaron duramente, defendiendo opciones de partidos
contrarios.
Pero hay más. Aguas arriba del reinado, mujeres decidieron quién sería el heredero.
Empeñada en su propósito, alguna pudo idear un regicidio, que la historiografía se encargó
después, ora de negar, ora de legitimar. Cada vez parece más probable que, en la progenie
de los reyes, también las mujeres recibieron la educación necesaria a un posible ejercicio del
gobierno. A la una, cabe pensar que la prepararon a ser señora de infantazgo; la otra sabía
de batallas y de táctica militar; todas leían y escribían latín. Cuando mayores, tuvieron sus
propios consejeros, cuya identidad conservan tanto la documentación como la
historiografía. Y así fue cómo su campo de intervención se extendió, más allá del universo
eclesial, a todos los campos de lo político. Resolvieron situaciones políticomilitares que
amenazaban la independencia del reino; aplacaron, sin nunca debilitar el poder regio,
enfrentamientos entre la nobleza y el rey; despejaron, haciendo callar la codiciosa
impaciencia de los guerreros, complicadas situaciones sucesorias. En muchos casos,
© Centro de Estudios Cervantinos
Georges Martin, Mujeres y poderes en la España medieval (2011)
aprovecharon su supuesta flaqueza para sosegar los ánimos varoniles y evitar humillaciones,
estragos y muertes. La debilidad que se les atribuía fue un arma tremendamente eficaz en
sus manos de negociadoras.
Pero no por eso las mujeres rechazaron del todo la opción militar: frente a los
revoltosos, alguna pagó a los caballeros con sus bienes propios y, aun sin blandir la espada,
acaudilló las tropas junto al rey. La misma fue tenente, cargo que incluía cometidos
administrativos, funciones judiciales y mando militar. Mujeres se aventuraron sin timidez
por espacios supra-territoriales, gestionando asuntos que afectaban las relaciones no sólo
con los demás reinos hispánicos, sino también con la Corona de Francia, con el Imperio y
con Roma. Algunas intervinieron incluso en el campo cultural, fomentando programas
arquitectónicos y pictóricos o bien suscitando crónicas. Toda la extensión de lo político
abarcaron las mujeres a las que nos hemos aproximado en este libro. Aunque el hecho, en
sus inicios, tuviera bases personales y partidarias, no es fundamentalmente de extrañar que
el emblema de la realeza, el mayor ejemplo de buen gobierno que legó a la posteridad la
historiografía del siglo XIII, haya sido el de una mujer.
Muchas fueron las virtudes o cualidades de gobernantes que se les atribuyeron: a
todas, la prudentia –que casi vino a ser, en la historiografía latina de la Edad Media central,
una virtud política propia de las mujeres–; a algunas, muy contadas, la sapientia
generalmente reservada a los reyes; a otras, dotes no tan arquetípicas, posiblemente
reveladoras de auténticas prácticas de gobierno: el consilium, la probitas y la sollertia
anunciadora de una gestión más moderna. De algunos relatos, se podría entresacar la
imagen de una mujer deseosa de paz y que prefirió la negociación al enfrentamiento
guerrero. Más convincente es la imagen de una mujer obligada a gestiones marcadas por el
consejo, la colaboración y la búsqueda de soluciones concertadas. La falta de
reconocimiento de la que padecieron, la inestabilidad relativa que provocaba su gobierno, y
más aún las tormentosas circunstancias en las que, en la mayoría de los casos, fueron
llamadas a ocupar el primer plano de la escena política hicieron que las mujeres buscaran
ansiosamente apoyos y alianzas. Esta situación fundamental, más que determinaciones
genéricas, explica el comportamiento gubernativo de la mujer en el medievo hispánico.
Pero esto nos remite, no a la historia genérica sino a la historia política: concretamente, a la
historia de los progresos de la monarquía y a la génesis del Estado moderno.
La eficacia explicativa de la determinación genérica estaría mejor fundamentada si
se observara una gran solidaridad de acción entre las mujeres. Pero esta solidaridad no
existió, y su comportamiento estuvo, como el de los hombres, supeditado a retos políticos
de los que fueron instrumentos sin género. Una encerró muy conscientemente la vida de su
nuera en los estrechos límites de la satisfacción sexual de su hijo y de la perpetuación de la
dinastía. Otra manipuló a su hermana conforme a los intereses del rey su hijo. Se
enfrentaron irremediablemente, como agentes de facciones eclesiásticas enemigas, la
hermana y la esposa del rey. Dos exesposas de un mismo monarca se pusieron en cambio
de acuerdo para resolver su problemática sucesión, pero apartando a dos posibles herederas
en favor de un varón.
Ahora bien, si no hubo especificidad genérica del gobierno femenino ni de la
intervención de la mujer en la vida política del reino, ¿descansó al menos en un factor
genérico el poderío político de la mujer? Reconozcamos que, en muchos casos, este
poderío derivaba del poder de un hombre: el de un rey, que podía ser padre, hermano, hijo
o esposo; el de un tío, abad de Cluny... Hubo, como en la historia de los poderes varoniles,
casos de excepcional inteligencia política. El ser herederas de derecho dio también a ciertas
mujeres de sangre real un peso considerable y un poder que mantuvieron a lo largo de su
© Centro de Estudios Cervantinos
Georges Martin, Mujeres y poderes en la España medieval (2011)
vida. Pero esto tiene que ver, no con el género, sino con la historia del derecho y de la
fuerza que cobró conforme iba afirmándose el Estado, aunque cabría preguntarse si, por la
misma vulnerabilidad en que las mantuvieron como por las circunstancias en que actuaron,
las mujeres no fueron defensoras particularmente activas y decididas de la vigencia práctica
del derecho. En el mismo marco creemos que se debe apreciar la dimensión colaborativa y
concertada de su práctica gubernativa, como también la búsqueda de alianzas, la
permanente actividad negociadora, la constitución de frentes políticos lo bastante amplios
para resistir a la solidaridad belicosa de los altos linajes, la solicitación constante del apoyo
de la Iglesia, la constitución de un trípode formado por linajes ambiciosos, prelados y
fuerzas municipales. Estos rasgos no caracterizaron sólo la actuación política de las reinas y
regentes castellano-leonesas de los siglos XI al XIII (y más allá); también marcaron los
progresos de la realeza hacia la monarquía.
El estudio de la actuación de las mujeres poderosas en el panorama de las potencias
entre las que se movieron desemboca rápidamente en la sinuosa trayectoria histórica del
proyecto monárquico en los reinos de la España medieval. El principio explicativo de las
relaciones de dichas mujeres con el poder no reside en una falta de reconocimiento por
parte de los hombres, sino en las circunstancias de crisis del poder regio en las que fue
solicitada y se desarrolló su intervención. Más íntimamente que el del hombre, el destino
político de la mujer estuvo ligado a los trances de un Estado en formación. Tanto la
fragilidad y las vacilaciones de la monarquía como las estrategias prácticas y doctrinales de
las que se valió para afirmarse forman el telón de foro de un poder femenino en Castilla y
León durante la Edad Media central.
© Centro de Estudios Cervantinos
También podría gustarte
- Nuevos Chicos y Chicas 1 PDFDocumento192 páginasNuevos Chicos y Chicas 1 PDFLucia Isabel Cornejo100% (2)
- El Libro Iluminado en Castilla Durante La Segunda Mitad Del Siglo XVDocumento458 páginasEl Libro Iluminado en Castilla Durante La Segunda Mitad Del Siglo XVDurruti MalatestaAún no hay calificaciones
- Estudio Comparativo de La Regulación de Los Apartamentos Turísticos en Las Comunidades Autónomas de Andalucía, País Vasco y Castilla y LeónDocumento48 páginasEstudio Comparativo de La Regulación de Los Apartamentos Turísticos en Las Comunidades Autónomas de Andalucía, País Vasco y Castilla y LeónBiblioteca de Turismo y Finanzas, Universidad de Sevilla100% (1)
- Ramón Menéndez Pidal - Los Españoles en La HistoriaDocumento158 páginasRamón Menéndez Pidal - Los Españoles en La Historiaaliciente34100% (3)
- La Poesía y La CanciónDocumento3 páginasLa Poesía y La Canciónaliciente34Aún no hay calificaciones
- Crónicas de ConquistaDocumento10 páginasCrónicas de Conquistaaliciente34Aún no hay calificaciones
- Tiempos y Modos VerbalesDocumento2 páginasTiempos y Modos Verbalesaliciente34Aún no hay calificaciones
- El RomanticismoDocumento8 páginasEl Romanticismoaliciente34Aún no hay calificaciones
- El Texto ExpositivoDocumento8 páginasEl Texto Expositivoaliciente34Aún no hay calificaciones
- El NeoclasicismoDocumento10 páginasEl Neoclasicismoaliciente34Aún no hay calificaciones
- La NovelaDocumento6 páginasLa Novelaaliciente34Aún no hay calificaciones
- Actividades - ComunicacionDocumento1 páginaActividades - Comunicacionaliciente34Aún no hay calificaciones
- Economía Política - Mercosur BoliviaDocumento4 páginasEconomía Política - Mercosur Boliviaaliciente34Aún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Lengua SugarmanDocumento5 páginasTrabajo Práctico Lengua Sugarmanaliciente34Aún no hay calificaciones
- Actividad Libertad de PrensaDocumento11 páginasActividad Libertad de Prensaaliciente34Aún no hay calificaciones
- Los Géneros DiscursivosDocumento2 páginasLos Géneros Discursivosaliciente34Aún no hay calificaciones
- Cancionero FeministaDocumento2 páginasCancionero Feministaaliciente34Aún no hay calificaciones
- CANTERO - Los Líderes Guaranies y La Revolución de MayoDocumento12 páginasCANTERO - Los Líderes Guaranies y La Revolución de Mayoaliciente34Aún no hay calificaciones
- Adrian Gioli-Cambio ClimaticoDocumento1 páginaAdrian Gioli-Cambio Climaticoaliciente34Aún no hay calificaciones
- TP VanguardiaDocumento2 páginasTP Vanguardiaaliciente34Aún no hay calificaciones
- Alegorias de Los MilagrosDocumento13 páginasAlegorias de Los Milagrosaliciente34Aún no hay calificaciones
- Antecedentes Del Pensamiento Socio Educativo CríticoDocumento3 páginasAntecedentes Del Pensamiento Socio Educativo Críticoaliciente34Aún no hay calificaciones
- Martha Barboza Novela Negra PDFDocumento14 páginasMartha Barboza Novela Negra PDFaliciente34Aún no hay calificaciones
- Verdon Jean - Sombras Y Luces de La Edad Media PDFDocumento234 páginasVerdon Jean - Sombras Y Luces de La Edad Media PDFaliciente34Aún no hay calificaciones
- Luis Aguado Aguilar: CURRICULUM VITAE (Resúmen)Documento347 páginasLuis Aguado Aguilar: CURRICULUM VITAE (Resúmen)VS ErickAún no hay calificaciones
- Manual Del Concurso Extraordinario de Méritos - Procesos de Estabilización Del ProfesoradoDocumento22 páginasManual Del Concurso Extraordinario de Méritos - Procesos de Estabilización Del ProfesoradoCarlos Perez VilladangosAún no hay calificaciones
- Practicas Del Tema 16 y 17Documento10 páginasPracticas Del Tema 16 y 17Carmen Carmele AcAún no hay calificaciones
- Tema 7 - A1E GI PDocumento9 páginasTema 7 - A1E GI Pqdxht7r8hbAún no hay calificaciones
- Efectos Preferencia Acreditación Ayudante Doctor (AD) Según Universidad Pública - Acreditación ADDocumento2 páginasEfectos Preferencia Acreditación Ayudante Doctor (AD) Según Universidad Pública - Acreditación ADNefe EmeAún no hay calificaciones
- Proyecto Burgos 2016Documento200 páginasProyecto Burgos 2016Oscar Rius CarranzaAún no hay calificaciones
- Tema 2. Castilla y León Como Complejo Dialectal. Algunas CaracterísticasDocumento7 páginasTema 2. Castilla y León Como Complejo Dialectal. Algunas CaracterísticasmygueloAún no hay calificaciones
- Ley de Montes de CylDocumento19 páginasLey de Montes de CylJorge Caro CaroAún no hay calificaciones
- Tema 3 Ley Reguladora de Bases de Regimen LocalDocumento46 páginasTema 3 Ley Reguladora de Bases de Regimen LocallauracriadoreyesAún no hay calificaciones
- 6 Principio PalomarDocumento7 páginas6 Principio PalomarRoberto VillalobosAún no hay calificaciones
- Liga Nacional Tercera Division 08,03,09Documento11 páginasLiga Nacional Tercera Division 08,03,09guicuaAún no hay calificaciones
- Tesis Craneos ComplutenseDocumento276 páginasTesis Craneos ComplutenseSaskia Folguera GarciaAún no hay calificaciones
- Orden Vedas Pesca Castilla y León 2023Documento19 páginasOrden Vedas Pesca Castilla y León 2023haypescaAún no hay calificaciones
- Informe - Organizacion Orientacion Por Comunidades Autonomas - COPOE - 2020Documento41 páginasInforme - Organizacion Orientacion Por Comunidades Autonomas - COPOE - 2020Ivy MarcostaAún no hay calificaciones
- Plan CalDocumento46 páginasPlan CalFG SummerAún no hay calificaciones
- Boe A 2023 23953Documento8 páginasBoe A 2023 23953Hubert LieskeAún no hay calificaciones
- 007B Geografía Pceprueba de Acceso A La Universidad Sept2018Documento5 páginas007B Geografía Pceprueba de Acceso A La Universidad Sept2018Jenny Aldaz Aldaz CobaAún no hay calificaciones
- Tema 3-Tipologías Turísticas y Sus Tendencias de FuturoDocumento5 páginasTema 3-Tipologías Turísticas y Sus Tendencias de Futurolauch mxswAún no hay calificaciones
- Resi NacionDocumento100 páginasResi NaciononjditrbAún no hay calificaciones
- Programa Valladolid San Pedro Regalado 2023Documento27 páginasPrograma Valladolid San Pedro Regalado 2023honoreiroAún no hay calificaciones
- Radares DGT2Documento24 páginasRadares DGT2jose antonio rey100% (3)
- Conflicto Violencia y Poder ReflexionesDocumento23 páginasConflicto Violencia y Poder ReflexionesGonzalo Pedraza SánchezAún no hay calificaciones
- Bocyl S 06102021Documento6 páginasBocyl S 06102021NoeliaAún no hay calificaciones
- Mujer Rural Tcm30-103410Documento40 páginasMujer Rural Tcm30-103410Lau SarMarAún no hay calificaciones
- Bocyl S 29122021Documento9 páginasBocyl S 29122021evaAún no hay calificaciones
- CASTILLA Y LEÓN - Delimitación Geográfica Especies InvasorasDocumento16 páginasCASTILLA Y LEÓN - Delimitación Geográfica Especies InvasorashaypescaAún no hay calificaciones
- 3-Avutarda Monografia PDFDocumento73 páginas3-Avutarda Monografia PDFJulia Knorr AlonsoAún no hay calificaciones