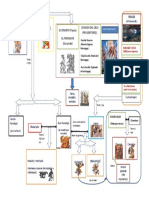Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fuendamento 3
Fuendamento 3
Cargado por
yanibel altagracia monegro0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas4 páginas3
Título original
fuendamento 3
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documento3
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas4 páginasFuendamento 3
Fuendamento 3
Cargado por
yanibel altagracia monegro3
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
ESPACIO TAREA IV
Seguimos trabajando. Ahora nos enfocamos en el contexto histórico de la
educación dominicana.
1.- Presentación de un informe que incluya de manera cronológica los
aspectos más significativos de la educación en la isla de Santo
Domingo durante la época colonial 1492-1844., tomar en cuentas los
tópicos especificados en el contenido del tema:
La educación en la época de la colonia (informe):
En 1492: Cuando los españoles inician el proceso de colonización en la isla de
Santo Domingo, ya existía un sistema educativo entre los indios. En el que
predominaba el trabajo manual como necesidad nacida de las contingencias de la
vida, que obligan al hombre a buscar un método natural que facilite el
desenvolvimiento de su existencia. Así tiene origen entre los indígenas un sistema
educativo; suceso que viene a ser como el inicio de la civilización en los pueblos.
Los conquistadores españoles trajeron a las ameritas todo el acervo de su cultura
e implantaron en la colonia de Santo Domingo el sistema educativo de la Madre
Patria, esforzándose en adaptarlo a las necesidades ambientales del Nuevo
Mundo.
La cultura española de la época estaba influenciada en el periodo de la Edad
Media y el sistema educativo que trasplantaron a la colonia fue producto de esa
cultura.
Vemos como la cultura española estaba influenciada por la cultura gr45iega, la
cual estaba movida por el ideal de platón, basada en el sentido de dar al cuerpo y
al alma la mayor belleza que fueron posibles, esto fue hasta la aparición del
cristianismo.
La España cristiana medieval practica los principios pedagógicos del
Escolasticismo. Los centros de enseñanza de esos tiempos son los conventos y
las escuelas catedralicias. Los monasterios prestaban gran beneficio a la cultura,
Los monjes son quines trabajaban en los manuscritos y formación de los libros
que luego sirven de instrumento de investigación y de enseñanza y son utilizados
en la formación de las primeras bibliotecas; algunas de las cuales se conservan
aun en catedrales y conventos.
En 1505: empieza la enseñanza escolar en el colegio que funda Fray Hernán
Suárez en el Convento de la Orden de San Francisco, en la ciudad de Santo
Domingo. En acatamiento de las normas educativas que dicta España, los
religiosos deben enseñar “la doctrina cristiana, a confesarse, a leer y a escribir”, lo
necesario para la buena realización de la vida de esa época..
En 1513: la corona Española dispone que se enseñe latín a los indios escogidos
de las Antillas. Esta disposición deja ver hasta qué grado se ha extendido la
cultura de aquella época.
En 1538: La primera Universidad en América fue fundada el 28 de octubre de
1538 con el nombre de Santo Tomas de Aquino, hoy la UASD; la cual fue en sus
inicios un colegio creado por los curas de la Orden de los Dominicos en 1510.
Para mediados del siglo XVI, nuestra isla era el centro de mayor actividad
civilizadora de América y por tanto fue llamada “La Atenas del Nuevo Mundo.
En 1795: El 22 de julio de 1795 se celebró el tratado de paz en Basilea, donde es
cedida la parte oriental de la isla al dominio de Francia.
Este acontecimiento histórico da lugar a que muchas de las principales familias
dominicanas abandonen el territorio de la parte española para radicar en otros
puntos de América. La despoblación produce la decadencia en todos lo ordenes, y
muy especialmente en las actividades de carácter cultural.
La ocupación de los franceses en la isla llevo al país a la barbarie. Fueron
cerradas las escuelas, sustituidas por institutos docentes con el título de “colegios
normales”, servidos en su mayoría por profesores franceses.
En 1823: fue clausurada la Universidad y se obligó al estudiantado al servicio
militar. Se prohibió totalmente toda publicación impresa, clausurando nuestros
primeros periódicos y además la prohibición del idioma español en actos oficiales.
En 1838: Juan Pablo Duarte, fundó una sociedad secreta llamada La Trinitaria
para intentar conseguir la independencia de Haití, más tarde se añadirían a esta
sociedad Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez.
En 1843: se aliaron con un movimiento haitiano cuyo objetivo era el derrocamiento
de Boyer. Al revelarse a sí mismos como revolucionarios que trabajan por la
independencia dominicana, el nuevo presidente de Haití,
De 1795 a 1844: la isla sufre graves trastornos. Consecuencias: la porción
francesa, Saint-Domingue, se hace independiente bajo el nombre de Haití (1804);
la porción española, Santo Domingo, se hace independiente en 1821, la invaden
los haitianos, recobra la independencia en 1844, y toma el nombre de República
Dominicana. Durante esos cincuenta años de convulsión hubo emigraciones
numerosas, principalmente a Cuba, adonde los dominicanos llevaron la cultura
entonces superior de Santo Domingo: "para el Camagüey y Oriente -dice el
escritor cubano Manuel de la Cruz- fueron verdaderos civilizadores". De las
familias emigrantes proceden José María Heredia, el gran poeta de Cuba (y
después su primo y homónimo el poeta cubano-francés) y Domingo del Monte,
que presidió durante años, con su cultura amplísima, la vida literaria de Cuba.
Nativos de Santo Domingo eran, entre los muchos hombres de letras que pasaron
la mayor parte de su vida fuera de su patria, José Francisco Heredia (1776-1829),
cuyas Memorias sobre las revoluciones de Venezuela (1810-1815) cuentan entre
los mejores libros históricos del período de luchas en favor de la independencia de
América (era el padre del "Cantor del Niágara); Antonio del Monte y Tejada (1783-
1861), que escribió con elegante estilo una Historia de Santo Domingo (I, La
Habana, 1853; completa, Santo Domingo, 1890-1892); Esteban Pichardo (1799-c.
1880), geógrafo y lexicógrafo, autor del primero -y uno de los mejores- entre los
diccionarios de regionalismos de América; Francisco Muñoz Del Monte (1800-c.
1865), poeta y ensayista de buena cultura filosófica; el naturalista Manuel de
Monteverde (1795-1871), según el ilustre cubano Varona "hombre de estupendo
talento y saber enciclopédico", que entre otras cosas escribió unas deliciosas
cartas sobre el cultivo de las flores; Francisco Javier Foxá (1816-c. 1865), el
primero en fecha entre los dramaturgos románticos de América, con Don Pedro de
Castilla (1836) y El templario (1838): la noche del estreno del primer drama fue
"célebre en Cuba como la del estreno del Trovador en Madrid"; José María Rojas
(1793-1855), periodista y economista, fundador de una casa editorial en Caracas;
José Núñez de Cáceres (1772-1846), jurista, periodista y poeta, que proclamó la
independencia y presidió el Estado en 1821: había sido antes rector de la
Universidad de Santo Tomás de Aquino. Contemporáneo de ellos es el egregio
pintor Théodore Chassériau (1819-1856), nacido en Santo Domingo bajo la
dominación española.
Cuando, después de 1844, la República Dominicana trata de organizarse y
asentarse, la obra es lenta y sólo empezará a dar frutos visibles treinta años
después. La cultura se reconstruye poco a poco; le da grande impulso, desde
1880, con nuevas orientaciones, el eminente pensador puertorriqueño Eugenio
María Hostos (1839-1903). La literatura había empezado a levantarse con Félix
María del Monte (1819-1899), autor precisamente del Himno de guerra contra los
haitianos (1844), poeta y orador. Tanto él como Nicolás Ureña de Mendoza (1822-
1875) y José María González Santín (1830-1863) escriben con sabor y delicadeza
sobre temas criollos, campesinos o urbanos (desde 1855). Javier Angulo Guridi
(1816-1884) introduce los temas indios con su drama Iguaniona (escrito en 1867)
y su romance Escenas aborígenes, y los temas de la leyenda local con novelas
como La ciguapa y El fantasma de Higüey. Su hermano Alejandro (1818-1906)
escribió principalmente sobre temas filosóficos y políticos.
- Aprestos educativos de la Sociedad Taína
Delcis Reynoso
También podría gustarte
- Actividad Eje 4 Diagnostico Empresarial (23350)Documento10 páginasActividad Eje 4 Diagnostico Empresarial (23350)Diana Maria Toro Pescador0% (3)
- O Henry-El Rescate Del Jefe Rojo (F)Documento8 páginasO Henry-El Rescate Del Jefe Rojo (F)Jaime Reyes Calderón100% (1)
- Jardín RENACENTISTADocumento11 páginasJardín RENACENTISTAAlejandra Gervacio100% (2)
- Dalleliz Modulo 4 Curso Final de GradoDocumento19 páginasDalleliz Modulo 4 Curso Final de Gradoyanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Didactica Especial de La FisicaDocumento25 páginasTrabajo Final de Didactica Especial de La Fisicayanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Actividades o Ejercicio Sobre La EvaluaciónDocumento3 páginasActividades o Ejercicio Sobre La Evaluaciónyanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Actividades de Didactica de La Física S1 Tarea 1Documento5 páginasActividades de Didactica de La Física S1 Tarea 1yanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Tarea II de TrigonométricasDocumento2 páginasTarea II de Trigonométricasyanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Trigonometría 2Documento7 páginasTrabajo Final de Trigonometría 2yanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Actividades de Didactica s4Documento5 páginasActividades de Didactica s4yanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Tarea 5 Trigonometria 2Documento5 páginasTarea 5 Trigonometria 2yanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Tarea 6 Trigonometria 2Documento3 páginasTarea 6 Trigonometria 2yanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Tarea 6 y 7 Educacion para La DiversidadDocumento12 páginasTarea 6 y 7 Educacion para La Diversidadyanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Tarea 4 de Trigonometria 2Documento7 páginasTarea 4 de Trigonometria 2yanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Matematica Financiera Trabajo FinalDocumento8 páginasMatematica Financiera Trabajo Finalyanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- EvaluacionDocumento1 páginaEvaluacionyanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Tarea3 de Trigonometrias2Documento8 páginasTarea3 de Trigonometrias2yanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico de Sexto GradoDocumento2 páginasTrabajo Practico de Sexto Gradoyanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Evaluacion de Los Aprendizajes Tarea VIDocumento4 páginasEvaluacion de Los Aprendizajes Tarea VIyanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Tarea II FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DE LA EDUCACIONDocumento6 páginasTarea II FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DE LA EDUCACIONyanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Evaluacion de Los Aprendizajes Tarea IIIDocumento4 páginasEvaluacion de Los Aprendizajes Tarea IIIyanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Evaluacion de Los Aprendizajes Tarea IDocumento6 páginasEvaluacion de Los Aprendizajes Tarea Iyanibel altagracia monegroAún no hay calificaciones
- Cuento Corto ConvocatoriaDocumento2 páginasCuento Corto ConvocatoriaÁrea Técnico-PedagógicaAún no hay calificaciones
- Cultura Chan Chan TripticoDocumento2 páginasCultura Chan Chan TripticoLucyLorenzo100% (3)
- El GranjeroDocumento5 páginasEl GranjeroingestoimAún no hay calificaciones
- Información de BilletesDocumento6 páginasInformación de BilletesMauricio Soto GuerreroAún no hay calificaciones
- Cultura NazcaDocumento2 páginasCultura NazcaNormaEsperanzaDavilaLeonAún no hay calificaciones
- Presentación Proexequial2020 PDFDocumento12 páginasPresentación Proexequial2020 PDFMichelR BorgesAún no hay calificaciones
- Aríbalo Incaico - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento2 páginasAríbalo Incaico - Wikipedia, La Enciclopedia Libref00roethAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Derecho Agrario y Ambiental GuatemalaDocumento6 páginasCuestionario de Derecho Agrario y Ambiental GuatemalaPabloChinchillaAún no hay calificaciones
- Orígenes y Evolución de La Lengua CastellanaDocumento2 páginasOrígenes y Evolución de La Lengua CastellanaanelismenaAún no hay calificaciones
- Cristianismo Y Antiguedad Tardia Horizontes Historiogra-Ramón TejaDocumento8 páginasCristianismo Y Antiguedad Tardia Horizontes Historiogra-Ramón TejaPaula CastilloAún no hay calificaciones
- Caratula Del Objeto EducativoDocumento19 páginasCaratula Del Objeto EducativoOdinRuizAún no hay calificaciones
- Definición de FábulaDocumento16 páginasDefinición de FábulaWilson OrtizAún no hay calificaciones
- Ílgèdé y UlèDocumento3 páginasÍlgèdé y Ulèogundadio100% (1)
- Clase 4 PPT La LeyendaDocumento18 páginasClase 4 PPT La LeyendaAnonymous mF1uEDIOW1Aún no hay calificaciones
- La Nocion de CulturaDocumento5 páginasLa Nocion de CulturaJulietaArias100% (1)
- Evaluación Bimestral de ReligiónDocumento1 páginaEvaluación Bimestral de Religiónyoemir machadoAún no hay calificaciones
- Fiestas Costumbristas Del PeruDocumento6 páginasFiestas Costumbristas Del PeruFab Rueda AlférezAún no hay calificaciones
- Analisis OviriDocumento5 páginasAnalisis OviriJeshica NarvaezAún no hay calificaciones
- Arqueología Del Horizonte Medio Terminado Qolla TiwanakuDocumento22 páginasArqueología Del Horizonte Medio Terminado Qolla TiwanakuFrankmerced Emerzon Farfan HuancaAún no hay calificaciones
- Ficha Tecnica HistoriaDocumento1 páginaFicha Tecnica HistoriaAngela Campos RetesAún no hay calificaciones
- J. TITTLER-Una Relectura... Mariano Latorre y Horacio QuirogaDocumento168 páginasJ. TITTLER-Una Relectura... Mariano Latorre y Horacio QuirogajulietasandersAún no hay calificaciones
- Leyenda Guatemalteca, El DuendeDocumento5 páginasLeyenda Guatemalteca, El DuendeValery RomeroAún no hay calificaciones
- La Civilización Del EspectaculoDocumento9 páginasLa Civilización Del EspectaculoMimi AlfaroAún no hay calificaciones
- 6ta. Clase QuechuaDocumento39 páginas6ta. Clase QuechuaGina Aranibar RiveraAún no hay calificaciones
- Andemus A Sa GruttaDocumento1 páginaAndemus A Sa GruttalellomontaAún no hay calificaciones
- Arbol Genealogico Popol VuhDocumento1 páginaArbol Genealogico Popol VuhMario López Leiva92% (12)
- Discrimina K-TDocumento28 páginasDiscrimina K-TMariana MostiAún no hay calificaciones