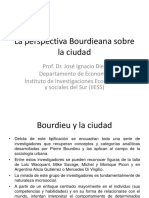Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Jauregui y Penhos
Jauregui y Penhos
Cargado por
Cata Baigorri0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
47 vistas6 páginasTítulo original
06. jauregui y penhos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
47 vistas6 páginasJauregui y Penhos
Jauregui y Penhos
Cargado por
Cata BaigorriCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Las 1oxdgenes en La Argentina colomal
Entre La devocién y el arte
por ANDREA JAUREGUI y MARTA PENHOS
Retablo Mayor Capilla de Yavi, uy.
n el mapa americano
del periodo colonial es
La preciso ubicar el actual
territorio: de la Repiiblica Ar-
gentina teniendo en cuenta al-
gunos factores. La penetracion
espafiola se produjo fundamen-
talmente por tres vias: desde
Peri por las quebradas del no-
roeste, desde Asuncién hasta el
Rio de la Plata y desde Chile
por los pasos cordilleranos.
Estas vias parecen haber s
do una constante del proc
colonizacion, de norte a sur,
pues recordemos que la I
da desde el Atléntico, que se
concreté en el primer asiento de
Buenos Aires en 1536, termind
en fracaso.
Una vez establecido el V
rreinato del Pert. después de
1540, Lima se convirtié en la
cabeza politica y administrati-
va de un amplio territorio que
incluia a nuestro pais. Esta de-
pendencia politica de Lima
complement6 con una fuerte
dependencia cultural que tuvo
a Cuzco como centro. Los es-
pafioles percibieron desde un
comienzo la relevancia simbo-
lica del “ombligo del mundo”,
que conservé su prestigio du-
rante la colonia y fue foco de
irradiaci6n de antiguas tradicio-
nes y nuevas corrientes cultu-
rales y artisticas. Potosi tam-
bién constituy otro punto de
referencia cultural, por cuanto
suinereible prosperidad, basada en la explotacién de yacimientos
argentiferos, hizo de ella un activo centro de produeci6n y consu-
sno artisticos. La influencia de estos centros no desaparecia, pero
ge hacia menos nitida conforme nos alejamos hacia el litoral del
Rio de la Plata, mas atento a lo que arribaba de Europa. En lo que
so refiere a las misiones de indios guaranies establecidas por la
Orden jesuita en los altos cauces de los rfos Parana y Uruguay, el
fenémeno de confluencia de diversas vertientes extras dio lu-
smo veremos, a una produccién artistica singulat.
ae como en toda América, en lo que hoy es la Argentina Ia funda
cion de ciudades fue el elemento clave sobre el cual se apoy6 la
presencia europea. Desde Santiago del Estero en 1553 hasta San
Luis en 1596, pasando por la segunda Buenos Aires en 1580, el
siglo XVI fue testigo de este deseo de implantar mojones en cl
esierto. Ante la vastedad de un continente que parecfa inconmen-
surable, la ciudad planteaba el médulo humano que permitfa pen-
satloy dominarlo. En este sentido, es posible interpretar Ia cuadri-
‘cula como forma privilegiada de percepcién acotada y mensura
del espacio. El plano trazado a regla y cordel, prescripto por las
Ordenanzas de 1573, no siempre fue respetado y tenemos ejem-
plos de pueblos mineros de encomienda que etecieron de una for-
Ina més espontinea —Santa Catalina, en Jujuy, es uno de ellos—-
‘Sin embargo, la cuadricula fue el punto de partida mas freeuente
de los primeros asentamientos en nuestro pais. En el centro del
cruce de paralelas y perpendiculares, la plaza adquiria la méxima
mportancia como espacio alrededor del cual se levantaban los edi-
ficios sedes del poder religioso y civil, y la iglesia funcionaba como
cl referente visual de la nueva poblacion, No es raro que en nues-
iros dias, transitando por las rutas del Noroeste argentino, el sen-
cillo volumen de una iglesia sea el indice de un nucleo urbano.
Tanto en las capitales como en las poblaciones mas modestas,
la iglesia concentraba un universo rico de imagenes. Puede consi-
derarse el retablo como el elemento privilegiado del espacio inte-
rior de los templos. Asi como la iglesia era el centro y témino
‘visual del pueblo, el retablo mayor, colocado en el testero plano o
poligonal, planteaba un eje de recorrido interior que se detenia en
Su contemplacién. Este mueble de tradicién ibérica encontré en
‘América un terreno fértil por sus posibilidades de despliegue de
programas iconogrifico-didécticosy, de acuerdo con variantes te-
ionales, Ilex6 a tener un desarrollo inusitado. En la Argentina,
donde los ejemplos son menos imponentes que en México 0 Pert,
el retablo tuvo, sin embargo, significados similares. Su estructura,
en Ia que imagenes de bulto y lienzos pintados se relacionaban en
tun conjunto significativo, creaba para el fiel un espacio de en-
cuentro con lo divino, lo ponia en contacto con lo sacro y le mos-
traba un anticipo de la Gloria.
De lo antedicho se desprende que las imagenes tuvieron en nues-
tto territorio, como en el resto de la América colonial, un comple-
jo entramado de sentidos en el que la dimensién estética es s6lo
uno de los hilos. ¥ por ello, si como historiadores del arte no po-
demos eludir la valoracién estética, para nosotros también resulta
necesario considerar las obras coloniales como objetos que cum-
plieron diversas fimciones simbolicas. Las imégenes oceidenta-
les, con su representacién de la realidad sensible —y en el caso
del arte religioso, también de lo sobrenatural—mediante eédigos
yy convenciones, fueron poderosos instrumentos de transculturacién,
vehiculos de transmisién de jerarquias y valores, plasmacién vi-
sual de una concepeién del mundo que los americanos vencidos
no tuvieron otro remedio que elaborar y resignificar. Desde la ac-
cién de las 6rdenes en México, donde se puede hablar de una ver-
dadera ofensiva visual de acuerdo con los estudios de Serge
Gruzinski, hasta nuestro pais, en el que un siglo més tarde los
espaiioles hallaron, segiin las regiones, diversas realidades cultu-
rales, la funcién didactica de la imagen est siempre presente.
Sin embargo, tanto los espafioles que permanecieron en Améi
ca, como los criollos, los mestizos y los indios convertidos, termi-
naron por apropiarse de las imagenes de acuerdo con sus necesi-
dades y expectativas, estableciendo con ellas una relacién emo-
cional de intimidad y cotidianeidad que actualmente nos es ajena.
La imagen tendia un puente hacia lo sagrado por medio de la de-
vocién. Las tradiciones regionales espailolas, el sustrato de anti-
guos sentimicntos y creencias derivados de las culturas indigenas,
Jos nuevos requerimientos de una sociedad distinta de la europea,
son s6lo algunos de los ingredientes que otorgan significado a la
riqueza y variedad de las devociones americanas. Como se com-
probard, a la vez que puente hacia lo divino, la imagen adquirié
también importancia en su calidad de referente identitario de co-
munidades, trasunto del prestigio de ciertas familias y refuerzo de
las jerarquias sociales.
Estos aspectos, que concurren a la identificacién emotiva
-
__ tanto individual como colectiva— de los fieles con las imége-
nes, se descubren cuando consideramos que éstas no permanecian
siempre dentro de los templos sino que salian en procesi6n, exten=
diendo e] espacio sagrado. I circuito pereeptivo, que en el inte-
for de la iglesia tejia una trama significante entre arquitectura,
reablos, pulpitos, silleias, cuadros, tllas, musica, se proyectaba
hacia afuera, en un doble movimiento que sacralizaba el espacio
lurbano ¢ incorporaba lo sagrado a la vida, Las solemnidades reli-
tiosas permitian la celebraci6n de fiestas en Tas que la imagen
ecompefiaba un papel fundamental: todos los miembros de Ia
Comunidad —asi en las eiudades de cierta importancia como en
Jos pucblos— partcipaban en la preparacin de las imagenes, de
sus vestidos y omamentos, de las andas sobre las que eran Tleva-
das, colaborando con dinero, materiales o mano de obra. Veremos
‘nay adelante que ciertos cultos vinculados a una imagen milagro-
ase difundian en una amplia zona, por lo que no era extrafio que
sin devoto trajera su ofrenda al santuario caminando cientos de
TGlometros. Aim hoy, en la quebrada de Humahaca, en oeasi6n de
Ia fecha de un santo como Santiago, se ven bajar de los cerros
pequefias procesiones que llevan su imagen para ser ‘entronizada y
bus misachicos para bendecitlos en la iglesia del pueblo. ‘Como en
i periodo colonial, al legar al ati, el grupo se detiene y son las
mnujeres quienes penetran en el templo para vestit y adornar ia
Jmagen antes de entronizarla, Pero Ia imagen n0 sala solo en de
terminadas fechas. Era muy comin que el santo patrono de una
toftadia permaneciera en Ia casa de un miembro destacado o que
ste la “prestara’” a sus hermanos, haciéndola circular de casa en
casa
Podemos afirmar, de acuerdo con lo expuesto, que las socieda~
des que se desarrollaron en el territorio de nuestro pais, pese a sus
particularidades, se parecieron a las del resto de América en cua
Pima la demanda de imdgenes, orientada con preferencia a cubrir
necesidades devocionales y Jitirgicas. La mayor parte de las obras
Conservadas tiene caricter religioso, Los retratos, de los que po-
seemos interesantes ejemplos, se vinculan por otra parte con el
dmbito eclesiistico, ya que representan a dignatarios del clero se-
ular oa superiores de drdenes religiosas. En el caso de retratos de
particulares, no dejan de estar fuertemente relacionados can [0 re-
Tisioso. Precisamente, el clero y las Grdenes, asi como hermanda-
des, coftadias y otras agrupaciones de laicos,tuvieron enorme peso
ae
en lo que atafie a la demanda artistica. Las cofradias, que fomenta-
ban la devocién, que regulaban las conductas de ‘sus miembros
constituan, en definitiva, un marco de referencia dela jerar is
sociales de la colonia, comienzan a revelarse, segin aha
ees come ners elementos de la dinamica artistica del
Cabe preguntarse cudles fueron los modelos que el arte religio-
so europeo impuso en tierras americanas. La pintura y la escultura
espafolas fueron los més importantes. Enel caso de la Argentina
la influencia espafiola se dio por via directa con la llegada de artis-
tas y obras de la peninsula o bien, y esto fue mis habitual en el
norte y en el centro del pais, a través del Pert y Alto Peri, La
escultura sigui6 los ednones de la escuela sevillana; se prefiri |
tala en madera poicromaday, a veves, estofada, Desde Cuzco se
importaban esculturas de talla completa en madera. Otras ima
sen ue be rafon del Perse haotan con im sla de'mapncy sobre
la que se trabajaban los volimenes con pasta y tela tenia Est
técnica de origen precolombino tuvo una gran difasin en toda la
fa andina y no s6lo se importaron en las tierras del sur figuras
le estas caracteristicas sino que también se realizaron en nuestro
territorio, Los evangelizadores las adoptaron con entusiasmo d
bido ala rapidez y economia desu ejecucién. A pesar tices
recursos técnicos fueron ultilizados para una produccién casi
seriada, se conservan imigenes de santos de maguey y tela encola-
da que sobresalen por Ia calidad del tratamiento de los patios y |
expresién de los rostros. Como en otros puntos de América, fie.
ron también muy populares las imdgenes de vestr,tipologia de
origen espaol que consist en simples estoctures en las que 52
destacan la talla de la cara y las manos y, a veces, de los pies
Disponemos de documentos en los que se soliitan solo esas pat
tes de la imagen, En un legajo de la Compafia de Jest nt ea
imagenes completas, se consignan “un rostro y manos de Sta,
Theresa [...], rostros y manos de S. Xavier”. Quito fue el centro
produetivo por exceleneia de figuras de vestr, que conocieron una
enorme demanda en el siglo XVIII asi como de tallas en madera,
famosas en toda América por la calidad de su estofado. De ambos
pos poscemos algunos ejemplos en Argent, Fue muy co
realizar Ios rostros
ratoier eons ee on mascarillas de plomo, que permi-
En la pintura confluyeron diferentes influencias, por la via de
— 51 —
Jos grabados que recogian y difundian representaciones flamen-
cas, italianas, alemanas y espafiolas. Pinturas europeas entraron
porel puerto de Buenos Aires pero, por lo menos hasta la segunda
‘mitad del siglo XVIII, pocas permanecieron en la ciudad. Ia im-
portacién de pinturas desde Cuzco y Potosi fue incesante ¥ se
Tnorementé en el XVII. Como la de las imagenes quitefas, la pro-
Guecién cuzquefta, condicionada por Ia demanda, se voleé a una
modalidad protoindustrial en la que se advierte una organizacion
Ge taller con divisién del trabajo: en una misma obra puede detec-
tarse la tarea de un “especialista” en rostros, otro en fondos, otro
‘en detalles, etc. En general, muchas de estas pinturas presentan
tuna factura apresurada que no conoce arrepentimientos, con utili-
vacién de escasa materia pict6rica sobre una tela casi sin imprima-
dion, Es muy comin encontrar como soporte telas de fardos
reutilizadas, con costurones y, a veces, inscripciones. La paleta es
restringida y las figuras a menudo se nos antojan estereotipadas y
rigidas, Sin embargo, durante casi cien afios [a pintura del Cuzco
ge mantuvo estable en las preferencias de los comitentes de nues-
tro pais, sobre todo del Noroeste, pero también de Cordoba y de
Buenos Aires.
‘En cuanto a la iconografia, tanto la produceién americana como
Jaeuropea responden a los modelos postridentinos. Es raro encon-
‘tar en las obras que circularon por nuestro territorio representa-
ciones que no respeten las tipologias consagradas en Europa. La
devocién espaftola se manifesto en dos vertientes que también
teneontramos en América. Por una parte, se da la exacerbacién de
Jos aspectos més dolorosos de la Pasién de Cristo y los martirios
de los santos, cuyo tema mas importante son las crucifixiones. No
bstante, no tenemos en nuestro pais piezas que lleguen al patetis-
mo sangriento de las mexicanas. Por otra, se produce un acerca
miento més intimo a la vida de Jess, pero sobre todo de Maria, en
cuya figura de mediadora recaen las espetanzas de salvacion. Las
scenas de la infancia de Maria son un buen ejemplo de esta ver-
tiente, pero mucho més lo son las imagenes de las numerosas
advocaciones de la Virgen, que s6lo en Sudamérica se cuentan por
tientos. El fervor del culto mariano multiplicé la demanda de pin-
turas de virgenes de manto triangular, que no son otra cosa que Ia
representacion de la imagen de altar, con sus cortinajes, sus flore-
ros y sus citios. Estas figuras, caracteristicas de la zona de influen-
tia de Cuzco y el lago Titicaca, donde tenia su santuario una de las
PEPE Heeler
mas populares, la Virgen de Copacabana, tuvieron también una
amplia difusion en nuestro terrtorio. Hay que agregar las figuras
‘modélieas de los santos, en las que el devoto encontraba el ejem-
plo de una vida recta al servicio de Dios.
‘Aldo de estas generalidades, hemos considerado para nuestro
trabajo la existencia de cuatro regiones artisticas, condicionadas
por sus particularidades geograficas, sus relaciones culturales con
otras repiones y su papel politico en el marco del sistema colonial.
EI Noroeste, muy vinculado en lo cultural y 1o econdmico con
Perit y Alto Peri, region muy activa en cuanto a la demanda y
produccién de imagenes; las misiones jesuiticas del Paraguay, cen-
tro productivo que desarrollé un arte propio; Cérdoba, en el cruce
de rutas, receptora de obras y artistas de distinta procedencia, con-
sumnidora de gusto selectivo; Buenos Aires, abiertaa las noveda-
des que venian del Atlintico, y que emergié con fuerza en la se-
unda mitad del siglo XVII, con la creacién del Virreinato del
Rio de la Plata.
‘No debemos pensar, sin embargo, en regiones cerradas sino en
elementos de una fluda red de relaciones eulturales que twieron
en las imégenes nudos significativos. An queda mucho por des-
velar acerea del comercio de imagenes en el petiado colonial, pero
sabemos que la circulacién de obras de una regién a otra fue ince-
sante, Si bien no podemos hablar con propiedad de un mercado de
arte, algunas pocas fuentes registran envios de bultos que contie-
nen varias tallas 0 telas compradas por un “mayorista”, que a su
vez Ins vendia a los interesados. En las ciudades del silo XVII,
las tiendas y barberfas disponian de grabados y Liminas, asi como
de algunas esculturasy pinturas para vender asus clientes, active
dad incipiente que creceria no sin dificultades en las primeras dé-
cadas de la Argentina independiente.
‘También desmienten tna versién estitica del arte colonial los
cambios en el gusto, aunque parecen haberse producido en un tiem-
po para nosotros extraordinariamente lento, Algunos indicadores
son documentos del siglo XVIII en los que se informa que ciertas
imégenes fueron quitadas de una iglesia del Noroeste porque “més
causaban irisién que devocién'” o donde se alifica algunos cua-
dros de “ienzos llanos” o “pinturas ordinarias del Cuzco”, Esto
indica, por otra parte, que el elemento estético no estuvo ausente
de las preocupaciones de artistas y eontempladores, si bien la “be-
Ileza” de una obra estaba indisolublemente ligada a las funciones
53 ——
para las cuales habia sido pensada. Una imagen suscitaba admira-
Gin por su origen milagroso, porque despertaba el fervor de la
devociGn, porque satisfacia las necesidades emotivas del fiel. Era
ella porque cra eficaz. A fines del siglo XVII, la directora dela
Casa de Ejercicios de Buenos Aires nos dej6 un testimonio de la
imbricacion entre Jo estético y 1o funcional, al escribir sobre las
emociones que suscitaba la contemplacién de una imagen de Cris-
to llegada del Cuzco: “...lverlo, se tapan la cara de pavor, pues @
a verdad, no han visto cosa mis perfecta y de devocion, pues em-
piezan a liorar luego que lo miran. [..] leva las atenciones de todo
€l pueblo; esti trabajado en el Cuzco, y es tal, que parece que él
mismo se ha trabajado, segtin la perfeccién”.
‘Nosotros, a un par de siglos de distancia, consideramos separa-
damente en algunas obras coloniales Ia pericia y maestria de la
realizaci6n artistica y el destello de la creacién original, pero esta
valoracién es propia de nuestro tiempo.
NOROESTE
“Antes de la llegada de los espafoles, Ia zona del altiplano boli
-viano y el Noroeste de nuestro pais eran una sola regién, unida por
fuertes lazos comerciales, culturales y religiosos. Zona de paso
obligado para ir desde Potosty la capital del virreinato hacia Cér-
doba y Buenos Aires, los poblados surgidos sobre Ia antigua ruta
dde los Incas y el Camino Real en la quebrada de Humahuaca fue-
ron parada y refugio seguro en tierras recién ganadas alos indios.
Entre las dos vias se extiende el desierto de la Puna, sembrado
también de caserios crecidos sin demasiado orden alrededor de las
ialesias de las haciendas y los pueblos de encomienda, que recuer-
dan con sus nombres a las parcialidades sometidas: uquias,
omaguacas, casabindos y cochinocas.
El Grea jujefia, Una corte en la Puna
No cesa de sorprendernos, en la extensi6n frida de la Puna, el
resplandor de una pequefia corte instalada en Yavi alrededor de ta
figura del maestre de campo don Juan José Campero y Herrera,
Eee ie
marqués del Valle de Tojo. Natural de Burgos, Campero accede
por matrimonio al cargo de encomendero de Casabindo y
Cochinoca en 1679. Fiel a las obligaciones que le exige este titulo,
se ocupa de construir y dotar a las iglesias de sus territorios para
atender a la educacién religiosa de los indios a su cargo. Vistos
desde afuera, los sencillos volimenes blancos de estas capillas no
permiten imaginar el esplendor que cobijan: retablos dorados, pa-
redes tapizadas de cuadros, imégenes de santos con ricas joyas y
vestidos, utensilios de plata y colgaduras de damasco, que produ-
cen un efeeto migico y grandioso. Algunas de estas ricas capillas
se ubican en los pueblos mineros de encomienda, como Casabindo
y Cochinoca; otras, mas pobres y sin adornos, como la de Livi-
Livi, estaban destinadas exclusivamente al uso de los indios que
trabajaban en las haciendas. También se debe al patronazgo de
Campero la edificacién del colegio y la gran iglesia de la Compa-
‘hia de Jestis en Tarija (hoy catedral), actualmente en suelo bolivia-
no, pero que entonces pertenecia a la didcesis de Cordoba,
Una de las primeras tareas que asume Campero al hacerse cargo
de la encomienda es la reconstruecién y adomo de la capilla do-
‘méstica de la hacienda de Yavi, dedicada desde principios del si-
glo XVII a San Francisco. Campero invierte una parte importante
de sus bienes en ampliarla y embellecerla: cuatro altares de made~
ra dorada, ventanas de alabastro, plateria y objetos de arte. En cl
retablo mayor se han reunido piezas representativas de todas las
cottientes artisticas vigentes en el periodo: las figuras de santos,
“preciosas de estatura y perfectas de talla”, son cuzquerias; los
lienzos, realizados por un virtuoso artista local de quien nos ocu-
paremos mas adelante, y en el atico, el sitio simbélicamente mas
importante del retablo, una “limina romana” de la Virgen y el Ni
tabla probablemente flamenca del siglo XVI
Una contienda con el obispo Ulloa con motivo de elevar a la
capilla al rango de viceparroquia puede ilustrarnos sobre la rela-
cidn entre los poderosos y la Iglesia. Si bien Campero permite que
los habitantes del pueblo de Yavi asistan a misa y reciban los sa-
cramentos en la capilla familiar, pues no habia otra iglesia en las
cercanias, exige a cambio varias condiciones: en primer lugar, con-
serva el derecho de elegir al capellén, en una manifiesta voluntad
de independencia del obispado de Cérdoba; luego, prohibe el fun-
cionamiento de cofradias en la capilla, evitando de este modo la
organizacién jerérquica de los indios; finalmente, se reserva la
=
También podría gustarte
- Tp2.PDF HechoDocumento4 páginasTp2.PDF HechoCata BaigorriAún no hay calificaciones
- ROTH Cap 17Documento2 páginasROTH Cap 17Cata BaigorriAún no hay calificaciones
- Historia de La Arquitectura IIDocumento18 páginasHistoria de La Arquitectura IICata BaigorriAún no hay calificaciones
- 3a - BarrocoDocumento16 páginas3a - BarrocoCata BaigorriAún no hay calificaciones
- Gordon Cullen - El Paisaje Urbano - RemovedDocumento35 páginasGordon Cullen - El Paisaje Urbano - RemovedCata BaigorriAún no hay calificaciones
- 3b - BarrocoDocumento53 páginas3b - BarrocoCata BaigorriAún no hay calificaciones
- 3c - BarrocoDocumento48 páginas3c - BarrocoCata BaigorriAún no hay calificaciones
- 3 - BarrocoDocumento11 páginas3 - BarrocoCata BaigorriAún no hay calificaciones
- Los Enfoques NeomarxistasDocumento34 páginasLos Enfoques NeomarxistasCata BaigorriAún no hay calificaciones
- La Perspectiva Bourdieana Sobre La CiudadDocumento11 páginasLa Perspectiva Bourdieana Sobre La CiudadCata BaigorriAún no hay calificaciones
- tp3 HechoDocumento6 páginastp3 HechoCata BaigorriAún no hay calificaciones
- Galletitas Húmedas de LimónDocumento3 páginasGalletitas Húmedas de LimónCata BaigorriAún no hay calificaciones
- Alonso Pereyra - Introd A La Arquitectura Cap 15 1Documento6 páginasAlonso Pereyra - Introd A La Arquitectura Cap 15 1Cata BaigorriAún no hay calificaciones