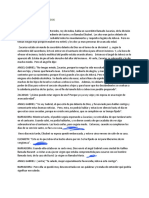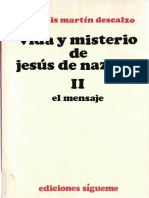Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Ángel Del Santuario (Para Zacarías) )
Cargado por
julieta perdomoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Ángel Del Santuario (Para Zacarías) )
Cargado por
julieta perdomoCopyright:
Formatos disponibles
El ángel del santuario
Con esta fe amortiguada —como un brasero que tiene los carbones rojos ocultos por la ceniza
— entró aquel día en el santuario. Junto a él, los 50 sacerdotes de su «clase», la de Abías, la
octava de las veinticuatro que había instituido David. Estos grupos de sacerdotes se turnaban
por semanas, con lo que a cada grupo le tocaba sólo dos veces al año estar de servicio.
Y aquel día fue grande para Zacarías. Reunidos los 50 en la sala llamada Gazzith se sorteaba —
para evitar competencias— quién sería el afortunado que aquel día ofrecería el «sacrificio
perpetuo». El maestro de ceremonias decía un número cualquiera. Levantaba des-
pués, al azar, la tiara de uno de los sacerdotes. Y, partiendo de aquél a quien pertenecía la
tiara, se contaba —todos estaban en círculo— hasta el número que el maestro de ceremonias
había dicho. El afortunado era el elegido, a no ser que otra vez hubiera tenido ya esta suerte.
Porque la función de ofrecer el incienso sólo podía ejercerse una vez en la vida. Si el designado
por la suerte había actuado ya alguna vez, el sorteo se repetía a no ser que ya todos los
sacerdotes presentes hubieran tenido ese honor.
Para Zacarías fue, pues, aquél, «su» gran día. Pero aún no se imaginaba hasta qué punto.
Avanzó, acompañado de los dos asistentes elegidos por él, llevando uno un vaso de oro lleno
de incienso y otro un segundo vaso, también de oro, rebosante de brasas. Todos los demás
sacerdotes ocuparon sus puestos. Sonó el «magrephah» y los fieles, siempre numerosos, se
prosternaron en el atrio los hombres y las mujeres en su balcón reservado. Tal vez Isabel
estaba entre ellas y se sentía orgullosa pensando en la emoción que su esposo —elegido por la
bondad de Dios— experimentaría. En toda el área del templo había un gran silencio. Vieron
entrar a Zacarías en el «Santo», observaron luego el regreso —andando siempre de espaldas—
de los dos asistentes que habían dejado sobre la mesa sus dos vasos de oro. Dentro, Zacarías
esperaba el sonido de las trompetas sacerdotales para derramar el incienso sobre las brasas.
La ceremonia debía durar pocos segundos.
Luego, debía regresar con los demás sacerdotes, mientras los levitas entonaban el salmo del
día. Estaba mandado que no se entretuviera en el interior.
Zacarías estaba de pie, ante el altar. Vestía una túnica blanca, de lino, cuyos pliegues recogía
con un cinturón de mil colores. Cubierta la cabeza, descalzos y desnudos los pies por respeto a
la santidad del lugar. A su derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, a su
izquierda el áureo candelabro de los siete brazos.
Sonaron las trompetas y Zacarías iba a inclinarse, cuando vio al ángel. Estaba al lado derecho
del altar de los perfumes (Le 1,11) dice puntualmente el evangelista. Zacarías entendió
fácilmente que era una aparición: ningún ser humano, aparte de él, podía estar en aquel lugar.
Y Zacarías no pudo evitar el sentir una gran turbación.
Fue entonces cuando el ángel le hizo el gran anuncio: tendría un hijo, ése por el que él rezaba,
aunque ya estaba seguro de que pedía un imposible. Esta mezcla de fe e incredulidad iba a
hacer que la respuesta de Dios fuese, a la vez, generosa y dura. Generosa concediéndole lo que
pedía, dura castigándole por no haber creído posible lo que suplicaba. Aquella lengua suya,
que rezaba sin fe suficiente, quedaría atada hasta que el niño naciese.
En la plaza, mientras tanto, se impacientaban. A la extrañeza por la tardanza
antirreglamentaria del sacerdote, sucedió la inquietud.
Los ojos de todos —los de Isabel especialmente, si es que estaba allí— se dirigían a la puerta
por la que Zacarías debía salir. ¿Qué estaba pasando dentro?
Cuando el sacerdote reapareció, todos percibieron en su rostro que algo le había ocurrido. Y,
cuando fueron a preguntarle si se encontraba bien, Zacarías no pudo explicárselo. Estaba
mudo. Muchos pensaron que algo milagroso le había ocurrido dentro. Otros creyeron que era
simplemente la emoción lo que cortaba su habla.
Isabel sintió, más que nadie, que un temblor recorría su cuerpo. Pero sólo cuando —concluida
la semana de servicio— Zacarías regresó a su casa y le explicó, con abrazos y gestos, entendió
que la alegría había visitado definitivamente su casa.
Desde aquello, habían pasado seis meses sin que se difundiera la noticia de lo ocurrido a
Isabel: ni sus parientes de Nazaret lo sabían.
La anciana embarazada había vivido aquel tiempo en soledad. Tenía razones para ello: el pudor
de la vieja que teme que se rían de ella quienes la ven en estado; la obligación de agradecer a
Dios lo que había hecho con ella; y, sobre todo, la necesidad de meditar largamente lo que
Zacarías —seguramente por gestos o por escrito— le había explicado después con más calma
sobre quién sería aquel hijo suyo:
Todos se alegrarán de su nacimiento porque será grande en la presencia del Señor. No beberá
vino ni licores y, desde el seno de su madre, será lleno del Espíritu santo; y a muchos de los
hijos de Israel convertirá al Señor su Dios y caminará delante del Señor en el espíritu y poder
de Elías... a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto (Le 1,14-17).
¿Qué era todo aquello? ¿Qué significaba aquel anuncio de santificación desde el seno
materno? ¿Qué función era esa de preparar los caminos al Señor y cómo podría realizarla
aquel niño que sentía crecer en sus entrañas?
José Luis Martín Descalzo
También podría gustarte
- ZU 02 Arpas Eternas-350-1357Documento1008 páginasZU 02 Arpas Eternas-350-1357Gato_phreakAún no hay calificaciones
- Pesebre Viviente 2020Documento6 páginasPesebre Viviente 2020Juan FernandezAún no hay calificaciones
- La Voz Que Clama en El Desierto, El Espiritu de ElíasDocumento7 páginasLa Voz Que Clama en El Desierto, El Espiritu de ElíasJuan d DiazAún no hay calificaciones
- 2 - Lucas - Capitulo Uno Versos 5 - 25 - La Anunciacion Del Nacimiento de JuanDocumento7 páginas2 - Lucas - Capitulo Uno Versos 5 - 25 - La Anunciacion Del Nacimiento de JuankdoshingAún no hay calificaciones
- El Santo Rosario Meditado Directorio FranciscanoDocumento66 páginasEl Santo Rosario Meditado Directorio FranciscanoJuan Herrera Salazar100% (1)
- MalcoDocumento32 páginasMalcoGermain KarrAún no hay calificaciones
- Vida de San Juan BautistaDocumento3 páginasVida de San Juan BautistaDeyvis Perez SanchezAún no hay calificaciones
- El Evangelio de La Natividad de MariaDocumento7 páginasEl Evangelio de La Natividad de MariachpsionAún no hay calificaciones
- Nacimiento de Jesuss CierresDocumento4 páginasNacimiento de Jesuss CierresAngelica ApellidoAún no hay calificaciones
- Berceo, Gonzalo de - Los Milagros de Nuestra SeñoraDocumento23 páginasBerceo, Gonzalo de - Los Milagros de Nuestra SeñoraUbu Untu100% (2)
- Misa Despedida de PromociónDocumento3 páginasMisa Despedida de Promociónwnsrymafr.arAún no hay calificaciones
- Evangelio de La Natividad de MariaDocumento6 páginasEvangelio de La Natividad de MariaDavid Bara EganAún no hay calificaciones
- San Juan BautistaDocumento3 páginasSan Juan BautistaMarilinaAún no hay calificaciones
- Cree en El Senor Jesus y Seras Salvo Tu y Tu CasaDocumento7 páginasCree en El Senor Jesus y Seras Salvo Tu y Tu CasajeovaniAún no hay calificaciones
- Serás mi boca: Ventura y azote del profeta jeremíasDe EverandSerás mi boca: Ventura y azote del profeta jeremíasAún no hay calificaciones
- LucasDocumento48 páginasLucasMinisterio BereaAún no hay calificaciones
- Evangelio Natividad de MariaDocumento6 páginasEvangelio Natividad de MariaEugenioAún no hay calificaciones
- Como Salir de La DepresionDocumento5 páginasComo Salir de La DepresionFranciscoA.LugoAún no hay calificaciones
- Musical 2021Documento6 páginasMusical 2021MagnificArte ZipaquiráAún no hay calificaciones
- Capítulo 8 El Mal Llamado Ministerio de Liberación.Documento10 páginasCapítulo 8 El Mal Llamado Ministerio de Liberación.Theor ConstanzaAún no hay calificaciones
- RosarioDocumento24 páginasRosarioArista's World100% (1)
- Juan Maria VianneyDocumento3 páginasJuan Maria VianneyAnonymous qwM5MMYvcAún no hay calificaciones
- Biografia de La Virgen MaríaDocumento11 páginasBiografia de La Virgen MaríaJungkook Roxy Bts100% (1)
- 8la Vida de Nuestra Madre Santa Maria de EgiptoDocumento24 páginas8la Vida de Nuestra Madre Santa Maria de Egiptoortodoxo1977Aún no hay calificaciones
- 230 Lucas11 57printDocumento4 páginas230 Lucas11 57printandersson garnicaAún no hay calificaciones
- Programa de Navidad Las Mujeres Que Conocieron A JesucristoDocumento6 páginasPrograma de Navidad Las Mujeres Que Conocieron A JesucristoJana CastilloAún no hay calificaciones
- Evangelio Según San LucasDocumento3 páginasEvangelio Según San LucasManu SamperizAún no hay calificaciones
- Por Qué No Llega El AvivamientoDocumento31 páginasPor Qué No Llega El Avivamientoporqueyo9307Aún no hay calificaciones
- FebreDocumento156 páginasFebreMarco Antonio de la TorreAún no hay calificaciones
- La Vision Del Profeta Simeon - Padre Luis Scheijo SJ de BeirutDocumento5 páginasLa Vision Del Profeta Simeon - Padre Luis Scheijo SJ de BeiruthebdomadalisAún no hay calificaciones
- SAN JOSÉ (Honor de Dios)Documento112 páginasSAN JOSÉ (Honor de Dios)Mariel Martinez100% (2)
- Los Misterios GozososDocumento18 páginasLos Misterios GozososGustavo Patiño VelozAún no hay calificaciones
- De Inceptione Vel Fundamento OrdinisDocumento16 páginasDe Inceptione Vel Fundamento OrdinisCarlos SalazarAún no hay calificaciones
- La Pasión de JesúsDocumento16 páginasLa Pasión de JesúsCamii SmiguelAún no hay calificaciones
- 2022 - Sermón - Iglesia Relevante y Receptiva - ESPDocumento10 páginas2022 - Sermón - Iglesia Relevante y Receptiva - ESPAndrés Campués Quito50% (2)
- Anunciacion y Nacimiento de Jesùs - 081228Documento5 páginasAnunciacion y Nacimiento de Jesùs - 081228The crows of The DeadAún no hay calificaciones
- Cómo Se Celebra Semana Santa en Tu ComunidadDocumento13 páginasCómo Se Celebra Semana Santa en Tu ComunidadMartin Napa AñancaAún no hay calificaciones
- Apariciones y Milagros de La VirgenDocumento157 páginasApariciones y Milagros de La Virgencarolina montes100% (1)
- Miv 3118Documento5 páginasMiv 3118Keren cañasAún no hay calificaciones
- El Evangelio Del Pseudo MateoDocumento23 páginasEl Evangelio Del Pseudo Mateoapi-19919107Aún no hay calificaciones
- Hechos de Los Apostoles C37 PDFDocumento7 páginasHechos de Los Apostoles C37 PDFJhon Rody Chira SupoAún no hay calificaciones
- Apocrf - Evangelio Del Pseudo-MateoDocumento16 páginasApocrf - Evangelio Del Pseudo-MateoCristián Cabrera AlarconAún no hay calificaciones
- Daniel 1 ContinuacionDocumento8 páginasDaniel 1 ContinuacionJose LopezAún no hay calificaciones
- TEMA7Documento58 páginasTEMA7Jose trulloAún no hay calificaciones
- Evangelio de Pseudo MateoDocumento21 páginasEvangelio de Pseudo MateoKafka SofíaAún no hay calificaciones
- Bernabé: Crecimiento - Madurez - Compromiso - Unidad Iglesia Bethania - Marzo 2020 Cambiar de Lugar Por ColoresDocumento3 páginasBernabé: Crecimiento - Madurez - Compromiso - Unidad Iglesia Bethania - Marzo 2020 Cambiar de Lugar Por ColoresTony MazariegosAún no hay calificaciones
- Adoración Por Las FamiliasDocumento5 páginasAdoración Por Las FamiliasAngel Eduardo Morales GuerraAún no hay calificaciones
- Avivamiento en Las Islas HébridasDocumento6 páginasAvivamiento en Las Islas HébridasoscaramarAún no hay calificaciones
- Apocrifos Evangelio Del Pseudo MateoDocumento24 páginasApocrifos Evangelio Del Pseudo MateoSkotty1111Aún no hay calificaciones
- Apocrifos Evangelio Del Pseudo MateoDocumento24 páginasApocrifos Evangelio Del Pseudo MateoNopuedepasarDehoyAún no hay calificaciones
- La Mujer CananeaDocumento6 páginasLa Mujer CananeaJuan d DiazAún no hay calificaciones
- Santos11-12 0 PDFDocumento549 páginasSantos11-12 0 PDFRoberto GomezAún no hay calificaciones
- Hemos Venido A Adorarle (Reyes)Documento2 páginasHemos Venido A Adorarle (Reyes)julieta perdomoAún no hay calificaciones
- El Pastor de Las Manos Vacías (Pastores)Documento1 páginaEl Pastor de Las Manos Vacías (Pastores)julieta perdomoAún no hay calificaciones
- La Ciudad de Los PozosDocumento3 páginasLa Ciudad de Los Pozosjulieta perdomoAún no hay calificaciones
- Una Carita Rosada Entre Pañales (Pastores)Documento1 páginaUna Carita Rosada Entre Pañales (Pastores)julieta perdomoAún no hay calificaciones
- El Pastor de Las Manos Vacías (Pastores)Documento1 páginaEl Pastor de Las Manos Vacías (Pastores)julieta perdomoAún no hay calificaciones
- Zacarías, El Papá de JuanDocumento2 páginasZacarías, El Papá de Juanjulieta perdomoAún no hay calificaciones
- El Misterio de La Visitación - Juan Pablo II (Isabel)Documento2 páginasEl Misterio de La Visitación - Juan Pablo II (Isabel)julieta perdomo100% (1)
- Como San José Escuchemos La Voz de Dios.Documento1 páginaComo San José Escuchemos La Voz de Dios.julieta perdomoAún no hay calificaciones
- María Mujer de Oración, Papa Francisco.Documento3 páginasMaría Mujer de Oración, Papa Francisco.julieta perdomoAún no hay calificaciones
- Para Los Reyes Magos - VIGILIA CON LOS JÓVENES en ColoniaDocumento3 páginasPara Los Reyes Magos - VIGILIA CON LOS JÓVENES en Coloniajulieta perdomo100% (1)
- CARTA FRANCISCO Admirabile Signum. para María y JoséDocumento2 páginasCARTA FRANCISCO Admirabile Signum. para María y Joséjulieta perdomoAún no hay calificaciones
- Vida y Misterio de Jesús de Nazaret - Jose Luis Martín Descalzo 2Documento225 páginasVida y Misterio de Jesús de Nazaret - Jose Luis Martín Descalzo 2julieta perdomoAún no hay calificaciones
- Stein Edith - Estrellas Amarillas. Autobigrafía - Infancia y JuventudDocumento402 páginasStein Edith - Estrellas Amarillas. Autobigrafía - Infancia y Juventudjulieta perdomoAún no hay calificaciones
- GUIA No 22 Sermon Del MonteDocumento7 páginasGUIA No 22 Sermon Del MonteJesus María Pastoral Argentina Uruguay Jesus Maria100% (1)
- AzangaroDocumento9 páginasAzangaromonica pilarAún no hay calificaciones
- La Oración Compuesta y Sus ClasesDocumento4 páginasLa Oración Compuesta y Sus ClasesMary Yeni CarrilloAún no hay calificaciones
- U2 - Actividad 3 - Diseñar Con Empatia - JKRSDocumento10 páginasU2 - Actividad 3 - Diseñar Con Empatia - JKRSkenneth Rodriguez90% (10)
- Lista de RolasDocumento23 páginasLista de RolasondegroundAún no hay calificaciones
- Partículas Subatómicas - Tabla Resumen PDFDocumento1 páginaPartículas Subatómicas - Tabla Resumen PDFGeovanni ZpAún no hay calificaciones
- Oswald Ducrot y Jean Marie Schaeffer - FiccionDocumento6 páginasOswald Ducrot y Jean Marie Schaeffer - FiccionTamara Mieres0% (1)
- SD - Como Bailar y CantarDocumento6 páginasSD - Como Bailar y CantarGuadalupe BalamAún no hay calificaciones
- Construcciones Preincas Guion para LoquendoDocumento7 páginasConstrucciones Preincas Guion para LoquendoSan DroAún no hay calificaciones
- Kurohyou A - Sai 16 Capitulo 9Documento14 páginasKurohyou A - Sai 16 Capitulo 9Daniela RicoAún no hay calificaciones
- Un Viejo Que Leía Novelas de Amor Guía de Lectura PDFDocumento4 páginasUn Viejo Que Leía Novelas de Amor Guía de Lectura PDFjfonseca19Aún no hay calificaciones
- Resumen Película El MétodoDocumento3 páginasResumen Película El MétodoJorge Justiniano RiberaAún no hay calificaciones
- Rhapsody of Realities Spanish PDF May 2017Documento80 páginasRhapsody of Realities Spanish PDF May 2017pcarlosAún no hay calificaciones
- Los Medios de ComunicacionDocumento5 páginasLos Medios de ComunicacionKaren Alejandra Nieto MoralesAún no hay calificaciones
- Servidores BenusDocumento10 páginasServidores BenusRosy PerezAún no hay calificaciones
- Album MmaDocumento12 páginasAlbum MmaYenny LópezAún no hay calificaciones
- Te Imaginas Lo Que Dios Puede Hacer Cuando Tu Dejas Que Te UseDocumento2 páginasTe Imaginas Lo Que Dios Puede Hacer Cuando Tu Dejas Que Te UseNestor MendezAún no hay calificaciones
- Historia de La GimnasiaDocumento7 páginasHistoria de La GimnasiaAlex Matos JiménezAún no hay calificaciones
- El Comercio - Posdata - La TumboDocumento1 páginaEl Comercio - Posdata - La TumboClaudia Fernández BarretoAún no hay calificaciones
- Prueba C Lectora Pedro Urdemales Cuarto BasicoDocumento4 páginasPrueba C Lectora Pedro Urdemales Cuarto BasicoDiaz Barrientos CamiAún no hay calificaciones
- Galgo EspañolDocumento5 páginasGalgo EspañolpelosguevaraAún no hay calificaciones
- La ObedienciaDocumento8 páginasLa ObedienciarolandopolancoAún no hay calificaciones
- Smiljan RabicDocumento27 páginasSmiljan Rabicvictoria silvaAún no hay calificaciones
- Lección 1Documento4 páginasLección 1Nancy GamarroAún no hay calificaciones
- 2.plantillas Con FrameWorkDocumento3 páginas2.plantillas Con FrameWorkAldo InsaAún no hay calificaciones
- DEVOCIONALESDocumento6 páginasDEVOCIONALESAdbeel GutiérrezAún no hay calificaciones
- T Espe 057345Documento102 páginasT Espe 057345javierAún no hay calificaciones
- Protocolo de Principio de TalladoDocumento8 páginasProtocolo de Principio de Talladocinthyherrera-26100% (1)
- U. CoreografiaDocumento1 páginaU. CoreografiaerikaAún no hay calificaciones
- Reglas Del Juego VillagersDocumento28 páginasReglas Del Juego VillagersFranGómezAún no hay calificaciones