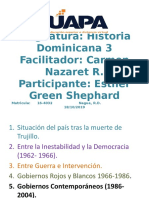Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Contenido Por Unidad Tema 4
Contenido Por Unidad Tema 4
Cargado por
Igor Rodriguez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas8 páginasTítulo original
Contenido por unidad tema 4..docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas8 páginasContenido Por Unidad Tema 4
Contenido Por Unidad Tema 4
Cargado por
Igor RodriguezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
Nombres: Oscar Emilio.
Apellidos: Rodriguez Rodriguez.
Matricula: 100488631.
CONTENIDO POR UNIDAD 4: LA ECONOMÍA DOMINICANA EN EL CONTEXTO DEL
RÉGIMEN TRUGILLISTA.
1.- Fortalecimiento de las bases del desarrollo capitalista. La consolidación del Estado.
Base material de la economía. El aparato productivo, la primera etapa y su
característica.
Desde el surgimiento de la sociedad moderna se han debatido en la teoría y las luchas
políticas diversas nociones acerca de los beneficios y perjuicios del capitalismo. El
mercado como espacio de generación de riqueza es uno de sus atributos; la explotación de
la mano de obra es su mancha indeleble.
En los últimos 150 años la economía mundial ha experimentado una gran expansión
capitalista, y al inicio de este siglo, en vez de desaparecer, el capitalismo ha resurgido con
más bríos. Sólo China bastará para escribir nuevos tratados sobre el desarrollo del
capitalismo a principios del siglo XXI.
Una de las transformaciones más importantes de las sociedades capitalistas desarrolladas
a mediados del siglo XX fue la incorporación de demandas públicas que extendieron
beneficios socioeconómicos a amplios sectores de la ciudadanía.
En los países más industrializados, con democracias electorales y burocracias más
eficientes, se mejoraron sustancialmente las condiciones de vida de los trabajadores con
mejores salarios y otros beneficios laborales, y la expansión de servicios públicos de mayor
calidad.
Se expandió la clase media y se consolidó una burguesía que aumentó sus ganancias, no
por la sobreexplotación de la mano de obra, sino por un aumento en la productividad y la
modernización tecnológica. Europa Occidental, Estados Unidos y Japón tipificaron este
tipo de capitalismo.
En los llamados países en vías de desarrollo, como la Republica Dominicana, la situación es
diferente. Ni el mercado ni el Estado han cumplido con su cometido de aumentar
significativamente la producción de riqueza y mejorar su distribución. Ha predominado un
capitalismo concentrador de riqueza, donde un pequeño grupo empresarial y político
captura amplios beneficios.
El obstáculo inicial para la expansión capitalista en países como la República Dominicana
fue la carencia de una revolución liberal que transformara la clase terrateniente,
obligándola a producir más y mejor, para con el excedente apoyar la transformación
industrial. El capitalismo agrario perduró con atraso tecnológico y social hasta el día de
hoy, y por eso depende tanto de la mano de obra barata haitiana.
Con un sector agrario rezagado, la industrialización tardía dominicana se impulsó
mediante un fuerte proteccionismo estatal en perjuicio de los sectores trabajadores. Las
leyes de incentivos fiscales, cambiarios y salariales han constituido un paquete de
generosa ayuda pública al empresariado dominicano desde la década de 1960,
beneficiándose fundamentalmente las grandes empresas familiares dominicanas o el
capital transnacional.
Durante los últimos 50 años estos grupos económicos han incidido de manera
determinante en el diseño de políticas económicas que les benefician y han sido
copartícipes de la corrupción pública vía la evasión fiscal y las prebendas, imposibilitando
el desarrollo de una economía más competitiva, eficiente y distributiva.
Indispuesta para desarticular este capitalismo concentrador e impulsar un Estado-Nación
de cobertura más democrática, la clase política dominicana, que se aloja en sus cada vez
más desteñidos partidos políticos, ha optado por desfalcar sistemáticamente al Estado con
el fin de construir su propia base económica y consolidar su poder político.
Así, la corrupción y el clientelismo han sido herramientas esenciales de los políticos
dominicanos para acumular riqueza y establecer su relación de poder con el empresariado
y la población. Como resultado, en el país no se ha forjado una burocracia estatal que se
interese más por el Estado como ente organizador del desarrollo capitalista.
Con Pacto Migratorio o sin él, en la República Dominicana hay muchos haitianos no solo
porque están mal en su país, sino también porque aquí los emplean con bajos salarios en
la agricultura y la construcción.
2-Empresas manufacturas, infraestructura Económica. Instituciones Financieras, sector
externo.
Durante la época de la segunda guerra mundial, el crecimiento industrial dominicano se
vio estimulado por los ingresos en divisas generados por el aumento de la demanda de
azúcar y melazas en Inglaterra y los estados unidos, y por la escasez de manufactura
importadas debido a los controles de exportación impuestos por los estados unidos. El
aumento del azúcar y la melaza produjo un ligero mejoramiento en la distribución del
ingreso entre los trabajadores de la industria azucarera, los cuales demandaban más
productos manufacturados en una época en que las mayorías de las importaciones se
encontraban severamente restringidas. Pero lo más importante para el desarrollo
industrial dominicano fue una nueva convención con los estados unidos firmada en 1940
para poner fin a las limitaciones impuestas por la convención dominico-americana de
1924. esta nueva convención, que fue llamada por el gobierno “tratado Trujillo-hull”,
brindo al gobierno dominicano la oportunidad de estimular directamente el desarrollo
industrial mediante el otorgamiento directo de convenciones especiales tales como
exoneración de impuestos a la importación de materias primas, maquinarias y equipos, y
exenciones en el pago de los impuestos al consumo de las manufacturas locales.
El tratado Trujillo-hull marco el principio de la independencia financiera dominicana luego
de casi 40 años de dominio y control fiscal por parte de los oficiales norteamericanos que
administraban la receptoría dominicana de aduanas. En virtud de este acuerdo la
administración de las aduanas dominicanas como las rentas internas retornaron a manos
del gobierno dominicano y la republica dominicana recobro su capacidad de imponer o
modificar sus impuestos de importación y exportación y de elaborar independiente mente
sus propias políticas fiscales. En resumen, el tratado Trujillo-hull significo el comienzo del
fin del arancel aduanero de 1919.
Estos cambios se reflejaron en la nueva constitución de la republica dominicana, aprobada
en 1924, la cual, entre otras innovaciones, otorgaba congreso el poder de conceder
exenciones de impuestos a empresas privadas que beneficiaran la economía nacional y
que probaran ser un instrumento para atraer la inversión de nuevos capitales. El artículo
90 de esta nueva constitución señalaba que el sector privado solamente podría obtener
exenciones de impuesto mediante una legislación aprobada por el congreso o por
contratos especiales ratificados por dicho organismo. El mismo artículo 90 indicaba
además que aquellos a quienes se les otorgaran las concesiones especiales disfrutarían de
ellas de manera irrevocable mientras durante el periodo de validez aprobado por el
congreso.
Esta disposición constitucional marco la culminación de los esfuerzos realizados por los
gobiernos tanto de Vásquez como de Trujillo para encontrar una fórmula que permitiera al
Estado Dominicano promover la inversión industrial. Gracias a ella, el gobierno
dominicano finalmente pudo formular su propia política industrial, aunque al principio
esta no quedo claramente delineada.
Primeramente, el gobierno trato de enfrentar el problema de la escasez de importaciones
ocasionado por el estallido de la segunda guerra mundial prohibiendo la exportación de
ciertos productos manufacturados localmente. Poco después, prohibió la exportación y
reexportación de todos aquellos productos o manufacturas consideradas como esenciales,
tales como vehículos de motor y repuestos, ganado, carne, aves, botellas vacías, jabones,
fósforos, tabacos y medicinas. Durante los años de la guerra esta lista sufrió muchos
cambios según las necesidades nacionales, y en varias ocasiones el gobierno nombro
comisiones especiales para regular la oferta y distribución de aquellas manufacturas
industriales que el país podía producir o importar.
Trujillo acrecentó aún más su fortuna vendiendo muchos productos importados tales como
gomas de automóviles, gasolina, repuestos, ropas y zapatos a precios de monopolio, o
cobrando comisiones a cambio de conceder licencias de importación.
Los cuantiosos ahorros realizados por Trujillo durante esos años despertaron aún más su
deseo de invertir en nuevos proyectos industriales de sustitución de importaciones. Cuando
estalló la guerra en 1939, ya él era un industrial incipiente con varios años de experiencia
habiendo estado involucrado en la construcción de una refinería de grasas vegetales y una
procesadora de carnes, y en adquisición de una fábrica de cerveza. Los años de depresión
enseñaron a Trujillo las ventajas de la sustitución de importaciones, pero las trabas
impuestas por la convención Dominica-Americana de 1924 y arancel de 1919 le habían
impedido moverse en esa dirección.
En noviembre de 1944, fue aprobada por el Congreso la firma del primer contrato
amparado en el Articulo 90 de la Constitución. Este documento se convirtió rápidamente
en modelo para muchos otros contratos de inversión industrial en la Republica
Dominicana. En vista de que en esa década no existían leyes específicas para promover la
creación de industrias dedicadas a la sustitución de importaciones, es necesario examinar
dichos contratos para entender la forma en que el gobierno dominicano ejecuto su política
industrial luego de la Segunda Guerra Mundial. Como nadie ha estudiado hasta ahora
dichos contratos ni la política industrial subyacente en ellos, conviene analizarlos a
continuación para describir el proceso de industrialización de la Republica Dominicana de
1944 a 1961.
La Textilera Dominicana, C. por A. fue la primera de las plantas de sustitución de
importaciones de la familia Armenteros. Tras el inicio de sus operaciones, otros
comerciantes españoles y libaneses vieron cuan ventajoso resultaría transferir una parte
de sus capitales a la industria manufacturera ya que los importadores de textiles habían
estado en crisis desde en crisis desde el inicio de la guerra. Pero no fue sino hasta
septiembre de 1949 fecha en que Jesús Armenteros Seis dedos, fundador de Textilera
Dominicana, C. por A., firmo un nuevo contrato para un periodo adicional de cinco años
de exoneraciones para su empresa, cuando otros comerciantes competidores de la familia
Armenteros solicitaron también concesiones especiales del gobierno y se incorporaron al
sistema de contratos.
Otro contrato para la producción de textiles similar al de la Textilera Dominicana fue
firmado en enero de 1950 por José Antonio Najri, otro comerciante de origen libanés. Este
contrato fue hecho a favor de la Algodonera, C. por A. una importante casa comercial que
operaba una pequeña fábrica en Santo Domingo desde 1930 y se especializaba en la
confección de camisas y medias para el mercado local.
Al examinar los contratos aprobados por el Congreso para el establecimiento de empresas
estatales, se puede observar como la política industrial fue llevada a cabo
pragmáticamente por el dictador. Conviene no olvidar que, tras la aprobación de los
contratos por el Congreso, estos requerían la autorización del Presidente de la Republica
que era de Trujillo mismo. Existen cuatro contratos firmados en los años de postguerra que
deben ser mencionados: el primero para la instalación de una destilería de alcohol, el
segundo para la creación de una fábrica de chocolate, el tercero para la construcción de
una fábrica de cemento y el cuarto para la expansión de la fábrica de aceites vegetales.
El Estado también se comprometió a construir el sistema de agua y alcantarillado, calles y
otras estructuras requeridas para la operación de la fábrica y por supuesto, a exonerar a la
compañía del pago de impuestos de importación sobre maquinarias, repuestos, equipos y
materiales de construcción requeridos para la fabricación de la planta o para las futuras
expansiones y reparaciones, todo esto “de acuerdo con las provisiones contenidas en el
Artículo 90 de la Constitución de la Republica”. Este contrato fue modificado y renovado en
dos ocasiones en 1949, y la fábrica efectivamente se instaló, pero como la República
Dominica tenía asegurado un suministro continuo de combustible desde las Antillas
Holandesas, los planes de producción de gasohol fueron abandonados. Eventualmente, el
Estado vendió la Destilería Universidad, C. por A., en 1952, después de haber tratado de
arrendarla a una firma norteamericana por $250,000 anuales. La Destilería Universal fue
comprada por una nueva compañía formada por los tres mayores productores de ron y
licores del país, la casa Bermúdez, la casa Brugal y Cochón Calvo y Cía. Estos empresarios
pagaron por la destilería $400,000, es decir, 50,000 dólares menos que su costo de
construcción original.
La chocolatera y la fábrica de cemento también fueron instaladas con fondos del Estados a
través de contratos especiales con firma construcciones extranjeras y más tarde fueron
transferidas a compañías privadas en las que Trujillo, sus familiares y sus más cercanos
colaboradores eran accionistas, tanto directamente como a través de testaferros.
La fábrica de cemento, que comenzó sus operaciones en 1947, fue puesta bajo la
administración de un consejo de directores y vendida por $2,500,000 a algunos de sus
miembros varios meses después, luego de que estas personas formaron una compañía
llamada Fabrica Dominicano de cemento, C. por A.
3.- La segunda etapa de expansión y la crisis económica. Elementos que la determinan.
Factores de orden económico, social y político que caracterizan la crisis.
Debido a un conjunto de elementos favorables, a partir de 1969 se han venido registrando
crecimientos en el Producto Interno Bruto (PIB) que corresponden a una tasa media anual
de 7.5% por habitante. Las tasas de crecimiento de los últimos cinco años se presentan en
el Cuadro 2-1.
La expansión económica sustentada desde 1969 ha obedecido a una combinación de
factores favorables, algunos de ellos derivados de circunstancias transitorias. En orden de
importancia, en el impulso rápido de crecimiento influyeron la tasa de inversión pública en
primer lugar, que aumento entre 1966 y 1974 a un promedio anual del 22%, y luego al
crecimiento de las exportaciones. El alto nivel de ingresos reales determinó que la tasa de
crecimiento del Producto Interno Bruto se elevara al 21.2% a precios corrientes en 1973.
El mejoramiento de los términos de intercambio ha sido notable a pesar de la inflación
mundial y los altos precios del petróleo. Por otra parte, el alto nivel de las inversiones
privadas directas y las remesas de dinero de los dominicanos residentes en los Estados
Unidos (cerca de US$ 30 millones al año), han contribuido notablemente a la aceleración
experimentada en esta etapa del desarrollo.
El componente de mayor trascendencia en la aceleración del crecimiento económico, por
su impacto en el proceso del cambio, fue el mejoramiento de la administración pública y el
uso más eficiente que el Gobierno ha hecho de los instrumentos del desarrollo.
En realidad, la crisis final del régimen no la produjo la construcción de la Feria de la Paz,
aunque la satisfacción de ese gusto haya impedido que esos recursos fueran utilizados en
inversiones más reproductivas.
Si se observan los indicadores económicos, la conclusión obligada es que la economía
dominicana continuó produciendo un alto excedente de recursos financieros.
Esos recursos fueron utilizados por el gobierno para continuar su plan de industrialización
y su programa de obras públicas y, desde luego, para acrecentar la fortuna del dictador y
enriquecer aún más a su familia y a la élite que lo rodeaba.
Lo que realmente produjo la crisis fue el colapso del sector externo cuyo inicio coincide
justamente con la inauguración de la Feria de la Paz en 1955, pero que tardó tres años en
hacerse evidente.
Este colapso coincidió con una crisis política internacional que por sus repercusiones
terminó agravando las condiciones del sector externo y afectó el sistema político
dominicano en el plano interno.
Hasta entonces el país había gozado de una situación cambiaria envidiable. Había libre
convertibilidad, había libre flujo de importaciones y exportaciones, y no había restricciones
cambiarias de ningún tipo.
El tipo de cambio reflejaba una solidez real basada en la existencia de reservas
internacionales cada vez mayores, acumuladas, como hemos dicho, gracias al crecimiento
del volumen y el valor de las exportaciones.
Pero ahora, con las extraordinarias salidas de capital provocadas por los pagos de las
empresas extranjeras nacionalizadas, por los gigantescos gastos en la compra de armas, y
por una enorme fuga de capitales que se inició luego de las expediciones de Constanza,
Maimón y Estero Hondo, el gobierno, de común acuerdo con el FMI, se vio obligado a
establecer restricciones cambiarias y el control de las importaciones.
Para tener una idea del volumen de la salida de capitales, baste mencionar que las
cuentas de la balanza de pagos registran, entre 1960 y 1961, una partida de 82 millones
de dólares que salen del país como "capítulos no registrados" o como "errores u
omisiones". Más adelante se constató que esos fueron dólares del sistema bancario
otorgados a los familiares y allegados de Trujillo cuando el régimen se derrumbaba.
La crisis de la balanza de pagos era seria, pero no grave. De acuerdo con los cálculos
realizados por las autoridades económicas dominicanas y el FMI, el acuerdo stand-by
convenido por un año era suficiente para equilibrar la economía.
Se esperaba que los precios del azúcar subieran, como en efecto lo hicieron, y se esperaba
que, al controlar la salida de capitales y restringir las exportaciones, la República
Dominicana podría exhibir un superávit cambiario de unos 30 millones de dólares a finales
de 1960, en contraste con el déficit de 28 millones con que cerró en 1959.
Ahora bien, lo que nadie esperaba era que Trujillo intentaría asesinar al presidente de
Venezuela Rómulo Betancourt el 24 de junio de 1960 y que, a consecuencia de este hecho,
la Organización de Estados Americanos (OEA) impondría al país severas sanciones políticas
y económicas.
Esas sanciones produjeron un estado generalizado de desabastecimiento, una dramática
escasez de gasolina, lubricantes y combustibles, y un grave deterioro de la calidad de vida
de los dominicanos.
Todo ello aceleró la inestabilidad política interna pues estimuló varias conspiraciones para
derrocar a Trujillo. Esas conspiraciones fueron rápidamente descubiertas y a partir de
entonces el gobierno acentuó brutalmente la represión policial, el espionaje y sus
sangrientos métodos de control.
La ironía de esa crisis fue que a pesar del enorme desabastecimiento y las privaciones que
sufrió la población a causa de las sanciones, la caída en el consumo contribuyó a la
recuperación del equilibrio de la balanza de pagos a finales de 1960.
Por ello el gobierno no tuvo necesidad de utilizar toda la línea de crédito de los 11.25
millones otorgados en virtud del acuerdo stand-by.
Con todo, las sanciones y las restricciones previstas en el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional ejercieron un impacto negativo sobre el resto de la economía, pues la
producción industrial disminuyó sustancialmente.
El turismo, entonces escaso, también disminuyó. Decreció el número de barcos que
entraron al país con mercancías. Los permisos de construcción se redujeron en más de la
mitad, aunque la producción de cemento creció para dar continuidad a la terminación de
la autopista Duarte y para la exportación.
Un excelente indicador de la depresión económica que sufrió el país durante el peor año de
la crisis (1961) es el consumo de cerveza, bebida popular por excelencia, cuya producción
disminuyó en más de 25 por ciento. Algo similar ocurrió con otros productos industriales.
En general, el ingreso nacional per cápita a precios constantes, calculado con base en
1967, disminuyó en más de un tercio al descender el producto interno bruto y al verse
obligado el gobierno a establecer numerosos impuestos al consumo interno en un
desesperado esfuerzo por reunir fondos con que hacer frente a sus gastos de defensa.
Esos impuestos fueron contabilizados en un llamado Fondo para la Defensa Nacional, pero
más que para dotar de recursos sustanciales al gobierno sólo sirvieron para irritar
políticamente a la población por el encarecimiento sustancial del costo de la vida.
Al morir Trujillo a mediados de 1961, en medio del peor año de la crisis, la población
estaba abrumada por los altos precios y la escasez de manufacturas importadas.
La caída de la producción había obligado a muchas industrias al despido masivo y la
situación se tornaba por ello sumamente explosiva. Cuando Trujillo fue asesinado, hacía
ya meses que existía en el país un estado de notoria agitación política, caracterizado por
un movimiento de resistencia en contra del gobierno.
Ese movimiento era encabezado por miembros de la Iglesia Católica, y núcleos de
profesionales de clase media a quienes el régimen persiguió, encarceló, torturó o asesinó
sin piedad en el curso de esos dos años.
La crisis se manifestaba visiblemente en el deterioro de calles y carreteras, en la falta de
pintura de viviendas privadas y edificios públicos, en el desgaste de la ropa y del calzado
de los dominicanos y, sobre todo, en un profundo pesimismo que se apoderó de los
espíritus a medida que el gobierno se hacía más tiránico y represivo y las cárceles se
llenaban de presos políticos.
Como se ve, la crisis no fue solamente política, también fue financiera, económica y, sobre
todo, social pues para entonces gran parte de la población dominicana se sentía sofocada
por el régimen y aspiraba al derrocamiento de la dictadura.
Aun cuando hemos dejado sin mencionar muchos detalles, ese era el contexto general de
la crisis final del régimen. Este cuadro sirvió de escenario a los conspiradores que
buscaban poner fin a la dictadura eliminando físicamente a Trujillo, lo cual ocurrió el 30 de
mayo de 1961.
También podría gustarte
- Libro Historia Economica y Financiera de La RD Franklin FrancoDocumento161 páginasLibro Historia Economica y Financiera de La RD Franklin FrancoRbert BteAún no hay calificaciones
- Sección 231 - Emilio Jose Jimenez Andujar - 22-SDRN-6-055 - Unidad 8..Documento13 páginasSección 231 - Emilio Jose Jimenez Andujar - 22-SDRN-6-055 - Unidad 8..Emilio Jose Jimenez AndujarAún no hay calificaciones
- Unidad v. - La Economía Post-Trujillista Hasta 1980.Documento3 páginasUnidad v. - La Economía Post-Trujillista Hasta 1980.Rosse DuranAún no hay calificaciones
- Practica 1 Economia DominicanaDocumento5 páginasPractica 1 Economia DominicanaAngel CaraballoAún no hay calificaciones
- Unidad VI La Economía Dominicana Contemporanea (1980-Presente)Documento22 páginasUnidad VI La Economía Dominicana Contemporanea (1980-Presente)brianna100% (1)
- Aspectos Fundamentales Del Comercio Exterior DominicanoDocumento3 páginasAspectos Fundamentales Del Comercio Exterior DominicanoEdgar Rafael Norberto AguasvivaAún no hay calificaciones
- Tarea 10Documento4 páginasTarea 10centro de internet matapaloma100% (1)
- Paloma Trabajo FinalDocumento18 páginasPaloma Trabajo FinalJoelUrbaezAún no hay calificaciones
- La Dictadura de Rafael Leonidas Trujillo 1Documento12 páginasLa Dictadura de Rafael Leonidas Trujillo 1mabeltaveras50% (2)
- Resumen Libro 40 Anos de Economia ADocumento41 páginasResumen Libro 40 Anos de Economia AKellyn Herrera100% (1)
- El Movimiento Nacionalista Dominicano 1916-1924De EverandEl Movimiento Nacionalista Dominicano 1916-1924Calificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (3)
- CDocumento11 páginasCNaydu GomezAún no hay calificaciones
- Nahum Benjamin-Crisis Del 1890 (2011)Documento450 páginasNahum Benjamin-Crisis Del 1890 (2011)cocochodos100% (1)
- Unidad 4 EconomiaDocumento7 páginasUnidad 4 EconomiaSolanyi TorresAún no hay calificaciones
- La Economía Dominicana en El Contexto Del Regimen TrugillistaDocumento4 páginasLa Economía Dominicana en El Contexto Del Regimen TrugillistaNickAún no hay calificaciones
- Economia Post TrujillistaDocumento6 páginasEconomia Post TrujillistaRichard Torres Perez0% (1)
- Caracterizacion de La Economia DominicanaDocumento6 páginasCaracterizacion de La Economia DominicanaRichard Torres PerezAún no hay calificaciones
- Contenido Por Unidad 6Documento5 páginasContenido Por Unidad 6Igor Rodriguez100% (1)
- Aparear Con El Término Que Le Corresponda 1 Al 17 Franklin FrancoDocumento23 páginasAparear Con El Término Que Le Corresponda 1 Al 17 Franklin Francolucero0% (1)
- Estructura de La Ecomia 1844-1870Documento1 páginaEstructura de La Ecomia 1844-1870Yafre Ciriaco0% (1)
- Situacion de La Economia Dominicana Hasta 1916Documento3 páginasSituacion de La Economia Dominicana Hasta 1916Johan100% (1)
- La Encomienda Historia Social DominicanaDocumento9 páginasLa Encomienda Historia Social DominicanaRosali MuñozAún no hay calificaciones
- Economia de Republica DominicanaDocumento17 páginasEconomia de Republica DominicanaEdhel PerezAún no hay calificaciones
- ( (Economía en El Contexto Trujillista) )Documento1 página( (Economía en El Contexto Trujillista) )Tonald Paulino100% (1)
- Trabajo Final de Economia IDocumento12 páginasTrabajo Final de Economia IStarling BritoAún no hay calificaciones
- Contenido Por Unidad 3Documento4 páginasContenido Por Unidad 3Igor Rodriguez100% (2)
- Soc-132 Introduccion A La Historia Social Dominicana PilotadoDocumento13 páginasSoc-132 Introduccion A La Historia Social Dominicana PilotadoLaura Castillo0% (1)
- La Ocupación HaitianaDocumento19 páginasLa Ocupación HaitianaHubert PermarAún no hay calificaciones
- Resumen Unidad 1-5 Del Libro de Economia DominicanaDocumento11 páginasResumen Unidad 1-5 Del Libro de Economia DominicanaMadelyn ReadAún no hay calificaciones
- Deuda Externa DominicanaDocumento52 páginasDeuda Externa DominicanaDeyvis RamirezAún no hay calificaciones
- El Renglón Económico de Mayor Desarrollo en Régimen de BalaguerDocumento18 páginasEl Renglón Económico de Mayor Desarrollo en Régimen de BalaguerYunior Andrés Castillo Silverio100% (3)
- Deuda Externa de La RDDocumento14 páginasDeuda Externa de La RDIvan Francisco Gil CruzAún no hay calificaciones
- La Segunda República y Los Antecedentes Del Fraude Hartmont Al Estado Dominicano en 1869Documento10 páginasLa Segunda República y Los Antecedentes Del Fraude Hartmont Al Estado Dominicano en 1869Corintio de la Cruz100% (1)
- Semana 2 Colon y La Conquista EspañolaDocumento5 páginasSemana 2 Colon y La Conquista EspañolaCris BautistaAún no hay calificaciones
- Movimiento IndependentistaDocumento8 páginasMovimiento IndependentistaMontes De Oca JessicaAún no hay calificaciones
- Mapa Economia de Los 10 AñosDocumento5 páginasMapa Economia de Los 10 AñosYsmenia Nuñez100% (1)
- La Economia Del Gobierno de TrujilloDocumento9 páginasLa Economia Del Gobierno de TrujillonanaAún no hay calificaciones
- La Factoría en Santo DomingoDocumento2 páginasLa Factoría en Santo Domingoosmerli almonte severinoAún no hay calificaciones
- La Revolución HaitianaDocumento11 páginasLa Revolución HaitianaPartido de la Liberación DominicanaAún no hay calificaciones
- Practica Final Indicadores Sem 2021, Nanyeli CalcañoDocumento17 páginasPractica Final Indicadores Sem 2021, Nanyeli CalcañoNanyeliAún no hay calificaciones
- La Esclavitud IntensivaDocumento4 páginasLa Esclavitud IntensivaParroquia San Pedro ApostolAún no hay calificaciones
- La Constitución de Moca (1858)Documento12 páginasLa Constitución de Moca (1858)Ariel Alberto100% (1)
- Unidad 6 H.Documento7 páginasUnidad 6 H.Sthefany DominguezAún no hay calificaciones
- Periodo de Gobierno 2000-2004, Hipolito MejiaDocumento26 páginasPeriodo de Gobierno 2000-2004, Hipolito MejiaChelotime La ParaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Historia Dominicana 111Documento15 páginasTrabajo Final Historia Dominicana 111Esther GreenAún no hay calificaciones
- UNIDAD 6. Economía DominicanaDocumento12 páginasUNIDAD 6. Economía DominicanaSoleiny Marmolejos NuñezAún no hay calificaciones
- Unidad 2. Recurso 1. La Economía DominicanaDocumento11 páginasUnidad 2. Recurso 1. La Economía DominicanaSilvestre Emilio Regalado100% (1)
- Cuestionario # 3Documento3 páginasCuestionario # 3Emilio Castillo GarcíaAún no hay calificaciones
- Economia DominicanaDocumento27 páginasEconomia DominicanadahyvargasAún no hay calificaciones
- La Dictadura de Rafael Leonidas TrujilloDocumento3 páginasLa Dictadura de Rafael Leonidas TrujilloHilary Hernandez100% (1)
- Sistema Monetario Internacional y Su Impacto en La Finanzas DominicanasDocumento8 páginasSistema Monetario Internacional y Su Impacto en La Finanzas DominicanasLisaury AlmengóAún no hay calificaciones
- Material Segunda Unidad PlataformaDocumento13 páginasMaterial Segunda Unidad PlataformananaAún no hay calificaciones
- Historia Social Dominicana: HIST-101Documento64 páginasHistoria Social Dominicana: HIST-101MagdalenaAún no hay calificaciones
- 32 - La Dictadura de LilisDocumento1 página32 - La Dictadura de LilisYubelkisAún no hay calificaciones
- Historia DominicanaDocumento2 páginasHistoria DominicanaJose Ismael Guzman Morillo75% (4)
- Unidad II. Cuestionario No.1,2,3Documento11 páginasUnidad II. Cuestionario No.1,2,3mayelin reyes pichardo0% (1)
- Trabajo Final Impuesto Sobre La Renta 1Documento13 páginasTrabajo Final Impuesto Sobre La Renta 1Royer Vargas100% (1)
- Diapositiva UasdDocumento10 páginasDiapositiva UasdLors Jocelyn AlexAún no hay calificaciones
- Historia Social Dominicana Grupo 018. 2Documento19 páginasHistoria Social Dominicana Grupo 018. 2Copiado Galaxy100% (1)
- La Crisis Económica Del 1990 y Sus ConsecuenciasDocumento66 páginasLa Crisis Económica Del 1990 y Sus ConsecuenciasOrquídea LeonardoAún no hay calificaciones
- 4 1Documento5 páginas4 1Maria BourdierdAún no hay calificaciones
- Grupos Sociales Que Se Opusieron Al Gobierno TrujillistaDocumento10 páginasGrupos Sociales Que Se Opusieron Al Gobierno TrujillistaFlor Orquidea Batista SuárezAún no hay calificaciones
- 2° Parcial. Economía. UbpDocumento10 páginas2° Parcial. Economía. UbprospaezAún no hay calificaciones
- Guía Académica C y A Presupuesto y Administración Financiera II Abril - Agosto 2019-2Documento6 páginasGuía Académica C y A Presupuesto y Administración Financiera II Abril - Agosto 2019-2Roberto FigueroaAún no hay calificaciones
- Informe Estadístico de Remesas Familiares Enero - Julio 2022Documento16 páginasInforme Estadístico de Remesas Familiares Enero - Julio 2022DavidAún no hay calificaciones
- Tarea 5 de Economia AplicadaDocumento12 páginasTarea 5 de Economia AplicadaAbelcio Cardenas TejadaAún no hay calificaciones
- Determinar La Ubicación de Restos Indígenas Prehispánicos en El Estado FalconDocumento7 páginasDeterminar La Ubicación de Restos Indígenas Prehispánicos en El Estado FalconbeiniletAún no hay calificaciones
- Deuda ExternaDocumento3 páginasDeuda ExternaAndres Sierra RincónAún no hay calificaciones
- Tema 2 Macro RevDocumento91 páginasTema 2 Macro RevGaston CuestaAún no hay calificaciones
- Contrato Turistico PDFDocumento59 páginasContrato Turistico PDFGary Herrera UscamaitaAún no hay calificaciones
- Evento 2008 PDFDocumento363 páginasEvento 2008 PDFFrank Rafael Quesada EspinosaAún no hay calificaciones
- Imei U3 Ea MagjDocumento25 páginasImei U3 Ea Magjmgj2011Aún no hay calificaciones
- 1880 1916 1930 Resumen Historia ArgentinaDocumento6 páginas1880 1916 1930 Resumen Historia ArgentinaGuiye SantosAún no hay calificaciones
- Evaluación Clase 4 PDFDocumento6 páginasEvaluación Clase 4 PDFCatalina Tarazona Ochoa100% (1)
- Economía de La Unión Europea - JordanDocumento26 páginasEconomía de La Unión Europea - Jordancoeodos2699100% (1)
- Comercio InternacionalDocumento9 páginasComercio InternacionalEdisson HerreraAún no hay calificaciones
- Balanza de Pagos Doc FinalDocumento41 páginasBalanza de Pagos Doc FinalMarina CuadroAún no hay calificaciones
- La Balanza de PagosDocumento5 páginasLa Balanza de Pagosmarcial torresAún no hay calificaciones
- Balanza de PagosDocumento3 páginasBalanza de PagosKarla GonzAún no hay calificaciones
- Taller 5 Balanza de PagosDocumento9 páginasTaller 5 Balanza de PagosCristián castroAún no hay calificaciones
- Analisis Comparativo Balanza de PagosDocumento2 páginasAnalisis Comparativo Balanza de Pagosaura aguilarAún no hay calificaciones
- Ensayo DolarizacionDocumento14 páginasEnsayo DolarizacionJose Corrales100% (1)
- Ilovepdf MergedDocumento62 páginasIlovepdf MergedCAMILA BYVIAND HUAMAN JUROAún no hay calificaciones
- Presentación Comercio InternacionalDocumento7 páginasPresentación Comercio InternacionalvillebassAún no hay calificaciones
- Glosario IndustrialDocumento43 páginasGlosario IndustrialCigcan C Izquierdo100% (9)
- Evaluacion Final - Escenario 8 - SEGUNDO BLOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUAL - MACROECONOMÍA - (GRUPO B04)Documento13 páginasEvaluacion Final - Escenario 8 - SEGUNDO BLOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUAL - MACROECONOMÍA - (GRUPO B04)Henry SalasAún no hay calificaciones
- Corea Del SurDocumento16 páginasCorea Del SurRo MVAún no hay calificaciones
- Gu A Ejercicios Unidad 6 Conceptos Macroeconomia 2 307190Documento4 páginasGu A Ejercicios Unidad 6 Conceptos Macroeconomia 2 307190Ibai Fernandez GraciaAún no hay calificaciones
- Capítulo 1 BlanchardDocumento5 páginasCapítulo 1 BlanchardandreaAún no hay calificaciones
- Pag 54Documento184 páginasPag 54Hugo RMAún no hay calificaciones