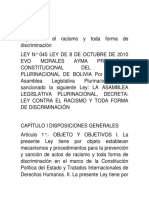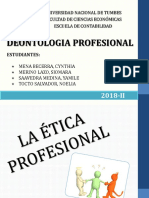Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Universidad de Cartagena Programa de Historia Historia Latinoamericana y Del Caribe II Semestre IV
Universidad de Cartagena Programa de Historia Historia Latinoamericana y Del Caribe II Semestre IV
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Universidad de Cartagena Programa de Historia Historia Latinoamericana y Del Caribe II Semestre IV
Universidad de Cartagena Programa de Historia Historia Latinoamericana y Del Caribe II Semestre IV
Copyright:
Formatos disponibles
Universidad de Cartagena
Programa de Historia
Historia Latinoamericana y del Caribe II
Semestre IV
Informe de lectura Inmigración, Raza y Progreso Di Liscia y María Silvia.
María Fernanda Carrasquilla Castillo.
Para comenzar en el trabajo se habla sobre los discursos y practicas vinculados
con el ingreso y la selección de inmigrantes en Argentina desde finales del siglo
XIX a mediados del XX, en relación con la grilla de enfermedades y “vicios”
interpuesta por las principales agencias estatales, es decir, la Dirección General
de Migración y el Departamento Nacional de Higiene. Argentina fue uno de los
países con mayor afluencia inmigratoria, sobre todo europea y asiática, producto
de las transformaciones económicas y demográficas que se produjeron a nivel
internacional desde mediados del siglo XIX. Las propuestas de las élites
modernizadoras que gobernaban el país eran estimular la inmigración,
considerando la incorporación de población blanca y europea (especialmente,
anglosajona), aunque los migrantes que arribaron a la nación argentina no
cumplieron siempre esas expectativas. Así, la selección de \"razas\", grupos
sociales y credos tuvo consecuencias en la generación de una legislación
restrictiva y explícita en relación con determinadas patologías, tanto contagiosas
como crónicas, y se instrumentaron determinados mecanismos de exclusión, que
intentaban separar a los futuros pobladores del suelo argentino, considerándolos
aptos o no aptos. En este trabajo, nuestro objetivo es observar los mecanismos de
exclusión producto de las políticas sanitarias, pero también examinar a la luz de
teorías sobre el proceso de ciudadanización de la población extranjera, las formas
de integración a la comunidad nacional. A pesar de los avances historiográficos,
no hemos registrado aportes en esta temática, salvo algunos aislados, aunque
este trabajo se incluye dentro de un debate más amplio, sobre las definiciones
étnico-sociales de las élites argentinas en distintos contextos históricos.
En el caso de los inmigrantes, los pensamientos y las imágenes se construyen
permanentemente, y una comunidad determinada puede percibir sus diferencias a
través de diferentes "otros" (sociales, étnicos o culturales). Utilice siempre
"nosotros" para definir el "extranjero", el "nosotros" debe ser el mismo y
establecido por exclusión. En aras de la claridad, en el caso de Argentina e
inmigrantes, primero consideraremos cómo tratar con "otros" temas en el marco
de este trabajo, y segundo, históricamente recontextualizaremos la notación
estudiada. Sabemos que el mecanismo de discriminación ha provocado la
construcción de "otros", lo que conduce al racismo y la xenofobia. Michel
Wiewiorka (2000) confirmó que el racismo se deriva de la incapacidad de algunas
personas y "otros" para enfrentar las diferencias. Cuando la diferencia no se
entiende como una contribución para enriquecer a la comunidad, sino como un
argumento para "aislar" la diferencia, se les acusa de todo mal (crimen,
desempleo, etc.). Por lo tanto, la discriminación es la incapacidad de aceptar las
diferencias, lo que en última instancia conduce al odio hacia los "otros", marcando
así los límites que pueden adoptar diversas formas y causas. Además, la víctima
misma es la víctima, lo cual es un hecho común. Afectados por la intolerancia, son
intolerantes hacia otros grupos o el mismo grupo. La teoría del psicoanálisis
proporciona dos significados de la palabra "distinguir". Por un lado, la capacidad
de distinguir entre la realidad objetiva y subjetiva depende de la salud mental de
una persona; por ejemplo, un paciente mental no puede establecer esta diferencia.
Por otro lado, la discriminación es un mecanismo de identificación negativo. A
través de esta discriminación, el sujeto atribuye algunas "otras" características a
ciertas características que no acepta.
La nacionalidad argentina incluía a todos sus habitantes y se desarrollaba en
armónica convivencia con otras nacionalidades. Pero a fines del siglo XIX, la
situación empezó a cambiar: la sociedad local se hacía cada vez más conflictiva;
reclamos de colonos, obreros, radicales, huelgas. Como demuestra Lilia Ana
Bertoni (1997) «muchos cambiaron el credo de la tolerancia por él de la
desconfianza. Acusaron a los «malos extranjeros» -en principio sólo anarquistas -
y reclamaron unidad y no diversidad y pluralismo. entendiendo la integración como
aquello que, idealmente, consiste en pasar de la “otredad” radical a la identidad
total. Integración que en el imaginario social elabora identidad, es decir lo idéntico,
negando o reduciendo alteridad y que sólo se comprueba como resultado y no
como proceso puesto que implica todo el ser social del inmigrante, así como el de
la sociedad en su conjunto.
También podría gustarte
- Ensayo Violencia Contra La MujerDocumento4 páginasEnsayo Violencia Contra La MujerSoulmusica100% (1)
- Ensayo Exclusion SocialDocumento4 páginasEnsayo Exclusion Socialalfredo100% (2)
- ESCLAVITUD MANUMISION EN ANTIOQUIA CordobaDocumento28 páginasESCLAVITUD MANUMISION EN ANTIOQUIA CordobaMARIA FERNANDA CARRASQUILLA CASTILLO ESTUDIANTE100% (1)
- Edad Antigua y Sus Acontecimientos Mas ImportantesDocumento7 páginasEdad Antigua y Sus Acontecimientos Mas ImportantesMARIA FERNANDA CARRASQUILLA CASTILLO ESTUDIANTEAún no hay calificaciones
- Primera TareaDocumento4 páginasPrimera TareaMARIA FERNANDA CARRASQUILLA CASTILLO ESTUDIANTEAún no hay calificaciones
- La Función de Nutrición en Los Seres VivosDocumento7 páginasLa Función de Nutrición en Los Seres VivosMARIA FERNANDA CARRASQUILLA CASTILLO ESTUDIANTEAún no hay calificaciones
- 5.definiciones de Políticas Internas de La UniversidadDocumento4 páginas5.definiciones de Políticas Internas de La UniversidadMARIA FERNANDA CARRASQUILLA CASTILLO ESTUDIANTEAún no hay calificaciones
- Compuestos AromáticosDocumento28 páginasCompuestos AromáticosMARIA FERNANDA CARRASQUILLA CASTILLO ESTUDIANTEAún no hay calificaciones
- Presente SimpleDocumento3 páginasPresente SimpleMARIA FERNANDA CARRASQUILLA CASTILLO ESTUDIANTEAún no hay calificaciones
- El Impacto Del Manejo de La Iluminación Es Tan Significativo en El Rendimiento y Viabilidad de Las Aves de Engorde Que Ha LlevadoDocumento2 páginasEl Impacto Del Manejo de La Iluminación Es Tan Significativo en El Rendimiento y Viabilidad de Las Aves de Engorde Que Ha LlevadoMARIA FERNANDA CARRASQUILLA CASTILLO ESTUDIANTEAún no hay calificaciones
- Etiqueta y ProtocoloDocumento2 páginasEtiqueta y ProtocoloMARIA FERNANDA CARRASQUILLA CASTILLO ESTUDIANTE100% (1)
- Universidad Rafael Landivar InvestigacionDocumento8 páginasUniversidad Rafael Landivar InvestigacionKarina AlvaradoAún no hay calificaciones
- Memoria Larga y Derechos de Los Pueblos Indígenas PDFDocumento4 páginasMemoria Larga y Derechos de Los Pueblos Indígenas PDFGabriela BernalAún no hay calificaciones
- Antropología Cultural 1° Curso Ciencias Sociales Plan Específico-11 de Junio 2020 RevisadoDocumento4 páginasAntropología Cultural 1° Curso Ciencias Sociales Plan Específico-11 de Junio 2020 RevisadoPedrito CastellAún no hay calificaciones
- Principios MafaldaDocumento3 páginasPrincipios MafaldaIvon RamírezAún no hay calificaciones
- 5heterofobia Diccionario Filosófico Fernando Savater PDFDocumento9 páginas5heterofobia Diccionario Filosófico Fernando Savater PDFNatalia Cabrera LazaAún no hay calificaciones
- Theodor Herzl, Fundador Del Sionismo PolíticoDocumento44 páginasTheodor Herzl, Fundador Del Sionismo PolíticoMarelsoAún no hay calificaciones
- 2437 15 Violacion Sexual Acusacion GrupooooDocumento21 páginas2437 15 Violacion Sexual Acusacion GrupooooLeslie EsparzaAún no hay calificaciones
- Equidad y Perspectiva de GeneralDocumento14 páginasEquidad y Perspectiva de Generalkar romAún no hay calificaciones
- Decreto 29-2011Documento2 páginasDecreto 29-2011Emilio QuirozAún no hay calificaciones
- PDF 20221120 014920 0000Documento2 páginasPDF 20221120 014920 0000Gilberto Ismael López riveraAún no hay calificaciones
- Desafios Disputas y Oportunidades Del Movimiento AfrodescendienteDocumento18 páginasDesafios Disputas y Oportunidades Del Movimiento AfrodescendienteKarina EstrañoAún no hay calificaciones
- DPCCDocumento37 páginasDPCCAnonymous 8edJd3x67% (3)
- Identidad NacionalDocumento5 páginasIdentidad NacionalSantiagoAulesAún no hay calificaciones
- Hipótesis y Esquema de Investigación.Documento3 páginasHipótesis y Esquema de Investigación.Alonso André GSAún no hay calificaciones
- LEY 0045 RacismoDocumento33 páginasLEY 0045 RacismoClaudio CondoriAún no hay calificaciones
- Mujeres Gordas Desnudas Sexo en Pareja CambrilsDocumento2 páginasMujeres Gordas Desnudas Sexo en Pareja Cambrilswaggishtwaddle915Aún no hay calificaciones
- Grupo Bimbo Politica Global de Diversidad e InclusionDocumento2 páginasGrupo Bimbo Politica Global de Diversidad e InclusionZaira CantúAún no hay calificaciones
- Análisis Literal, Crítico y Apreciativo de Un DiscursoDocumento4 páginasAnálisis Literal, Crítico y Apreciativo de Un DiscursomorethanvalAún no hay calificaciones
- Resumen de Estereotipos Imagen y NutriciónDocumento2 páginasResumen de Estereotipos Imagen y Nutriciónernesto perez hernandezAún no hay calificaciones
- Fase 4 Ensayo Fotográfico-Curso - Inclusion SocialDocumento14 páginasFase 4 Ensayo Fotográfico-Curso - Inclusion Socialmaría cristina candanoza100% (1)
- La Inquisicion EspañolaDocumento10 páginasLa Inquisicion EspañolaAlan Palacios RodriguezAún no hay calificaciones
- Problemas de Convivencia en El PerúDocumento2 páginasProblemas de Convivencia en El PerúJenny Quille69% (29)
- Cultura Afrocubana Tomo 2Documento17 páginasCultura Afrocubana Tomo 2Àkínòsó TìfàséAún no hay calificaciones
- Etica Expo BienDocumento23 páginasEtica Expo BienCynthia Mena BecerraAún no hay calificaciones
- Tarea Etica 2Documento3 páginasTarea Etica 2Jerxon ManriqueAún no hay calificaciones
- Alexy, Roberth y Bulygin, Eugenio. La Pretensión de Corrección en El DerechoDocumento64 páginasAlexy, Roberth y Bulygin, Eugenio. La Pretensión de Corrección en El DerechoDúber Celis100% (1)
- Cuando El Genero Suena, Cambios TraeDocumento114 páginasCuando El Genero Suena, Cambios TraeMag AliAún no hay calificaciones
- Psicologia Social Evaluacion 1 ParteDocumento18 páginasPsicologia Social Evaluacion 1 ParteFreddy Cadena33% (3)