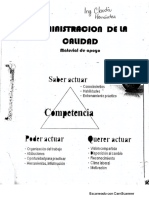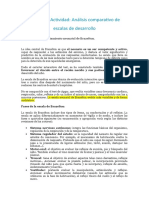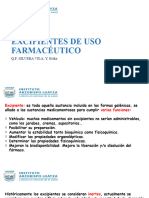Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Historia
Historia
Cargado por
cesarTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Historia
Historia
Cargado por
cesarCopyright:
Formatos disponibles
Historia de la discapacidad
A lo largo de la historia la situación de las personas con discapacidad
ha ido variando al punto que podemos distinguir diferentes
momentos. Un primer momento lo constituyen las sociedades antigua
y feudal en donde las personas con discapacidad se encontraban en
una situación de opresión tal que no eran reconocidas con el estatus
de “ciudadanos” o “sujetos con derechos”. En este sentido estaban en
la misma situación que los esclavos, los prisioneros de guerra, las
mujeres y los menores de edad. Su vida carecía de valor, por lo que
en muchas sociedades eran muertos, abandonados, encerrados o
exhibidos como atracción. También eran objeto de caridad o de
responsabilidad social por parte del Estado, pero siempre en una
situación de sujetos “desvalidos” e “incapaces” de cuidarse a sí
mismos por lo que debían permanecer bajo la tutela de otras personas.
Un segundo momento se da con el advenimiento del capitalismo, en
donde surge el concepto de “Discapacidad” como sinónimo de
“incapacidad” para ser explotado por el nuevo modo de producción.
Si bien se producen algunos avances como la creación de Institutos
de Formación y la sistematización de modos de comunicación para
las personas con discapacidad como por ejemplo el sistema Braille el
cual lo creo Louis Braille quien era una persona ciega ya que en 1812
Louis contaba con tan solo tres años de edad, y mientras jugaba en el
taller de su padre tratando de imitarle, cogió un tranchete que este
utilizaba para su trabajo y trató de cortar una correa con tal mala suerte
que un pequeño accidente del cual no se tiene conocimiento exacto
(un pedacito de cuero que le pudo saltar al ojo o bien la punta de la
herramienta) le hirió el ojo derecho. La inflamación acabó por dañar
también el ojo izquierdo, provocando una ceguera irreversible debida
a una oftalmía simpática.
Si dicha inflamación no es tratada a tiempo, la reacción autoinmune
que se provoca en el ojo dañado acaba afectando al contralateral
pudiendo causar una ceguera irreversible en ambos ojos. Teniendo
presente el contexto y también la situación económica, era
prácticamente imposible que no acabara afectando a ambos ojos y por
eso Louis quedó con esta discapacidad a los cinco años de edad.
Hay que tener presente que cuando la ceguera se produce antes de los
cinco o seis años de edad, el niño no conserva prácticamente ninguna
imagen visual clara, ni siquiera el recuerdo del rostro de sus familiares
o el lugar en donde transcurrió su infancia. Además, el propio rostro
pierde parte de su movilidad expresiva que surge como un efecto
natural de la imitación espontánea de los niños en edades tempranas.
A consecuencia de esto, existen algunas descripciones que todavía se
conservan en las cuales algunos profesores de la Institución de Ciegos
de París lo describen como una persona poco expresiva.
Evidentemente, bajo esta apariencia exterior debido a la precocidad
de su ceguera, existía una persona con unas grandes cualidades que
poco a poco se fueron descubriendo durante su estancia en el Instituto.
Inicialmente, la Institución Real de Jóvenes Ciegos de París estaba
constituida por distintos edificios que en su mayor parte estaban
viejos y realmente poco acondicionados para recibir estudiantes. En
esos edificios un centenar de jóvenes estudiantes con discapacidad
visual, además del personal de servicio, tenían que vivir y trabajar en
una casa en la cual había una capilla, una biblioteca, una imprenta,
unas aulas para las clases de instrumento y un salón para los ejercicios
públicos; además de las habitaciones de los alumnos que ahí residían
como internados.
El comedor de los alumnos era una galería con una escalera a cada
extremo y el taller principal (el telar) era un patio cubierto, con lo cual
se privaba de luz a los pisos bajos contiguos. Los talleres restantes se
separaban con una simple balaustrada y las habitaciones daban unas
con otras. También había un cuarto de baño que dejaba entrever unas
pésimas condiciones higiénicas, además que solían bañarse solamente
una vez al mes. De hecho, los propios informes de los médicos de
aquella época nos ilustran una realidad de apariencia lejana pero
cierta. En una de las intervenciones de Pierre Henri menciona uno de
los informes realizados por un médico el 14 de mayo de 1838, y dice
así: “Ayer fui a visitar el establecimiento de Jóvenes Ciegos y puedo
aseguraros que no hay la menor exageración en la descripción de
aquel lugar…” ya que, ciertamente, no hay descripción que pueda
daros idea de aquel local estrecho, infecto y tenebroso; de aquellos
pasillos partidos en dos para hacer verdaderos cuchitriles que allí
llaman talleres o clases; de aquellas innumerables escaleras tortuosas
y carcomidas que, lejos de estar preparadas para desgraciados que
sólo pueden guiarse por el tacto, parecen un reto lanzado a la ceguera
de aquellos niños. Y otras consideraciones de los propios alumnos que
llegan a completar este testimonio:
“Hoy día los ciegos no pueden formarse una idea exacta de las muchas
humillaciones de este género por los cuales era preciso pasar en
aquella época en que los videntes encargados de nuestra educación
ignoraban aún hasta qué punto puede llegar nuestra destreza, por lo
que nos exigían cosas muy superiores a las que un ciego, por experto
que sea, puede practicar.”
En resumen, son éstas las condiciones en las que vivieron el joven
estudiante y sus compañeros durante más de 15 años. La instalación
de la escuela, sin embargo, se trasladó en el año 1843 a un nuevo
edificio de París y las condiciones mejoraron, pero posiblemente el
estado de salud de Louis Braille y la enfermedad de tuberculosis que
le acompañó desde temprana edad ya se habían originado en las viejas
instalaciones.
Louis Braille murió a la edad de 43 años de tuberculosis enfermedad
que le había acompañado durante mucho tiempo y que probablemente
se iniciara debido a las pésimas condiciones higiénicas existentes en
el primer Instituto de Jóvenes Ciegos. El funeral se celebró en la
capilla de la Institución Nacional y su cuerpo fue trasladado a su
pueblo natal para ser enterrado en el pequeño cementerio de Coupray,
al lado de su padre y su hermana que habían muerto años antes. Su
ataúd se depositó allí el 10 de enero de 1852.
Siguiendo con lo anterior por lo general la situación de este sector de
la población empeoró al desarticularse los mecanismos de solidaridad
de las sociedades campesinas precapitalistas y los modos de
producción artesanal que se llevaban a cabo en el hogar. Un tercer
momento se da con el “Paradigma de la Rehabilitación” que,
amparado en el “Modelo Médico Biológico”, consideraba a la
discapacidad como una enfermedad o insuficiencia que debía ser
curada, y a las personas con discapacidad como “enfermos” a quienes
había que mantener en una situación de minoridad privadas de sus
derechos hasta que fueran “curadas” e integradas a la sociedad
“normal”. Un cuarto momento se da en la segunda mitad del siglo XX
cuando las personas con discapacidad se organizan en movimientos
sociales que toman en sus manos la lucha por sus derechos y sus
obligaciones a fin de constituirse como sujetos en igualdad de
condiciones que el resto de la sociedad.
Es la primera vez en la historia que las personas con discapacidad
comienzan a ser tenidas en cuenta en la elaboración de políticas que
los y las incluyan, para dejar de ser sujetos pasivos y subordinados a
la decisión de los grupos dominantes.
Es el momento de surgimiento del “Modelo Social” de la
Discapacidad, que tiene su plasmación máxima en la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue
elaborada con la participación activa de las organizaciones que las
nuclean. Aunque el neoliberalismo puso limitaciones al cumplimiento
de estos derechos, la toma de conciencia de los mismos por parte de
sus destinatarios llevó a que se organizaran para reclamar, en
solidaridad con otros sectores de la sociedad, cada vez que estos se
vieran vulnerados.
A lo largo de la historia se ha naturalizado la opresión sufrida por las
personas con discapacidad, basándose en ideas de perfección corporal
o cuerpo capacitado que otorgaban un lugar subordinado a aquellas
personas que no eran “plenamente funcionales”.
Esta idea ya ha comenzado a desmontarse gracias a la lucha de las
distintas organizaciones de personas con discapacidad, demostrando
que los prejuicios no son una consecuencia natural de la condición
humana, sino una construcción social que necesita ser revisada y
reemplazada por otra concepción acorde al Modelo Social y al
Paradigma de los Derechos Humanos. Son las personas con
discapacidad quienes deben participar activamente en la conducción
de este proceso hacia una sociedad más justa que no admita ninguna
forma de opresión o discriminación.
También podría gustarte
- .Curso de Admisionistas y Autorizador en Servicios de Salud Colombia - CompressedDocumento11 páginas.Curso de Admisionistas y Autorizador en Servicios de Salud Colombia - CompressedActisalud Empresarial Auditoria100% (2)
- Formulacion de La HipotesisDocumento57 páginasFormulacion de La HipotesisTin Arbulú100% (2)
- Sesión Semana 13 TrascendentalesDocumento8 páginasSesión Semana 13 TrascendentalescesarAún no hay calificaciones
- Discusion 16 Final LhopitalDocumento7 páginasDiscusion 16 Final LhopitalcesarAún no hay calificaciones
- Venta JaDocumento2 páginasVenta JacesarAún no hay calificaciones
- Calidad-Claudia HernaÌndezÂDocumento53 páginasCalidad-Claudia HernaÌndezÂcesarAún no hay calificaciones
- Catalogo CremasDocumento11 páginasCatalogo CremasbetoAún no hay calificaciones
- Contaminación FísicaDocumento5 páginasContaminación FísicaErika Cosgaya CeballosAún no hay calificaciones
- Labrador 22 y 23 CapDocumento42 páginasLabrador 22 y 23 CapEstefania Torres ChavezAún no hay calificaciones
- 01 - Guía de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles de Riesgos LaboralesDocumento21 páginas01 - Guía de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles de Riesgos LaboralesKEYRA MADELENE BARBA SANDOVALAún no hay calificaciones
- Toxicodinamica Del MercurioDocumento2 páginasToxicodinamica Del MercurioDayana QuirogaAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento3 páginasDocumentoStephani RobinsonAún no hay calificaciones
- Guia de Aprendizaje Servicios FarmaceuticosDocumento5 páginasGuia de Aprendizaje Servicios Farmaceuticosjuanisdelacruz1988Aún no hay calificaciones
- La Calidad de La Comunicación Enfermera-PacienteDocumento9 páginasLa Calidad de La Comunicación Enfermera-PacienteSTEFANNY LIZBETH DE LA CRUZ ESPINOZAAún no hay calificaciones
- Segunda Etapa Del Asistencialismo A La PromociónDocumento1 páginaSegunda Etapa Del Asistencialismo A La PromociónGaby MuenaAún no hay calificaciones
- IATROFILOSOFÍADocumento24 páginasIATROFILOSOFÍAANDREE FERNANDO ORE CORDEROAún no hay calificaciones
- RotafolioDocumento85 páginasRotafolioPublistudio BalanyaAún no hay calificaciones
- Escala SDocumento3 páginasEscala SVanesaAún no hay calificaciones
- Practica 6: Músculo EsqueléticoDocumento35 páginasPractica 6: Músculo EsqueléticoBrandon Moscosa MauroAún no hay calificaciones
- Wa0038.Documento5 páginasWa0038.Mirian HicianoAún no hay calificaciones
- FM-25 Diapositivas de Riesgo OfdicoDocumento26 páginasFM-25 Diapositivas de Riesgo OfdicoDaiwer Jose Troncoso FreyleAún no hay calificaciones
- Implementacion de Tachos de Basura y Practicas de ReciclajeDocumento13 páginasImplementacion de Tachos de Basura y Practicas de Reciclajefgonzalomcarrillo213Aún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual-Elieth Vanessa Reyes-1065998697Documento3 páginasMapa Conceptual-Elieth Vanessa Reyes-1065998697naideAún no hay calificaciones
- Clasificacion de Las Enfermedades MentalesDocumento13 páginasClasificacion de Las Enfermedades MentalesSULLY GOMEZAún no hay calificaciones
- Examen de La VictimaDocumento4 páginasExamen de La VictimaNelson SotoAún no hay calificaciones
- Excipientes de Uso FarmacéuticoDocumento26 páginasExcipientes de Uso FarmacéuticoErika SilveraAún no hay calificaciones
- Proyeccion de La Voz en La DocenciaDocumento5 páginasProyeccion de La Voz en La DocenciaMariela EugenioAún no hay calificaciones
- Zalazar C Sotelo - Demanda Al 26.3Documento35 páginasZalazar C Sotelo - Demanda Al 26.3Alan Jair BrizuelaAún no hay calificaciones
- El Tum Ante Las Epidemias y PandemiasDocumento79 páginasEl Tum Ante Las Epidemias y PandemiasDavid GarciaAún no hay calificaciones
- El Dolor de AmarDocumento11 páginasEl Dolor de AmarMauricio VelasquezAún no hay calificaciones
- Cuadro Clinico - ParkinsonDocumento8 páginasCuadro Clinico - ParkinsonKati RondonAún no hay calificaciones
- Actividad Clase 16Documento5 páginasActividad Clase 16ataraxia.lovelycraftsAún no hay calificaciones
- Plan Institucional 1Documento6 páginasPlan Institucional 1KARINA MALDONADO ADANAún no hay calificaciones
- Papeles Del PsicologoDocumento84 páginasPapeles Del PsicologovargasreneeAún no hay calificaciones