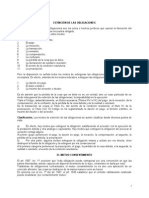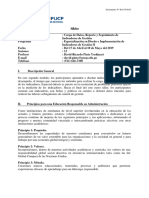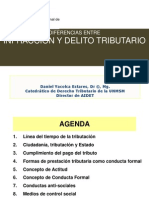Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Compensación
La Compensación
Cargado por
marisolTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Compensación
La Compensación
Cargado por
marisolCopyright:
Formatos disponibles
34
LA COMPENSACIÓN
CONCEPTO
La palabra compensación proviene del vocablo latino compensare, que a su
vez se deriva de pensare cum, que significa «pesar con», en el sentido de
balancear una deuda con otra.
Muchos autores coinciden en señalar que la compensación se da cuando dos
personas son recíprocamente acreedoras y deudoras una de la otra, las dos
pueden extinguirse hasta concurrencia de la menor, como si cada deudor
empleara lo que debe en pagarse lo que le es debido.
La compensación según E. Volterra tiene lugar cuando, siendo dos sujetos, a
un mismo tiempo, acreedores y deudores entre sí, en relaciones obligatorias
cuyos objetos sean homogéneos, el crédito de que cada uno es titular, en
relación con el otro sujeto, se reduce en la medida de la deuda a que está
obligado cada uno respecto al otro.
Una definición clásica nos proporciona el jurista Modestino "La Compensación
es la contribución de una deuda y de un crédito entre sí" (debiti et crediti inter
se contributio) es decir Modestino define a la compensación como la
contribución o equilibrio entre un crédito y una deuda; por su parte Pampolio en
la misma línea nos dice que " Más ventajoso resulta al acreedor y deudor no
pagar que volver a pedir lo ya pagado".
De tal forma podemos entender que hay una extinción simultánea de dos
deudas, hasta por su diferencia (o sea, la cantidad de la mayor, menos la
cantidad de la menor), por el hecho que el sujeto pasivo de la primera es el
activo de la segunda, y viceversa
Si la compensación no existiera, las transacciones con créditos existentes
resultarían entorpecidas constantemente, al tener que efectuarse pagos
dobles ,aparte que evidentemente, resultaría un riesgo para quien cumpliera
primero, sin estar garantizado de obtener a su vez lo que le adeuda la
misma persona.
La compensación, tal cual se encuentra regulada en el Código Civil Peruano,
es un medio extintivo de obligaciones que opera cuando una persona es
simultánea y recíprocamente deudora y acreedora de otra, respecto de créditos
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
líquidos, exigibles y de prestaciones fungibles entre sí, que el propio Código
Civil califica, adicionalmente, como homogéneas, cuyo valor puede ser idéntico
o no.
ANTECEDENTES
Comprendiendo la importancia de esta figura podría parecer que siempre debió
reconocerse la compensación en el Derecho Romano, como modo de extinción
de las obligaciones, sin embargo no sucedió así.
Los juristas clásicos no tenían una noción unitaria de la compensación como
instituto jurídico independiente, como demuestra la definición citada de
Modestino, para ellos el término indicaba la operación contable a través de la
cual, se determinaba el importe de la reducción de los respectivos créditos y
deudas, operación que no era la causa jurídica de la reducción misma.
Podemos entender entonces, que la compensación como tal, es el resultado de
una evolución dentro del derecho romano, sobre bases distintas y con
finalidades diversas a las señaladas. Se adaptó al desarrollo del crédito en sus
diversas etapas y su reconstrucción como señalan algunos autores como
E.F.Camus y E. Volterra, ha resultado difícil a pesar de la
agudísima investigación que se ha hecho en torno a ella.
DERECHO ANTIGUO ANTES DE MARCO AURELIO
Poco se desarrolló sobre el tema de la compensación, como instrumento
jurídico en periodos anteriores a las reformas de Marco Aurelio; Pero a partir
del procedimiento formulario encontramos ciertas reglas de aplicación de la
compensación en el derecho civil, las cuales se aplicaban en los casos
de bonae fidei iudicia o contratos de buenas fe.
En estos Bonae Fidei Iudicia el juez no podía hacer la compensación más que
si la acción ejercitada por el acreedor es de buena fe y el crédito invocado por
el demandado es de la misma fuente, eadem causa.
De esta forma se le daba un poder al Juez de aplicar la compensación solo si
se tratasen de contratos sinalagmáticos, sancionados por acciones de buena
fe; pero debemos señalar que el juez tenía la libre potestad de aplicar o no, la
compensación entre las dos deudas existentes y exigible.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
Vemos aquí entonces, la primera aplicación jurídica de la figura de la
compensación, la cual era exclusiva en contratos de buena fe y eadem causa;
quedando excluidos de su alcance los contratos u obligaciones de estricto
derecho (stricti iuris negotia) los cuales por su naturaleza unilateral, no tenían
idénticas causas (ex dispari causa).
LA COMPENSACIÓN DENTRO DEL DERECHO CIVIL ROMANO
Elementos de la Compensación.
Dentro de los elementos necesarios para poder aplicar la compensación dentro
del derecho romano, podemos distinguir los siguientes:
Validez y Exigibilidad de los Créditos
Este criterio hace referencia primero, a la capacidad de aplicar la
compensación a deudas válidas, o sea reconocidas y protegidas por el
ordenamiento jurídico. En este sentido Ulpiano nos dice "Se comprende la
compensación también lo que se debe naturalmente"; dando por entendido
entonces, que la reglas de la compensación podrán ser aplicadas tanto para
las deudas civiles como para las deudas naturales fácilmente verificables. El
segundo aspecto que abarca este criterio hace referencia a la exigibilidad, lo
cual establece que para poder compensar una deuda ambas deberán estar
en plazo vencido.
Por no estar vencida la obligación, expresan las fuentes lo siguiente: "Lo
que se debe a término no se compensará antes que venza el término,
aunque convenga que se dé”.
Este criterio nos habla que la compensación debía recaer sobre cosas
fungibles de idéntica naturaleza y especie; Por lo común recaían
sobre dinero, pero excepcionalmente también se aplicaban al trigo, etc.,
pero de la misma calidad.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
Homogeneidad de los Objetos y Liquidez de la Deuda
Este requisito añadido por Justiniano, requeía que las deudas fueran
determinadas correctamente en términos monetarios o en casos
excepcionales, en peso, medida o cantidad física, si el objeto genérico de
ambas deudas no era dinero
Otros Elementos
Dentro de la basta literatura de derecho romano, encontramos otros criterios
que fueron considerados en la aplicación de la compensación; estos son los
siguientes:
Que contra el crédito que se ofrecía en compensación no existiera
ninguna excepción eficaz.
Los créditos que se compensan deben corresponder a las mismas
personas que alegan la compensación. Se exceptúan a los herederos
que puedan oponer en compensación los créditos de la herencia y los
suyos, y los fiadores que también puedan hacerlo con relación a lo que
se le deba al deudor principal.
Dentro del desarrollo histórico de la figura de la compensación, se dieron
dos acontecimientos que determinaron la aplicación jurídica de la
compensación en el derecho civil romano, el primero fue el rescripto de
Marco Aurelio y el segundo las reformas del emperador Justiniano.
A continuación analizaremos las acciones y efectos jurídicos más relevantes
que se dieron en materia de compensación en estos dos periodos.
A PARTIR DEL RESCRIPTO DE MARCO AURELIO
Las Instituciones de Justiniano hacen referencia al rescripto de Marco Aurelio a
través del cual la excepción de dolo o exceptio doli, habría dado lugar a la
compensación.
De acuerdo a la investigación efectuada, no está muy clara la manera exacta
como operaba el mecanismo de la compensación.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
Se entiende que una vez dada la existencia de las dos obligatio, en la cual el
demandado era acreedor del demandante y este demandante a su vez era
acreedor del demandado, el primero (osa el demandado) podía amenazar con
hacer que se insertara en la fórmula una exceptio doli, si el demandante no
pidiera en el juicio la condena por la diferencia entre el importe del crédito
propio y el importe de la deuda propia.
La inserción de la exceptio doli habría conducido, en efecto a esta
consecuencia: si el crédito del demandado era igual o inferior al del
demandante, el juez debía pronunciar la absolución y en estos casos
las obligationes se habrían extinguido por efecto de la litis contestatio, si el
importe del crédito del demandado era superior al del demandante, el juez
pronunciaba igualmente la absolución y el crédito del demandante se habría
extinguido por efecto de la litis contestatio, pero el demandado habría podido, a
su vez, intentar la acción por la diferencia a su favor.
EN LAS REFORMAS DEL EMPERADOR JUSTINIANO
Dentro de las reformas de Justiniano se llevó una célebre constitución, que ha
sido interpretada de distintas maneras de acuerdo a lo investigado, la misma
consistía en:
"Mandamos, se dice en inicio de esta constitución, que por el mismo derecho
(ipso iure) se hagan las compensaciones en todas las acciones, sin que se
Haya de observar diferencia alguna entre ellas respecto a la real o a las
Acciones personales”.
En los términos empleados en esta constitución se fundan los que afirman que
la compensación adquiere el carácter legal, es decir, que no necesita ser
invocada, siendo suficiente que existan los requisitos exigidos para la misma, el
juez no haría otra cosa que declarar la extinción que ya había tenido lugar o
poner las bases jurídicas para que la compensación se pudiera aplicar.
Podemos resumir entonces que las reformas de Justiniano reglamentaron la
compensación en los siguientes aspectos:
1. Permitía que se aplicara compensación en todas las acciones, sin
importar si fueran o no de idénticas causas (ex eadem causa o ex dispari
causa).
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
2. La compensación es admitida en lo sucesivo ipso jure, lo que se
interpreta que tiene lugar, sin que el demandado necesite oponer la
excepción de dolo.
3. La compensación podía ser puesta en todas las acciones, aun en las
reales.
Restricción de la Compensación
La compensación no podía ser alegada en Roma en los siguientes casos:
Cuando la acción se ejercitaba para obtener la devolución de una cosa
depositada.
Si se demandaba una cosa poseída por hurto o violencia.
Contra determinados créditos del fisco y de los municipios.
Efectos de la Compensación
Los efectos más importantes que tenía la compensación dentro del
ordenamiento jurídico romano, no los explica el catedrático Juan Iglesias en los
siguientes puntos:
Desde el momento que se enfrentan 2 créditos, una y otra parte quedan
libres de pagar intereses.
Se extinguen las relaciones de garantías
El que recíprocamente es acreedor y deudor, en los casos en que tiene
lugar la compensación, puede reclamar como indebido el pago.
La coexistencia de los créditos compensables, llevan solo a la
desvirtuación; la extinción se realiza por la sentencia judicial.
Si una de las partes reclama en juicio su crédito y la otra invoca al
crédito contrario, el juez ha de estimar este derecho como pago ( Ipso
Iure pro soluto compensationem haberi oportet).
La compensación es un medio de defensa legal y es deber del juez
tomarlo en consideración
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
REQUISITOS DE LA COMPENSACIÓN UNILATERAL
Para que las obligaciones se extingan por compensación unilateral es
necesaria la concurrencia de los requisitos que la ley civil exige. Tales
requisitos se encuentran establecidos en el artículo 1288 del Código Civil:
Artículo 1288.- «Por la compensación se extinguen las obligaciones recíprocas,
líquidas, exigibles y de prestaciones fungibles y homogéneas, hasta donde
respectivamente alcancen, desde que hayan sido opuestas la una a la otra. La
compensación no opera cuando el acreedor y el deudor la excluyen de común
acuerdo».
Analicemos brevemente cada uno de los requisitos que deben concurrir:
a) Obligaciones recíprocas.- Se entiende por reciprocidad la circunstancia
de convertir a los sujetos en acreedores y deudores al mismo tiempo,
no en la misma obligación, sino en obligaciones distintas; es decir el
acreedor de una de ellas es deudor en otra y viceversa.
b) Obligaciones líquidas.- Se tiene que cuantificar el valor de cada una de
las obligaciones por compensarse, propiamente dirigida a las
prestaciones en que están contenidos los valores económicos.
En la doctrina se entiende por cantidad liquida la expresada en una cifra
numérica precisa o que sea liquidable por simple operación aritmética,
sin estar sujeta a deducciones indeterminadas.
c) Exigibilidad de las obligaciones.- Para compensar una obligación con
otra, es necesario que ambas sean exigibles; es decir, de plazo vencido
o de condición cumplida.
Una obligación es exigible a partir del momento en que el acreedor se
encuentra legitimado para exigir su inmediato cumplimiento. La
exigibilidad de una obligación supone, pues, que no existe plazo de
vencimiento alguno en beneficio del deudor o que dicho plazo ha
transcurrido en su integridad y que, en consecuencia, al simple
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
requerimiento del acreedor, el deudor deberá realizar la prestación que
es objeto de la obligación.
d) La fungibilidad y homogeneidad de las prestaciones.- La fungibilidad se
presenta en la prestación, entendiéndose como bienes fungibles
aquellos que son susceptibles de ser reemplazados por otros, porque
se trata de la misma especie. El vocablo "homogéneo", por su parte es
definido por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
como "perteneciente o relativo a un mismo género, poseedor de iguales
características". Por tanto fungibilidad y homogeneidad, pues, suponen
equivalencia, no existiendo mayores diferencias conceptuales entre una
y otra palabra.
En la práctica la compensación se da más que todo, por no decir
únicamente, en las obligaciones pecuniarias. Y, en lo que hace a estas,
es necesario tener presente la pluralidad de monedas o divisas, y
determinar si, pese a haberse contraído las obligaciones en monedas
distintas, es posible o imperiosa la reducción de todas a una, es decir, a
un común denominador.
e) La embargabilidad de las prestaciones.- Teniendo en cuenta que en la
compensación se oponen créditos y no bienes, la extinción se produce
en los créditos, pues los bienes en sí mismos no se oponen. La
embargabilidad entraña la disponibilidad.
f) Los créditos deben ser opuestos entre sí.- La simple existencia entre los
créditos no da lugar a la compensación
CLASES DE COMPENSACION
La compensación puede ser clasificada de diversas formas: se le puede
analizar en función a su origen, de acuerdo con los sujetos que intervienen en
ella, según su ámbito de operación y, por último, en relación con su magnitud.
Veremos también cómo estas clases de compensación no son excluyentes
entre sí, pudiendo coexistir unas con otras.
1. De acuerdo a si opera en virtud de la ley o de la voluntad humana, esto
es, en función a su origen.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
Esta primera clasificación divide a la compensación según si se origina en la
voluntad de las partes o con prescindencia de ella.
1.1. Legal o de pleno derecho.
La compensación legal es la que se produce por simple ministerio
de la ley, sin intervención alguna de las partes. Sólo hace falta
que se den los requisitos de reciprocidad, exigibilidad, liquidez y
fungibilidad de dos o más obligaciones entre acreedor y deudor,
para que la ley las declare compensadas hasta el monto de la de
menor valor -de no ser ellas iguales-, aun sin conocimiento de las
partes. Opera, pues, de pleno derecho.
Como sabemos, esta figura se incorporó al antiguo Derecho
Francés por una interpretación considerada como inexacto de los
textos de Justiniano.
La compensación legal o automática fue recogida por las
legislaciones sobre las que el Código Francés ejerció su
influencia. De este modo, prevaleció durante el siglo pasado,
hasta el cuestionamiento de la eficiencia y validez del carácter
compulsivo y forzoso de la figura, que condujo a su
replanteamiento.
En efecto, la compensación legal llega a ser no sólo arbitraria,
sino incongruente con la estructura legal del sistema civil.
Operando la compensación como un doble pago ficto y teniendo
el pago el carácter de libre (nadie está obligado a cobrar su
acreencia; la ley no se entromete en el cumplimiento de las
deudas que no se reclaman, si es que el acreedor no perjudica a
nadie con el no cobro de su crédito, e incluso podría convenirle la
subsistencia del mismo), dados los principios de libertad de
gestión y libertad de extinción de las obligaciones, la
compensación impuesta por mandato de la ley resulta un quiebre
que desvirtúa la lógica del conjunto.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
Por último, consideramos que la expresión "compensación legal"
no es la más adecuada, pues cualquier clase de compensación lo
es (legal), siempre que no contravenga norma imperativa de
orden público. Las compensaciones voluntaria, judiciales, etc.,
son "legales" (si tomamos el término por oposición a "ilegales") en
los sistemas que las contemplan dentro de sus legislaciones. Nos
parecería, por tanto, más idóneo llamar a este tipo de
compensación de una manera que se ajuste mejor a su concepto,
como por ejemplo, "compensación de pleno derecho",
"compensación automática", etc.
1.2. Voluntaria.
Como sabemos, la compensación es una forma de pagar o de
extinguir obligaciones (quien compensa está pagando),
distinguiéndose del pago en estricto en cuanto no hay tradición
alguna, sino que el acreedor extingue lo que adeuda con lo que le
deben. Siendo de naturaleza similar al pago, su exigencia es libre
y opera a voluntad del acreedor. En cualquier situación de
acreencia, es potestativo para el acreedor cobrar o no su crédito.
No hay norma que lo obligue a hacerlo, ni tampoco existe ley que
disponga arbitrariamente del patrimonio del deudor y sustraiga de
él un bien para entregárselo al acreedor. Sin embargo, si el
acreedor desea hacer valer su derecho, la ley le otorga una serie
de formas y garantías para lograrlo.
La compensación voluntaria puede darse, así, por la declaración
unilateral de la decisión de compensar, siempre y cuando
concurran los requisitos de ley. Esta solución es aquella por la
que ha optado nuestro Código Civil vigente, en su artículo 1288
("Por la compensación se extinguen las obligaciones recíprocas,
líquidas, exigibles y de prestaciones fungibles y homogéneas,
hasta donde respectivamente alcancen, desde que hayan sido
opuestas la una a la otra. La compensación no opera cuando el
acreedor y el deudor la excluyen de común acuerdo".
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
Finalmente, la compensación voluntaria puede ser judicial o
extrajudicial. La primera puede oponerse por el demandado en
juicio, en vía de reconvención, no siendo necesario que se haga
con deuda líquida, puesto que puede liquidarse en el mismo juicio,
por el juez. La compensación judicial resulta, pues, de una
sentencia que la pronuncia.
2. De acuerdo con los sujetos que intervienen en la compensación.
Según este criterio, la compensación puede clasificarse en tres clases, a saber:
si opera sin intervención humana, con la intervención de una sola de las partes,
o con la intervención de ambas partes.
2.1 Compensación operada sin intervención humana.
En este supuesto estamos hablando de la compensación legal, que opera
por ministerio de la ley. Como vimos anteriormente, esta compensación
resulta independiente de la voluntad de las partes, con prescindencia de su
conocimiento, y aun cuando una de ellas se oponga. Se realiza, cuando dos
sujetos son respectivamente acreedores y deudores y sus deudas mutuas
son líquidas, exigibles y fungibles entre sí. En este caso, las deudas se
compensan de pleno derecho el día de su coexistencia, extinguiéndose
recíprocamente hasta el monto de la menor, por la sola fuerza de la ley.
Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, esta clase de compensación
no es acogida por el Derecho Peruano.
2.2 Compensación operada de modo unilateral.
La compensación unilateral, adoptada por nuestro Código Civil de 1936 y
mantenida por el vigente -en su artículo 1288, se insume en la
compensación voluntaria. Opera, como dijimos, cuando es opuesta por una
de las partes. No hay una formalidad en particular para oponer la
compensación, pudiendo hacerse en forma verbal, escrita o por cualquier
otro medio permitido por la ley.
Esta compensación, como hemos expresado, requiere, para su
procedencia, cumplir con las exigencias señaladas expresamente en la
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
norma positiva, a saber, que ambas obligaciones sean recíprocas, líquidas,
exigibles y que los objetos de sus prestaciones sean fungibles entre sí.
Reuniendo estas condiciones, es plenamente eficaz y, por consiguiente,
irrevocable.
Sus efectos se producen desde el día en que es opuesta por una de las
partes. En caso que la otra parte rehusare esta compensación, se puede
recurrir a los Tribunales de Justicia para que la declare consumada. En este
supuesto, no varía el momento en que se producen sus efectos, ya que
luego de la resolución judicial, éstos se retrotraen al instante en que fue
opuesta. Se trataría, simplemente, de una resolución declarativa.
2.3 Compensación operada de modo bilateral.
Este tipo de compensación es también voluntaria. Opera, como su nombre
lo indica, cuando concurren las voluntades de ambas partes, quienes
convienen en compensar sus respectivas deudas. En otras palabras, debe
haber un acuerdo compensatorio celebrado entre los deudores/acreedores
recíprocos, mediante el cual convengan en que las dos deudas queden
extinguidas.
Por tratarse de un contrato, entra en juego la voluntad de quienes lo
celebran, de modo que no se requiere la concurrencia de las condiciones
que la ley exige para la compensación unilateral.
La compensación convencional, como su nombre lo indica, proviene de un
acuerdo entre las partes. Tal convención, conforme a los principios
generales de los contratos, se basa en la autonomía de la voluntad tanto del
acreedor como del deudor, la cual conlleva la libertad de contratar y la
libertad contractual. Como sabemos, esta última faculta a ambas partes a
establecer el contenido del contrato, con la única restricción de no atentar
contra norma imperativa o de orden público.
3. De acuerdo a si opera fuera o dentro de un proceso judicial o arbitral.
La compensación también puede clasificarse en función a si hay o no
resistencia de alguna de las partes (o de ambas) para su ocurrencia.
3.1 Compensación extrajudicial.
Cuando la compensación opera extrajudicialmente, es porque no se ha
requerido de ningún proceso para su ejecución. Esto implica la ausencia de
conflicto entre las partes respecto de la extinción de las deudas recíprocas.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
La compensación extrajudicial opera en los siguientes supuestos:
3.1.1 Compensación legal.
En este caso, al operar la compensación en forma automática desde el
instante en que coexisten las deudas recíprocas que se ajustan a los
requisitos de ley, no se requiere de ningún proceso judicial, pues se
entiende que las deudas ya no existen.
No obstante, en caso que una de las partes se negara a considerar
extinguida su acreencia, insistiendo en mantenerla o cobrarla, la otra
parte podría recurrir a un proceso judicial o arbitral (de haberse previsto
este último) a efectos de que se declare la compensación. Aquí la
resolución judicial no es constitutiva sino únicamente declarativa. El juez
o, en su caso, el árbitro, declarará que la compensación operó en el
momento en que ambos créditos coexistieron, retrotrayendo sus efectos
a dicha fecha.
3.1.2 Compensación voluntaria unilateral.
Como sabemos, en este caso a cualquiera de las partes le asiste el
derecho de oponer la compensación, en el momento en que lo desee, a
partir de la coexistencia de ambas deudas recíprocas, siempre y cuando
concurran los requisitos de ley. Desde que se opone debe operar,
extinguiendo ambos créditos hasta el monto del menor de ellos. Se
entiende, pues, que los créditos recíprocos ya no existen luego de la
declaración unilateral.
Sin perjuicio de lo señalado, y en forma semejante al caso de la
compensación legal, si la parte a quien se opuso la compensación
rehusara aceptarla, cabría la interposición de una demanda judicial. La
resolución judicial también tendría carácter declarativo y no constitutivo,
razón por la cual los efectos de la compensación se retrotraen al
momento en que fue opuesta por una de las partes.
3.1.3 Compensación voluntaria bilateral.
Habiéndose originado por voluntad de ambas partes, la compensación
voluntaria bilateral surte sus efectos desde el día acordado por ellas.
Esta compensación es fundamentalmente extrajudicial, debido a que
deviene en producto de la libre voluntad de los contratantes, quienes
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
buscan simplificar sus correspondientes acreencias y deudas en una
sola operación contable, evitando el recorrido inútil que implica efectuar
los dos pagos por separado. Nada impediría, sin embargo, que tenga
lugar dentro del marco de un proceso judicial, pero este supuesto sería
más asimilable a una transacción judicial que a una compensación.
3.2. Compensación judicial
La compensación judicial es, como su nombre lo indica, la que resulta de una
resolución de los Tribunales de Justicia, los mismos que la decretan al dictar
sentencia en un proceso.
3.2.1. A instancia de parte.
Este tipo de compensación es la que opone el deudor demandado en
juicio para el cumplimiento de una prestación; así, en su contestación a
la acción o en su demanda reconvencional, alega un crédito que a su
vez tiene respecto del demandante. En este supuesto, la liquidación se
realizará en el juicio: el juez reconocerá el crédito alegado, lo evaluará, y
-finalmente- lo extinguirá con la deuda de la demanda inicial hasta la
concurrencia de la obligación de monto menor.
En cuanto al momento en que produce sus efectos la compensación
judicial, la doctrina se divide en tres corrientes: una, que considera que
los créditos se extinguen desde el instante de su coexistencia en
condiciones de comprensibilidad, por reunirse en ese momento todos los
requisitos legales (por ejemplo, desde el instante en que el juez liquidó la
deuda del deudor que interpuso la reconvención). Otra corriente postula
que sus efectos se inician a partir de la sentencia del juez. Por último, la
tendencia más generalizada es reputar a las deudas extinguidas desde
que la compensación fue invocada en el escrito de reconvención,
teniendo la sentencia posterior sólo carácter declarativo y no constitutivo.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
3.2.2. De oficio.
Este supuesto ocurre cuando en un proceso judicial, el demandante
reclama un crédito y a su vez el demandado reconviene pretendiendo
otro crédito. La diferencia con el supuesto anterior es que en este caso
el reconviniente no opone la compensación judicial, sino simplemente
demanda la pretensión de un crédito que a su vez tiene con su
acreedor/demandante.
Se trata del caso contemplado en el artículo 1326 del Código Civil,
norma que establece que: "Si el hecho doloso o culposo del acreedor
hubiese concurrido a ocasionar el daño, el resarcimiento se reducirá
según su gravedad y la importancia de las consecuencias que de él
deriven.
En el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, el tema está
regulado por el artículo 1973 del Código Civil, norma que establece que:
"Si la imprudencia sólo hubiera concurrido en la producción del daño, la
indemnización será reducida por el juez, según las circunstancias."
3.3 Compensación arbitral.
La compensación puede también operar dentro de un proceso arbitral. El
arbitraje, como sabemos, es un procedimiento al que dos partes (demandante y
demandado), voluntariamente y de común acuerdo, someten un asunto en
conflicto a fin de evitar que se ventile ante el Poder Judicial, ya sea por haberlo
previsto así en el contrato, o porque luego de surgido el problema deciden
recurrir a una vía distinta de la judicial. El Tribunal Arbitral puede constar de un
solo árbitro o de tres, según convengan las partes, y el laudo emitido por aquél
tendrá carácter definitivo, salvo que por acuerdo de partes en el convenio
arbitral, o de encontrarse previsto en el reglamento arbitral de la institución
arbitral al que las partes hubieran sometido su controversia, procediera la
apelación ante el Poder Judicial o ante una segunda instancia arbitral. Al
quedar consentido o ejecutoriado dicho laudo arbitral equivaldría a una
sentencia, siendo eficaz y de cumplimiento obligatorio desde que es notificado
a las partes. Su ejecución se realiza al igual que una sentencia, pudiéndose
llevar a cabo por los propios árbitros o por la institución organizadora o por el
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
Juez Especializado en lo Civil del lugar de la sede del arbitraje que
corresponda en la fecha de la solicitud.
Puesto que la reconvención procede dentro de un procedimiento arbitral y
habiendo visto que dicho proceso reviste características similares al
procedimiento judicial -en cuanto a su obligatoriedad y ejecución, que es lo que
interesa al tema que venimos tratando-, podemos ver cómo la compensación
puede operar dentro de un proceso de esa naturaleza.
3.3.1. A instancia de parte.
En su escrito de reconvención el demandado/deudor puede pretender la
ejecución de una deuda a su favor que tiene con el demandante. Si,
aduciendo esta acreencia, el reconviniente opusiese la compensación, el
árbitro o los árbitros pueden, llegado el momento, fallar compensando
ambas deudas hasta el monto de la menor, siempre y cuando las dos
prestaciones tengan al menos características de reciprocidad y
exigibilidad y que sus objetos sean fungibles entre sí. Al igual que en la
compensación judicial a instancia de parte, el requisito de liquidez para
que opere la compensación no es imprescindible, ya que el árbitro se
encuentra facultado para liquidar las deudas que todavía no estuvieren
liquidadas. Nos remitimos, pues, a lo expresado al analizar la
compensación judicial a instancia de parte.
3.3.2. De oficio.
Esta clase de compensación opera cuando el demandado, al reconvenir,
no opone ni solicita la compensación, sino sólo pretende la ejecución de
un crédito que le adeuda el demandante. Al igual que en la
compensación judicial de oficio, no se requiere para su eficacia del
elemento voluntario de la invocación por parte del
demandado/reconviniente.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
Bastaría, como dijimos, la pretensión de un crédito por las dos partes, y
que ambas pretensiones se encuentren sustentadas dentro de un
proceso -en este caso, arbitral- por demanda y reconvención.
Como las controversias que pueden ser objeto de proceso arbitral son
de diversa índole (según el artículo 9 de la Ley N° 26572 -Ley General
de Arbitraje-, éstas pueden surgir o haber surgido "...respecto de una
determinada relación jurídica contractual o no contractual, sean o no
materia de un proceso judicial."), el laudo arbitral puede incluir
compensación de obligaciones contractuales, así como de montos de
indemnizaciones provenientes de casos de responsabilidad
extracontractual. Al igual que en el supuesto anterior, nos remitimos a lo
expresado en el análisis de la compensación judicial de oficio, por la
identidad que existe en el tratamiento de ambas figuras.
4. De acuerdo con su magnitud.
Finalmente, la compensación puede clasificarse tomando como base su
magnitud, es decir, según el espectro que abarca en relación a las
prestaciones a ser compensadas. Para ello, se divide en dos grandes
clases: si al compensar ambas deudas ocurre la extinción completa de
ellas, será total; en cambio, si sólo se extinguen parcialmente, se tratará de
una compensación parcial.
4.1. Total.
La compensación total se presenta cuando la prestación debida por una de
las partes se extingue por completo con la totalidad de la prestación
adeudada por la otra. Ello implica la extinción de las obligaciones recíprocas
que mantenían ambos sujetos.
Esta clase de compensación se puede dar, según lo hemos visto, en forma
legal o unilateral (concurriendo los requisitos de reciprocidad, exigibilidad y
liquidez de las obligaciones, y que los objetos de sus prestaciones sean
fungibles entre sí), bilateral (por convenio de compensación, en cuyo caso
no se requiere la existencia de las condiciones anteriores, salvo la de
reciprocidad en las obligaciones), extrajudicialmente o dentro de un proceso
judicial o arbitral.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
4.2. Parcial.
Se considera parcial a la compensación cuando, luego de operada, subsiste
parte de la deuda de uno de los sujetos. En este caso, ambos créditos son
de disímil magnitud: la compensación extingue las dos deudas hasta el
monto en que deje de ocurrir la superposición de ellas, la que finalizará con
la deuda de menor cuantía. Esta última quedará, pues, totalmente
extinguida, y, por ende, su deudor liberado por completo.
OPONIBILIDAD DE LA COMPENSACIÒN
Hablar de oponibilidad, al recurrir al Diccionario de la Lengua Española, se
puede encontrar el término oponible, que en resumen indica "que se pude
oponer; es decir, poner una cosa en contra otra, para estorbarle o impedirle su
efecto". Desde el punto del Derecho la oponibilidad toma una conceptualización
especial, o mejor dicho una conceptualización que hace referencia a la
seguridad jurídica, de protección de bienes frente a terceros, por eso es que la
oponibilidad está muy ligada a los derechos reales e incluso a los derechos de
crédito, pero también aparece o está ligada a la compensación; por lo que en
síntesis "la oponibilidad supone el influjo que la actuación jurídica ajena ejerce
sobre los legítimos intereses de los terceros, que deberán contar en el futuro
con ella, aunque no estén obligados al cumplimiento de lo pactado. La
oponibilidad se proyecta hacia el exterior, como una consecuencia de la
dinámica jurídica". Esto significa que la oponibilidad no solo involucra los que
establecen la relación jurídica obligacional, sino que sin hacer partícipe de la
celebración de un contrato por ejemplo, resulta involucrado uno o más terceros,
dependiendo de cuál sea la obligación y qué apunte como finalidad cada uno
de ellos.
Pero a esto es inevitable agregar que "la oponibilidad no consiste en que los
actos jurídicos puedan producir derechos y obligaciones para quienes no han
intervenido en la celebración de estos, ni directamente ni por procuración,
porque tales efectos están descartados por el principio de la relatividad, sino en
el deber general que pesa a cargo de los terceros de respetar la eficacia, aun
transitoria, que tales actos por ley están llamados a producir entre las partes".
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
OPONIBILIDAD DE UN ACTO JURÍDICO
Con la finalidad de entender la oponibilidad de un acto jurídico, indicando de
antemano que a partir de un ato jurídico, como los contratos por ejemplo, se
pueden generar obligaciones, es necesario tomar en cuenta, sin dejar de lado
el artículo 140 del Código Civil, el mismo que versa que: el acto jurídico es la
manifestación de voluntad destinada a crear, regular modificar o extinguir
relaciones jurídicas. Entonces, con una visión obligacional se puede decir que
"el acto jurídico como la manifestación de voluntad dirigida a producir efectos
jurídicos que el ordenamiento reconoce y tutela"; es decir, si de un acto jurídico
nace una obligación, ésta puede ser regulada o tutelada por el órgano judicial.
Entonces hablar de oponibilidad de un acto jurídico es teniendo en cuenta que
dicho acto genera obligaciones; por eso, "se habla de oponibilidad de un acto
jurídico cuando los terceros deben contar con él en lo venidero, tendrán que
actuar conforme a esa realidad, sin posibilidad de eludirla jurídicamente. En
rigor, la oponibilidad se caracteriza por imponerse al tercero la realidad del acto
jurídico. El tercero debe soportar esa realidad, contar con ella necesariamente
a la hora de ejercitar sus derechos. Es decir, cuando las partes contratantes
oponen el contrato al tercero no pretenden vincularlo sin su voluntad
extendiendo a él las deudas y los compromisos adquiridos, sino hacerle
respetar los efectos que dicho contrato ha producido entre ellos"7. Es decir que
la oponibilidad implica la presencia del principio erga omnes; aún más si se
trata en materias de Derecho Registral.
Considerando lo anteriormente dicho se puede afirmar con certeza que: "la
eficacia indirecta de los actos jurídicos consiste en el influjo que la actuación
jurídica ajena ejerce sobre los legítimos intereses de terceros, quienes en el
futuro deberán contar con esa realidad sin posibilidad de eludirla jurídicamente.
Ese influjo es lo que se conoce como oponibilidad de los actos jurídicos, es
decir que el fenómeno de la oponibilidad, sin embargo, no se limita a la
enajenación de bienes, sino que está presente en todos los actos jurídicos: los
terceros deben tomar en cuenta las transformaciones operadas en la realidad
jurídica a raíz de los actos celebrados".
CASOS EN QUE LA COMPENSACIÓN ES IMPROCEDENTE.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
Hay obligaciones no compensables, estas pueden ser entre particulares y el
estado cuando los particulares fueran deudores por remates de bienes
estatales, rentas del fisco, por derechos de aduana, por contribuciones, o si las
deudas y créditos recíprocos no fuesen del mismo departamento o ministerio, o
cuando los créditos de los particulares estuvieran dentro de la consolidación
legal de créditos contra el estado.
Otros casos en que no procede la compensación: Cuando no se puede restituir
la cosa al propietario o poseedor despojado, los daños e intereses por ese
motivo, no pueden compensarse, ni tampoco la obligación de devolver un
depósito irregular, ni las de ejecutar un hecho, ni las deudas por alimentos.
OPONIBILIDAD DE LA COMPENSACIÓN POR EL GARANTE
A través del artículo 1291 del Código Civil se establece la facultad del garante
de oponer la compensación de la deuda de la persona a quien ha garantizado,
con el crédito que éste pudiese tener contra su propio acreedor:
Artículo 1291.
- «El garante puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba
al deudor».
Como puede inferirse, lo dispuesto en esta norma constituye una excepción a
la regla general de que la compensación es un derecho personalísimo y, por
ende, que nadie más que el propio deudor puede oponer la compensación
entre su obligación y el crédito que coincidentemente tenga contra el mismo
acreedor.
Las excepciones a las reglas generales o específicas obedecen en muchos
casos a criterios de índole práctico, pero la mayor parte de las veces son
decisiones legislativas basadas en principios éticos o de justicia, los cuales se
colocan por encima de los principios estrictamente jurídicos. En este supuesto,
el principio del carácter personalísimo de la compensación se subordina al más
elevado principio de la equidad.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
Suponiendo que el deudor principal detentase un crédito compensable con su
deuda, el garante podrá oponer la compensación, aunque la deuda principal
sea ajena. Esta tesis constituye una excepción a la regla de nuestro
ordenamiento relativa a la imposibilidad de un deudor de oponer la
compensación de su codeudor solidario al acreedor común, y se justifica
porque el garante no es el obligado principal y, por ello, no está «pagando su
deuda con el bolsillo de otro»
Ahora bien, pese a que la figura del garante supone características en cierto
modo similares a la solidaridad pasiva particularmente la fianza solidaria, en lo
relativo al tema de la compensación, ostenta diferencias sustanciales.
El requisito de la reciprocidad de obligaciones, indispensable para la
compensación, debe existir en forma directa entre el obligado principal y el
acreedor. Pero el fiador, si bien no se beneficia con el crédito, sí puede salir
perjudicado con el incumplimiento de aquél a quien garantiza, razón por la cual
tiene la potestad de invocar dicha compensación.
Existe una estrecha concordancia entre esta facultad del fiador y el beneficio de
excusión, derecho del fiador simple establecido por el artículo 1879 de nuestro
Código Civil («El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin
hacerse antes excusión de los bienes del deudor»).
Por otro lado, resulta conveniente señalar que aunque el artículo 1291 se
encuentra en aparente contradicción con el artículo 1885 de nuestro mismo
cuerpo legal, precepto que establece la facultad del fiador de oponer todas las
excepciones que corresponden al deudor aunque éste haya renunciado a ellas,
salvo las que sean inherentes a su persona, es decir, las que tengan, como
ocurre con la compensación, carácter personalísimo, ese conflicto no existe.
Así, la aparente contradicción se salva al considerar que lo previsto por el
artículo 1885 reviste carácter general; en cambio, la norma que concede al
fiador la facultad de oponer la compensación entre el acreedor y el deudor es
de carácter particular, como una especial excepción a la regla. La
compensación es, pues, la única excepción personal correspondiente al deudor
que el fiador puede oponer contra el acreedor, debido a su particular condición
de deudor subsidiario, la misma que surge del carácter accesorio de su
obligación. Sobre la compensación que el fiador invoque respecto de la
obligación por él afianzada (obligación principal) y lo que el acreedor le adeude,
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
la doctrina no es uniforme: un sector opina que se trataría de una
compensación voluntaria o facultativa, pues el derecho propio personalísimo
que exige la compensación unilateral no se encuentra presente; otro sector de
la doctrina, en cambio, estima que el fiador sí es titular de la calidad de deudor,
puesto que si bien se ha obligado accesoriamente por el deudor principal (su
calidad es de sujeto pasivo accesorio), su obligación hacia el acreedor le es
propia.
Estaría, pues, actuando por derecho propio al oponer la compensación entre su
crédito contra el acreedor y la deuda principal que está afianzando.
Nos adscribimos a esta última corriente. Es de notar que, independientemente
de la posición asumida, existe unanimidad en admitir la procedencia de la
compensación entre la deuda principal y el crédito que tenga el fiador contra el
acreedor.
Por ello, si el acreedor exigiera el pago al fiador y éste le opusiera la
compensación de su propio crédito, el acreedor renuente a aceptar esta
solución podría pretender dirigirse contra el deudor principal, demandándole el
pago de la obligación, pero éste podría alegar que dicha obligación ya no
existe, por haber operado tal compensación entre acreedor y fiador. Lo que
quedaría es una nueva obligación entre el deudor y su fiador, mas ninguna con
el «ex acreedor», pues esta deuda se extinguió; de lo contrario, el acreedor
recibiría satisfacción doble (por parte del fiador y por parte del deudor).
En cambio, el deudor no puede oponer en compensación el crédito que su
fiador tenga contra el acreedor, pues de hacerlo agravaría la situación del
fiador, quien se obligó a pagar únicamente en defecto del deudor. La razón es
justa y evidente: la deuda del fiador es sólo accesoria o subsidiaria, mientras
que la del deudor es principal. De otro modo, el fiador resultaría pagando por el
deudor sin antes haber hecho excusión de los bienes de este último, no
obstante no tener la condición de solidario.
Si, como vimos anteriormente, no procede la compensación que pretendiese
oponer un codeudor solidario (respecto de la deuda común) contra el crédito
que otro codeudor tuviera con el acreedor, con mayor razón resultaría
inadmisible la que eventualmente opusiera un deudor respecto de su deuda,
con el crédito detentado por el fiador con el acreedor.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
En resumen, el deudor principal no tiene la facultad de invocar contra el
acreedor la compensación entre su obligación y el crédito del fiador; empero, sí
puede atenerse al efecto extintivo generado por la compensación opuesta por
el fiador.
Como sabemos, contrariamente al fiador simple, el fiador que se obliga en
forma solidaria carece del beneficio de excusión.
No obstante, esto no significa que el fiador solidario se convierta en un
codeudor solidario, ya que no debemos dejar de tomar en cuenta la naturaleza
de la fianza, que es enteramente distinta. La solidaridad, por tanto, no le quita a
la fianza su carácter de obligación accesoria y en absoluto convierte al fiador
en deudor directo de la obligación principal. La más importante diferencia entre
la fianza simple y la fianza solidaria estriba en que, en esta última, el fiador no
goza ni del beneficio de excusión ni, mediando varios fiadores, del beneficio de
la división. Por lo demás, el tratamiento es muy semejante, no existiendo
diferencia alguna en lo relativo a la compensación.
IMPUTACIÓN LEGAL DE COMPENSACIÓN
Resulta frecuente que una persona tenga respecto de otra u otras más de una
deuda compensable, y desee oponer la compensación contra uno o varios
créditos que, a su vez, tuviera de su acreedor.
Tratándose de compensación convencional, el tema no presenta dificultad
alguna, ya que por la libre voluntad de las partes éstas pueden acordar
compensar la deuda que deseen contra el crédito que elijan. No interesa aquí
ni la antigüedad, ni la exigibilidad, ni la fungibilidad de las prestaciones.
Tampoco si se encuentran garantizadas o no. Rige, como dijimos
anteriormente, la autonomía de la voluntad, convirtiéndose la compensación en
un contrato cuyas estipulaciones son definidas y delineadas íntegramente por
quienes lo celebran.
En cambio, en el caso de la compensación unilateral, la que, como sabemos,
se lleva a cabo por vía de oposición —materia de este análisis—, la
normatividad brinda soluciones que suplen las posibles deficiencias y conflictos
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
que podrían suscitarse cuando quien opone la compensación no ha
manifestado su elección respecto de la imputación de la deuda.
Así, el artículo 1293 de nuestro Código Civil vigente señala:
Artículo 1293.- «Cuando una persona tuviera respecto de otras varias
deudas compensables, y no manifestara al oponer la compensación a
cuál la imputa, se observarán las disposiciones del artículo 1259».
En primer lugar, podemos deducir del tenor de este numeral que el deudor que
opone la compensación tiene la facultad de decidir e indicar la o las deudas
que desea reducir o extinguir con el crédito que posee contra su acreedor.
Cuando falta esta manifestación de voluntad, el Código la suple remitiéndonos
a la norma sobre imputación legal.
Asimismo, el artículo 1293 hace mención expresa de la calidad de
compensables de las deudas que la persona mantenga con su acreedor. En
otras palabras, si el deudor tuviera con su acreedor varias deudas de distintas
características y, a su vez, tuviese un crédito con aquél, este crédito sólo sería
compensable con la o las deudas que reúnan los requisitos ya conocidos
(reciprocidad, liquidez, exigibilidad, fungibilidad). Se vuelve, pues, al principio
básico de la compensación, más allá de la existencia de pluralidad de deudas.
En caso de coexistir dos deudas que revistan las mismas características de
garantía (que ninguna se encuentre garantizada, o que —por citar un supuesto
— las dos estén garantizadas con fianza bancaria) y tengan el mismo grado de
onerosidad para el deudor (por ejemplo, que ambas se hallen afectas a igual
tasa de interés), entonces se imputará el crédito a la obligación de fecha más
antigua. Empero, si ambas obligaciones tienen la misma fecha de vencimiento,
entonces se deberá proceder a prorratear el crédito entre ellas, es decir, a
imputarlo en partes proporcionales.
La misma regla se aplicará en caso de existir pluralidad de obligaciones
compensables por ambas partes.
Si se trata de la compensación convencional, a pesar de no señalarlo
expresamente el Código Civil, las partes, por mutuo acuerdo, pueden adherirse
al orden de prelación establecido por el artículo 1259 o a uno distinto.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
Asimismo, cuando haya convención sobre compensar las deudas mutuas, pero
discrepancia en torno al orden para imputar el pago, consideramos que
cualquiera de las partes puede exigir el orden del mencionado numeral del
Código.
Por último, en cuanto a las obligaciones de hacer, no habría inconveniente en
que se les aplicaran los mismos preceptos, siempre y cuando cumplan con los
requisitos exigidos por la ley.
A modo de ejemplo, imaginemos que José se encuentra obligado a reparar un
lote de diez televisores de Pedro. Por su parte, este último tiene las siguientes
obligaciones con José: (1) reparar cinco televisores; (2) reparar tres televisores,
con cargo a una penalidad del 2% del valor de reparación por cada día de
retraso; y (3) reparar cuatro televisores, habiendo entregado a José un equipo
de sonido como garantía prendaria. Asumimos que los televisores son todos de
la misma marca y las especificaciones técnicas de las reparaciones a realizarse
revisten características muy similares, es decir, los objetos de las prestaciones
de estas obligaciones de hacer son fungibles entre sí.
En este supuesto, cualquiera de los dos podría oponer la compensación,
puesto que las deudas de ambas partes son exigibles, además de recíprocas y
líquidas. A falta de manifestación expresa por parte de quien opone la
compensación acerca de a cuál deuda la imputa, o no existiendo acuerdo sobre
tal imputación, sería aplicable lo establecido por el artículo 1259. Así, la
obligación de José se extinguiría, aplicándosela a las deudas de Pedro de la
siguiente forma: (1) a la totalidad de la obligación de reparar tres televisores
sujeta a una penalidad del 2%, por ser la más onerosa para el deudor; (2) a la
totalidad de la obligación simple de reparar cinco televisores, ya que es menos
onerosa para Pedro; y (3) parcialmente a la obligación de reparar televisores
con garantía prendaria, la que por encontrarse protegida con garantía real, es
improbable que quede impaga en caso de insolvencia de Pedro. Esta
obligación se reduciría a la reparación de dos televisores.
INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR EFECTO DE
COMPENSACIÓN
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
El supuesto del artículo 1294 del Código Civil Peruano es de aplicación a todos
los casos en los cuales hubiese surgido un derecho de tercero respecto de uno
de los créditos que se quieran compensar. La norma expresamente excluye la
posibilidad de que cualquier tercero se vea perjudicado en sus derechos
adquiridos sobre alguno de los créditos compensables.
Artículo 1294.- «La compensación no perjudica los derechos adquiridos
sobre cualquiera de los créditos».
El titular debe tener, como sabemos, la libre disponibilidad de su crédito; en
otras palabras, ambas deudas deben estar expeditas para sus titulares, es
decir, libres de cualquier traba legal o estorbo alguno, sin que se encuentre de
por medio el interés de terceros que puedan oponerse legítimamente al pago.
De existir tal interés, ya no cabría la compensación, pues la finalidad de esta
figura es, por un lado, evitar el circuito inútil de prestaciones, y, por otro lado,
fungir como garantía; la compensación no ampara el abuso del derecho ni
contra una de las partes, ni contra los terceros que eventualmente pudieran
salir perjudicados con la operación. La ley no ampara el perjuicio a los
derechos adquiridos —por terceras personas— sobre cualquiera de los
créditos.
La compensación es un medio de pago entre personas recíprocamente
acreedoras y deudoras; entonces para los terceros la operación es res inter
alios acta.
Consideramos que si la compensación no fue opuesta por ninguna de las
partes, a pesar de cumplir con todos los requisitos (entre ellos el de
exigibilidad), y un tercero llegase a trabar un embargo contra uno de los
créditos compensables, tal embargo constituiría un derecho adquirido, el cual
se encontraría protegido por el artículo 1294. No podría ninguna de las partes
oponer la compensación después de trabado el embargo, y pretender que se
declarase la retroactividad de la compensación a la fecha de coexistencia de
ambas obligaciones.
Caso distinto sería si, opuesta la compensación por una de las partes, y
contradicha tal invocación ante el Poder Judicial, el embargo se trabara antes
de la emisión de la sentencia. Suponiendo que la resolución judicial declarase
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
la validez de la compensación, en este caso sí quedaría sin efecto el embargo,
ya que la compensación habría operado válidamente desde que fue opuesta.
Por otro lado, el que la compensación no sea posible (en caso de haberse
vuelto exigible el crédito con posterioridad al embargo; o habiendo sido exigible
dicho crédito antes de aquél, pero recién se hubiera invocado la compensación
después de trabado tal embargo) no implica que el deudor pierda su derecho a
concurrir con el acreedor embargante al pago del saldo del crédito no
embargado, pues siempre se consideran en primer lugar los derechos
adquiridos.
Conviene señalar que el Código Civil Peruano de 1984 regula la compensación
como un medio extintivo de obligaciones. A esa idea debemos agregar que la
compensación puede considerarse, en algunos casos, como un medio extintivo
en estricto (en el sentido de que importa la desaparición de las obligaciones), y
en otros, como un medio extintivo parcial.
Resulta oportuno observar que cuando la cuantía de las prestaciones
recíprocas es idéntica y la compensación se verifica, tales obligaciones se
extinguen totalmente. De allí que esta figura pueda catalogarse como un medio
extintivo en estricto. Sin embargo, cuando el valor de las prestaciones
recíprocas es diverso, la deuda o deudas de mayor valor se extinguen
parcialmente, hasta donde alcance la menor o las menores, de suerte que la
compensación parcial constituye tan sólo un medio extintivo parcial.
RENUNCIA A LA COMPENSACIÓN
Antes de culminar nuestra revisión de esta figura, resulta pertinente analizar
brevemente la posibilidad de renunciar a la compensación.
Sabemos que la compensación opera sobre la base del ejercicio voluntario de
una o de ambas partes del derecho a extinguir o reducir su deuda con su
acreencia recíproca, en una operación de tipo «doble pago ficto» cuyas
características son más contables que de ejecución en sí. Por ende, uno de los
aspectos más importantes de esta figura radica en el arbitrio de cada una de
las partes para ejercer esa atribución, según su conveniencia, pudiendo optar
ya por la neutralización de dichas obligaciones recíprocas vía compensación,
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
ya por el mantenimiento de los respectivos créditos, conservando de esta forma
la independencia de las obligaciones.
Nadie más que las partes directamente involucradas, quienes detentan
obligaciones recíprocas, puede oponerla; ni el juez ni el árbitro pueden
declararla de oficio, así como tampoco pueden alegarla los codeudores
solidarios.
Siendo facultativa la compensación, es evidente que también puede ser objeto
de renuncia.
La renuncia puede manifestarse expresa o tácitamente.
La renuncia expresa se puede realizar, como veremos, en cualquier momento
desde el nacimiento de la obligación hasta su ejecución, en tanto que la
manifestación tácita de la voluntad de renunciar a la compensación es un acto
o una conducta que se produce con posterioridad al nacimiento de la
obligación.
1.- Renuncia expresa
Así como invocar la compensación es una atribución discrecional de las partes,
su renuncia a ella también lo es. Concurriendo las condiciones previstas por la
ley para que opere la compensación unilateral, el ejercicio de su renuncia por
una de las partes no se encuentra bajo el control de la otra. Esta renuncia, que
siempre es voluntaria, se realiza en forma expresa cuando sus términos son
explícitos.
La renuncia expresa puede originarse en un convenio celebrado entre ambas
partes bilateral o mediante declaración unilateral.
Nuestra norma positiva regula la renuncia expresa bilateral en la parte final del
artículo 1288 del Código Civil vigente, donde se establece en forma semejante
al Código derogado la exclusión de la compensación por «común acuerdo».
Nos resulta reiterativa la inclusión en la norma de la posibilidad de renunciar
por acuerdo de voluntades, ya que, no siendo la compensación al igual que la
prescripción de orden público sino de exclusivo interés privado, no estando,
pues, impuesta por la ley, e indicando el citado precepto el requisito de su
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
oposición unilateral con lo cual se consagra su carácter voluntario, entonces es
evidente que el acuerdo de su renuncia forma parte de la libertad contractual,
por medio de la cual las partes pueden determinar el objeto del acto jurídico.
El convenio de renuncia a la compensación puede celebrarse al momento de
constituirse las obligaciones respectivas, no siendo necesario que se encuentre
pactado en ambas. Bastará que en una de ellas se haya estipulado dicha
renuncia, para que ya no se pueda compensar con la otra (aunque ésta última
no contemple la renuncia). Así, un contrato de compraventa puede contener
válidamente una cláusula en la que se acuerda la no compensación del pago
con alguna otra obligación existente o futura entre el vendedor y el comprador.
En mérito de este contrato, el comprador no podrá oponer la compensación de
su prestación aunque venza una obligación de su acreedor para con él que
reúna todos los requisitos exigidos por la ley para la compensación unilateral.
Asimismo, la renuncia a la compensación se puede concertar ulteriormente a la
constitución de las respectivas obligaciones. Puede convenirse en cualquier
momento: antes de ser tales obligaciones exigibles o cuando ya son exigibles.
Inclusive, cuando una de las partes por ejemplo, mediante carta notarial opone
la compensación a la otra, y ésta última la convence de que renuncie a dicha
compensación manteniéndose así la independencia de ambas obligaciones,
pueden dejar sin efecto tal compensación (evidentemente, antes de que surta
sus efectos) y convenir su exclusión.
Con el fin de concertar la exclusión o renuncia de la compensación, resulta
indiferente si concurren o no los requisitos exigidos por la ley para oponerla.
Como señalamos anteriormente, se puede renunciar a la compensación por
acuerdo bilateral o mediante declaración unilateral. En este último caso, la
parte que no renunció mantiene su derecho a invocar la compensación.
Por ejemplo, si María y Pedro tuvieran dos obligaciones recíprocas
compensables, podrían darse los siguientes supuestos:
(a) Sólo María renunció expresamente a oponer la compensación. En
este caso, únicamente Pedro podría oponer dicha compensación (y viceversa).
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
(b) Si ambas partes renunciaron a la compensación por convenio
bilateral o mediante dos declaraciones unilaterales independientes, ninguna
podría oponerla. La única posibilidad de que se produzca la compensación
sería que ambas partes acuerden dejar sin efecto el convenio bilateral de
renuncia, o que una de ellas faculte a la otra a invocarla.
Finalmente, se debe interpretar la renuncia en forma limitativa al crédito al que
concierna; empero, por las mismas razones, no habría inconveniente en que se
produzca una renuncia de carácter general.
2.- Renuncia tácita
Las partes también pueden renunciar a la compensación de manera tácita, es
decir, sin que medie declaración expresa que indique explícitamente tal
voluntad.
Esta característica remarca una vez más el carácter privado y voluntario de la
compensación.
En el propio ordenamiento jurídico francés se contempla la posibilidad de
renunciar expresa o tácitamente a la compensación, aunque
contradictoriamente en este sistema rige la compensación legal o de pleno
derecho (forzosa). No nos resulta coherente que, habiendo ya producido la
compensación sus efectos extintivos, desde el instante en que concurrieron
ambas obligaciones bajo las condiciones exigidas por la ley (es decir, no
existiendo ya ninguna de ambas deudas o, por lo menos, habiéndose
extinguido una de ellas la de menor cuantía y reducido la otra en la medida de
la inferior), pueda una de las partes renunciar tácitamente a ella.
No sólo nos parece inconveniente por el hecho de retrotraer efectos ya
producidos con el evidente peligro de incertidumbre para terceros, sino
principalmente porque si existe la facultad de renunciar a la compensación en
forma unilateral o bilateral, expresa y hasta tácita, no tiene sentido que revista
carácter de obligatorio o de «pleno derecho».
La renuncia tácita se puede efectuar por medio de hechos, de los cuales ella se
deduzca necesaria e inequívocamente. Siendo la facultad de oponer la
compensación un derecho establecido por la ley, su renuncia no puede ser
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
objeto de una interpretación arbitraria que pueda adolecer de vaguedades e
imprecisiones, por lo que el acto de la parte renunciante debe ser muy claro y
puntual.
El hecho de que José, en lugar de oponer a Eduardo la compensación a la cual
está facultado, le solicite la entrega de su prestación, no significa que esté
renunciando tácitamente a la compensación, pues podría ser que desconozca
esta posibilidad o que pretenda provocar a Eduardo para que sea éste quien la
invoque.
Basta que haya más de una posible interpretación de su actuar para que no se
pueda presumir la renuncia a este derecho.
Pero si siguiendo con el mismo ejemplo, al conocer Eduardo la petición de
pago de José le paga, este acto importa una verdadera renuncia a la
compensación.
El crédito que tiene contra José se mantiene y la forma de cobrarlo será la de
cualquier deuda pendiente, es decir, podrá hacerlo efectivo por los demás
cauces que ofrece la ley. Igualmente ocurriría si José decidiera pagar su deuda
apenas ésta se volviese exigible, sin haber siquiera solicitado el pago de la
suya a Eduardo. En cualquier caso, el pago siempre implicaría una renuncia
tácita a la compensación.
Otra forma de renuncia tácita se da cuando el deudor consiente en que el
acreedor ceda su crédito a un tercero, supuesto que se encuentra contemplado
en el artículo 1292 del Código Civil.
En este caso, el deudor no podrá oponer al cesionario la compensación que
hubiese podido oponer al cedente. Debemos resaltar que la compensación sólo
queda descartada de existir aceptación por parte del deudor.
No debe interpretarse como renuncia tácita el silencio del deudor respecto a la
compensación, cuando es demandado por el acreedor. Si el deudor no opone
de inmediato la compensación al recibir la notificación de la demanda, esto
puede obedecer a que pretenda deducirla en otra fase del juicio, ya que
procesalmente podría hacerlo cuando el proceso pende de apelación o en la
etapa de ejecución de la sentencia que se hubiera pronunciado.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
Por último, ya sea manifestada en forma expresa o tácita, la renuncia a la
compensación no puede hacerse en fraude de los acreedores, quienes en este
supuesto están facultados para intervenir oponiendo la compensación que su
deudor no opuso.
Esta atribución que el Derecho otorga a los acreedores pareciera no encajar en
los principios generales de la compensación, según los cuales la facultad de
oponer la compensación se encuentra dentro del ámbito de libertad del deudor,
además de ser un derecho personalísimo (con la sola excepción de la
oposición de la compensación por el garante del deudor principal, como vimos
anteriormente).
Sin embargo, la norma no interfiere con el uso, sino que sanciona el abuso de
la libertad del deudor para oponer la compensación, en resguardo de los
intereses de sus acreedores.
El ejercicio abusivo de un derecho debe estar siempre controlado por el
sistema, en cualquiera de sus modalidades, y la compensación no es la
excepción.
Por tanto, los acreedores de cualquiera de las partes tienen la facultad de
subrogarse a ellas con el propósito de deducir la compensación, siempre y
cuando el deudor pasible de sustitución actúe fraudulentamente al haber
optado por dicha abstención, y que tal compensación remedie ese fraude.
INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR EFECTO DE
COMPENSACIÓN
El supuesto del artículo 1294 del Código Civil peruano es de aplicación a todos
los casos en los cuales hubiese surgido un derecho de tercero respecto de uno
de los créditos que se quieran compensar. La norma expresamente excluye la
posibilidad de que cualquier tercero se vea perjudicado en sus derechos
adquiridos sobre alguno de los créditos compensables.
Artículo 1294.- «La compensación no perjudica los derechos adquiridos sobre
cualquiera de los créditos».
El titular debe tener, como sabemos, la libre disponibilidad de su crédito; en
otras palabras, ambas deudas deben estar expeditas para sus titulares, es
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
decir, libres de cualquier traba legal o estorbo alguno, sin que se encuentre de
por medio el interés de terceros que puedan oponerse legítimamente al pago.
De existir tal interés, ya no cabría la compensación, pues la finalidad de esta
figura es, por un lado, evitar el circuito inútil de prestaciones, y, por otro lado,
fungir como garantía; la compensación no ampara el abuso del derecho ni
contra una de las partes, ni contra los terceros que eventualmente pudieran
salir perjudicados con la operación. La ley no ampara el perjuicio a los
derechos adquiridos por terceras personas sobre cualquiera de los créditos.
La compensación es un medio de pago entre personas recíprocamente
acreedoras y deudoras; entonces para los terceros la operación es res inter
alios acta.
Consideramos que si la compensación no fue opuesta por ninguna de las
partes, a pesar de cumplir con todos los requisitos (entre ellos el de
exigibilidad), y un tercero llegase a trabar un embargo contra uno de los
créditos compensables, tal embargo constituiría un derecho adquirido, el cual
se encontraría protegido por el artículo 1294. No podría ninguna de las partes
oponer la compensación después de trabado el embargo, y pretender que se
declarase la retroactividad de la compensación a la fecha de coexistencia de
ambas obligaciones.
Caso distinto sería si, opuesta la compensación por una de las partes, y
contradicha tal invocación ante el Poder Judicial, el embargo se trabara antes
de la emisión de la sentencia. Suponiendo que la resolución judicial declarase
la validez de la compensación, en este caso sí quedaría sin efecto el embargo,
ya que la compensación habría operado válidamente desde que fue opuesta.
Por otro lado, el que la compensación no sea posible (en caso de haberse
vuelto exigible el crédito con posterioridad al embargo; o habiendo sido exigible
dicho crédito antes de aquél, pero recién se hubiera invocado la compensación
después de trabado tal embargo) no implica que el deudor pierda su derecho a
concurrir con el acreedor embargante al pago del saldo del crédito no
embargado, pues siempre se consideran en primer lugar los derechos
adquiridos.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
34
Conviene señalar que el Código Civil peruano de 1984 regula la compensación
como un medio extintivo de obligaciones. A esa idea debemos agregar que la
compensación puede considerarse, en algunos casos, como un medio extintivo
en estricto (en el sentido de que importa la desaparición de las obligaciones), y
en otros, como un medio extintivo parcial.
Resulta oportuno observar que cuando la cuantía de las prestaciones
recíprocas es idéntica y la compensación se verifica, tales obligaciones se
extinguen totalmente. De allí que esta figura pueda catalogarse como un medio
extintivo en estricto. Sin embargo, cuando el valor de las prestaciones
recíprocas es diverso, la deuda o deudas de mayor valor se extinguen
parcialmente, hasta donde alcance la menor o las menores, de suerte que la
compensación parcial constituye tan sólo un medio extintivo parcial.
DERECHO DE OBLIGACIONES | LA COMPENSACION
También podría gustarte
- HIPOTECADocumento7 páginasHIPOTECAEdwardSaulMazaLizarbeAún no hay calificaciones
- Novacion Compensacion y CondonacionnnnnnDocumento58 páginasNovacion Compensacion y CondonacionnnnnnLiz Yanina SuarezAún no hay calificaciones
- Obligaciones Divisibles e IndivisiblesDocumento24 páginasObligaciones Divisibles e IndivisiblesAnthony Cruz KafdechAún no hay calificaciones
- Desborde Popular y Crisis Del EstadoDocumento6 páginasDesborde Popular y Crisis Del EstadoGenesisGomezVeramendezAún no hay calificaciones
- Plantilla 2-1Documento4 páginasPlantilla 2-1EstebanParrado100% (1)
- Compensacion MonografiaDocumento24 páginasCompensacion MonografiaPiero Alegria MartinezAún no hay calificaciones
- COMPENSACIÓNDocumento22 páginasCOMPENSACIÓNFranklin Gonzales RamirezAún no hay calificaciones
- Tesis La Dacion en PagoDocumento149 páginasTesis La Dacion en PagoCesar Benavides100% (1)
- La Condonación.Documento11 páginasLa Condonación.Jose MonteroAún no hay calificaciones
- La Extincion de La HipotecaDocumento3 páginasLa Extincion de La Hipotecapablo flores salasAún no hay calificaciones
- Monografía - La NovaciónDocumento42 páginasMonografía - La NovaciónLucesita Diestra100% (2)
- Examen de ObligacionesDocumento6 páginasExamen de ObligacionesEliVargasAún no hay calificaciones
- El PagoDocumento25 páginasEl PagoWalter Martinez OcamposAún no hay calificaciones
- Pago IndebidoDocumento30 páginasPago IndebidoStephany Balabarca CahuanaAún no hay calificaciones
- Transmision de Las ObligacionesDocumento4 páginasTransmision de Las ObligacionesLidia VegaAún no hay calificaciones
- Teoría de La ImprevisiónDocumento11 páginasTeoría de La ImprevisiónvaleriaAún no hay calificaciones
- La Compensación y ConsolidaciónDocumento38 páginasLa Compensación y ConsolidaciónPatricia GonzalezAún no hay calificaciones
- NovacionDocumento16 páginasNovacionEddy CervantesAún no hay calificaciones
- La CondonaciónDocumento12 páginasLa CondonaciónJersonOscoOchoaAún no hay calificaciones
- NOVACIÓNDocumento22 páginasNOVACIÓNSofia Gamarra AbantoAún no hay calificaciones
- E - Novación - Castillo FreyreDocumento8 páginasE - Novación - Castillo FreyreFranklin Vladimir BTAún no hay calificaciones
- Clasificacion de Las ObligacionesDocumento18 páginasClasificacion de Las ObligacionesRoxanna Dela Cruz Cespedes100% (2)
- Trabajo de La Confusion y La RemisionDocumento11 páginasTrabajo de La Confusion y La RemisionAndres MalaverAún no hay calificaciones
- Obligaciones MancomunadasDocumento12 páginasObligaciones Mancomunadaselias galindo galindo100% (1)
- La Obligación de Hacer, de No Hacer y Sus ElementosDocumento25 páginasLa Obligación de Hacer, de No Hacer y Sus ElementosHel Pam0% (1)
- Extinción de Las ObligacionesDocumento13 páginasExtinción de Las ObligacionesMariangela Izaguirre100% (1)
- La Extincion de Las ObligacionesDocumento25 páginasLa Extincion de Las ObligacionesErick Arroliga OrozcoAún no hay calificaciones
- Las Formas de Exticion de ObligacionesDocumento33 páginasLas Formas de Exticion de ObligacionesJoan Enrique Garay CuevaAún no hay calificaciones
- Resumen ObligacionesDocumento26 páginasResumen ObligacionesMatias Saldaño100% (1)
- Derechos Reales de Garantia Hipoteca y PrendaDocumento5 páginasDerechos Reales de Garantia Hipoteca y PrendaBrayan GramajoAún no hay calificaciones
- Extinción de Las ObligacionesDocumento11 páginasExtinción de Las ObligacionesRicardo Tamez BarbosaAún no hay calificaciones
- Pago de Lo No DebidoDocumento9 páginasPago de Lo No DebidoJosseline Alexandra Navarrete MuñozAún no hay calificaciones
- Dacion de PagoDocumento79 páginasDacion de PagoJose Olmos Hualpa50% (2)
- NovacionDocumento26 páginasNovacionLove Elena100% (1)
- El PagoDocumento17 páginasEl PagoRoberto CH.Aún no hay calificaciones
- Lección 16 - INEJECUCION DE LAS OBLIGACIONES PDFDocumento5 páginasLección 16 - INEJECUCION DE LAS OBLIGACIONES PDFMirian Beatriz Acosta Alvarenga100% (1)
- Monografia de La Novación en Sus ModalidadesDocumento18 páginasMonografia de La Novación en Sus ModalidadesCarlos D. Palomino PerezAún no hay calificaciones
- Las Acciones CambiariasDocumento26 páginasLas Acciones CambiariasKaticitaPantoja100% (1)
- Derecho de ObligacionesDocumento26 páginasDerecho de ObligacionesWilliam Ivan Miranda MoralesAún no hay calificaciones
- Teoría de La ImprevisiónDocumento14 páginasTeoría de La ImprevisiónPilar Vasco GarcíaAún no hay calificaciones
- Inejecucion de Las ObligacionesDocumento4 páginasInejecucion de Las ObligacionesGermán SotomayorAún no hay calificaciones
- Los Efectos de Las Obligaciones y Su Forma de ExtincionDocumento7 páginasLos Efectos de Las Obligaciones y Su Forma de ExtincionPucallpa ExtranormalAún no hay calificaciones
- Obligaciones de Dar. Hacer y No HacerDocumento13 páginasObligaciones de Dar. Hacer y No HacerAgustin100% (1)
- Accion Cambiaria de Los Titulos ValoresDocumento8 páginasAccion Cambiaria de Los Titulos ValoresJmiguel UmiyoshiAún no hay calificaciones
- Reconocimiento de ObligacionesDocumento14 páginasReconocimiento de ObligacionesKarol Valera GonzalesAún no hay calificaciones
- Diapositiva - NovaciónDocumento37 páginasDiapositiva - NovaciónLucesita Diestra100% (1)
- Extinción de Las ObligacionesDocumento74 páginasExtinción de Las ObligacionesNico H100% (2)
- Resumen-Elementos de La Responsabilidad CivilDocumento4 páginasResumen-Elementos de La Responsabilidad CivilCasandra HuallpaAún no hay calificaciones
- Resumen Obligaciones de Hacer y No HacerDocumento6 páginasResumen Obligaciones de Hacer y No HacercanapoteAún no hay calificaciones
- NOVACIONDocumento5 páginasNOVACIONcarmenAún no hay calificaciones
- Modos de Extinguir Las ObligacionesDocumento26 páginasModos de Extinguir Las ObligacionesIsaac Christopher Usedo Lopez94% (18)
- Posesion PrecariaDocumento5 páginasPosesion PrecariaMaria Alviar CahuaAún no hay calificaciones
- Las Obligaciones SolidariasDocumento23 páginasLas Obligaciones SolidariasWaldirVillegasMesiaAún no hay calificaciones
- Obligaciones Con Cláusula PenalDocumento12 páginasObligaciones Con Cláusula PenalOscar Calderón100% (1)
- Dación en PagoDocumento19 páginasDación en PagoRamos Rocios100% (1)
- Extincion de La ObligacionDocumento36 páginasExtincion de La ObligacionFlor De Maria Cutipa100% (1)
- Conjuntivas y AlternativasDocumento17 páginasConjuntivas y AlternativaskeilalizethAún no hay calificaciones
- La CompencionDocumento5 páginasLa CompencionJuan Carlos Ventura ChoquhuancaAún no hay calificaciones
- CompensaDocumento9 páginasCompensaEDWIN JAVIER ZAMUDIO SUAREZAún no hay calificaciones
- Como Opera La CompensacionDocumento11 páginasComo Opera La CompensacionCristian G. VMAún no hay calificaciones
- Obligaciones de CompesacionDocumento6 páginasObligaciones de CompesacionEstefania ZhizhponAún no hay calificaciones
- Resumen (Abigail Elizabeth Saucedo Martinez)Documento4 páginasResumen (Abigail Elizabeth Saucedo Martinez)Eddgar TorresAún no hay calificaciones
- Cci-Rivera PizarroDocumento1 páginaCci-Rivera PizarroGenesisGomezVeramendezAún no hay calificaciones
- Derecho Ambiental InternacionalDocumento4 páginasDerecho Ambiental InternacionalGenesisGomezVeramendezAún no hay calificaciones
- Los Lemas ComercialesDocumento2 páginasLos Lemas ComercialesGenesisGomezVeramendezAún no hay calificaciones
- Legítima y Cuota HereditariaDocumento15 páginasLegítima y Cuota HereditariaGenesisGomezVeramendezAún no hay calificaciones
- Cuadro de Operalizacion de La VariableDocumento2 páginasCuadro de Operalizacion de La VariableGenesisGomezVeramendezAún no hay calificaciones
- DigestoDocumento4 páginasDigestoGenesisGomezVeramendezAún no hay calificaciones
- 14 Multiculturalismo y Consentimiento Informado RDFyP 4 Agosto 2021 Con TapaDocumento288 páginas14 Multiculturalismo y Consentimiento Informado RDFyP 4 Agosto 2021 Con TapaSol BleussAún no hay calificaciones
- Literatura Es TodoDocumento10 páginasLiteratura Es TodoSamuelAún no hay calificaciones
- La Importancia de Desarrollar La Creatividad en El AulaDocumento16 páginasLa Importancia de Desarrollar La Creatividad en El AulaAlexander Noriega CubillosAún no hay calificaciones
- La Guerra Fria Desde El Punto de Vista de Las Relaciones InternacionalesDocumento6 páginasLa Guerra Fria Desde El Punto de Vista de Las Relaciones InternacionalesSantiago MirandaAún no hay calificaciones
- Jean Francois Lyotard y La Condición PostModernaDocumento15 páginasJean Francois Lyotard y La Condición PostModernaCarlos Patricio Bustos PeñalozaAún no hay calificaciones
- 181213-Carga de Datos, Reporte y SeguimientoDocumento6 páginas181213-Carga de Datos, Reporte y SeguimientojorgeAún no hay calificaciones
- TRANSAMINASASDocumento27 páginasTRANSAMINASASJose AlfonsoAún no hay calificaciones
- Caso de Control InternoDocumento4 páginasCaso de Control InternoJorge CastilloAún no hay calificaciones
- Redireccionamiento y TuberiasDocumento7 páginasRedireccionamiento y Tuberiasjlzc4201Aún no hay calificaciones
- Guia 8 Ensayo de Flexión en Voladizo (NF)Documento10 páginasGuia 8 Ensayo de Flexión en Voladizo (NF)Mario RojasAún no hay calificaciones
- Perfil de Proyecto Patos 2019Documento7 páginasPerfil de Proyecto Patos 2019Arnold yupanqui cortez100% (1)
- EMBARAZO - ADOLESCENTE - ESTADISTICASd FinalDocumento40 páginasEMBARAZO - ADOLESCENTE - ESTADISTICASd FinalDanna MoranAún no hay calificaciones
- Diferencias Entre Infraccion y Delito Tributario - Daniel YacolcaDocumento43 páginasDiferencias Entre Infraccion y Delito Tributario - Daniel YacolcaJessica MooreAún no hay calificaciones
- Modelo Académico 2020Documento7 páginasModelo Académico 2020Víctor ArangoAún no hay calificaciones
- Cartografia 4Documento22 páginasCartografia 4Luis Iter Serpa AlvaradoAún no hay calificaciones
- MOLDESDocumento24 páginasMOLDESJosselyn Flores Vargas100% (1)
- Redacción de Un Ensayo ExegéticoDocumento6 páginasRedacción de Un Ensayo ExegéticoJuan JoAún no hay calificaciones
- Celener Cap 1 La Entrevista PsicologicaDocumento8 páginasCelener Cap 1 La Entrevista PsicologicaRAULAún no hay calificaciones
- Aprueban El Reglamento Del Decreto Legislativo N 1409 Decr Decreto Supremo N 312 2019 Ef 1812452 3Documento6 páginasAprueban El Reglamento Del Decreto Legislativo N 1409 Decr Decreto Supremo N 312 2019 Ef 1812452 3Lu Torres Lam100% (1)
- ASIGNATURADocumento25 páginasASIGNATURAZaicoBN -- NapucheAún no hay calificaciones
- Alzamiento CamusDocumento7 páginasAlzamiento CamusHugo Mauricio Oliva Gómez100% (2)
- AntropometríaDocumento3 páginasAntropometríaEduardo HerreríaAún no hay calificaciones
- Ampliacion de Plazo5Documento16 páginasAmpliacion de Plazo5Mark ZedanoAún no hay calificaciones
- Test, AutistaDocumento40 páginasTest, AutistaHardy Lazo0% (1)
- Opinion PersonalDocumento2 páginasOpinion Personaljuancarlos741Aún no hay calificaciones
- Resolucion Directoral - 000276 2023 - Jus DGJLR PDF 1 1Documento3 páginasResolucion Directoral - 000276 2023 - Jus DGJLR PDF 1 1MARIA ROQUE NUÑEZAún no hay calificaciones
- Disrupción de La Educación RemotaDocumento1 páginaDisrupción de La Educación Remotapablo giraoAún no hay calificaciones
- PR. 14 Dietas Modificadas en Macronutrimentos LípidosDocumento11 páginasPR. 14 Dietas Modificadas en Macronutrimentos LípidosLesly Nayeli JPAún no hay calificaciones
- CIE10Documento340 páginasCIE10romero166reyesAún no hay calificaciones