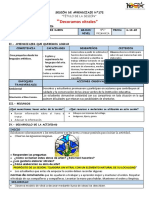Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Adiós A La Certeza
Cargado por
Daniel Utria CabreraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Adiós A La Certeza
Cargado por
Daniel Utria CabreraCopyright:
Formatos disponibles
LA SOCIEDAD TAUTOLÓGICA
Por Rufo Caballero
Exclusivo para Artension
Si le preguntan a cualquier cubano por la manifestación cultural que
mejor ha expresado la “esencia” (ese perfume sobado) de la cubanidad, es
casi seguro que responda, con autoridad pantocrática: ¡hombre, faltaba
más, la música! Y contra el estereotipo, ya eternizado en arquetipo, no se
puede. Ni intentarlo siquiera. En verdad tampoco está mal: de Roldán y
Caturla a Harold Gramatges, José María Vitier, los Van Van o Guido López
Gavilán, hay mucho cubano compendiado. Pero el caso es que de
acontecer la pregunta en medio de los dinámicos años ochenta del arte
cubano, hubiera sido altamente probable, por primera vez en la historia de
una nación con un arte de espléndido trayecto, otra respuesta: la plástica.
El viejo proyecto de enfundar el arte en la vida, ese que recorrió todo el
siglo XX luego de nacer como un atildado propósito de la vanguardia
histórica, se cumplió en la Cuba violenta y expectante de los años ochenta.
(Por lo menos en La Habana, para no exagerar). Por elemental politología
sabemos que cuando el poder se siente seguro, auspicia un clima de
distensión y diálogo crítico en el que suele ocurrir su desdoblamiento, su
condescendencia. Y la revolución cubana pudo removilizar el consenso a
partir de las confrontaciones públicas suscitadas por el éxodo a comienzos
de la década. Las galerías y las calles ampararon un arte de la alusión, de
la protesta, del emplazamiento, en el que se aspiraba a una reescritura de
la historia cubana, sus pronombres y emblemas de rigor. El arte alcanzó
un nivel de problematicidad, como parte del diálogo cruzado,
verdaderamente excitante. Los críticos hablaban de un gran proyecto
emancipatorio, al tiempo que los artistas suponían que cuestionar
metafóricamente al sistema, podía cambiar el mundo. Quizá los ochenta
fueron el último gran momento del imaginario utópico que también
atravesó todo el siglo XX. Y nada menos que después de los sesenta, la
cumbre paradigmática de la ilusión del cambio.
Cuando en el año 1993 nuevas hornadas de creadores trenzan sus
ambiciones estéticas en la exposición “Las metáforas del templo”, en
verdad mucho se había transformado. Las metáforas eran necesarias como
nunca porque Cuba se había vuelto, en términos de arte, y no sólo, un
templo. Un nuevo ciclo de decaimiento económico, de crisis social y de
asedio político, ya sin las muletas del este, había devuelto al discurso del
poder cubano una máxima irrevocable: la unidad. Ese estudio aún por
hacerse sobre los movimientos de la institución cubana, arrojaría, en el
tránsito de los ochenta a los noventa, el sensible cierre de no pocos
espacios destinados a la exhibición del arte más vital, para que en su lugar
se desplegase mucho naïf, tanta cerámica, mucho “arte de provincia”. Y lo
peor: cesaron aquellos espacios destinados a la confrontación de ideas, los
que en última instancia entrenaban el pensamiento estético, abierto y
amante de la renovación, entre los artistas de la isla.
El templo se inundó entonces de alegorías, símbolos y ademanes
tropológicos de toda índole, porque esos artistas que eran adolescentes, o
incluso niños, cuando la cultura visual prevalente en los ochenta
inundaba las calles, no podían hacer naïf o “provincia”. Del mismo modo
que en el cine cubano de los setenta todavía no se percibe la denodada
restricción del “decenio gris” que en esa década prontamente azotó a la
literatura, por ejemplo; en la plástica cubana de los noventa no se sintió
aún el repliegue que un panorama cultural como el que empezó a vivirse
hubiera supuesto. Cambiaron las estrategias del discurso estético, eso sí;
pero a su modo la plástica de la década pasada, más que todo la de su
primer lustro, ajustó sus expectativas, metamorfoseó su discurso (en buen
cubano diríamos que “apretó el ombligo”), y logró ser mayormente rica,
plena, a su manera. En 1995 yo curé una exposición, “Relaciones
peligrosas”, en la que me propuse estudiar justamente la remodelación del
imaginario estético del arte en Cuba, a partir de un incremento
notabilísimo de la densidad tropológica que los propios tiempos exigían.
Aquel lenguaje diáfano acabó. Tanto, que Erena Hernández, una
importante crítico de arte, escribió un agudo artículo intitulado “La Isla
tropológica”, donde advertía que todos nos estábamos convirtiendo en
unos paranoicos, a fuerza de tropologizarlo todo, de vivir en la metáfora.
Ahora que no vivimos en la metáfora ni en nada, echamos de menos
aquellos años, que bien vistos tuvieron su esplendor. La tríada de años
que va de 1993 a 1995 fue sumamente provechosa en cuanto a la
producción artística de la isla. Recuerdo que por esa época se sucedieron
tres curadurías interesadas en reivindicar el lugar del género en el arte
cubano: otra vez paisajes, retratos y bodegones, cargados de sentidos. Era
lógico: si se trataba de robustecer el paradigma estético del arte, el interés
por “el específico” llegaría solo; y sabemos que negociar con “el específico”
es flirtear con los géneros. Sin embargo, cuando llega el Primer Salón de
Arte Contemporáneo tampoco el género regía, y el Salón pudo ofrecer un
diapasón tan amplio de los motivos y modos de hacer que estimulaban a
los plásticos del país, realmente tan vasto, que la crítica se desconcertó
para bien.
Este es otro desconcierto. A partir de los años 97 y 98, los vectores de la
producción artística comenzaron a evidenciar unas alarmantes
desorientación e irregularidad de calidades. Era demasiado. Sin un soporte
institucional que propiciase el diálogo y el crecimiento espiritual, 1 el arte
cubano había resistido bastante. El panorama hoy día es asolador. Se deja
ver una confusión de valores que, aun disponiendo de buenos artistas, no
sabe discernir -¿o no puede?-, no suele redundar en un horizonte cultural
de estima sólida. No brotan demasiadas grandes obras del abotargamiento
1
Esto en un país con muy poco margen para la iniciativa privada; donde el Estado habituó al arte, como a
todo, a un “proteccionismo” que algunos ingenuos han visto como paternalismo. Si así no fuera, no habría que
reclamar tanto el activismo perdido de la institución cubana.
y la desidia. Mediocres pintores y escultores hallan cobija institucional a
tenor del gusto de la época por el neohistoricismo, cuando si existe una
tendencia que exige el verdadero oficio, es esta. En otros casos, el oficio
encubre la falta de talento, de vibraciones profundas, esas de esperar en
un arte que se propusiese el diálogo firme, complejo, con su mundo. Los
cumpleaños de ciertos artistas han vuelto a ser suceso social, y ello no
estaría tan mal si tales ceremonias de hecho no ocultasen la preterición de
la gran responsabilidad de los artistas para con su profesión y su entorno.
El arte de superficie señorea en el sistema de valores que la institución
privilegia. Lo “bonito” ha vuelto a enternecer a las señoras de redecillas.
Alguien intentó acuñar el dislate de “un arte exquisito”. Los curadores de
los eventos más importantes acusan en sus mapas la misma desazón que
la época toda muestra a cada paso. Ha llegado a acontecer toda una
caricatura del ánimo de participación social del arte cubano de los
ochenta: un grupo de artistas ha pintado unos autos, se han divertido
yendo de unas provincias a otras, y se pretende que eso es ampliación de
la voz del arte.
Cierto que la emergencia de un mercado incierto, muchas veces debido al
coleccionismo de pacotilla de un turismo playero, ha hecho lo suyo. Pero
no es la única razón. De entrada, la política cultural que se considera tan
cerrada, tan acabada (puesto que en su lucidez han quedado esmaltadas
incuestionables palabras finales), tendría mucho que ofrecer a una mirada
crítica deseosa de que la letra no ofrezca la espalda a la vida. En los
últimos años –es un ejemplo- me ha llamado la atención el culto que
ostenta una aseveración de Carlos Rafael Rodríguez, brillante intelectual
cubano, en el IV Congreso de la UNEAC. Allí Rodríguez impugnó esa
ambición de los intelectuales cubanos en cuanto a ser la “conciencia
crítica” de la sociedad; rol que en todo caso, según Rodríguez,
correspondería al Partido. Los intelectuales, entretanto, debían agradecer
su condición de “testigos de la verdad”.
De asistir la razón a Rodríguez, aceptemos que habitamos la perfecta
sociedad tautológica: el Partido orienta y revisa, determina y hace las veces
de conciencia crítica. Ante la circularidad del Partido, los intelectuales
debemos agradecer nuestra virtud de “testigos” (nunca se nos imaginó más
pasivos) de una “verdad” enigmática, porque, ¿quién la aporta?: ¿el Partido
también?
Con cláusulas como esta, no se puede labrar un arte digno. Pero antes: no
se puede vivir bajo concepciones tales. Hace falta aire, que la gente se
exprese, que los intelectuales hagan parte, por qué no, de la conciencia
crítica de la sociedad. Hace falta oxígeno. La revista Artecubano publicó un
artículo donde algún joven crítico llamaba la atención sobre los índices de
adormecimiento en la plástica reciente, y parte suculenta del equipo
editorial fue despedido, pretextándose la agresividad de la elección de las
fotos. (Aunque, en honor a la verdad, yo publiqué otro en La Gaceta de
Cuba, con tono similar, y nadie me ha botado de ninguna parte).
Y es que a propósito de este tema, no conozco a nadie que esté interesado
en herir: los que hace mucho tiempo pudimos quedarnos en cualquier otro
espacio,2 recibiendo un sueldo decoroso por nuestro conocimiento (un
conocimiento que debemos –se repite- a la revolución, pero no sé hasta
cuándo se nos va a “permitir” vivir de las proteínas históricas), no
pretendemos la algazara ni el lucimiento personal. De ser esas las
pretensiones, muy otros serían hoy nuestros lugares, dado que acá ya
nada pasa. Esos que nos quedamos luchando con los camellos, ganando
un sueldo simbólico, entregando nuestro saber con la misma humildad
con que un día lo aprendimos, aspiramos, apenas, al aire.
2
Lo cual no nos hace, es claro, mejores o peores. Nada tengo que ver con el victimismo con que los de
adentro y los de afuera suelen pedir “comprensión”, actitud que en el fondo muestra una honda necesidad de
justificación. Cuando no habría que justificar a nadie: Cuba es quizá hoy el único país del mundo en el que
entrar o salir, quedarse o partir significa una cuestión moral de primera envergadura, un dilema que quiebra a
los cubanos mental y sentimentalmente, bastante a la manera de aquel abominable cine argentino de los años
ochenta, sobre la retórica disyuntiva del insilio o el exilio... Con todo, como estoy del lado de acá, tal vez me
cueste trabajo creer que alguien pueda imaginar, con un mínimo de veracidad, las condiciones en que los
cubanos hemos sobrevivido. Otro problema de emplazamiento (risas).
También podría gustarte
- Peliculas Cubanas en La FTPDocumento1 páginaPeliculas Cubanas en La FTPDaniel Utria CabreraAún no hay calificaciones
- LAS LÁGRIMAS DEL ALHAMBRA Rufo CaballeroDocumento8 páginasLAS LÁGRIMAS DEL ALHAMBRA Rufo CaballeroDaniel Utria CabreraAún no hay calificaciones
- Peliculas Cubanas en La FTPDocumento1 páginaPeliculas Cubanas en La FTPDaniel Utria CabreraAún no hay calificaciones
- Las Mil y Una Orilla Del Cine CubanoDocumento13 páginasLas Mil y Una Orilla Del Cine CubanoDaniel Utria CabreraAún no hay calificaciones
- P 1 - Cine Cubano - Cpe - EscDocumento2 páginasP 1 - Cine Cubano - Cpe - EscDaniel Utria CabreraAún no hay calificaciones
- Programa Cine CubanoDocumento3 páginasPrograma Cine CubanoDaniel Utria CabreraAún no hay calificaciones
- Resumen MíoDocumento17 páginasResumen MíoDaniel Utria CabreraAún no hay calificaciones
- Jim JarmuschDocumento4 páginasJim JarmuschDaniel Utria CabreraAún no hay calificaciones
- Qué Fue Del Viejo Cine CubanoDocumento7 páginasQué Fue Del Viejo Cine CubanoDaniel Utria CabreraAún no hay calificaciones
- Resumen de Cine Cubano (90')Documento5 páginasResumen de Cine Cubano (90')Daniel Utria CabreraAún no hay calificaciones
- Sesion Arte y Cultura de 6 de OctubreDocumento3 páginasSesion Arte y Cultura de 6 de OctubreGiuliana Cervantes Segovia100% (2)
- Estrategias de Lectura de Textos Literarios en El AulaDocumento4 páginasEstrategias de Lectura de Textos Literarios en El AulaEdson Adauto VizcardoAún no hay calificaciones
- 24 Mujeres Poetas HoyDocumento134 páginas24 Mujeres Poetas HoyfavillescoAún no hay calificaciones
- Biografía Breve de Gabriel Flores GarcíaDocumento2 páginasBiografía Breve de Gabriel Flores GarcíaPatricia CisnerosAún no hay calificaciones
- Letra Gede ZainaDocumento6 páginasLetra Gede ZainaCriollisima CriollisimayaracuyAún no hay calificaciones
- tm4658 PDFDocumento205 páginastm4658 PDFMaria delia Cruzado palaciosAún no hay calificaciones
- Arquitectura Zapoteca-Equipo 2Documento26 páginasArquitectura Zapoteca-Equipo 2MERCED PADRON MONTEROAún no hay calificaciones
- Música-Módulo 1 de Sexto Grado-Segundo BimestreDocumento7 páginasMúsica-Módulo 1 de Sexto Grado-Segundo Bimestrevictorhugo1711Aún no hay calificaciones
- Escoda Catalog EspDocumento76 páginasEscoda Catalog Espafrica sanchezAún no hay calificaciones
- ARTEDocumento2 páginasARTENery Zulema Castañeda TorresAún no hay calificaciones
- Manuscrito Libro Completo PDF 6X9 Con Portada FinalDocumento210 páginasManuscrito Libro Completo PDF 6X9 Con Portada FinalJulia De La Victoria100% (1)
- Altamirano Floracely Act4Documento11 páginasAltamirano Floracely Act4floracely altamiranoAún no hay calificaciones
- PrepaenlineaSEP M04S2AI3Documento11 páginasPrepaenlineaSEP M04S2AI3Fredy CamiloAún no hay calificaciones
- Garcia Montero Tienda de MuebelesDocumento4 páginasGarcia Montero Tienda de MuebelesHugo SalasAún no hay calificaciones
- Diamantes en BrutoDocumento2 páginasDiamantes en BrutoPablo SaldañaAún no hay calificaciones
- (Acv-S04) Week 4 - Isabelespinoza - Willyrivas - DeyvermontalvoDocumento3 páginas(Acv-S04) Week 4 - Isabelespinoza - Willyrivas - DeyvermontalvoIsabel Irene Espinoza GonzalesAún no hay calificaciones
- Clase de 10° Tipología TextualDocumento5 páginasClase de 10° Tipología TextualAlix Cardenas100% (1)
- Clase 2 - Edad de Oro - Narrativa IIDocumento3 páginasClase 2 - Edad de Oro - Narrativa IILucho RojitasAún no hay calificaciones
- Dia 2 Arte (11-08)Documento3 páginasDia 2 Arte (11-08)solangelAún no hay calificaciones
- Arte - S-34Documento2 páginasArte - S-34Machi HuanaciAún no hay calificaciones
- SimbolosDocumento2 páginasSimbolosHinostroza Cortez Maleni de JesusAún no hay calificaciones
- Lenguaje 1 - Clase 1 OnlineDocumento2 páginasLenguaje 1 - Clase 1 OnlineAndrea RivaAún no hay calificaciones
- Tren de Las Notas Tarjetas Pequeno MozartDocumento7 páginasTren de Las Notas Tarjetas Pequeno Mozartnoemipr_92Aún no hay calificaciones
- Pregunter 2do Parcial Aprender Siglo 21Documento9 páginasPregunter 2do Parcial Aprender Siglo 21facu.montes107Aún no hay calificaciones
- El Colas Arr Robregon Fiem2019Documento1 páginaEl Colas Arr Robregon Fiem2019Abraham HernandezAún no hay calificaciones
- El Amante #95Documento68 páginasEl Amante #95kustad33100% (1)
- Cernuda. Tarea 1. Laura Rodríguez RomeroDocumento3 páginasCernuda. Tarea 1. Laura Rodríguez Romerolaura rodriguez0% (1)
- Analisis La Maja DesnudaDocumento9 páginasAnalisis La Maja DesnudaBetty GarcíaAún no hay calificaciones
- Literatura 2doDocumento8 páginasLiteratura 2doChristian TenocioAún no hay calificaciones
- Guía Semanas 14 y 15 - Grado Cuarto - 0Documento17 páginasGuía Semanas 14 y 15 - Grado Cuarto - 0Pilar CastroAún no hay calificaciones