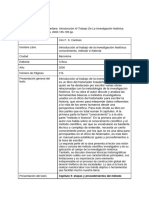Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Filosofía en El Perú
Filosofía en El Perú
Cargado por
Retratando realidadesTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Filosofía en El Perú
Filosofía en El Perú
Cargado por
Retratando realidadesCopyright:
Formatos disponibles
El núcleo peruano comparte casi todos los rasgos centrales de los otros dos núcleos, pero con
matices propios, además de tener algún rasgo específico o más acusado. El anti-positivismo está
muy presente, pero en esta generación se trata de un tema que no es ya el centro de sus
preocupaciones. Va más bien unido al anti-imperialismo norteamericano, y al rechazo del modelo
de vida materialista y utilitarista que vehicula, así como a la referencia y al seguimiento de teorías
filosóficas europeas que han superado definitivamente al positivismo, además de esto, también
apuestan por el ahondamiento en lo autóctono y en la identidad de lo latinoamericano.
La sensibilidad indigenista es también básica y fundamental en esta generación peruana.
La población peruana está formada en su mayor parte por indígenas y mestizos, y no puede
olvidarse ese componente humano tan básico. Los pensadores que vamos a tener en cuenta en
este apartado, Mariátegui, Haya de la Torre y Belaúnde, cada uno a su manera y con sus acentos
ideológicos, seguirán los planteamientos que había iniciado ya en el siglo pasado González Prada.
Rasgos más específicos de esta corriente son el hecho de significar un pensamiento que
no se elaboró ni expresó en las aulas universitarias, sino en ámbitos más públicos, como
periódicos y revistas extrauniversitarias. Otro rasgo característico es la profunda
orientación social del pensamiento de Mariátegui y de Haya de la Torre.
José Carlos Mariategui (1894-1930)
A pesar de los pocos años que vivió, su trayectoria vital está llena de acontecimientos y
posee una densidad poco común. Podríamos dividir su vida en tres grandes etapas. La
primera abarca desde su nacimiento hasta 1919, año en que realiza su viaje a Europa.
Para 1914 había ya publicado su primer artículo. La segunda etapa, desde 1919 hasta
1923, comprende su estancia en Europa. Y la tercera etapa abarca desde su regreso de
Europa, en 1923, hasta su muerte en 1930.
En 1914 es contratado también por el diario El Tiempo como cronista
parlamentario, permitiéndole llegar a un profundo conocimiento de la vida política
peruana. El nuevo rumbo ideológico y de intereses vitales que va a experimentar, se
observa en un artículo que escribe en el primer número de Nuestra Época. Según el
paciente estudio de Eugenio Chang-Rodríguez, en esta “Edad de Piedra”, ascendente en
cuanto a compromiso político y social, que va desde Jean Croniqueur a La Razón,
Mariátegui escribió 931 obras: 840 artículos sociopolíticos y crónicas, 15 cuentos, 37
poemas, 2 dramas y 37 artículos de crítica literaria y arte,
Cuando fue enviado a Europa por Leguía en 1919, en vista de la situación de
Europa, traumatizada por la desastrosa guerra entre 1914 y 1918, «confiaba, está claro
que excesivamente, y al igual que el resto de pensadores revolucionarios de la época, en
la llegada de un nuevo tiempo para el hombre, el mundo y la cultura. Estas ideas son
reelaboradas y recogidas más tarde en Cartas de Italia». En lo que respecta a su
influencia intelectual se empapó de los textos fundamentales del marxismo,
experimentó la influencia de Croce, Gobetti y, sobre todo, Sorel:
«A través de Sorel, el marxismo asimila los elementos y adquisiciones sustanciales de
las corrientes fllosóncas posteriores a Marx. Superando las bases racionalistas y
positivistas del socialismo de su época, Sorel encuentra en Bergson y los pragmatistas
ideas que vigorizan el pensamiento socialista, restituyéndolo a la misión revolucionaria
de la cual lo había gradualmente alejado el aburguesamiento intelectual y espiritual de
los partidos y de sus parlamentarios que se satisfacían, en el campo fllosófico, con el
historicismo más chato y el evolucionismo más pávido.
Pero también se dejó influir en el ámbito de lo artístico y literario, significando
sus experiencias europeas una apertura a nuevas posibilidades y tendencias. Como
señala Juan Marchena, «al igual que otros muchos intelectuales, la toma de conciencia
de su calidad de “hispanoamericano”, en un mundo hasta cierto punto ajeno a la
problemática de sus respectivos países, parece determinante en la conformación de una
auténtica conciencia latinoamericana.
En 1923 regresa a Perú, advirtiendo el enorme contraste con el ambiente
europeo. Leguía sigue en el poder, mientras el país continúa en descomposición y
empobreciéndose. La preocupación de Mariátegui va a ser enfrentarse con esta situación
política y cultural. En este momento entra en contacto con Haya de la Torre, el otro líder
político de esa época, con quien Mariátegui tendrá una profunda relación así como una
dura polémica –cuando Haya es deportado, encarga a Mariátegui dirigir su revista
Claridad, órgano extendido en las universidades populares. Con el cambio de director,
la revista, hasta ese momento dirigida sobre todo al público estudiantil, comenzará a
orientarse hacia el mundo obrero. En 1925, con su hermano Julio César, funda la
editorial Minerva, en la que publica su primer libro, La Escena Contemporánea. «El
objetivo general era explicar cómo la revolución bolchevique abría el camino hacia la
construcción del tiempo nuevo del hombre, y cómo la democracia burguesa parecía
próxima a extinguirse. Con este libro, Mariátegui «intentaba que el obrero industrial de
Lima tuviera la oportunidad de conocer y comprender que su lucha era la lucha de
todos, y que su aislamiento de las corrientes mundiales debía y podía ser vencido para la
causa de la revolución»
En 1926 funda la revista Amauta, donde defiende que el socialismo tiene que
aclimatarse a cada tierra y poseer los rasgos específicos de la misma, puesto que no es
un fruto exclusivamente europeo. Se tiene, por tanto, que construir un socialismo
específico para Indoamérica, expresión utilizada desde este momento por Mariátegui.
En 1928, comienza su famosa polémica con Haya de la Torre, el centro de la
disputa se hallaba en la diferencia de opinión que ambos líderes tenían acerca de la
situación peruana, avasallada por el capitalismo reformista, y sobre el camino político a
seguir para sacar a Perú de esa situación. Haya de la Torre defendía una salida
reformista, mientras que Mariátegui como socialista que era, se inclinaba por una salida
revolucionaria.
Para Haya de la Torre estaba claro que había que configurar una burguesía
nacional fuerte, que liderara el proceso de modernización del país, y se independizara
del feudalismo interno y del capitalismo internacional. En cambio, Mariátegui se oponía
a este modo de ver las cosas, consideraba que la burguesía nacional no estaría nunca
interesada en realizar una transformación a fondo del país, para conseguir una sociedad
justa e igualitaria. La burguesía tenía sus propios intereses y, si no se conseguían, sería
capaz de traicionar tanto al proletariado como al movimiento indígena.
El proyecto del APRA, partido, alianza y frente, es, para Haya de la Torre,
revolucionario y realista, porque se atiene al modo de ser peruano, sin copiar modelos
foráneos. En vista de estas diferencias, y viendo que no era posible un acuerdo o
acercamiento, Mariátegui se lanzó a organizar un partido revolucionario de clase, el
Partido Socialista del Perú, en que «el marxismo-leninismo es el método revolucionario
de la etapa del imperialismo y de los monopolios».
Como concluye sintéticamente César Germaná, «el destino de ambas
concepciones fue diferente. Mientras los planteamientos de Haya de la Torre estuvieron
en el primer plano de la escena política durante más de tres décadas, los de Mariátegui
prácticamente fueron olvidados, dejando el campo teórico y político en manos del
reformismo. En la actualidad (1977) ocurre lo contrario»
En 1928 publica los Siete ensayos de interpretación peruana. Estos suponen un
enfoque de la historia y realidad del Perú desde la óptica marxista, considerando los
diferentes capítulos como ensayos provisionales, abiertos a sucesivos retoques y
cambios, en la medida en que suponían análisis vivos de una realidad viva, la peruana.
El contenido de los siete ensayos se ocupa de analizar los aspectos más importantes de
la realidad peruana: la evolución económica, el problema del indio, el problema de la
tierra, el proceso de la instrucción pública, el factor religioso, el regionalismo y el
centralismo, y el proceso de la literatura.
Fueron sobre todo cuatro núcleos teóricos los que destacan en su reflexión escrita,
siguiendo el desarrollo diacrónico de su vida: las referencias a la autenticidad del
pensamiento hispanoamericano, su teoría indigenista, la original forma de entender el
marxismo, y la conjugación del nacionalismo con una amplia visión internacionalista.
Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979)
La condición de político en Haya de la Torre no se redujo únicamente al ámbito
peruano, sino que abarcó la visión general de Hispanoamérica, el ideal bolivariano de
conseguir la integración de todas las naciones hispanoamericanas en el ideal de la
«patria grande». Pero además, su preocupación política trascendió lo americano, para
situar sus objetivos políticos en la lucha contra el imperialismo y la consecución de la
justicia social en el mundo.
A partir de 1922 se dedicó a viajar por diversos países hispanoamericanos con
objeto de conectar con intelectuales y dirigentes sociales para ir conformando el ideal de
la integración hispanoamericana. La estancia en México fue muy fructífera para el joven
peruano, tanto por la experiencia de primera mano del desarrollo de la revolución
mexicana. En 1924 viaja a Rusia, y asiste como observador al V Congreso de la
Internacional Comunista, conectando con diversos dirigentes de la revolución rusa. El
pensamiento marxista le produce un fuerte impacto, a tenor de la fuerte presencia que
tendrá en sus escritos de estos años. El 7 de mayo de 1924, en México, funda la Alianza
Popular Revolucionaria Americana (APRA).
Se va produciendo en estos años sus primeras discrepancias con la III
Internacional, con motivo del I Congreso Antiimperialista Mundial, celebrado en
Bruselas en 1927. Haya propuso al APRA como la organización máxima
antiimperialista para Hispanoamérica, pero la propuesta fue rechazada al no ser apenas
conocida su organización. En 1928 con los apristas mexicanos funda la revista
Indoamérica, y en sus páginas plasmará el Plan de México, proyecto de crear un Partido
Nacionalista Liberador en el Perú. Esta propuesta se la envía en privado a Mariátegui,
quien le responderá más tarde exponiendo su desacuerdo. Es el momento en que se
produce la ruptura entre ambos líderes peruanos.
A partir de 1943, el APRA revisa su ideología: sustituye el marxismo por la
teoría «espacio-tiempo histórico», así como revisa sus críticas a la democracia liberal, y
propone el «Plan de la afirmación de la democracia», consistente en un
«Interamericanismo sin imperio». En relación a la teoría del espacio-tiempo:
Para que un Espacio-Tiempo histórico devenga determinador en la dialéctica de la
Historia debe existir no solo como escenario geográfico y pueblo que lo habite, no solo
como Continente y contenido histórico en movimiento, sino como plena función vital de
su conciencia social del acontecer de la Historia. En otras palabras, como la capacidad
de auto-comprensión de un grupo social para realizar su historia y para interpretarla
desde su propia realidad.
Vemos, pues, cómo su vocación política se situó a caballo entre su preocupación
por la reintegración de la «patria grande» y las vicisitudes de la política internacional,
así como por las circunstancias concretas de la política peruana. Influyeron en él la
Revolución mexicana, la Revolución rusa y china, y la arrogancia imperialista yanqui,
pero también fue deudor de los grandes intelectuales del latinoamericanismo, como J.E.
Rodó, J. Vasconcelos, M. Ugarte, J. Ingenieros y González Prada. Igualmente, la
influencia de la filosofía de la historia de Hegel, el materialismo histórico de Marx, el
circunstancialismo de Ortega y Gasset, y hasta la teoría de la relatividad de Einstein
fueron determinantes en la construcción de su teoría del «espacio-tiempo histórico»,
puesto que como él mismo afirma, «la política es relativista y su relatividad está
determinada por el Espacio histórico en que se desarrolla la vida de los pueblos –medio
geográfico, raza, psicología– y por el Tiempo histórico, que marca el grado de su
evolución económica, política y cultural, la etapa de su desarrollo material y espiritual».
Para Haya de la Torre, «el imperialismo, última etapa del capitalismo en los países
industriales, representa en los nuestros la primera etapa». Esto le llevó a entender de
diferente forma la política de alianzas, el sujeto revolucionario y la estrategia política a
seguir:
Esta conciencia es a la historia como el movimiento es a la materia y energía, y estas al
Espacio y al Tiempo en la Teoría de la Relatividad [de la] física einsteiniana. Forman,
pues, un continuo indesligable. Y del mismo modo que no hay materia sin energía, sin
movimiento y sin espacio y tiempo en los fenómenos físicos, no hay historia sin
evolutiva relación consciente de Espacio y de Tiempo en la dinámica de los procesos
culturales. Cada proceso tiene, pues, su propio sistema de coordenadas y campos
gravitacionales, su devenir de sucesos e intervalos y hasta su equivalencia social de
energía, masa y velocidad o ritmo histórico. Consecuentemente, sus fenómenos varían
según el lugar desde el cual se les observe.
Víctor Andrés Belaúnde (1883-1967)
Belaúnde fue profesor de la Universidad de San Marcos. María Luisa Rivara de Tuesta
lo considera como uno de los pioneros en reflexionar y escribir sobre el tema de la
identidad cultural, defendiendo la existencia de un pensamiento hispanoamericano,
especialmente en el ámbito social y político, en un artículo titulado «Etapas del
pensamiento americano».
Considera que los pueblos correctamente constituidos persiguen, sobre todo en
las épocas decisivas de su historia, ideales orientadores de su historia. En caso contrario,
«su destino será la inmovilidad el caos». Esos ideales no hay que confundirlos con las
ideologías, puesto que ideales son orientaciones o rumbos que un pueblo o colectividad
sigue, sacados de una visión correcta de la realidad. Mientras que las ideologías son
concepciones inspiradas en realidades que no tienen nada que ver con la realidad. El
ideal, dice Belaúnde, necesita «de la tierra favorable, del humus propiamente dicho, y
sólo desarrollará al calor de la propia savia».
Ese ideal en el que Belaúnde está pensando a la hora de constituir el
pensamiento americano lo entiende como el empeño por realizar un pensamiento
genuino y específico, que no debe ser contaminado por teorías foráneas, como es el caso
del socialismo. Pero el rechazo del socialismo lo justifica porque se ha limitado «a
trasladar artificialmente, a un medio distinto, los aspectos de la cuestión social en los
diferentes países de Europa», ignorando que el problema social específico del pueblo
peruano es «el problema indígena»
La identidad peruana debe buscarse, según Belaúnde, en los ideales ya
existentes, y que han aguantado y se han arraigado en las épocas anteriores,
precisamente porque son genuinos y han echado raíces en la realidad peruana. En
cambio, otras muchas teorías, imitación de otras de fuera («anatopismo»), no son dignas
de tenerse en cuenta, porque no aportan nada y porque impiden la búsqueda del
verdadero ser peruano, su identidad nacional. De ahí que en Meditaciones peruanas,
señale que se ha dado en Perú una mala orientación de las aspiraciones colectivas. Y
«para que la conciencia colectiva se oriente acertadamente, es necesario que descubra su
realidad y que hunda en su íntima esencia las raíces del ideal que formula. En una
palabra, los ideales tienen que ser adecuados, conscientes y corresponder no sólo al
tiempo, sino principalmente a la tierra».
Así, pues, los ideales tienen que ser sustentados y apoyados sobre la realidad
concreta y efectiva, para que se nutran de la savia original de su tierra. Cuando no se da
esto, se produce lo que Belaúnde denomina anatopismo. «Anatopismo es la expresión
que indica mejor el vicio radical de las aspiraciones colectivas. En la historia del Perú,
el alma nacional o dormita, sin querer nada, o despierta para orientarse en el sentido de
lo irrealizable o de lo equivocado. Es nuestra vida una triste sucesión de anatopismos».
Como propuesta positiva, Belaúnde considera que la identidad nacional de Perú,
expresada en su obra más conocida, La síntesis viviente (1951), se configura como una
síntesis de diversos elementos que hay que saber conjugar, y sobre los que deben primar
los valores espirituales. Esta misma temática de la identidad peruana la sigue analizando
en Peruanidad (1942), donde estudia cuatro posturas diferentes sobre la identidad de
Perú, y que denomina la peninsularista, la autoctonista, la fusionista y la peruanidad
integral, postura esta última defendida por el propio Belaúnde, y consistente en entender
que la peruanidad tiene que ser el resultado de una síntesis viviente de los elementos
aportados por lo hispano-católico y los elementos biológicos, telúricos y culturales
existentes en Perú a la llegada de los españoles.
En esa síntesis de las dos matrices culturales, lo indígena y lo hispano-católico, unos
elementos se fusionan con los otros, transformándose ambos. «Hay valores, dice
Belaúnde, que son cohesionados, transformados, por los valores superiores… la cultura
primitiva no desaparece del todo; lo que tiene de bueno o permanente es asimilado o
iluminado… Entonces cabe explicar la originalidad de la cultura peruana. No es
simplemente el reflejo de la cultura hispánica. Es una nueva creación, una nueva síntesis
en que los elementos hispano-católicos… asimilan instituciones económicas,
organismos políticos y elementos estéticos propios del territorio al cual se han
extendido»
También podría gustarte
- Música y Ciencias SocialesDocumento20 páginasMúsica y Ciencias SocialesJorge lavín94% (18)
- Informe de La Segunda MeditaciónDocumento1 páginaInforme de La Segunda MeditaciónRetratando realidadesAún no hay calificaciones
- Examen Parcial de Filosofía Moderna 2020Documento9 páginasExamen Parcial de Filosofía Moderna 2020Retratando realidadesAún no hay calificaciones
- Hobbes - Leviatan ResumenDocumento5 páginasHobbes - Leviatan ResumenRetratando realidadesAún no hay calificaciones
- El Principe - MaquiaveloDocumento9 páginasEl Principe - MaquiaveloRetratando realidadesAún no hay calificaciones
- Sociedades en Transición Durante La Conquista de La Provincia de Venezuela, Siglo XviDocumento184 páginasSociedades en Transición Durante La Conquista de La Provincia de Venezuela, Siglo XviElihernandezAún no hay calificaciones
- Politica y Subjetividad en La Escena Ideológica Neoliberal - N. Romé y OtrosDocumento319 páginasPolitica y Subjetividad en La Escena Ideológica Neoliberal - N. Romé y OtrosGustavo Iapeghino100% (1)
- Is There Room For Systematics in Adventist Theology - En.esDocumento20 páginasIs There Room For Systematics in Adventist Theology - En.esYemima RegaladoAún no hay calificaciones
- Resignificar El Pasado PNL MasterDocumento14 páginasResignificar El Pasado PNL MasterJuan Pablo100% (1)
- Ensayo Colombia Siglo XXDocumento9 páginasEnsayo Colombia Siglo XXEsteffy Agudelo PatiñoAún no hay calificaciones
- Gojman SegalDocumento2 páginasGojman SegalMaximilianodelPueblo75% (4)
- Miro Quesada. Posibilidady Limites de Una FilosofíDocumento8 páginasMiro Quesada. Posibilidady Limites de Una FilosofíAngie Barrios Pérez100% (2)
- UF13 - Valores Espiritualidad y ReligionesDocumento68 páginasUF13 - Valores Espiritualidad y ReligionesSofia Paja0% (1)
- Citius Altius FortiusDocumento10 páginasCitius Altius FortiusCamilo CaminoAún no hay calificaciones
- Amaury PérezDocumento23 páginasAmaury PérezLvcerito CalixtoAún no hay calificaciones
- Roy Graf - Ciencia, Razón y FeDocumento12 páginasRoy Graf - Ciencia, Razón y FefamiliagrafAún no hay calificaciones
- Ficha de Lectura - Ciro CardosoDocumento5 páginasFicha de Lectura - Ciro Cardosojefersantiagop0Aún no hay calificaciones
- Zavala, J. (2011) Los Mapuches en El Siglo Xviii - LibroDocumento334 páginasZavala, J. (2011) Los Mapuches en El Siglo Xviii - LibroAnonymous xkrTx8vlAún no hay calificaciones
- Historia de La Ciencia, Filo:UBADocumento2 páginasHistoria de La Ciencia, Filo:UBAMaster of ShadeAún no hay calificaciones
- ALVAREZ MIRANDA, Ernesto - Peru - El Derecho Constitucional...Documento13 páginasALVAREZ MIRANDA, Ernesto - Peru - El Derecho Constitucional...Danitza PonceAún no hay calificaciones
- Heidegger, Martín - Que Es FilosofiaDocumento25 páginasHeidegger, Martín - Que Es FilosofiaMaria Carolina AyramAún no hay calificaciones
- PDF Final PDFDocumento176 páginasPDF Final PDFtbpuerta2390Aún no hay calificaciones
- Reseña Nº7 - Esas Voces Que Nos Llegan Del Pasado, Philippe JoutardDocumento3 páginasReseña Nº7 - Esas Voces Que Nos Llegan Del Pasado, Philippe Joutardsergio0718100% (1)
- Linguistica Cartesiana PDFDocumento11 páginasLinguistica Cartesiana PDFDromedario CamelloAún no hay calificaciones
- Entrevista Al DR CarpinteroDocumento9 páginasEntrevista Al DR CarpinterododosanAún no hay calificaciones
- Telquelismos LatinoamericanosDocumento297 páginasTelquelismos Latinoamericanosfedegcortes100% (1)
- La Tela de La Araña #10Documento51 páginasLa Tela de La Araña #10La Tela de la Araña100% (1)
- El Mito Del Salvage. R BartraDocumento9 páginasEl Mito Del Salvage. R BartralaiadalmasesAún no hay calificaciones
- Ucm T27832palestinaDocumento869 páginasUcm T27832palestinaRooh ArtigasAún no hay calificaciones
- 3.5 ECHEVERRÍA. Los Cuatro ContextosDocumento8 páginas3.5 ECHEVERRÍA. Los Cuatro ContextosdarktaurusAún no hay calificaciones
- La Historia Del Pensamiento CientíficoDocumento2 páginasLa Historia Del Pensamiento CientíficoKimmu03Aún no hay calificaciones
- Ficha La Historia y Sus FuentesDocumento8 páginasFicha La Historia y Sus Fuentesbrianfer150% (1)
- Goya - La Aventura de La Historia, Diciembre 2011Documento7 páginasGoya - La Aventura de La Historia, Diciembre 2011galaxia2011Aún no hay calificaciones
- El Hombre Es El Actor de La HistoriaDocumento2 páginasEl Hombre Es El Actor de La HistoriaMary PeñaAún no hay calificaciones