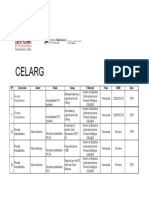Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Trabajo Socio Priva
Trabajo Socio Priva
Cargado por
Zailyn Palacios0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas19 páginasTítulo original
trabajo Socio Priva
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas19 páginasTrabajo Socio Priva
Trabajo Socio Priva
Cargado por
Zailyn PalaciosCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 19
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
EXTENSIÓN PORLAMAR
INTEGRANTE:
DELIA PALACIOS SANCHEZ
C.I: 16911469
PORLAMAR 23 DE JULIO DE 2020
INTRODUCCIÓN
Venezuela siempre se ha perfilado en ser un país en mucha
riqueza, de mucha potencia, con el único propósito de obtener un
desarrollo económico y a su vez luchar por el bienestar social con otros
países, la humanidad ha experimentado las concepciones políticas
basadas en la libertad o en la igualdad de los hombres. La historia
demuestra que ninguna ha sido pasaporte seguro al progreso y felicidad
de los pueblos. Venezuela no ha sido la excepción y allí el resultado de
políticas que preponderaban la libertad o la igualdad ha sido una inmensa
desigualdad y poca libertad. De ésta manera, con pobreza in crescendo y
Estado todopoderoso los pobres han quedado separados del poder
económico y del poder político.
La situación cada día más crítica que ha conllevado a que todo,
con fines políticos se distorsiones de acuerdo a sus corrientes de
pensamientos de acuerdo al marco de políticas públicas, es allí donde
primero hemos de hacer inca pies y más particularmente en los diferentes
conceptos de desarrollo: crecimiento económico para unos y justa
distribución de la riqueza para otros. El capitalismo es el sistema
económico fundado en el capital como relación social básica de
producción. En el capitalismo los individuos privados y las empresas,
empleando trabajadores asalariados, llevan a cabo la producción y el
intercambio de bienes o de servicios, con el propósito de producir y
acumular ganancias u otro beneficio de interés propio.
También se define el capitalismo rentístico, se aborda el estudio de
las características de Venezuela en su condición de economía de
capitalismo rentístico y como fue conformando un modelo de acumulación
basado en la renta petrolera, que finalmente entra en crisis, sin que la
misma sea superada, nuestro país continuo en lo mismo años tras año.
1. AGOTAMIENTO DEL MODELO RENTISTA PETROLERO.
Al estudiar este modelo venezolano, el Estado ejerce la propiedad
sobre un objeto natural, unos yacimientos, donde “yacen unos medios de
producción (el petróleo) que no son producidos, es decir, que no tienen
tras sí esfuerzo humano alguno". La consecuencia económica del
ejercicio de esta propiedad es el derecho que tiene el Estado de cobrar un
ingreso que en su opinión se equipara con la renta de la tierra. Esta renta
tiene un carácter diferente al de los impuestos que recauda el Estado
como consecuencia de las actividades relacionadas con la extracción,
transporte, refinación y comercialización de ese petróleo.
Dado lo cuantioso que ha sido esa renta a lo largo de muchas
décadas y el impacto que la misma ha tenido en el país, considera
Baptista que se justifica atribuir una denominación especial a la estructura
económica de la Venezuela. La realidad es que el modelo que se aplicó
en Venezuela permitió que nuestro país experimentase cambios
asombrosos entre 1920 y 198. Durante seis décadas seguidas fuimos la
economía del mundo que más creció. Aquel país que antes lucía atrapado
para siempre en unos niveles de pobreza insuperables, se transformó en
una nación moderna, pujante y llena de posibilidades. Pero algo ocurrió
que vino a frustrar nuestras esperanzas de mejorar.
La experiencia ha demostrado que cada uno de estos episodios de
aumentos en la renta petrolera es seguido de una caída también abrupta
de los precios, con lo cual nuestra economía entra en periódicas y
profundas crisis. El hecho es que en lugar de avanzar, la economía
venezolana parece estar retrocediendo. En lugar de acercarnos a la meta
de la diversificación, cada vez somos más dependientes del petróleo,
fenómeno que se ha profundizado particularmente durante los años del
gobierno de Chávez.
Convencido como estaba el gobierno venezolano de que los
precios del petróleo seguirían subiendo indefinidamente y de que pronto
superarían la meta de los 200 dólares por barril, nuestras autoridades no
sólo no tomaron ninguna previsión sino que incluso dilapidaron
groseramente la renta petrolera en el país y en naciones vecinas para
sustentar no ya un proceso de desarrollo económico, sino más bien para
la implantación de un modelo político socialista. El modelo de capitalismo
rentístico se agotó, en condiciones normales, los Estados viven de sus
ciudadanos; pero en el caso venezolano el petróleo dota al Estado de un
poder económico autónomo, que lo hace mirar con desprecio la voluntad
de los ciudadanos, si la sociedad venezolana no reacciona, lo que nos
impondrán ahora, probablemente por la fuerza, será un modelo
de socialismo rentístico en el cual la renta petrolera alcanzará solamente
para mantener los designios de un gobernante socialista y autoritario,
aunque el resto de la sociedad se hunda en unos niveles de pobreza que
ya creíamos haber superado.
Las crisis políticas del Medio Oriente, conocidas como la
Primavera Árabe, que llevaron al derrocamiento de varios regímenes
dictatoriales de la región, impulsaron los precios del petróleo al alza,
particularmente después que estalló el conflicto en Libia. Cuando en el
año 2005 estábamos atravesando por la bonanza económica producida
por la expansión de gasto público debido a los aumentos sostenidos de
los precios petroleros, se comenzó a alertar que las altas tasas de
crecimiento del PIB y del consumo que entonces se estaban
materializando no eran sostenibles, ya que cuando los precios bajaran, o
incluso se estabilizaran, la economía entraría en crisis. Ahora para
entonces si los precios dejaban de crecer, pero se mantenían en niveles
elevados, ello le generaría suficientes recursos al gobierno para
mantener una política de altos gastos que seguiría estimulando la
economía.
Ya en 2007 el modelo aplicado estaba mostrando signos de
agotamiento, pues a pesar de que los precios continuaban en franco
aumento, las tasas de crecimiento de la producción y de la demanda
seguían siendo positivas, pero menores que en los años precedentes.
Incluso, en el primer semestre de 2008, cuando los precios estaban
disparados hasta alcanzar los máximos históricos en julio de ese año, los
crecimientos del PIB y del consumo privado fueron relativamente bajos y
mucho menores que en 2005 y 2006. Después que los precios
colapsaron en la segunda mitad de ese año debido al estallido de la
crisis financiera internacional, era obvio que nuestra economía iba a
entrar en un período muy difícil, a pesar de los optimistas anuncios
gubernamentales de que estábamos blindados contra la adversidad
internacional, y que incluso si los precios petroleros bajaban a cero nada
nos ocurriría. Afortunadamente, los precios se recuperaron en la primera
mitad de 2009 para luego estabilizarse en torno a los 70 dólares por
barril, manteniéndose en ese nivel hasta fines del tercer trimestre de
2010. Con todo y ello, el precio promedio de 2009 fue de 57 dólares, casi
30 dólares menos que el de 2008, razón que explica la severa recesión
que se vivió ese año. Sin embargo, en 2010 el precio subió a 72 dólares,
el segundo más alto de nuestra historia, pero la economía siguió en
recesión, confirmándose nuestra predicción de cuatro años antes de que
aun cuando el precio se estabilizara en altos niveles, la economía
enfrentaría serios problemas.
Las crisis políticas del Medio Oriente, conocidas como la
Primavera Árabe, que llevaron al derrocamiento de varios regímenes
dictatoriales de la región, impulsaron nuevamente los precios al alza,
particularmente después que estalló el conflicto en Libia, haciendo que el
valor de los hidrocarburos se ubicara por encima de los cien dólares. Por
ello, en lo que va de año hemos vendido nuestro petróleo a un precio
promedio cercano a los cien dólares, pero la economía no está
mostrando signos de franca recuperación. Tan sólo está experimentando
unas moderadas tasas de crecimiento a pesar de la política de expansión
de gasto público que se ha implementado, y que incluso ha llevado a un
desenfrenado endeudamiento gubernamental, pues los ingresos
petroleros parecen no ser suficientes para cubrir las cuantiosas
erogaciones del sector público.
2. PRIVATIZACIÓN EN LA VÍA HACIA UNA
ECONOMÍA NEOLIBERAL
En los último años hemos venido escuchando por diversos medios
tanto internos como externos de que el Estado debe reducirse solo a
labores democráticas y sociales, otros los más radicales van más allá de
ello, piden prácticamente que desaparezca su participación e interacción
con el mercado y del entorno empresarial, para ello nos han vendido la
idea de planteamientos de lograr eficiencia en los servicios, una
sustancial reducción en el tamaño del Estado, el desmantelamiento de
regulación y control de precios, la ampliación de la participación de la
competencia y una reducción de la corrupción oficial, pero no se ha dicho
el verdadero objetivo oculto de la privatización, la de aumentar los
ingresos del sector oficial para que pueda mejorar los desembolsos de
intereses de la deuda externa.
Muchas saltaran a la palestra y dirán que no es cierto pero la
realidad nos viene demostrando la real, desnuda y cruel que es la
neoliberalidad del mercado en la vida social de un país como el nuestro y
la renuncia tácita de un Estado a llevar a cabo su verdadero rol de
promover el desarrollo y crecimiento de una nación a que sea justa, sana
y humana, pero ello no solo fue error del Estado, ya que tampoco no fue
percibida su impacto socioeconómico por los organismos sociales,
laborales, etc, hoy vemos que la desmedida privatización ha conllevado a
nuestro país a una situación de seudo desarrollo y mayor pobreza aparte
de su aberración conceptual en lo que a conducción política se refiere,
que incluye algunos efectos de hondo impacto, como el aumento del
desempleo, la pobreza, inseguridad ciudadana, el analfabetismo y la
informalidad; la concentración de capital en manos de pocos monopolios
financieros nacionales y un aumento exponencial en la riqueza de las
multinacionales que deciden participar con gran ventaja en la subasta y
remate de los activos estatales.
Más aún somos participes de una inhumana política denominada
libertad laboral, la que consiste simplemente en golpear o eliminar los
derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo de muchos años de
lucha, especialmente a nivel sindical. Y si bien es cierto que muchos
sindicatos de trabajadores han sido prácticamente colonizados por
actores o pensadores de ideas extremas, desvirtuando con ello lo que
debería ser la función esencial de su existencia, no es menos cierto que
ellos han protegido en cierta forma a quienes los integran, de la voracidad
insana de muchísimos empleadores que quisieran haber vivido en los
siglos del feudalismo.
Este escenario negativo, en las medidas del Banco Mundial
pretende dar mayor autonomía a los empleadores, ofreciéndoles la
posibilidad de entregar menores beneficios salariales y de mayores
recortes de prestaciones de protección y seguridad social a los
trabajadores. Asimismo, cada día se fortalece el subempleo disminuyendo
el costo de la mano de obra a niveles incipientes. Un ejemplo más
dramático de esto se encuentra en nuestro país en el sector industrial,
civil, público, manufacturero, agroindustrial y de la salud, en donde sus
trabajadores, han venido perdiendo sus prestaciones, sus niveles de
ingreso y su misma posición social, al considerarse al sector como una
enorme fuente de ingresos para el grupo de capitales nacionales y
extranjeros.
A ello también se suma el encarecimiento de los servicios
públicos, con una fachada de la optimización de los ingresos del Estado
que se encuentra en el aumento en los costos de los servicios públicos y
en las reformas tributarias que cada vez arrancan una mayor parte de los
magros ingresos de todos aquellos que no pueden ocultar sus ingresos,
como los trabajadores dependientes. Con el socorrido argumento de la
modernización y la privatización, organismos internacionales como el
Banco Mundial con la complicidad de gobiernos débiles e ineficientes
pretende arrancar los pocos recursos de los gobiernos para cancelar
deudas de usura sin prestamistas mundiales.
En nuestro país, el gobierno fue la plataforma que ha llevado al
desastre económico actual, por la torpeza y la mala abonanza y no
obstante la mala gestión política que solo se han llenado su bolsillos. El
Neoliberalisno es el culpable real de gran parte de los problemas sociales
que hoy nos aquejan, al lograr incentivar y empujar a la miseria absoluta a
más del cincuenta por ciento de nuestra población, con sus
consecuencias, de fortalecimiento de la delincuencia, desigualdades
sociales, discriminación y del ahondamiento en la pérdida de valores y de
dignidad que durante mucho tiempo acompañaron a nuestra sociedad.
Hoy en día somos participes y testigos preferentes de la ambición
de nuestros recursos por otros países como nuestro mal y de nuestro gas
en el denominado “anillo energético” que solo es venderle gas a Chile a
cambio de nos pague con energía eléctrica el precio que ellos dispongan.
Encima no tenemos para garantizar el abastecimiento interno y
pretendemos regalarles a otros. En nuestro país el Estado ya se
encuentra privatizado, debido a varios aspectos, entre otros la corrupción
de los funcionarios que benefician a las empresas privadas, el
clientelismo burocrático, la egocéntrica avidez de algunos sindicatos,
asociaciones de empresarios y el respaldo estatal a empresas
esencialmente privadas. La política neoliberal que están adoptando la
mayoría de los países latinoamericanos, los llevará directo al colapso,
como lo es el caso de Nuestra Venezuela.
3. MODELO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA VENEZOLANO.
A mediados del Siglo XX empieza a tomarse en cuenta la
importancia que tenía para nuestro país la definición de un modelo de
desarrollo económico y social que fuese complementario con los
esquemas políticos basados en la democracia representativa y la justicia
social. Esto coincide con una serie de eventos de carácter económico que
ejercieron una enorme influencia en la conducción política del país, tales
como: el impacto de la industria petrolera, los procesos de
industrialización basados en las políticas de sustitución de las
importaciones, la consolidación de los sindicatos de obreros y
campesinos, el desarrollo de proyectos de infraestructura y la llegada al
país de inmigrantes provenientes de diversos países de Europa, Asia,
América Latina y el Caribe.
Para 1959 se realizan en nuestro país unas elecciones que dan
inicio a un período de estabilidad política como consecuencia de la
aprobación del Pacto de Punto Fijo y se caracterizaron en el plano
económico por la adopción de un programa de industrialización basado en
la política de sustitución de importaciones patrocinado por la CEPAL en la
mayor parte de los países de América Latina. Este pacto de carácter
político, económico y social suscrito por los principales partidos existentes
en el país logró promover en Venezuela durante veinte años (1959-1979)
una economía equilibrada y estable cuyos signos más relevantes fueron:
la estabilidad del signo monetario, una balanza de pagos positiva, una
deuda externa moderada, un presupuesto fiscal equilibrado, un índice
muy reducido de la inflación, bajas tasas de interés, un aumento
sostenido de las inversiones privadas y un crecimiento positivo de la
industria manufacturera así como el fortalecimiento de los precios
petroleros.
Durante el período comprendido entre 1979 hasta 1.999, la
evolución económica del país empieza dar signos preocupantes debido a
varias razones, entre las cuales merece la pena mencionar: el
agotamiento del modelo de crecimiento hacia adentro acompañado del
excesivo proteccionismo estatal a la industria nacional, el aumento
vertiginoso de la deuda externa, la excesiva dependencia del sector
externo de la economía de los ingresos provenientes de la industria de los
hidrocarburos, la proliferación de las empresas estatales, el desequilibrio
del presupuesto fiscal, la devaluación de nuestro signo monetario y el
crecimiento de la tasa de inflación. Si a estos problemas de carácter
económico añadimos otros de carácter político, tales como: la corrupción
administrativa, el clientelismo político, la injusta distribución del ingreso
con el consecuente crecimiento de la pobreza, la falta de renovación de
los dirigentes políticos, la ineficacia administrativa en el manejo de las
empresas del estado, el aumento de la tasa de desempleo, el vertiginoso
crecimiento de la burocracia y la disminución de las inversiones
gubernamentales en el área de la infraestructura del país, no debería
sorprendernos por lo tanto, los deficientes resultados obtenidos durante
estas dos décadas.
En el ámbito económico es importante destacar los esfuerzos
realizados por los diversos gobiernos a partir de la Década de los 60 para
insertar la economía venezolana en los diversos escenarios económicos
internacionales. En este sentido, observamos cómo se produce a
mediados de esta década la adhesión de Venezuela al Tratado de
Montevideo, lo cual nos convierte en el onceavo socio de la ALALC hoy
conocida como la ALADI. A principios de los 70, nuestro país pasa a
formar parte del Pacto Andino y más adelante conforma conjuntamente
con México y Colombia el llamado Grupo de los Tres. No menos
importante fue la activa participación de Venezuela en otros foros de
carácter internacional, tales como: la UNCTAD, el Grupo de los 77, el
Bloque de los Países No Alineados, así como de otras organizaciones en
el contexto latinoamericano. De esta forma Venezuela logra salir del
aislamiento en el que se encontraba durante la primera mitad del Siglo XX
y se realizan grandes esfuerzos para diversificar su comercio exterior,
tanto en relación a los mercados como con relación a la producción de
bienes y servicios. De esta forma, se trataba de evitar la excesiva
dependencia de nuestro país del sector externo de la economía, lo cual se
produjo como consecuencia del impacto de la industria petrolera en la
vida política, económica y social de nuestro país.
El modelo de sustitución de importaciones se implanta a partir del
año de 1959 y se prolonga hasta 1989, cuando se inicia un nuevo ciclo de
la vida política del país en el que se decide sustituir este modelo por otro
que otorgaba un mayor énfasis a las políticas de apertura económica y la
liberación del comercio internacional. No hay dudas que durante este
periodo crecieron numerosas empresas manufactureras en el país y se
establecieron nuevos polos de desarrollo industrial en las inmediaciones
de Valencia, Maracay, Barquisimeto, Puerto Ordaz, Maracaibo y otras
importantes ciudades del interior de Venezuela.
Paralelamente el Gobierno Nacional promovió diversas industrias
básicas en nuestro país, particularmente en el sector petroquímico,
siderúrgico, refinerías de petróleo, aluminio, energía eléctrica, etc. las
cuales fueron creando otros polos de desarrollo en otras regiones del
país. La industria de la construcción impulsó la creación de numerosas
empresas productoras de insumos para esta importante actividad
industrial. La producción agropecuaria, por su parte, bajo el amparo de las
políticas de protección auspiciadas por el estado venezolano permitió
desarrollar nuevos cultivos en el campo los cuales incentivaron el
establecimiento de numerosas empresas agro-industriales que le dieron
gran impulso a la producción agropecuaria.
Veinte años después de haberse establecido este modelo de
desarrollo, se empezaron a detectar una serie de fallas de carácter
macro-económico que avizoraban el agotamiento del esquema de
sustitución de importaciones, entre los cuales puedo decir algunas como:
Las industrias que nacieron bajo este proceso no contribuyeron
significativamente a la diversificación y aumento del ingreso de divisas; la
falta de competitividad externa no les permitía a las industrias locales que
sus exportaciones ganaran mercados externos; la política de
proteccionismo industrial generó el crecimiento de industrias
manufactureras con altos costos de producción y baja productividad; La
ausencia de políticas que permitieran una mayor integración entre las
industrias estatales básicas no permitieron que nuevas empresas
pudieran desarrollarse utilizando los insumos nacionales (gas, aluminio,
energía, acero, etc.) para desarrollar industrias aguas abajo con mayor
valor agregado y capacidad de exportación.
Simultáneamente, en los escenarios económicos internacionales se
empezaban a producir profundos cambios en la estructura del comercio
exterior. En 1989 se establece un amplio consenso entre los académicos,
tecnócratas, políticos, economistas y funcionarios del sector público para
dar un gran viraje en la conducción de la política económica para que
Venezuela pudiese adoptar un nuevo modelo de desarrollo orientado
hacia la apertura económica, la liberación del comercio y el fortalecimiento
de los esquemas de integración.
Con la puesta en marcha de la nueva política económica iniciada
en el año de 1989, el Gobierno Nacional tomo una serie de decisiones
para producir el cambio de rumbo indispensable para que la economía del
país pudiese insertarse en los diversos escenarios internacionales. De
esta forma se perseguía un ajuste importante que tuviera por finalidad
promover una economía diversificada, competitiva y menos vulnerable en
el cual el sector productivo nacional dejase de ser un sector consumidor
neto de divisas para convertirse en un sector industrial que pudiese
generar las divisas que requería para su propio crecimiento. Asimismo era
necesario promover una economía menos estatizada otorgándole una
mayor prioridad a la participación del capital privado, tanto nacional como
extranjero, en la promoción de nuevos proyectos de desarrollo.
La política industrial estaba orientada a combinar la sustitución
efectiva y selectiva de las importaciones con una audaz y dinámica
política de estímulo a las exportaciones de bienes y servicios. Las
razones por la cual los modelos de desarrollo orientados hacia el mercado
externo tuvieron tanto éxito en muchos países, particularmente en los
países del sudeste asiático, puedo decir que fueron: la que promueve el
uso más eficiente de los recursos productivos; las industrias
manufactureras operan con economías de escala; la diversificación de la
producción y el comercio exterior disminuyen la vulnerabilidad del sector
externo de la economía; se propicia una mayor transferencia de
tecnología y de capitales foráneos y e) se produce una mejor distribución
del ingreso en todos los niveles de la población. Puedo decir que la
política comercial puesta en práctica para ese entonces en esas fechas,
estaba basada en: la racionalización del arancel; el establecimiento de
una política de protección efectiva a la industria nacional; la eliminación
de las trabas al comercio exterior y el estímulo a la competitividad
internacional de las exportaciones no tradicionales; una participación más
activa en los esquemas de integración económica y comercial.
Este modelo de apertura económica estaba ampliamente
respaldado por el Banco Mundial y tenía gran aceptación por parte del
Fondo Monetario Internacional, además de contar con un fuerte respaldo
por parte de los economistas, sociólogos, politólogos, técnicos
gubernamentales y los principales asesores de los gremios empresariales
y los sectores académicos. Sin embargo, la puesta en marcha de este
modelo en Venezuela confrontó serios problemas y una fuerte oposición
por parte de los partidos políticos, los sindicatos así como por parte de
algunos sectores empresariales más conservadores, los cuales tenían
temor de perder sus privilegios y la influencia que ejercían a través de un
modelo económico en la que la intervención estatal era su principal
característica.
A pesar del consenso que tenía este modelo, el Gobierno Nacional
no llevó a cabo un esfuerzo de concertación con los diversos estratos de
la vida política para convencerlos de las ventajas de esta estrategia
económica. Para ello era necesario establecer tres condiciones básicas
para poder dar un viraje profundo en la conducción de la política
económica del país era indispensable contar con el apoyo mayoritario de
las fuerzas políticas, económicas y sociales, que serán la: Definición de
una nueva estrategia económica de largo plazo orientada hacia una
mayor apertura de la economía a través de la adopción de un nuevo
modelo de desarrollo, que tuviese un amplio consenso político;
Establecimiento de un marco jurídico apropiado para llevar a cabo este
cambio, haciendo especial énfasis en la actualización de las disposiciones
legales que regulan las actividades económicas vinculadas al sector
externo; Promover los cambios institucionales requeridos para gerenciar
eficientemente este nuevo modelo de desarrollo y garantizar su éxito,
dándole una alta prioridad a la capacitación de los recursos humanos que
estarían al frente de la infraestructura administrativa.
El modelo de apertura económica tuvo plena vigencia durante el
período comprendido entre 1.989 hasta 1.999, aunque con mayor auge
durante el quinquenio entre 1.989 hasta 1.994. En esta década se
lograron algunos avances importantes para modernizar la economía
venezolana, entre los cuales es importante como: Se redujo
sustancialmente las trabas burocráticas que afectaban el comercio
exterior; Se logró armonizar el Arancel Aduanero y modernizar los puertos
y las aduanas del país; Los procesos de integración a nivel regional y
subregional recibieron un fuerte respaldo político; Se produjo un
crecimiento importante de las inversiones extranjeras; las exportaciones
no tradicionales crecieron de manera importante; se mantuvo cierta
estabilidad del signo monetario.
El fenómeno de la globalización afecta en mayor o menor grado a
todos los países del mundo. Al lado de la globalización se presenta la
regionalización, la cual no es más que el mismo fenómeno con una
extensión geográfica menor. La globalización es un proceso en el cual
desaparecen las fronteras tradicionales, donde se produce una
integración acelerada en el ámbito internacional, en el área de los bienes,
la tecnología, el trabajo y el capital.
La globalización económica tiene tres manifestaciones: 1) la del
comercio de bienes y servicios entre países, denominada la globalización
comercial; 2) la creación del mercado de capitales globales, denominada
la globalización financiera; 3) el traslado de personas entre países en
búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, llamada la globalización
del factor trabajo. Lo contrario al proceso de la globalización es la
autarquía, por medio del cual un país se puede aislar del comercio
internacional, a través de aranceles y restricciones de todo tipo para
controlar el movimiento de capitales, en términos generales un país en
autarquía pretende bastarse por sí mismo.
Con la globalización comercial, los países tratan de mejorar sus
niveles de productividad a través del perfeccionamiento de los medios de
producción, lo cual permite que el país desarrolle industrias exportadoras.
Un país que ignore la existencia de la globalización comercial,
normalmente se convierte en un país importador neto de materias primas
y productos manufacturados y presenta periódicamente problemas en su
balanza de pagos. La globalización comercial se inició en 1948 con el
establecimiento del GATT y se ha venido consolidando a partir de la
ratificación del Tratado de Marrakech cuando se estableció la
Organización Mundial del Comercio.
El proceso de globalización tiende a complementar las políticas de
apertura de la economía y permite una mejor inserción en los escenarios
económicos internacionales. Muchos países en desarrollo han logrado
imponer estos modelos de desarrollo exitosamente y han conseguido para
amplios estratos de su población mejores niveles de calidad de vida y
una mejor distribución de los ingresos. Sin embargo, para lograr estos
fines han tenido que efectuar importantes ajustes en las políticas
económicas internas y tuvieron que adoptar medidas disciplinarias que
eran indispensables para dar este viraje. La experiencia ha demostrado
que no existe una sola vía para armonizar la globalización con las
políticas de apertura y mucho menos que deba adoptarse un único
modelo de políticas económicas internas para obtener resultados
positivos. Hay países como Chile, Costa Rica, República Dominicana,
Barbados, Trinidad y Tobago, etc., que han logrado acoplarse a este
esquema, manteniendo variados modelos en su política interna, basados
en modelos de democracia representativa de carácter presidencialista o a
través de gobiernos parlamentarios. Lo mismo ha ocurrido en Asia donde
podemos observar que países como Malasia, Singapur, Corea del Sur o
Taiwán hayan emprendido experiencias exitosas con modelos de apertura
económica bastante radicales y por otra parte, otros países como es el
caso de la República Popular de China, Indonesia o la India, hayan
logrado igualmente progresos evidentes en su desarrollo económico y
social con gobiernos de corte comunista, socialista o capitalista.
CONCLUSIÓN
Al evaluar la situación general de Venezuela tras más de diez años
de reformas económicas destinadas a lograr la liberalización de sus
mercados, puede afirmarse que los resultados han sido un mayor control
de la inflación, reactivación del crecimiento económico, cierta
recuperación del dinamismo de la economía latinoamericana, así como un
innegable avance en la difícil tarea de reformar el Estado. Sin Embargo,
las reformas económicas no han logrado reducir significativamente los
niveles de pobreza, ni frenar el crecimiento del desempleo, así como
tampoco han podido lograr una recuperación real del salario de los
trabajadores.
Igual puedo concluir que la dependencia de la renta petrolera, que
hoy es mayor que nunca, ha puesto a esta economía en una situación
muy compleja, porque aquella capacidad de respuesta del aparato
productivo y de la demanda privada a políticas fiscales expansivas,
posibilitadas por la elevación de los precios petroleros, parece ya
agotada, o por lo menos muy mermada, requiriéndose entonces un
cambio de rumbo que busca reducir la dependencia de la renta petrolera
a través de una diversificación efectiva de la economía, para lo cual hace
falta, entre otras cosas, la materialización de cuantiosas inversiones
privadas. Por ello estoy convencido de que si seguimos por donde
vamos sufriremos severas consecuencias. Es imprescindible que
comencemos a transitar un nuevo camino que nos lleve hacia el
verdadero desarrollo, político y económico de nuestro país.
Este análisis nos permitiría concluir que los países en desarrollo
pueden abordar nuevos modelos de desarrollo económico y social desde
diferentes perspectivas y no únicamente por la vía de la adopción de
políticas neo-liberales ortodoxas, tomando en cuenta fundamentalmente
sus propias realidades y manteniendo un equilibrio necesario entre las
tasas de crecimiento económico y las metas de justicia social. Por otra
parte, es necesario hacer énfasis en que la globalización es un fin por sí
mismo y la misma constituye una tendencia a nivel mundial que es
ineludible por parte de la comunidad internacional.
Es imposible pretender en un ensayo de esta naturaleza dar una
visión detallada de la forma en que debería diseñarse un nuevo modelo
de desarrollo económico y social para la Venezuela del Siglo XXI. Sin
embargo, nos atreveremos a dar algunas pautas sobre las condiciones
que deben prevalecer para que dicho modelo sea exitoso, entre las cuales
destacaremos los siguientes principios de carácter global: La aplicación
de un nuevo modelo de desarrollo debe ser formulado dentro de un
esquema en los que prevalezcan los principios de un sistema democrático
y de plenas libertades para los ciudadanos; Los fines que persiga este
modelo deben tomar en cuenta en primer lugar el desarrollo del hombre,
la justicia social y la defensa de los derechos humanos: Para que el
modelo propuesto pueda imponerse en el país es indispensable recuperar
el prestigio de las instituciones públicas que tienen por finalidad la
administración de los intereses de todos los venezolanos; Es fundamental
desarrollar un marco jurídico e institucional apropiado que le permita al
país gozar de una mayor credibilidad ante las instituciones internacionales
y los inversionistas extranjeros; Los planes de desarrollo económico y
social deben estar orientados a lograr una mejor distribución del ingreso y
una mayor participación de las regiones menos desarrolladas con relación
al gasto público; Las prioridades deben estar orientadas para que todos
los venezolanos que vivan en condiciones de pobreza puedan serles
garantizadas viviendas dignas, planes de seguridad social así como un
sistema educativo y sanitario que les permita elevar la calidad de vida de
la población; Es necesario hacer compatible las tasas de crecimiento
económico con los principios del desarrollo sustentable con la finalidad de
proteger el medio ambiente, la ecología y la biodiversidad; Nuestro país
no puede obviar la realidad existente en el contexto regional y sub-
regional y debe velar por la promoción de la integración latinoamericana y
caribeña; El diseño del modelo no puede obviar los procesos de
globalización e internacionalización de la economía mundial. Para ello,
debemos anteponer la integración de nuestros países y la forma gradual
en la que nos sumaremos a estos procesos; El desarrollo económico y
social es indispensable para el progreso del ser humano, pero es
necesario tomar en cuenta otras necesidades que son básicas para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tales como : el
esparcimiento cultural y artístico, la elevación de los valores espirituales y
morales así como la consolidación de la célula familiar como base de la
sociedad.
Es necesario establecer una serie de prioridades que nos permitan
visualizar un modelo de desarrollo que nos garantice la máxima eficiencia
económica para alcanzar los fines de carácter social y humano que debe
prevalecer dentro de este esquema. En este sentido, nos permitimos
proponer los siguientes principios que deben orientar un nuevo modelo de
desarrollo para Venezuela: Es necesario definir una estrategia económica
global a largo plazo que esté enmarcado dentro de los fines de la
geopolítica nacional y los escenarios internacionales en los cuales se
desenvuelve la economía del país; La orientación de las políticas
económicas deben estar orientadas para lograr la diversificación de la
producción y de los mercados externos, para disminuir la excesiva
dependencia del sector externo de la economía; Nuestra país goza de
ventajas comparativas (petróleo, hierro, aluminio, energía, gas, etc.), pero
no podremos potenciar el desarrollo industrial hasta tanto no
aprovechemos las innumerables posibilidades que nos ofrece la
integración vertical y horizontal de estos importantes sectores industriales;
Los procesos de integración regional y sub-regional son más eficientes
entre países con economías abiertas; El capital privado debe jugar un rol
importante en la puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo.
Para ello debe propiciarse una mayor armonización entre la economía
privada que debe convertirse en el catalizador del desarrollo económico y
las empresas estatales que deben actuar en forma complementaria. Las
políticas económicas, tanto internas como externas, deben ser
congruentes con un marco institucional eficiente y moderno.
BIBLIOGRAFÍA
1. http://www.analitica.com/va/economia/opinion/3477919.asp.
2. http://www.gestiopolis.com/canales7/eco/neoliberalismo-impacto-
social-de-la-privatizacion.htm.
3. http://www.eluniversal.com/2009/06/02/opi_art_del-capitalismo-al-
s_1404465.shtml.
También podría gustarte
- Acta Constitutiva y Estatutos de LaDocumento14 páginasActa Constitutiva y Estatutos de Laantonio rodriguez100% (9)
- Tesis Siseinop UnaDocumento190 páginasTesis Siseinop Unacanalizaciones compraAún no hay calificaciones
- Proyecto MaryDocumento19 páginasProyecto MaryAndres TiradoAún no hay calificaciones
- OJ MDE VNZLA INDONESIA 11SEP23 C821 RVSD 2Documento16 páginasOJ MDE VNZLA INDONESIA 11SEP23 C821 RVSD 2nixjamAún no hay calificaciones
- Listado Proveedores MedicosDocumento17 páginasListado Proveedores MedicosAlexander OrtizAún no hay calificaciones
- Gaceta Oficial 41522 Decreto 3661Documento18 páginasGaceta Oficial 41522 Decreto 3661Finanzas DigitalAún no hay calificaciones
- Introducción y Extracción de Peces Ornamentales y Especies deDocumento10 páginasIntroducción y Extracción de Peces Ornamentales y Especies deSalvadorGutierrezAún no hay calificaciones
- Movimientos IndígenasDocumento4 páginasMovimientos IndígenasErasmo Jesus T. TorresAún no hay calificaciones
- Debates Sobre Las Independencias Iberoamericanas Chust y SerranoDocumento12 páginasDebates Sobre Las Independencias Iberoamericanas Chust y SerranoRodrigo SabaterAún no hay calificaciones
- ENSAYODocumento16 páginasENSAYOdenny100% (2)
- Orientaciones para La Gestión Comunitaria Orientada A La Inclusión y El Diálogo Intercultural de Poblaciones en Las II - EE.Documento48 páginasOrientaciones para La Gestión Comunitaria Orientada A La Inclusión y El Diálogo Intercultural de Poblaciones en Las II - EE.YESSICA NATALI CORREA MARTINEZ100% (1)
- Marketing Mix Mabe en VenezuelaDocumento14 páginasMarketing Mix Mabe en VenezuelaAlbeAún no hay calificaciones
- Fundapatrimonio Aclaratoria de Patrimonio CulturalDocumento2 páginasFundapatrimonio Aclaratoria de Patrimonio Culturalrocih15Aún no hay calificaciones
- Cuál Es La Diferencia Entre El Sistema de Capitalización Individual y El Sistema de RepartoDocumento13 páginasCuál Es La Diferencia Entre El Sistema de Capitalización Individual y El Sistema de RepartoalexandraAún no hay calificaciones
- Tesis Correciones 28-7-16 Bases LegalesDocumento77 páginasTesis Correciones 28-7-16 Bases LegalesestefaniAún no hay calificaciones
- Catalogo CelargDocumento24 páginasCatalogo CelargoscarquijadaAún no hay calificaciones
- La Deuda Del Estado Venezolano y Los Afrodescendientes de Jesus Chucho GarcìaDocumento10 páginasLa Deuda Del Estado Venezolano y Los Afrodescendientes de Jesus Chucho GarcìaRoberto SchiappapietraAún no hay calificaciones
- Modelo Acta Audiencia Calificacion de FlagranciaDocumento4 páginasModelo Acta Audiencia Calificacion de FlagranciaMery VargasAún no hay calificaciones
- El Funcionamiento Del Registro Civil en VenezuelaDocumento13 páginasEl Funcionamiento Del Registro Civil en VenezuelaYosiry QueralesAún no hay calificaciones
- Diagnostico Del Recurso Turístico Monte SierpeDocumento34 páginasDiagnostico Del Recurso Turístico Monte SierpeAnonymous ug2IGKcfYAún no hay calificaciones
- Ordenanzas TrujilloDocumento990 páginasOrdenanzas TrujilloGenaro Minguez100% (2)
- BANVALOR Jun09Documento39 páginasBANVALOR Jun09Deisy GòmezAún no hay calificaciones
- Acta Asamblea Inversora El Regional 2012 RosaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDocumento32 páginasActa Asamblea Inversora El Regional 2012 RosaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamarialezzAún no hay calificaciones
- Resumen La Premura de Los Días El MalandroDocumento11 páginasResumen La Premura de Los Días El MalandrosandraAún no hay calificaciones
- Libro Sabado Joven ExtractoDocumento0 páginasLibro Sabado Joven ExtractoRaziel Lopez Lara100% (1)
- Gaceta Oficial 41456 Decreto 3547Documento2 páginasGaceta Oficial 41456 Decreto 3547Finanzas Digital100% (4)
- Edición Impresa 16 11 2017Documento12 páginasEdición Impresa 16 11 2017El SigloAún no hay calificaciones
- Trabajo Congreso Robinson MeridaDocumento12 páginasTrabajo Congreso Robinson MeridafranklinAún no hay calificaciones
- Descentralizacion Del Estado y Finanzas Municipales en A L Rosales ValenciaDocumento76 páginasDescentralizacion Del Estado y Finanzas Municipales en A L Rosales ValenciamuriatmuriatAún no hay calificaciones
- Ley de Instituciones Del Sector BancarioDocumento139 páginasLey de Instituciones Del Sector BancarioNelsonAún no hay calificaciones