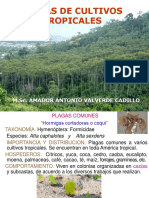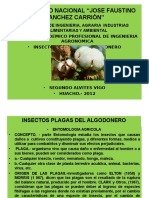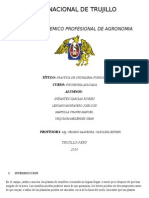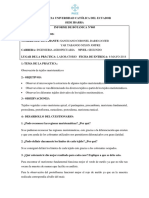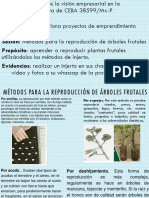Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tecnicas de Emasculacion
Tecnicas de Emasculacion
Cargado por
nancyTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Tecnicas de Emasculacion
Tecnicas de Emasculacion
Cargado por
nancyCopyright:
Formatos disponibles
9.
2 TÉCNICAS DE EMASCULACIÓN Y POLINIZACIÓN ARTIFICIAL
El problema fundamental en el control de la polinización ya sea para la
formación de híbridos o de líneas puras, consiste en colocar el polen
funcional sobre los estigmas receptivos en el momento oportuno.
Generalmente, y según el caso, dentro de un programa de mejoramiento
se debe evitar las posibles autofecundaciones y los cruzamientos
indeseables. Las autofecundaciones se evitan por medio de la
emasculación (eliminación de las anteras de las plantas femeninas antes
de que maduren). Los cruzamientos indeseables se evitan utilizando
bolsas u otros materiales apropiados para aislarlos de polen extraño.
Por lo general, el equipo utilizado en las técnicas de emasculación;
polinización no es complicado; por ejemplo, en plantas autógamas se
utilizan pinzas, tijeras, pincel, bolsas de papel encerado (glassines),
etiquetas, lápiz, clipes, lentes de aumento o lupa, etc. En alógamas se
emplean bolsas, engrapadora, lápiz, mandil, etc.
El éxito de la polinización depende del grado de dificultad que se
presente para realizar la emasculación, en los diversos tipos de flores, y
del momento oportuno para llevar el polen viable a los estigmas
receptivos.
La emasculación consiste en la remoción de los órganos masculinos,
anteras, de la flor de la planta que se utilizará como hembra.
En las especies que poseen flores hermafroditas es muy importante la
emasculación para hacer hibridación, debido a que cuando las anteras
maduran, el polen cae sobre sus estigmas y ocurre la autofecundación.
Los procedimientos de emasculación comúnmente usados en el
mejoramiento, son los siguientes:
1. Remoción de anteras: El más común se efectúa mediante pinzas,
succión u otros medios, antes de que se derrame el polen; se aplica
principalmente en autógamas.
2. Destrucción del polen por medio de calor, frío o alcohol:
a. Agua caliente a temperaturas de 45 a 48 ºC durante 10 minutos; se
aplica en sorgo, arroz y algunas gramíneas forrajeras.
b. Temperaturas bajas (cercanas al punto de congelación); se
recomiendan para trigo y arroz.
c. Alcohol etílico a 57%, durante 10 minutos, se aplica en alfalfa.
3. Polinización sin emasculación: Procedimiento efectivo en plantas
incompatibles (muchas forrajeras) y en autoestériles, las cuales no
necesitan emascularse para producir plantas híbridas. Se usa en
investigación y en producción de híbridos comerciales (por ejemplo,
cebada).
4. Esterilidad masculina genética y citoplasmática. Se usa en
Investigación y en producción de híbridos comerciales (maíz, sorgo, etc.).
Al fin de realizar con éxito la emasculación es importante conocer el
momento adecuado, ya que si se retrasa, se derrama el polen y puede
causar autofecundación. Si se adelanta, se tienen problemas para
eliminar las anteras y se, puede mutilar el pistilo.
Después de la emasculación, las, flores se cubren con bolsas de papel
encerado (glassines) para protegerlas del polen extraño.
- Prácticas de polinización:
La polinización debe efectuarse cuando el estigma sea receptivo; esto
puede reconocerse por la apertura de las flores y el completo desarrollo
del estigma. En algunas especies las polinizaciones pueden hacerse el
mismo día de la emasculación de la flor (por ejemplo, soya, tabaco,
algodón, etc.); en otras, se retrasa de 1 a 3 días; esto depende de los
fenómenos de protandria (maduración de las anteras antes que los
pistilos) y protoginia (maduración de los estigmas antes que las anteras).
La polinización se efectúa colectando anteras maduras y esparciendo el
polen sobre el estigma receptivo. El tiempo que el polen permanece
viable es muy variable; depende de la especie de que se trate, del
ambiente y de otros factores. Por ejemplo:
a. En altas temperaturas, el polen permanece viable sólo unos minutos
(trigo y avena) o unas cuantas horas (de 3 a 4 para el maíz).
b. En óptimas condiciones el polen puede durar de 6 a 10 días (maíz y
caña de azúcar).
c. El polen de la palma datilera ha permanecido viable hasta por 10 años.
En general, la viabilidad del polen puede conservarse a bajas
temperaturas y humedad relativa alta.
Por otra parte, como la floración de la mayoría de las plantas ocurre por
la mañana, se procede a recolectar polen y a efectuar las polinizaciones
inmediatamente (maíz), a fin de lograr mayores éxitos; sin embargo, en
otras plantas (avena) es mejor por las tardes; en días calurosos y
brillantes se tiene también mayor éxito.
En forma experimental, las polinizaciones de la mayoría de las especies
se realizan a mano, pero hay algunas en las que se utilizan insectos
como polinizadores; por ejemplo, en alfalfa y trébol rojo. Para la
formación de híbridos comerciales en grandes volúmenes se usan lotes
aislados donde no haya contaminación de otro polen; tal es el caso del
maíz y sorgo, donde se usa el desespigamiento o las líneas
androestériles.
9.3 ESTERILIDAD
Se dice que hay esterilidad en las plantas cuando el óvulo no es fértil o
cuando el polen no es viable (no hay producción de semilla). Esterilidad
es, por tanto, la incapacidad de las Plantas para producir gametos y
cigotes funcionales (estas especies se pueden reproducir
vegetativamente) debido a:
a. Aberraciones cromosómicas, tales como traslocaciones, inversiones,
duplicaciones, deficiencias o delecciones, etc.
b. Falta de homología de genomios. Poliploides desbalanceados
(números impares de genomios).
c. Acciones génicas, que afectan los órganos reproductores. Genes,
citogenes o genes-citogenes que producen la modificación de flores
enteras, estambres o pistilos, o bien, impiden el desarrollo del polen, del
saco embrionario o del endospermo.
La esterilidad en las plantas cultivadas es de gran importancia para el
fitomejorador y su conocimiento es básico para las manipulaciones
técnicas que deba realizar en el rnejoramiento de las plantas.
9.4 AUTOESTERILIDAD
Plantas autoestériles son aquellas en las que, a pesar de ser
hermafroditas, la autofecundación es imposible. Las causas pueden ser:
a. Morfológicas. Estilos más largos que los estambres (plantas
longistilas) o estambres más largos que los estilos (plantas brevistilas).
b. Fisiológicas. Diferentes fechas de maduración de los gametos de una
misma flor (protandria y protoginia), por lo que, es imposible que se
fecunden con su propio polen.
c. Genéticas. La dioecia facilita la autoesterilidad.
9. 5 ANDROESTERILIDAD
Hay androesterilidad o esterilidad masculina cuando los órganos
reproductores masculinos (gametos) de las plantas se encuentran mal
desarrollados o abortados de tal manera que no se forma polen viable.
Virtualmente, todas las especies diploides de plantas, domesticadas y
silvestres, han mostrado (si se estudia cuidadosamente) que poseen por
lo menos un locus para esterilidad masculina y por lo tanto, es heredable.
La androesterilidad aparece en las plantas esporádicamente tanto en
especies alógamas como en autógamas, como consecuencia de:
a. Genes mutantes (generalmente recesivos).
b. Factores citoplásmicos (citoplasma).
c. Efectos combinados de ambos (genes - citoplasma).
Lo anterior ocasiona: aborto del polen, que las anteras no abran, aborto
de las anteras, anteras pistiloides (anteras transformadas en pistilos), etc.
La androesterilidad es muy útil e interesante para los mejoradores de
plantas, porque proporciona un medio muy eficaz para simplificar la
formación de híbridos, y elimina así el proceso tan laborioso de la
emasculación manual. En las líneas androestériles las flores no producen
anteras funcionales y, por lo tanto, no puede haber autopolinización;
serán polinizadas solamente por la línea o líneas que se usen como
progenitor masculino.
La primera referencia que se tiene acerca de la utilización de la
androesterilidad para la producción de semilla híbrida, fue hecha por
Jones y Davis en 1944, cuando descubrieron la androesterilidad genética
citoplásmica en la cebolla. En la actualidad, la androesterilidad se ha
utilizado para eliminar la emasculación artificial en la producción de
semilla híbrida (sorgo, principalmente) en escala comercial y en el
mejoramiento de plantas.
10. BIBLIOGRAFÍA
1. Hartmann, H.T. (Ed.) 1997. Propagación de Plantas: Principios y
Prácticas. Prentice Hall NJ., Estados Unidos.
2. Howell, S.H. 1998. Genética de Plantas y su desarrollo. Cambridge
Univ. Press. MA., Estados Unidos.
3. Innes, J., B.D. Harrison, C. J. Leaver y M.W. Bevan. 1994. The
Production and Uses of Genetically Transformed Plants. Chapman &
Hall. NY., Estados Unidos.
4. McDonaldk M.B. y L.O. Copeland. 1997. Seed Production: Principles
and Practices. Chapman & Hall. NY., Estados Unidos.
5. Meyer, P. (Ed.). 1995. Gene Silencing in Higher Plants and Related
Phenomena in Other Eukaryotes (Current Topics in Microbiology and
Innunology, Vol 197).
6. Richards, A.J. 1997. Plant Breeding Systems. 2da. Edition. Chapman
& Hall. NY., Estados Unidos.
7. Sobral, B.W.S. (Editor). 1996. The Impact of Plant Molecular Genetics.
Birkhauser. MA., Estados Unidos.
Autor:
Biólogo Wilmer Paredes Fernández
Universidad Nacional de San Agustín
Arequipa – PERÚ
También podría gustarte
- Ensayo Sobre Celula VegetalDocumento10 páginasEnsayo Sobre Celula VegetalBrenda MurilloAún no hay calificaciones
- Técnicas de Autofecundación y Cruzamiento Artificial en PlantasDocumento1 páginaTécnicas de Autofecundación y Cruzamiento Artificial en PlantasJavier Ventura Mendoza0% (1)
- Principales Enfermedades Del Cultivo de La GranadillaDocumento17 páginasPrincipales Enfermedades Del Cultivo de La GranadillaAdam Nary100% (1)
- Endogamia y HeterosisDocumento29 páginasEndogamia y HeterosisCUCBA Biologia80% (5)
- Plagas de Quinua y KiwichaDocumento17 páginasPlagas de Quinua y KiwichaMelissa Mendoza EspinosaAún no hay calificaciones
- Fenología Del Cultivo o Periodo Vegetativo Anteproyecto EdsonDocumento5 páginasFenología Del Cultivo o Periodo Vegetativo Anteproyecto EdsonEdson Sandoval100% (1)
- Agrios Cap 5 Como Se Defienden Las Plantas de Los PatogenosDocumento13 páginasAgrios Cap 5 Como Se Defienden Las Plantas de Los PatogenosGiuberth UriarteAún no hay calificaciones
- Mejoramiento Genético en PlantasDocumento39 páginasMejoramiento Genético en PlantasnancyAún no hay calificaciones
- Citogenetica y El FitomejoramientoDocumento7 páginasCitogenetica y El FitomejoramientoEuler Jhonatan Córdova RojasAún no hay calificaciones
- Grupos de Anastomosis en RhizoctoniaDocumento21 páginasGrupos de Anastomosis en RhizoctoniaMauro García100% (2)
- Fitomejoramiento - Endogamia y HeterosisDocumento28 páginasFitomejoramiento - Endogamia y HeterosisCesarManuelCastilloCamachoAún no hay calificaciones
- EmasculacionDocumento7 páginasEmasculacionKlissman SamayoaAún no hay calificaciones
- Fenologia Del HabaDocumento1 páginaFenologia Del HabaIrma Jesus LopezAún no hay calificaciones
- Fenologia de Cebolla ChinaDocumento3 páginasFenologia de Cebolla ChinaLuz Marina PeraltaAún no hay calificaciones
- Cruzamiento de Plantas Autogamas (Chile Pimiento) Grupo 6 Jueves matutina-AntonyVGDocumento9 páginasCruzamiento de Plantas Autogamas (Chile Pimiento) Grupo 6 Jueves matutina-AntonyVGAntony VásquezAún no hay calificaciones
- Determinación de La Autogamia o Alogamia de La Fresa (Fragaria Vesca)Documento19 páginasDeterminación de La Autogamia o Alogamia de La Fresa (Fragaria Vesca)Emanuel Mó100% (2)
- Proceso de Producción de Sunflower, Cosecha, Manejo Poscosecha.Documento36 páginasProceso de Producción de Sunflower, Cosecha, Manejo Poscosecha.estalin morochoAún no hay calificaciones
- Plantas AlogamasDocumento6 páginasPlantas AlogamassergioAún no hay calificaciones
- Plagas Del Algodonero 2021Documento44 páginasPlagas Del Algodonero 2021Daniel Guevara MendozaAún no hay calificaciones
- Programacion 13-08-21Documento7 páginasProgramacion 13-08-21Gabriel Olaechea PaitanAún no hay calificaciones
- Ecuación Revisada de Erosión Eólica (Rweq)Documento12 páginasEcuación Revisada de Erosión Eólica (Rweq)AreltacAún no hay calificaciones
- Emasculación y CruzamientoDocumento3 páginasEmasculación y CruzamientoJhonatan VargasAún no hay calificaciones
- Plagas de La PapaDocumento8 páginasPlagas de La Papaozcapoeira2000Aún no hay calificaciones
- Practica FitoDocumento11 páginasPractica FitoJaquelineAún no hay calificaciones
- Plantas ParasitasDocumento22 páginasPlantas ParasitasCarlos Gaona100% (1)
- Tecnicas de Emasculacion y Polinizacon ArtificialDocumento9 páginasTecnicas de Emasculacion y Polinizacon Artificialanon_116561746Aún no hay calificaciones
- Incompatibilidad y AndroesterilidadDocumento15 páginasIncompatibilidad y Androesterilidadgeneticafca100% (2)
- Limonium-Sinuatum StaticeDocumento17 páginasLimonium-Sinuatum StaticePedro Zea DavilaAún no hay calificaciones
- Polinizacion CruzadaDocumento6 páginasPolinizacion CruzadaJean LaraAún no hay calificaciones
- Bioquimica de La GerminaciónDocumento37 páginasBioquimica de La GerminaciónLinda Esther Zavaleta AbantoAún no hay calificaciones
- 11.cafécacao Palma Yuca Platano y Palto46 2015 PDFDocumento46 páginas11.cafécacao Palma Yuca Platano y Palto46 2015 PDFJheansen Espeza Gavilan100% (1)
- Fisiologia de Cultivos - Germinacion de Semilla 2Documento53 páginasFisiologia de Cultivos - Germinacion de Semilla 2Ray Kevin Leyva Garcia100% (1)
- Cultivo de DuraznoDocumento56 páginasCultivo de DuraznoLuigy L-aAún no hay calificaciones
- Fisiología de La Planta de AlgodónDocumento4 páginasFisiología de La Planta de AlgodónCristian WernerAún no hay calificaciones
- Criterios de Clasificación de MalezasDocumento6 páginasCriterios de Clasificación de MalezasSegundo Sanchez RamosAún no hay calificaciones
- Prueba de GerminacionDocumento5 páginasPrueba de GerminacionPercy RiosAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre LablabDocumento7 páginasApuntes Sobre LablabÍtalo EvangelistaAún no hay calificaciones
- PerejilDocumento3 páginasPerejilJaquelineAún no hay calificaciones
- Roya (Tranzchelia Discolor)Documento2 páginasRoya (Tranzchelia Discolor)Diany ErmozaaAún no hay calificaciones
- SeveridadDocumento3 páginasSeveridadNancy Paco GuachallaAún no hay calificaciones
- Cultivo de MellocoDocumento29 páginasCultivo de MellocoCristina Lema VelozAún no hay calificaciones
- El AporqueDocumento6 páginasEl AporqueMarcos LeonAún no hay calificaciones
- Pudrición Texana en Durazno Phymatotrichum OmnivorumDocumento3 páginasPudrición Texana en Durazno Phymatotrichum OmnivorumJ Alberto Pineda GleassonAún no hay calificaciones
- Cultivo de CebollaDocumento39 páginasCultivo de Cebollajuanitocarballo0% (1)
- Insectos Polaga Del AlgodoneroDocumento88 páginasInsectos Polaga Del Algodonerorioson-HIAún no hay calificaciones
- Sistema de Conducción Uva de MesaDocumento82 páginasSistema de Conducción Uva de MesaOmar Santamaría Castillo100% (2)
- Tema 14 ExplantesDocumento13 páginasTema 14 ExplantesMirella Chucuya MaytaAún no hay calificaciones
- Practica VirusDocumento5 páginasPractica VirusFernanda Cordova HernandezAún no hay calificaciones
- Labores ComplementariasDocumento7 páginasLabores ComplementariasDiegoFrancoArosiCordero100% (1)
- FitomejoramientoDocumento6 páginasFitomejoramientoFran BHzAún no hay calificaciones
- CONTROL Chupadera FungosaDocumento12 páginasCONTROL Chupadera FungosaWilson Mamani Condori100% (2)
- EpistasisDocumento4 páginasEpistasisDiego CruzAún no hay calificaciones
- Informe de Malezas 2Documento26 páginasInforme de Malezas 2deysi100% (2)
- 1º Reporte Prueba de Germinacion.Documento14 páginas1º Reporte Prueba de Germinacion.Salo Saravia0% (1)
- Chupadera FungosaDocumento16 páginasChupadera FungosaManuelMantillaChavez100% (3)
- Plagas en El ArrozDocumento1 páginaPlagas en El Arrozcarlos100% (2)
- Mip TomateDocumento23 páginasMip TomateCarolina RAún no hay calificaciones
- Manejo Integrado Del Mal Del TallueloDocumento2 páginasManejo Integrado Del Mal Del TallueloMishell Tahuico CcorazónAún no hay calificaciones
- Aerenquima y ParenquimaDocumento8 páginasAerenquima y ParenquimaAngeles CruzAún no hay calificaciones
- Historia Genética VegetalDocumento32 páginasHistoria Genética VegetalManuel CLAún no hay calificaciones
- EmasculacionDocumento14 páginasEmasculacionJuanjosé Martínez CabreraAún no hay calificaciones
- Tecnicas de Polinizacion en Plantas AlogamasDocumento32 páginasTecnicas de Polinizacion en Plantas AlogamasRemyManchayFarceque50% (2)
- Introducción A La GlobalizacionDocumento17 páginasIntroducción A La GlobalizacionnancyAún no hay calificaciones
- Domesticacion de PlantasDocumento30 páginasDomesticacion de PlantasnancyAún no hay calificaciones
- Algunos de Los Primeros FitogenetistasDocumento3 páginasAlgunos de Los Primeros FitogenetistasnancyAún no hay calificaciones
- Importancia Del Mejoramiento GeneticoDocumento28 páginasImportancia Del Mejoramiento GeneticonancyAún no hay calificaciones
- Cultivo de La CebadaDocumento17 páginasCultivo de La CebadanancyAún no hay calificaciones
- Formas de Reproducción de Las Plantas CultivadasDocumento15 páginasFormas de Reproducción de Las Plantas CultivadasnancyAún no hay calificaciones
- Cultivo de La PapaDocumento20 páginasCultivo de La Papanancy100% (1)
- Picadora de ForrajeDocumento8 páginasPicadora de Forrajenancy100% (1)
- PICADORADocumento8 páginasPICADORAnancyAún no hay calificaciones
- MultimediaDocumento7 páginasMultimedianancyAún no hay calificaciones
- Capa FreáticaDocumento4 páginasCapa FreáticanancyAún no hay calificaciones
- Capa FreáticaDocumento4 páginasCapa FreáticanancyAún no hay calificaciones
- Número SINGULAR Y PLURALDocumento4 páginasNúmero SINGULAR Y PLURALRichard Riveros100% (1)
- PameDocumento13 páginasPameBrian Javier CampoverdeAún no hay calificaciones
- AVANCES EN LA PROPAGACIÓN DE Viola Columnaris Cap23Documento8 páginasAVANCES EN LA PROPAGACIÓN DE Viola Columnaris Cap23Ana Pérez BrunoAún no hay calificaciones
- Plan de Capacitación Jardinero A Gran Escala - Cuestionario de La Lección 2Documento3 páginasPlan de Capacitación Jardinero A Gran Escala - Cuestionario de La Lección 2Eder Miguel Cogollo Ceballos100% (1)
- Fitosociologia de La Vegetacion Ruderal de La CiudDocumento19 páginasFitosociologia de La Vegetacion Ruderal de La CiudRobinAún no hay calificaciones
- Biomas de VenezuelaDocumento11 páginasBiomas de Venezuelalourins galindo100% (1)
- La Planta y Sus Partes para Segundo de PrimariaDocumento14 páginasLa Planta y Sus Partes para Segundo de PrimariaNilda Aydee Ojeda QuispeAún no hay calificaciones
- Poda e Injerto Citricos Manual IFAPA Mayo2021Documento79 páginasPoda e Injerto Citricos Manual IFAPA Mayo2021Francisco Javier Barroso100% (1)
- Tejido MeristemáticoDocumento11 páginasTejido MeristemáticoDarioCoronelAún no hay calificaciones
- Evaluación de Tamaño de Cladodios Y Bio-Estimulantes de Enraizamiento para La Propagación de PitahayaDocumento12 páginasEvaluación de Tamaño de Cladodios Y Bio-Estimulantes de Enraizamiento para La Propagación de PitahayaStalin Pardave LeonAún no hay calificaciones
- Encinares TropicalesDocumento11 páginasEncinares TropicalesRoberto Rivera GuzmanAún no hay calificaciones
- TG1 Ciclo Ontogénico TrigoDocumento17 páginasTG1 Ciclo Ontogénico Trigojhuly jimenezAún no hay calificaciones
- Módulo 4 Manejo Técnico Del Cultivo Del ArándanoDocumento21 páginasMódulo 4 Manejo Técnico Del Cultivo Del ArándanodanielaAún no hay calificaciones
- HibiscusDocumento4 páginasHibiscusirayoAún no hay calificaciones
- Ditiver C Pm-Cobre Vademécum EspañaDocumento18 páginasDitiver C Pm-Cobre Vademécum EspañaJesùs AlfaroAún no hay calificaciones
- BIOLOGIADocumento6 páginasBIOLOGIAGeremy Aldhair AlvaradoAún no hay calificaciones
- CatalogoDocumento12 páginasCatalogohuepilsomneAún no hay calificaciones
- Bgyptv Unidad 3 2023Documento22 páginasBgyptv Unidad 3 2023Walter Sebastián Villalobos HúnAún no hay calificaciones
- Práctica 4. MeristemosDocumento5 páginasPráctica 4. MeristemosSandra Nicol MarquinaorbegozoAún no hay calificaciones
- Fichas Tecnicas 13-23 PlantasDocumento6 páginasFichas Tecnicas 13-23 Plantasrosa cantareroAún no hay calificaciones
- Métodos para La Reproducción de Árboles FrutalesDocumento16 páginasMétodos para La Reproducción de Árboles FrutalesLuhana Valentina Tineo MuñozAún no hay calificaciones
- REPASO Con RtasDocumento7 páginasREPASO Con RtasTobias GarciaAún no hay calificaciones
- PlantasDocumento29 páginasPlantasladyAún no hay calificaciones
- Reserva Privada de Patrimonio Natural LAS CASCADAS, LA PAZ-BOLIVIADocumento25 páginasReserva Privada de Patrimonio Natural LAS CASCADAS, LA PAZ-BOLIVIADonovan OsorioAún no hay calificaciones
- Laboratorio No.1.Propagación - de - Plantas. Greissy - Rodriguez.Documento10 páginasLaboratorio No.1.Propagación - de - Plantas. Greissy - Rodriguez.Stephany RodríguezAún no hay calificaciones
- BiologiaDocumento4 páginasBiologiaGenesis FranchescaAún no hay calificaciones
- Plectranthus AmboinicusDocumento3 páginasPlectranthus AmboinicusEl Plus TutorialesAún no hay calificaciones
- Clase Propagacion de CarozosDocumento18 páginasClase Propagacion de CarozosGabriel Leandro Arriagada AlvarezAún no hay calificaciones
- Infofrafia Canal ResiniferoDocumento1 páginaInfofrafia Canal ResiniferoNicol MamaniAún no hay calificaciones