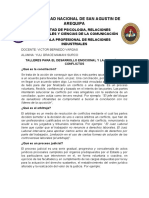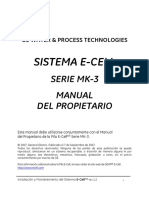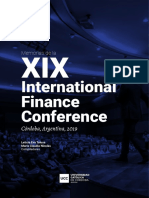Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Autoritarismo
Autoritarismo
Cargado por
Juli Greis Mamani Surco0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas7 páginasTítulo original
autoritarismo
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas7 páginasAutoritarismo
Autoritarismo
Cargado por
Juli Greis Mamani SurcoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES
CURSO: CONCEPCIONES FILOSOFICAS Y RELACIONES INDUSTRIALES
DOCENTE: JESUS DEL CARPIO NEIRA
ALUMNA: YULI GRACE MAMANI SURCO
TITULO:
AUTORITARISMO, AUTORIDAD Y CONCIENCIA MORAL
Un análisis psico-social
El mundo occidental recientemente ha sido testigo del recrudecimiento de la xenofobia y de las
luchas étnicas y religiosas, una expansión y fortalecimiento de los movimientos y organizaciones
nazi-fascistas, bien como el apoyo electoral de parcelas expresivas de las poblaciones de
democracias consolidadas a políticos que defienden posiciones autoritarias. Las cuestiones
suscitadas por tales acontecimientos desafían a las ciencias sociales y a los investigadores
comprometidos con la democracia. Entre los problemas del ámbito de la Psicología Política,
interesa fundamentalmente comprender el pensamiento autoritario, en cuanto fundamento de las
relaciones de dominación y sumisión.
Autoridad y autoritarismo
En la ciencia política una tendencia contemporánea muy habitual es clasificar la autoridad como
un caso particular de poder social, como una relación de poder en la que los súbditos prestan una
obediencia incondicional basada en la creencia de la legitimidad del poder ejercido. En la
Psicología, la concepción de la autoridad como una forma legitima de poder social, presente en la
propuesta de French e Raven se caracteriza por prescindir de la vigilancia directa sobre el
comportamiento de los subordinados, la legitimidad de la autoridad se fundamenta, en la creencia
generalizada de que ella tiene derecho a prescribir el comportamiento de los subordinados.
La distinción entre autoritarismo y autoridad ha sido definida, en función de la legitimidad del
ejercicio del poder. Puesto que el problema fundamental pasa a ser la relación de dominación
basada en las creencias de que la autoridad tiene el derecho a prescribir el comportamiento de los
subordinados y estos tienen la obligación moral de obedecer (someterse). El objeto de una
psicología del autoritarismo de orientación socio-histórica, critica e prospectiva se define en esa
línea de reflexión, como una psicología de las relaciones autoritarias, que corresponden a una
determinada representación del mundo social que caracteriza al pensamiento autoritario.
El autoritarismo como fascismo, dogmatismo y “control”
Existen tres tentativas de construcción de una psicología del autoritarismo, que destacan tanto por
su repercusión en el ámbito académico como por la cantidad de investigaciones y publicaciones.
Como equivalente subjetivo de la ideología fascista, se caracterizaría por un conjunto de valores,
actitudes orientadas por una visión del mundo totalitaria, la sumisión a la autoridad y por la
intolerancia en relación a las indiferencias y a las “diferentes” principalmente personas o grupos
percibidos como inferiores.
Con todo Rokeach no propone una definición satisfactoria del autoritarismo, y tampoco llega a
caracterizar el pensamiento autoritario más allá de los límites del dogmatismo y de la psicología
individual. En el ámbito de las contribuciones de estos tres autores, por tanto, el autoritarismo fue
estudiado como – fascismo o autoritarismo “de derecha” – dogmatismo o – deseo de imponer la
propia voluntad sobre la de otros. En realidad, cada una de ellas contribuyó mucho a la
comprensión del problema, al explorar algunas de sus dimensiones. Pero la construcción de una
psicología del autoritarismo de orientación socio histórica, critica y prospectiva requiere un
planteamiento diferente, porque sus presupuestos básicos, concepciones y axiomas no se
identifican con las de aquellos autores.
Una psicología del autoritarismo socialmente orientada
La sociedad es vista como una relación dialéctica entre lo objetivo y los significados subjetivos,
esto es, está constituida por la interacción reciproca de lo que es vivenciado como realidad
externa y lo que es vivenciado como se estuviese en la consciencia del individuo. A su vez, el
individuo solo se forma en la relación dialéctica con la sociedad, tanto a través del proceso de
asimilación de la “generalidad”, como de la propia producción del mundo social. A través de la
subjetivación el hombre “asimila” el mundo social, a través de la objetivación construye y
reconstruye la sociedad, se construye y reconstruye como individuo. En ese proceso que se
constituyen las relaciones autoritarias y el pensamiento social que le corresponde, el pensamiento
autoritario. El autoritarismo, no está, por tanto, “en el individuo” o “en la sociedad” pero, si, “en el
individuo” y “en la sociedad” como una relación dialéctica entre ambos.
La base psicosocial de las relaciones autoritarias se constituye en el proceso de humanización, a
través del cual el hombre se apropia de los elementos básicos de la “generacidad” para garantizar
su supervivencia: debe aprender las leyes de la naturaleza, el uso de las cosas y de las mediaciones
sociales imprescindibles para la vida cotidiana. La representación vertical de las relaciones sociales
y la “naturalidad” de las relaciones de dominación también son aprendidos como parte del
proceso de maduración en lo cotidiano, a partir de los grupos cara-a-cara donde tiene comienzo la
construcción de la identidad. Este proceso de humanización, en que el individuo es
simultáneamente producto y productor de la sociedad, presenta, por supuesto, variaciones. Sin
embargo estas no son ilimitadas.
Para Heller, la vida cotidiana requiere una cierta incorporación de rutinas y hábitos, ya que sería
prácticamente imposible que las personas sometiesen a una reflexión crítica cada uno de sus
actos. Este proceso, con todo, trae consigo el germen de la rebeldía contra los dictámenes de la
autoridad. Desde el inicio, en la medida en que el niño intenta afirmar su deseo contra la voluntad
de los dos padres y otros adultos, la desobediencia se hace presente, al menos como posibilidad.
Sin embargo eso no implica necesariamente cuestionar la orden heterónoma: la crítica a la
legitimidad de la autoridad en cuanto principio tiene como requisito el desarrollo de la consciencia
moral.
Autonomía y consciencia moral
La autoridad y las autoridades pueden ser cuestionadas desde diversos puntos de vista: de los
intereses contrariados, de las expectativas frustradas, de las emociones, etc. Desde el punto de
vita aquí expuesto, el postulado de la existencia de un estadio de desarrollo humano
correspondiente a la Autonomía moral establece diferencias importantes en la formulación de la
cuestión de la autoridad/autoritarismo. A través del extenso y riguroso trabajo de investigación,
Kohlberg y sus colaboradores recogen pruebas que apoyan la teoría de que el desarrollo moral se
produce invariablemente, a lo largo de una secuencia de estadios que corresponden a diferentes
perspectivas socio-morales.
El nivel convencional implica la identificación con las normas y expectativas sociales, o sea, la
incorporación de determinados parámetros sociales y históricos. La visión de reciprocidad se
vuelve más amplia, abarcando la valoración de las consecuencias inmediatas de los
acontecimientos que traspasa el nivel de los intereses personales e incluye la dimensión del
interés social. El mantenimiento del sistema normativo y de la autoridad se convierte en un
imperativo. En la gran parte de las sociedades la mayoría de los adolescentes y adultos se
encuentran en ese nivel de desarrollo socio-moral. En el nivel pos-convencional el individuo
comprende el significado y la importancia de las normas sociales, pero es consciente de sus
limitaciones frente a los principios morales que se están por encima de ellas.
Este es también el nivel de la moralidad heterónoma por excelencia, donde ningún individuo es
libre para juzgar moralmente, pues es esclavo de sus propias limitaciones. Esta de la parte de acá
de las normas sociales que no incorporo suficientemente. No existe como miembro de la sociedad
“para sí” – aunque lo sea desde siempre “en si “– porque no transciende la perspectiva
egocéntrica, de la cual es rehén. Es visitada como parte del contrato social, de los usos y
costumbres, necesariamente subordinada a los principios del bien común y a la protección de los
derechos humanos. De la misma forma, la obediencia pierde su estatuto de valor moral para, en la
perspectiva utilitarista, ser valorada según su conveniencia.
Comentarios finales (a modo de conclusión)
Las reflexiones de este trabajo tienen su origen en la investigación y reflexión sobre la vida social y
política contemporánea. Como debe haber quedado claro para el lector que llego hasta aquí, la
perspectiva aquí propuesta tiene como horizonte la utopía, no solamente de la comunidad justa,
sino también de la sociedad justa. No podría ser otra la perspectiva de una psicología, que se
ocupa del pasado para comprender el presente y proyectar un futuro. En este caso, un futuro
donde las relaciones de dominación pertenecen al pasado.
La aceptación “espontanea” de la autoridad, la obediencia irreflexiva a los imperativos de ella, la
aceptación de los argumentos que la sustentan en el plano ideológico, son parte del aprendizaje
necesario para la vida social en su forma actual.
Construir esa nueva sociedad implica una orientación de las pasiones y de los sentimientos hacia
un proyecto colectivo de desarrollo humano y, finalmente, buscar transformar las circunstancias y
el hombre, esto es, las relaciones y situaciones socio-humanas, bien como exploración de la
“posibilidad de un subsecuente desarrollo de los valores”.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES
CURSO: CONCEPCIONES FILOSOFICAS Y RELACIONES INDUSTRIALES
DOCENTE: JESUS DEL CARPIO NEIRA
ALUMNA: YULI GRACE MAMANI SURCO
TITULO:
CONCEPCIONES TEORICAS SOBRE EL MUNDO DEL TRABAJO EN EL CAPITALISMO
CONTEMPORANEO
La idea del texto consiste en describir el movimiento del mundo del trabajo en el capitalismo
contemporáneo, el cual es verificable por los hechos que se registran en lo social histórico, donde
aparecen actores sociales que vehiculan los procesos de acción colectiva.
Introducción
Acercarse a la dinámica del mundo del trabajo en el capitalismo contemporáneo es de suma
importancia para poder comprender con mayor exactitud la cambiante situación laboral de la
sociedad moderna.
Significado y sentido del trabajo humano
A lo largo del tiempo el significado del trabajo ha variado, se está en transición de un trabajo
manual/fabril a otro donde los adelantos de la ciencia y la tecnología están modificando las
relaciones sociales por su rol protagónico en la estructura productiva “la posibilidad de que el
trabajador se aproxime a lo que Marx, llamo; supervisor y regulador del proceso de producción”
A este respecto, la anterior cita reafirma:
El caso de la fábrica automatizada Fujitsu Fanuc (Japón), ejemplo de avance tecnológico, más de
cuatrocientos robots fabrican otros robots, en este ejemplo atípico, el trabajador ya no transforma
los objetos materiales directamente, sino que supervisa el proceso productivo con máquinas
computarizadas programadas y repara los robots en caso de necesidad.
El significado del trabajo hoy deviene condición ambivalente, se plantea el fin del trabajo industrial
asalariado como consecuencia de los avances tecnológicos y científicos en la industria donde las
maquinas van a sustituir a los seres humanos. Esta concepción plantea lo correcto el paso del
trabajo remunerado, propio del capitalismo industrial, al no remunerado, generando en
consecuencia nuevas formas sociales de relaciones donde el trabajo no se articule en torno al
salario, sino a diversas actividades autónomas con distintas características, donde se da un salario
social. No obstante, desde otra perspectiva, se afirma que el trabajo industrial asalariado-
remunerado no desaparece.
De todos modos, el significado del trabajo muestra el movimiento de la clase social que vive del
trabajo asalariado en el mundo social histórico, es decir, cada sentido dado es portador de
significado como producto del hacer histórico social que se hace pegamento en lo social histórico.
Así, el significado que denota la clase social que vive del trabajo asalariado en sus distintas
perspectivas analíticas deviene como antropología del trabajo.
Tendencias actuales en la lógica del trabajo y laboral
Se expresan entonces básicamente dos cuestiones: por una parte, hay una creciente disminución
del trabajo industrial, manual, fabril asalariado como consecuencia de la recesión económica y de
los avances científicos y tecnológicos en los procesos de producción que se dan en la industria, así
como también por el nuevo modelo de acumulación financiera que se ha venido imponiendo en el
mundo, el cual se caracteriza , por un proceso de trabajo flexible, una completa movilidad
geografía del capital financiero, la individualización en las relaciones laborales y nuevas formas de
funcionamiento de los mercados y posicionamiento de los productos. Todo esto dentro de los
paradigmas del trabajo en red, posibilitado por las nuevas tecnologías del conocimiento como la
informática y la telemática.
Por otra parte, se percibe un aumento de trabajadores de tiempo parcial, temporal en el sector
servicios, de ahí que “la actual tendencia de los mercados de trabajo es reducir el número de
trabajadores fijos, para emplear cada vez más una fuerza de trabajo que entra fácilmente y es
despedida sin costos”. Este aspecto muestra en general la ampliación que el sector servicios ha
venido desarrollando en los últimos tiempos para poder explotar la creciente demanda laboral de
trabajadores que ofrecen sus servicios en sustitución del sector industrial, así como con las nuevas
formas de contratación flexibles provenientes de esta ampliación.
Sin embargo, estas dos cuestiones no se pueden explicar por separado ya que una es condición de
posibilidad de la otra. Se presenta entonces una situación favorable para el gran capital, la cual
tiene que ver con los procesos de reducción de costos en las economías occidentales. Para lograr
estos propósitos reducen costos con el recurso humano, cuando disminuyen los puestos fijos de
los trabajadores asalariados; con respecto a los directivos o altos ejecutivos, estos no disminuyen
sus pagos o ganancias. Esta actitud queda objetivada de formas más específica en la
argumentación donde ambos resaltan la importancia que tiene para el mundo laboral la cuestión
de los empleos temporales, a este respecto plantean que “los empleos a tiempo parcial y mal
remunerados son mejores que nada, porque facilitan la transición del paro al trabajo, y que, el
mercado laboral necesita de un sector de salarios reducidos para que los empleos de baja
calificación estén disponibles”.
Las posturas políticas frente a las tendencias laborales
Tanto el trabajador como el gran capital tienen sus posturas políticas sobre la disminución de la
jornada laboral. En este sentido se diferencian dos perspectivas que son ambivalentes entre sí. La
primera posición sobre la reducción del tiempo de trabajo deviene de manera negativa para los
trabajadores en tanto se merma también el salario, sin embargo, se presupone que aceptaran tal
reducción de tiempo siempre y cuando no se les disminuyen los ingresos.
La segunda posición, por el contrario, plantea que tal reducción es positiva para la sociedad en
tanto mecanismo que se usa para incrementar la fuerza laboral en sociedades con altas tasas de
desempleo, aumentando de esta forma el empleo; hay pues una multiplicación social del trabajo,
es decir, van a trabajar supuestamente menos por el mismo salario. En conclusión, se presenta un
cambio estructural en la clase social que vive del trabajo asalariado en el sentido en que se
presenta un proceso de complejizarían de esta clase como producto de su fragmentación y
heterogeneidad.
El mundo del trabajo de América Latina
Estos cambios han tenido notables repercusiones en el mundo del trabajo de América Latina.
- La política de bajos salarios realzada como ventaja comparativa por el estilo de desarrollo
neoliberal ha ocasionado que los ingresos monetarios de los hogares se hayan mermado
considerablemente.
- En América Latina las nuevas condiciones de contratación flexible se muestra como un factor en
el proceso de precarización del empleo
- La clase trabajadora se ve cada día más desprotegida debido al adelgazamiento del gasto social
(educación, salud, vivienda, servicios públicos), y al persistente deterioro del salario real y el
desmonte de la seguridad social
- La generación y reproducción de puestos baratos y desprotegidos se utiliza como una estrategia
para atraer la inversión extranjera
Por su parte, el informe Panorama Laboral 2000, de la Organización Internacional del Trabajo,
OIT, muestra los cambios del mundo del trabajo que afectan de forma notable a la clase social
asalariada de América Latina. Estas tendencias se expresan a través de la privatización,
tercerización, informalización y precarización del empleo.
De acuerdo con lo anterior, se acentúa el rol de la empresa privada, pues en la última década
este ha generado 95 de cada 100 nuevos empleos, a la vez que el segmento de empleo formal
continuo contrayéndose. En particular dentro del empleo formal el sector público disminuyo en
2.8 puntos porcentuales su participación en el total del sector formal y el empleo privado tuvo
un aumento del mismo orden en el total.
La tercerización de la estructura del empleo es otra de las tendencias que destaca el informe.
Por el contrario, se aprecia una disminución de la importancia de los sectores generadores de
bienes (que comprende industria manufacturera, minería, electricidad, agua y construcción) y
en el empleo no agrícola en casi todos los países durante la década de los noventa. Las
excepciones fueron Panamá y Bolivia en donde la participación de dichos sectores aumento. En
los demás países, la caída de los sectores generadores de bienes tuvo diferentes intensidades
durante los noventa. Al respecto, se destaca que uno de cada tres nuevos puestos de trabajo
informales fueron ocupados por microempresas, que corresponde al segmento más moderno
del sector informal.
El segmento más importante dentro del sector informal, según el informe en su análisis, lo
constituyen los trabajadores independientes, quienes representan el 23,9% de los ocupados, a
fines de los noventa, 1,7 puntos porcentuales más que en 1999. Le siguen las microempresas
(15,8% de los ocupados), que aumentaron en 1,1 puntos porcentuales su participación, y el
servicio doméstico, que representa el 6,7% de la fuera laboral empleada. El informe destaca, por
último, el avanzado proceso de precarización de los ocupados, dado que la mayor informalidad
estuvo acompañada de una disminución en la protección social de los trabajadores asalariados.
En consecuencia, en el 2001 el número de empleos temporales aumento en un 9,47%, unos
10.000 puestos de trabajo, mientras que los empleos permanentes continuaron disminuyendo y
bajaron en un 3.55%, a unas 11.000 plazas menos. Estos cambios además de tener profundas
implicaciones en el mundo del trabajo de América Latina y Colombia, afectan también de
manera notable las relaciones laborales que se dan entre gran capital y trabajador.
Reformas laborales en América Latina
Las transformaciones que se están dando en el mundo del trabajo se ven expuestas en las
reformas laborales que los gobiernos proponen a los trabajadores asalariados. Estas ideas
aportan los criterios para producir las reformas son las que legitiman y van poniendo en práctica
dichos cambios sin importar el contexto sociocultural en que se apliquen, las reformas laborales
que se han venido haciendo en América Latina hay que entenderlas dentro de un contexto de
transformación en el mundo del trabajo, cuya tendencia hacia la flexibilización del mercado
laboral tiene grandes implicaciones contractuales para la clase social que vive del trabajo
asalariado. Con estas reformas el poco estado social benefactor existente ha ido perdiendo su
rol protagónico en la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores.
En Colombia
En el 2001 se dio el debate sobre la reforma laboral. La controversia se inició por el contenido de
la reforma que el Gobierno le propuso a los trabajadores. Por este motivo, las centrales
sindicales elaboraron otra propuesta de reforma laboral que se contrapone a la del gobierno.
Propuestas del Gobierno
Se plantea un salario integral a partir de 4 salarios mínimos, más de 30% de factores
prestacionales.
La jornada de trabajo diurna se extenderá hasta las 8:00 de la noche, o sea que hasta esa
hora no habrá recargo nocturno.
La jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias y de 48 semanales y se
prohíbe la contratación de horas extras.
Propuestas de los trabajadores
LA LOGIA DE LA ACCION COLECTIVA Y EL MUNDO DEL TRABAJO
MOVIMIENTO SOCIAL: ESTOS ASPCETOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCION COLECTIVA SE
MANIFIESTA, CONCRETAMENTE, EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, ACTOR QUE CONDUCE LOS
PROCESOS SOCIALES DE ACCION COLECTIVA.
MOVIMIENTO SOCIAL OBRERO
ORGANIZACIÓN SINDICAL
LA ACCION SINDICAL EN EL NEOLIBERALISMO
ESTRATEGIAS DE INTERACCION SOCIAL
INTERACCION CON OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES
OTRAS FORMAS POSIBLES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL
PERSPECTIVA DEL MOVIMIENTO OBRERO
CONCLUSIONES
También podría gustarte
- CASO YOB BANK - Grupo 3Documento9 páginasCASO YOB BANK - Grupo 3MILUSKA LIZBETH GARCIA LARA80% (5)
- Calculadora Nómina 2022Documento14 páginasCalculadora Nómina 2022Gisela CastañedaAún no hay calificaciones
- Anatomia de Un Secuestro EmocionalDocumento6 páginasAnatomia de Un Secuestro EmocionalJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Redes Telecom U2 - La Red Telefonica Pública ConmutadaDocumento85 páginasRedes Telecom U2 - La Red Telefonica Pública ConmutadasaulernestofonsecaAún no hay calificaciones
- Plan de Prevencion y Reduccion de Riesgos de Desastres Año 2017-2018Documento49 páginasPlan de Prevencion y Reduccion de Riesgos de Desastres Año 2017-2018Juli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Descripcion, Expecificacion y Convocatoria de Un PuestoDocumento4 páginasDescripcion, Expecificacion y Convocatoria de Un PuestoJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Los Siete Fines de La Investigacion SocialDocumento4 páginasLos Siete Fines de La Investigacion SocialJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- La Situacion Del Mercado Laboral en El Peru 2020 - IndividualDocumento8 páginasLa Situacion Del Mercado Laboral en El Peru 2020 - IndividualJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Libro La Consultoria de Empresas-OitDocumento951 páginasLibro La Consultoria de Empresas-OitJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Especificaciones - Montaje, Casi ListoDocumento1 páginaEspecificaciones - Montaje, Casi ListoJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Tif CiudadaniaDocumento41 páginasTif CiudadaniaJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Ideas ClavesDocumento1 páginaIdeas ClavesJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Minuta Aceros Arequipa S.A.Documento5 páginasMinuta Aceros Arequipa S.A.Juli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Transito Del Conocimiento Empirico Al CientificoDocumento2 páginasTransito Del Conocimiento Empirico Al CientificoJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- MONOGRAFIA Violencia Contra La MujerDocumento7 páginasMONOGRAFIA Violencia Contra La MujerJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Contrato de Trabajo Por Necesidad Del MercadoDocumento2 páginasContrato de Trabajo Por Necesidad Del MercadoJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Instrumento Visita Guiada Liderazgo y CreatividadDocumento1 páginaInstrumento Visita Guiada Liderazgo y CreatividadJuli Greis Mamani Surco100% (1)
- Realidad NacionalDocumento2 páginasRealidad NacionalJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Las Ayudas AudiovisualesDocumento3 páginasLas Ayudas AudiovisualesJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- ENTREVISTA MuniDocumento2 páginasENTREVISTA MuniJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Conciliacion, Arbitraje, Negociacion, MediacionDocumento3 páginasConciliacion, Arbitraje, Negociacion, MediacionJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Conciliacion, Arbitraje, Negociacion, MediacionDocumento2 páginasConciliacion, Arbitraje, Negociacion, MediacionJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- Decimo Tercera SesionDocumento2 páginasDecimo Tercera SesionJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- GlobalizacionDocumento9 páginasGlobalizacionJuli Greis Mamani SurcoAún no hay calificaciones
- UhgoDocumento23 páginasUhgoJulio Cesar Huamani HuacchaAún no hay calificaciones
- Tarea M7 y M8Documento7 páginasTarea M7 y M8Migdalia Taveras MagarinAún no hay calificaciones
- Carta Notarial Paralizacion de ObraDocumento5 páginasCarta Notarial Paralizacion de ObraRM Contratistas GeneralesAún no hay calificaciones
- Curriculum Vitae: "Armando Villanueva Del Campo #2022"Documento4 páginasCurriculum Vitae: "Armando Villanueva Del Campo #2022"Erick Rodriguez PlasenciaAún no hay calificaciones
- Manual Traducido PDFDocumento34 páginasManual Traducido PDFSilvestre100% (1)
- Margen de NegociaciónDocumento13 páginasMargen de Negociaciónkaren chamorroAún no hay calificaciones
- Lectura 1 DefinicionesDocumento7 páginasLectura 1 DefinicionesYenifer RojasAún no hay calificaciones
- Guía para El Uso de Recurso Educativos - Geogebra - Video Loom PDFDocumento7 páginasGuía para El Uso de Recurso Educativos - Geogebra - Video Loom PDFleidysAún no hay calificaciones
- 9 Disolucion y Liquidacion de SociedadDocumento2 páginas9 Disolucion y Liquidacion de Sociedad201712101miriamcamargo100% (1)
- Fórmulas para Hidráulica de CanalesDocumento1 páginaFórmulas para Hidráulica de CanalesSalsaAún no hay calificaciones
- Manual en Español Ra4Documento109 páginasManual en Español Ra4Macarena MendozaAún no hay calificaciones
- Informe de Gestion Tecnologia Mes Enero 2021Documento9 páginasInforme de Gestion Tecnologia Mes Enero 2021danyael alejandro fuentes gonzalesAún no hay calificaciones
- Mí Ambiente de Formación Centro de Comercio Regional AntioquiaDocumento7 páginasMí Ambiente de Formación Centro de Comercio Regional Antioquiaricardo yepesAún no hay calificaciones
- Parcial Costos 202302Documento5 páginasParcial Costos 202302Andre Perez MarazaAún no hay calificaciones
- Manual Sistema EDI E-Cell MK-3 EspañolDocumento40 páginasManual Sistema EDI E-Cell MK-3 EspañolJuan Alvarez r100% (3)
- Taller Matematico No 10Documento16 páginasTaller Matematico No 10JEREMY FRANK CARLOS TORRES BLASAún no hay calificaciones
- Caso Practico Unidad 3 FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIONDocumento7 páginasCaso Practico Unidad 3 FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIONSandra SILVAAún no hay calificaciones
- Soluci Seg Anaya Bel 2016 17Documento8 páginasSoluci Seg Anaya Bel 2016 17BelAún no hay calificaciones
- Ejercicios SQL PDFDocumento6 páginasEjercicios SQL PDFFerneyAún no hay calificaciones
- ANGULARDocumento38 páginasANGULARHerz MiñaAún no hay calificaciones
- Calculo de Circuito de Agua de EnfriamientoDocumento9 páginasCalculo de Circuito de Agua de EnfriamientoCynthia MortemAún no hay calificaciones
- Crisis Del 2001Documento2 páginasCrisis Del 2001milii36jazminAún no hay calificaciones
- Simulacion Quesos Cifuentes PDFDocumento32 páginasSimulacion Quesos Cifuentes PDFalexAún no hay calificaciones
- XIX International Finance Conference 2019Documento114 páginasXIX International Finance Conference 2019Claudia PalaciosAún no hay calificaciones
- Convocatoria Olimpiadas 5tos PlurinacionalesDocumento3 páginasConvocatoria Olimpiadas 5tos PlurinacionalesTATY PAZAún no hay calificaciones
- RECETA BALSAMO LABIAL CASERO - El Balcon VerdeDocumento12 páginasRECETA BALSAMO LABIAL CASERO - El Balcon VerdeYadi RomaAún no hay calificaciones
- Oscilaciones ElectricasDocumento5 páginasOscilaciones ElectricasLuis Diaz0% (1)