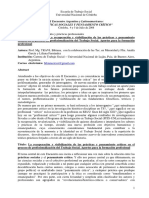Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pensamiento Crítico' - Un Análisis Filosófico Del Concepto PDF
Pensamiento Crítico' - Un Análisis Filosófico Del Concepto PDF
Cargado por
Joel TesistaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Pensamiento Crítico' - Un Análisis Filosófico Del Concepto PDF
Pensamiento Crítico' - Un Análisis Filosófico Del Concepto PDF
Cargado por
Joel TesistaCopyright:
Formatos disponibles
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
‘Pensamiento crítico’: un análisis
filosófico del concepto
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.
¿Has pensado en hacer donaciones a Nullius in verba site y la revista
Scientia in verba Magazine? ¡Dona aquí!
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
Juan Camilo Hernández Rodríguez
Resumen
En el presente texto me propongo ofrecer una propuesta de interpretación
del concepto ‘pensamiento crítico’ a partir de un análisis principalmente
filosófico (con algunos elementos pedagógicos). Intentaré mostrar que la
perspectiva cognitivista no necesariamente incurre en las falencias que
generalmente menciona la perspectiva social (v. gr.: carecer de valor
práctico, ser descontextualizada, asocial, etc.). Finalmente, mostraré cómo
desde esta propuesta el pensamiento crítico se pueden tener criterios
claros de medición del desarrollo de las habilidades propias de este tipo de
competencia.
Palabras clave: pensamiento crítico, duda, creencia, conocimiento,
cognición.
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 1
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
Introducción
El desarrollo del pensamiento crítico ha sido, por decirlo así, la bandera o
estandarte de la enseñanza de la filosofía, no solo en Colombia (cfr. MEN,
2010, pp. 27 y ss.; Congreso de la República de Colombia, 1994, I, art. 5, §
9), sino también en el marco internacional (Unesco, 2009, pp. 8 y ss.). Con
base en este tipo de «competencia» se ha intentado justificar la necesidad
de la enseñanza de la filosofía en las aulas (desde la educación preescolar
hasta la universitaria y posgradual). Si bien concuerdo con la persecución
de tales fines, parece ser que el concepto de ‘pensamiento crítico’ es algo
ambiguo: en algunas ocasiones es caracterizado como razonamiento
formal (muy cercano a la perspectiva cognitivista); en otra, como
transformación de contextos y problemáticas sociales (bastante usado en
la escuela de Frankfurt y sus seguidores); y en otros, el desarrollo de una
postura propia (generalmente atribuido al sapere aude! de Kant). Esta
polisemia del concepto puede ser problemática en términos pedagógicos
porque en virtud de la ambigüedad acerca del uso de este concepto puede
llegar a trivializarse la labor del maestro de filosofía en las aulas de clase.
En el presente texto me propongo elaborar un bosquejo acerca de las
principales nociones que se han planteado acerca del concepto
‘pensamiento crítico’; luego, realizaré una propuesta interpretativa acerca
de cómo comprender este concepto y cómo se articula con otros tales
como la ‘duda’ y la ‘creencia’ en el ejercicio de la investigación filosófica;
y, finalmente, sugeriré algunos criterios de evaluación de estas
competencia a partir del desarrollo de dos habilidades del pensamiento
claves en el aprendizaje de la filosofía: la comprensión lectora y la
argumentación. Todo ello estará dirigido a ofrecer al docente en filosofía
algunas orientaciones acerca de qué se podría esperar de los procesos
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 2
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
que él direcciona en sus aulas de clase y cómo podría articular estos a los
proyectos educativos en los que estos se enmarcan sin por esto renunciar
a la labor típicamente filosófica de la duda incisiva y la reflexión perpetua.
1. La multivocidad de significados de
‘pensamiento crítico’
Supongamos que alguien realiza estas preguntas a un filósofo o a un
estudiante de filosofía: ¿cuál es el papel de la filosofía en la sociedad
actual? ¿Qué beneficios trae su estudio? O, más aún, ¿por qué es
necesaria la enseñanza de la filosofía en la educación secundaria? La
respuesta común a estas preguntas suele ser muy similar: la enseñanza
de la filosofía es importante para que nuestros jóvenes piensen
críticamente su propia vida, la sociedad y el entorno que los rodea. No en
vano, así lo explican los Orientaciones Pedagógicas para la filosofía en la
Educación Media del MEN:
La Filosofía es un trabajo de crítica que permite al estudiante pensar su
situación y analizar mejor el contexto al que pertenece, así como
proyectar su acción personal y social sobre el mundo. Para esto es
necesario que el ejercicio filosófico pueda liberarse del afán de
especialización y de utilidad inmediata del conocimiento propio de
nuestra época. (MEN, 2010, p. 27).
En este orden de ideas, la filosofía y el pensamiento crítico suelen estar
asociados. Si bien se admite que otras disciplinas también pueden
promover el pensamiento crítico, solo la filosofía es aquella disciplina en la
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 3
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
que los pensadores reflexionan sobre sus propias facultades cognitivas,
sus métodos y criterios para razonar o, incluso, su propia existencia.
Entonces, si bien otras disciplinas promueven el pensamiento crítico, dicho
tipo de pensamiento debería asociarse con mayor razón a la filosofía.
Es indudable que el pensamiento crítico es una condición necesaria
para hacer filosofía. La crítica siempre ha estado y estará presente en
la naturaleza de la reflexión filosófica, pues todo aquel que se dedique
a filosofar ha de ser, por naturaleza, un ser crítico si pretende
emprender un camino serio en la búsqueda del conocimiento.
(Rodríguez, 2018, p. 58).
Que la filosofía promueva el pensamiento crítico es algo aceptado por la
academia filosófica. Más aún, la mayoría de los sectores académicos
suelen aceptar también esta idea, aunque no tengan muy clara la noción
de qué están entendiendo los filósofos por ‘pensamiento crítico’, pero que
siguen reconociendo el valor de la filosofía porque desde sus estudios se
han relacionado con la filosofía y a partir de allí encuentran su valor. Por
último, hay unos cuantos que tajantemente rechazan la idea de que la
filosofía sea importante y útil para la formación de los jóvenes y por ello
exigen que sea expulsada de los colegios. Si le preguntáramos esto a los
filósofos las respuestas serían, como es costumbre, múltiples: algunos
dirán que el pensamiento crítico es, como decía Kant (2013 [WA]), pensar
por uno mismo (sapere aude!) (Ak., VIII, 35); otros, más cercanos a Marx
(2014), que consiste en realizar y promover transformaciones sociales de
los entornos y contextos en los que los individuos se encuentran (p.
54/MEW, S. 32). Estas definiciones, que tuvieron su génesis en la filosofía,
pueden observarse posteriormente en teorías pedagógicas posteriores
como el constructivismo (cfr. Schunk, 2012) o la pedagogía crítica/de la
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 4
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
liberación (Freire, 1997).
A partir de la polisemia que presenta el concepto ‘pensamiento crítico’
pareciera lícito decir que esa discordancia en las posiciones sobre la
importancia de la filosofía radica en que la gente no sabe lo que
‘pensamiento crítico’ significa. Sin embargo, dicen Martín y Barrientos:
Existe la creencia de que el pensamiento crítico, en su creciente
abstracción, tiene aplicaciones recientes en el marco del contexto
educativo. En parte eso es así porque se tiene conciencia clara y
acotada del término solamente desde un contexto contemporáneo. No
obstante, el pensamiento crítico ha sido siempre un paradigma
presente en el campo educacional (quizá bajo otros nombres o
sugerido por otros soportes teóricos). (Martín y Barrientos, 2009, p.
21).
Esto nos da a entender que no es cierto que la gente no entienda qué
significa o en qué consiste pensar críticamente. Si esto fuera así, no
podrían hablar ni discutir sobre la importancia de dicho ejercicio. Más bien,
el problema radica en tener una perspectiva muy limitada del concepto.
Por ello, a continuación elucidaremos algunas definiciones de
‘pensamiento crítico’ desde la pedagogía, pero también desde la filosofía.
Esto se debe a que, como lo mencionan Martín y Barrientos (2009), el
concepto tiene una génesis epistémica que no debería evadirse si se
quiere una adecuada comprensión de este. Más aún, preguntarnos el
cómo sin atender el qué podría llevarnos a un activismo según el cual se
realicen muchos ejercicios sin tener muy claro para dónde nos queremos
dirigir y cuál es el criterio que tendremos para determinar que alguien
llegó o no a la meta.
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 5
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
Además, la reflexión sobre este tema debería ser filosófica y no
exclusivamente de corte científico. Así lo constata Schunk (1997):
En términos estrictos, el constructivismo no es una teoría sino una
epistemología o explicación filosófica acerca de la naturaleza del
aprendizaje […] Sin embargo, el constructivismo hace predicciones
generales que se pueden poner a prueba. […] Aunque, como dichas
predicciones son generales, están sujetas a diferentes
interpretaciones, las cuales podrían ser objetos de investigación. Un
ejemplo de esto es la pregunta, ¿qué significa que los aprendices
construyen su propio aprendizaje? (p. 229).
En ese orden de ideas, tomaremos como central esa pregunta,
enlazándola al problema del pensamiento crítico así: «¿qué significa que
alguien construya críticamente un pensamiento propio?». Si realizáramos
esta pregunta a un filósofo o pedagogo que esté influenciado por los
aportes de Marx (2014) y la escuela de Frankfurt (Adorno y Horkheimer,
1998), lo más probable es que su respuesta sea que el aprendiz
transforme su contexto y no solo se encargue de contemplarlo (cfr. Marx,
1973, §§ 6-11); que, como diría Adorno (1998), convoque a la toma de
valor y decisión para generar el cambio y, con ello, una subsecuente
emancipación del sujeto (p. 115). Si preguntásemos a filósofos y
pedagogos influenciados por el criticismo kantiano, lo más razonable es
que nos responda que el pensamiento crítico consiste en la reflexión
autónoma del pensamiento sobre sí mismo; es decir, acerca de cómo
pensamos y de qué manera logramos construir un pensamiento propio.
En medio de este debate, sostendré cómo tesis que la dicotomía entre
teoría y práctica, heredada de Aristóteles (2014 [EN], 1094b13-1095a13)
puede disolverse si concebimos de una forma más amplia el concepto de
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 6
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
‘razón teórica’ como cierto tipo de práctica mental que consiste en una
perpetua dialéctica entre la duda y la creencia, siempre tendiendo a la
búsqueda del aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades.
2. Una propuesta interpretativa del
concepto…
Como bien lo indica Rodríguez (2018), el problema por el significado de
‘pensamiento crítico’ no es nuevo en la pedagogía; ya en la filosofía
clásica se ofrecieron algunos acercamientos. Por ejemplo, el verbo κρίνω
(y con él, el término κριτικός) y el término compuesto viveka (िववेक) eran
ya usados por los griegos e indios, respectivamente, para referirse al
ejercicio que hace el intelecto de distinción, selección o discernimiento
entre dos percepciones (vi-kalpa [िवकल्प]) o juicios (κρίνων νείκεα πολλά)
(Lydell & Scott, 1996, voces κρίνω y κριτικός; Monier-Williams, 1960,
voces िवकल्प [vikalpa] y िववेक [viveka]). En este orden de ideas, la crítica
consistiría en el reconocimiento y distinción de percepciones y juicios.
Aristóteles (2011 [DA]) así lo explica:
El alma propia de los animales se define por dos potencias, la de
discernir -actividad ésta que corresponde al pensamiento y a la
sensación- y la de moverse con movimiento local, baste con todo lo ya
dicho en torno a la sensación y al intelecto; en cuanto al principio
motor. (432a16).
Pero ¿qué significa esto de ‘distinguir’? Inicialmente, un punto clave de
esta habilidad es que implícitamente esta exige otra: la comprensión. Solo
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 7
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
se distingue algo que es comprendido previamente. La comprensión crítica
implicaría, en este orden de ideas, en el reconocimiento de dos posturas
frente un mismo problema, identificar sus diferencias y los evalúa, y
finalmente tomar una decisión frente esta disputa.
Ahora bien, el concepto de ‘crítica’ está fuertemente relacionado con el
concepto de ‘razón’. La crítica, como vimos, se encarga de distinguir
racionalmente las percepciones propias o juicios de los demás. Ratio, la
raíz del término razón, significa: «cálculo, cuenta, computación,
consideración, relación; la facultad de la mente como forma de base para
la computación y cálculo; y, por lo tanto, de la acción en general» (Lewis,
Short & Freund, 1950, voz ratio). Esta definición daría la sensación de que
la razón es un cómputo meramente formal. Es decir, como un conjunto de
conexiones entre fórmulas lógicas, como un modus ponens: ; o
matemáticas, como una ecuación cuadrática: . Empero, su significado es
más amplio; razonar significa «[…] creer, pensar, suponer, juzgar,
considerar, validar, ratificar, aprobar, etc.» (voz reor; cfr. Monier-Williams,
1960, voz ऋत/ṛta). Razonar, es pues, saber relacionar proposiciones,
creencias, posturas, soluciones, representaciones, imágenes, argumentos,
etc. de forma adecuada, reconociendo ambas (o múltiples) posturas sobre
un mismo problema o disputa y elaborando juicios certeros, válidos y más
abarcativos.
Generalmente, el pensamiento crítico suele ser relacionado con el
escepticismo. Se dice que alguien es crítico cuando duda de sus propias
creencias, de los prejuicios en los que está inmerso, en los dogmas de una
religión o sociedad. Esta perspectiva, si bien es cierta, sigue siendo muy
limitada. Un pensamiento no es crítico solo cuando refuta o niega las
creencias que el sujeto ya tenía incorporadas (su Background), sino que,
como lo indican las definiciones ya mencionadas, su valor está en el
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 8
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
análisis riguroso de ambas partes para luego tomar una decisión. Así,
alguien podría defender una postura de forma crítica y a la vez ser
respaldada por sus sistemas de creencias, o bien, defendida a la par por
un dogma religioso o la sociedad en general. Luego, es perfectamente
lícito decir que, por ejemplo, un filósofo teísta (como Tomás de Aquino) y
uno ateo (como Jean-Paul Sartre) sean ambos pensadores críticos, puesto
que su criticidad depende de la rigurosidad de sus argumentos y no de sus
filiaciones o compromisos de facto.
Ahora bien, podríamos decir que un pensamiento crítico no se afilia a un
conjunto de creencias asumidas de manera injustificada, pero tampoco se
queda incólume frente a la disputa y se queda en la inacción. Ya así lo
vislumbraba Kant:
La crítica de la razón conduce pues, en último término, necesariamente
a la ciencia; en cambio, el uso del dogmático de ella sin crítica
[conduce] a afirmaciones sin fundamento, a las que pueden
oponérseles [otras] igualmente verosímiles, y, por tanto, conduce al
escepticismo. (Kant, 2011 [KrV], B 23).
Esta definición es, quizás, la más crucial para la filosofía de la educación y
la pedagogía, puesto que es de aquí donde formalmente se le otorga a la
crítica el significado y valor que actualmente preservamos. Una razón
(entendida como aquella facultad de pensar) si no es sometida al ejercicio
crítico, corre el riesgo, o bien, de caer en un dogmatismo desmedido
desde el cual no se analizan y cuestionan las creencias y prejuicios
propios; o bien, en el escepticismo radical en el cual de tanto análisis y
cuestionamiento la única solución es suspender el juicio y no asumir
ninguna posición (ἐποχή). Observemos el siguiente esquema (vid.
Esquema 1):Esquema 1. Diagrama de flujo sobre la crítica como única
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 9
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
condición para adquirir el conocimiento científico.
Figura 1. Esquema dialéctico entre los tipos de saber y la posibilidad de acceder el nuevo
cononocimiento.
Fuente: elaboración propia. Referencias terminológicas obtenidas de:
Lydell & Scott (1996); Lewis, Short & Freund (1950); y Waibl & Herdina
(1997).
Si observamos el anterior diagrama de flujo, en nuestro ejercicio de
razonar (comprendiéndolo en la amplia definición ya ofrecida) nos
podemos mover en una tensión entre dos ejercicios: a) aceptar, suponer,
hipotetizar, asumir ciertas creencias como punto de partida para nuestra
investigación; o bien, b) ponerlas en duda, negarlas, analizarlas y
contrariarlas. En el primero afirmamos nuestras creencias; en el segundo,
las negamos. Si tendemos radicalmente a aceptar dogmáticamente
nuestras creencias, caeríamos en un fundamentalismo según el cual toda
creencia debe ser aceptada incondicionalmente. Esto no es aceptable en
una perspectiva investigativa y pedagógica, ya que quien se asume como
conocedor absoluto de las cosas no tiene necesidad ni intención de
aprender nada nuevo, como ya nos lo enseñó Sócrates (Platón, 2011
[Teet.], 150e-151b). Por otra parte, tampoco es admisible una postura
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 10
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
radicalmente escéptica para alcanzar un conocimiento o un nuevo
aprendizaje. Si alguien solo se encarga de refutar posturas, teorías,
creencias y representaciones al cuestionar su veracidad, correspondencia,
coherencia, etc., esa persona, llegará a un total descreimiento. Luego, no
podrá aprender nada porque habrá un punto en el cual no considere que
sea correcto asumir una posición. A esto se le llama escepticismo radical
o, sencillamente, nihilismo epistemológico. Así lo define Sexto Empírico
(1999 [PH]):
[…] el escepticismo es la capacidad de establecer antítesis en los
fenómenos y en las consideraciones teóricas, según cualquiera de los
tropos [contradicciones]; gracias a la cual nos encaminamos —en
virtud de la equivalencia entre las cosas y proposiciones
contrapuestas— primero a la suspensión del juicio y después a la
ataraxia (imperturbabilidad). (I, 8).
Y más adelante aclara: «La suspensión del juicio [ἐποχή] es ese equilibrio
de la mente por el que ni rechazamos ni ponemos nada» (I, 10).
Frecuentemente se asocia a una actitud escéptica la duda y la negación.
Empero, ‘escepticismo’ quiere decir, más bien: «analizar, contemplar,
examinar, considerar» (Lydell & Scott, 1996, voces σκέπσις y σκοπέω). Si
solo nos basáramos en la definición del concepto, podríamos decir que,
como termina la cita de Kant, la actitud crítica se acerca bastante al
ejercicio escéptico, dado que el escéptico es quien analiza, evalúa y
considera ambas posturas frente un debate o problema. No obstante, la
cita anterior que nos ofrece Sexto nos revela lo contrario; el método
escéptico conduce a un análisis exhaustivo sobre ambas posturas, pero no
logra superarlo. Es tanto el desarrollo del análisis y consideración de las
dos posturas que el escéptico se queda atónito y, al no poder decidirse por
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 11
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
ninguna de las dos, dice Sexto, se abstiene de emitir juicio alguno. Esto
puede ser interesante en términos morales (que es como lo encamina
Sexto Empírico), pero en términos científicos es un obstáculo igualmente
problemático. Quien todo lo refuta, analiza, estudia y cuestiona, si no
supera ese escepticismo, nunca podrá aprender nada nuevo con algún
grado de certeza. Quien asume una posición escéptica no acepta, como lo
demostró Sexto Empírico (1997 [Adv. Math.], 35 y ss.; 1996 [PH] III,
266-270), que haya algo que aprender o enseñar.
Aun así y con el riesgo que se corre el desplazarse a los extremos, la duda
y análisis junto con la asunción de creencias y afirmación de juicios son
igualmente valiosos y necesarios para el pensamiento crítico. Que
necesitemos de la duda y el cuestionamiento de nuestras creencias
anteriores es algo que ya autores como Sexto Empírico (1996 [PH]), Al-
Gazhali (Algazel, 2013) y Descartes (2014) han demostrado. Empero, la
necesidad de las creencias como punto de partida de la investigación y el
aprendizaje parece ser algo más novedoso. Como bien lo refuerza Peirce,
la creencia es tanto o más importante
Generalmente sabemos cuándo queremos hacer una pregunta y
cuándo queremos pronunciar un juicio, pues hay una disimilaridad
entre la sensación de dudar y la de creer. Pero esto no es todo lo que
distingue la duda de la creencia. Hay una diferencia práctica. Nuestras
creencias guían nuestros deseos y moldean nuestras acciones. […] La
duda es un estado de inquietud e insatisfacción del que luchamos para
liberarnos y pasar a un estado de creencia, mientras que éste es un
estado tranquilo y satisfactorio que no deseamos evitar ni cambiar por
una creencia en alguna otra cosa […] Así que tanto la duda como la
creencia tienen efectos positivos en nosotros, si bien son efectos muy
diferentes. La creencia no nos hace actuar en seguida, sino que nos
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 12
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
pone en una condición tal que, dada cierta ocasión, actuaremos de
cierta forma. La duda no tiene el menor efecto de esta clase, sino que
nos estimula a actuar hasta destruirla. (Peirce, 1992 [EP1], p. 114).
Como podemos ver, la duda y la creencia tienen valores y procesos
contrarios que, sin embargo, se relacionan. Si un estudiante quisiera
aprender algo nuevo, dicho aprendizaje se mueve entre una tensión o
dialéctica; por un lado, debe renunciar o, al menos de forma hipotética y
provisional, de cierto conjunto de creencias que son propios de su bagaje
cultural. Si antes reconocía como verdadera aquella creencia según la cual
las vacunas son peligrosas para la salud, si desea adquirir un conocimiento
más cercano a los hechos deberá permitir que esas creencias que ya
están aferradas a su concepción de mundo sean puestas en vilo. De esto
se encargaría el ejercicio dubitativo. El aprendizaje consistiría, pues, como
lo indicó el esquema anterior (vid. Esquema 1), en encontrar un equilibrio
dialéctico entre ambos ejercicios. Así lo termina de explicar este autor:
La irritación de la duda es el único motivo inmediato para la lucha por
alcanzar la creencia. Es ciertamente mejor para nosotros que nuestras
creencias sean tales que guíen verdaderamente nuestras acciones con
el fin de satisfacer nuestros deseos; y esta reflexión nos hará rechazar
toda creencia que no parezca haberse formado de tal modo como para
asegurar ese resultado. Pero solamente lo hará al crear una duda en
lugar de aquella creencia. Con la duda, entonces, empieza la lucha, y
con la cesación de la duda termina. Así, el único objeto de la
investigación es el establecimiento de la opinión. (pp. 114-115).
Luego, solo cuando nos disponemos en una constante búsqueda de
establecer creencias adecuadas y de obtener unas nuevas entramos en lo
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 13
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
denomino: «equilibrio dialéctico». La tensión y constante superación
—bastante cercana a la Aufhenbung hegeliana (Hegel, 2010 [PdG]; 2011
[WdL]; 2017 [Enz.])— permiten explicar de forma adecuada el movimiento
y la transformación de nuestro sistema de creencias sin por ello tener que
renunciar a este. Solo en la tensión moderada entre la duda y la creencia
podemos aprender algo nuevo: si negásemos todas nuestras creencias, no
tendríamos un punto de partida para el estudio; por otra parte, si las
afirmamos sin más, no tendríamos la necesidad de estudiar aquello que ya
damos como absolutamente verdadero (cfr. Peirce, 1998 [EP2], c. 31).
Siguiendo la propuesta de Peirce, es posible identificar al menos tres tipos
de inferencia:
Tabla 1. Los tres tipos de inferencias.
Deducción Inducción Hipótesis
Regla: Todos los frijoles de Caso: Estos frijoles son de Regla: Todos los frijoles de
esta bolsa son blancos. esta bolsa. esta bolsa son blancos.
Caso: Estos frijoles son de Resultado: Estos frijoles son Resultado: Estos frijoles son
esta bolsa. blancos. blancos.
∴ Resultado: Estos frijoles ∴ Regla: Todos los frijoles ∴ Caso: Estos frijoles son de
son blancos. de esta bolsa son blancos. esta bolsa.
Fuente: Peirce, 1992 (EP1), p. 188.
Naturalmente, la abducción o hipótesis (que identificamos con la creencia)
es insuficiente para formar un conocimiento acerca de algo; sin embargo,
es necesario como punto de partida para cualquier reflexión. La inducción
(que asociamos con la duda, puesto que siempre es inacabada), por su
parte, es también insuficiente para adquirir un conocimiento científico;
solo nos permite llegar a altas probabilidades, mas no a leyes. Además,
dicho ejercicio dinámico propio de la búsqueda de datos que se evidencia
en la inducción puede ser motivado por una hipótesis inicial. Finalmente,
el conocimiento abductivo (al ser no-ampliativo o monotónico) tampoco
nos permite por sí mismo aprender algo nuevo: la conclusión está implícita
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 14
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
en las premisas. No obstante, sin este tipo de razonamiento nos sería
imposible llegar al descubrimiento de leyes. De nuevo, solo la dialéctica
entre estos tres tipos de procesos epistémicos e inferencias lógicas nos
puede garantizar un genuino aprendizaje.
Pongamos un ejemplo: un niño desea aprender por qué la gente se muere;
no le basta la explicación que su familia le ha enseñado: «Dios así lo
quiso». ¿Por qué lo quiso así? ¿Por qué no es mejor que todos vivan? Si la
muerte es mala, ¿Dios es malo? El niño ha entrado, pues, en un estado de
asombro. Hay un hecho que le inquieta: la muerte. Esto no debe tomarse a
la ligera. Como Peirce lo muestra en ese artículo, la inestabilidad que
genera el hecho de no tener una respuesta adecuada a un problema es,
de hecho, irritante. Tanto así que preguntas tan sutiles pueden terminar
convirtiéndose en problemas existenciales (como, de hecho, pasó con
Descartes o con múltiples científicos).
Ahora bien, el niño ha entrado en la dialéctica entre la duda y la creencia:
buscará información con sus maestros, padres, libros, internet, etc. y
siempre estará en la misma disyuntiva: ¿le creo o no a este referente lo
que me dice? En la medida en que el niño aplique la duda a la información
ya adquirida, siempre buscará completar la explicación: buscará
respuestas en las religiones, la sociología, la psicología, la biología, la
filosofía, etc. Lo más seguro es que nunca llegue a saberlo (como nos
sucede a la humanidad en general); no obstante, sin haberse percatado,
de tanta indagación ha aprendido más de lo que se esperaba (teología,
sociología, psicología, biología, filosofía…). Una vez se ha desplazado en
esa dialéctica entre todas las respuestas, si algún compañero le
preguntase: «¿por qué la gente se muere?», lo más probable es que, si
bien no tiene una respuesta absoluta, ya ha formado una opinión propia
crítica sobre el asunto. Ha logrado, como le exhorta Kant, pensar por sí
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 15
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
mismo.
Si observamos el ejemplo, el niño cumpliría con todas las habilidades
superiores, propias de un pensamiento complejo, tal y como lo es el
pensamiento crítico. Estas habilidades serían, si tenemos en cuenta la
taxonomía de Bloom, et al. (1965), principalmente la comprensión,
evaluación de argumentos propios y de otros.
El pensador crítico ideal es una persona habitualmente inquisitiva; bien
informada, que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa
cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos
personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es
necesario a retractarse; clara respecto a los problemas o las
situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se
enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de
información relevante; razonable en la selección de criterios; enfocada
en preguntar, indagar, investigar; persistente en la búsqueda de
resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o la
situación lo permitan (Facione, 2007, p. 21).
En este orden de ideas, podríamos concluir que, en términos
epistemológicos, una condición necesaria para el aprendizaje —o, mejor,
para adquirir cualquier tipo de conocimiento (bien sea en el aula, en el
laboratorio o en la vida cotidiana)— es el equilibrio entre el análisis, la
duda y el cuestionamiento; y, por otra parte, la certeza, el asentimiento y
la aseveración. Un pensador crítico es, pues, en términos filosóficos, quien
inicialmente duda, comprende, analiza y evalúa dos o más posturas frente
un problema; luego, evaluar pros y contras de cada una de ellas y de sus
relaciones; y, finalmente, superar el análisis elaborando juicios propios; o,
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 16
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
como diría Kant (2013), pensar por uno mismo.
Generalmente se ha asumido que el «sapere aude!» de Kant, que se
convirtió en bandera de los filósofos y pedagogos, consiste en el desarrollo
de una autonomía según la cual el pensamiento y la toma de nuestras
posturas debe partir de nosotros, sin tener en cuenta los dogmas,
prejuicios o tradiciones que la sociedad tenga. Esta concepción es, por
mucho, errada. El error consiste en que «[…] cuando se está clavado en el
sistema de la opinión y del prejuicio, la única diferencia entre estarlo por
la autoridad de otros o por convicción propia es la vanidad de esta última»
(Hegel, 2010 [PdG], S. 56). Como acabamos de observar con el esquema
anterior, la crítica no es el escepticismo extremo o la duda desmedida de
lo que la tradición me enseña; consiste más bien, en partir de los
conocimientos que los otros me ofrecen para cuestionarlos y a partir de
allí rescatar aquellos elementos que resistan la crítica y así superarlos por
medio de teorías novedosas. El pensador crítico es, desde un punto de
vista filosófico, quien evalúa los pensamientos propios y de los demás, y
luego los supera rescatando lo anterior y agregando aportes nuevos. El
pensador crítico aprende con los otros y a partir de sí mismo, rescatando
sus aportes y superándolos a la vez (como pudimos ver con el caso del
niño).
En este orden de ideas, podemos ya ir vislumbrando cómo desde una
perspectiva cognitivista-constructivista del aprendizaje el pensamiento
crítico exige una praxis: es un ejercicio continuo, un conjunto de procesos
—«hábitos», diría Peirce— mentales que, por fuerza, implican un diálogo
con los otros y su cultura. Ergo, la clásica dicotomía entre la perspectiva
pragmática-cultural y la teórica-cognitiva puede ser superada desde una
perspectiva pragmatista del aprendizaje: el aprendizaje como acción
mental (Peirce, 1998 [EP2], p. 465 y ss.).
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 17
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
Así, pues, hemos hallado un punto de encuentro entre las dos posturas
que habíamos contemplado al inicio: el pensamiento crítico como re-
flexión (evaluación de las creencias propias) y el pensamiento crítico como
toma de consciencia de mi contexto y de mi cultura. El pensador
genuinamente crítico es aquel que se mueve en esta tensión constante
entre la creencia y la duda, sus opiniones y su la tradición social/científica
y, finalmente, entre lo desconocido y lo certero. Su pensar es, pues, un
constante abrirse al mundo en pro de descubrirle y de descubrirse a sí
mismo en esa exploración.
3. Algunas habilidades del pensamiento
crítico
Por otra parte, una característica común de la ambigüedad mencionada
anteriormente acerca de las concepciones que hay de ‘pensamiento
crítico’ es la vaguedad acerca de cómo se puede evidenciar, evaluar y
verificar el desarrollo de dicha competencia. ¿Cómo podemos medir el
hecho de que alguien «piense por sí mismo» o que «transforme la
sociedad»?
En la misma línea propuesta en la anterior sección, el análisis taxonómico
propio de las habilidades que componen la competencia del pensamiento
crítico permitiría solucionar dicha vaguedad. Para ello, podemos identificar
dos grandes habilidades que, como maestros en filosofía, podemos
desarrollar en el aula: la comprensión lectora y la argumentación. Estas
habilidades del pensamiento son claves para la adquisición del
razonamiento crítico. Solo un pensador crítico es capaz de comprender
textos y posturas (muchas veces contrarias) para luego dialogar con ella
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 18
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
por medio de los recursos de la argumentación.
Procurando solucionar los obstáculos ya mencionados («es difícil evaluar,
evidenciar, verificar y medir el desarrollo del pensamiento crítico»),
diversos autores han dispuesto una serie de escalas de medición del
desarrollo de la comprensión lectora y de la argumentación. Ejemplo de
ello pueden ser los niveles de lectura, de Márquez, Sardá y Sanmartí
(2006):
Tabla 1. Niveles de lectura.
Lectura literal ¿Qué dice el texto?
¿Qué informaciones no dice el texto pero necesito saber para
Lectura inferencial
entenderlo?
¿Cuáles son las ideas más importantes? ¿Qué ideas nuevas me
Lectura evaluativa aporta el texto que no sabía? ¿Qué valoración hago de las ideas
del texto?
¿Para qué me sirve este texto? ¿Estas ideas pueden ser útiles
Lectura creativa
para interpretar otros fenómenos?
Fuente: tomado de Sardá, Márquez y Sanmartí (2006, p. 290).
A partir de esta taxonomía, un pensador crítico debe lograr desarrollar
todas los niveles de lectura: debe ser capaz de dar cuenta de la
información que recibe, inferir datos implícitos, seleccionar la información
relevante y realizar adecuadas asociaciones entre esta con otro tipo de
textos, contextos o problemas…
De igual manera, podemos encontrar orientaciones respecto a cómo medir
el desarrollo de la habilidad de la argumentación. Ejemplo de ello son los
niveles de argumentación que ofrecen Osborn, Erduran y Simon (2004):
Tabla 2. Niveles de argumentación.
Niveles Descripción
Argumentación que consiste en argumentos con: conclusiones simples
1
versus contraconclusiones, o conclusiones versus conclusiones.
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 19
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
Argumentación que tiene argumentos con: conclusiones, datos y garantías
2
(o sustentos), pero no contiene ninguna refutación.
Argumentación que tiene argumentos con: una serie de contraconclusiones
3 con cualquier dato, garantías (o sustentos) con garantías débiles
ocasionales.
Argumentación que muestra argumentos con: conclusión que tiene una
4
refutación claramente identificable.
Argumentación que manifiesta un amplio argumento con más de una
5
refutación.
Fuente: Pinochet (2015, p. 320), traduciendo a Osborn, Erduran y Simon
(2004, p. 1008).
A partir de esta clasificación, podemos concluir que un pensador crítico
debería ser capaz de realizar inferencias complejas; aprovechar la
información existente de la mejor manera. Un claro ejemplo de qué se
esperaría de un aprendiz en el quinto nivel (argumentar con más de una
refutación) es el método utilizado por la quaestio y la disputatio latina;
sobre todo, por santo Tomás en la Suma teológica (Aquinatis, 1951 [ST]).
Elaborar objeciones, hacer explícita la postura que se desea defender (la
tesis) y posteriormente refutar las objeciones evidencia claramente un
razonamiento crítico.
En este orden de ideas, no cualquiera puede ser llamado «pensador
crítico». Si tomásemos como punto de partida estas propuestas, solo aquel
que cumpla con los requisitos allí mencionados podría ser llamado
genuinamente «pensador crítico». El término pasa, pues, de una
indeterminación acerca de qué o quién es crítico a un concepto con claras
delimitaciones, implicaciones y requisitos de uso.
Conclusiones
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 20
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
A partir de lo ya dicho se puede concluir que: primero, la teoría no
necesariamente debe ser entendida como un ejercicio puramente
contemplativo, abstraído de la cultura, la sociedad y sus necesidades y
que es, generalmente, inútil. Desde una propuesta pragmatista del
concepto ‘pensamiento crítico’ es posible superar esas objeciones si
comprendemos al aprendizaje como el ejercicio práctico (en el sentido de
πράγμα) de transitar perpetuamente entre la creencia, la duda y el
conocimiento. Y segundo, desde esta propuesta interpretativa es posible
ofrecer criterios claros de evaluación, medición y adquisición de
habilidades que, a su vez, componen al pensamiento crítico. Por lo mismo,
su aplicación y operatividad en el aula y en diversos contextos educativos
es clara.
Para finalizar, es preciso aclarar que lo que aquí se ofrece solo es una
propuesta interpretativa de cómo debería entenderse el concepto de
‘pensamiento crítico’. Efectivamente, hay muchas más propuestas; sin
embargo, parece ser que esta ofrece algo especial por lo que debería
preferirse por encima de las demás: criterios claros de comprensión a
nivel epistemológico, lógico, pedagógico y curricular. Luego, aun
suponiendo que esta propuesta (la cognitivista) sea errónea o falible, toda
teoría que pretenda tomar este concepto como objeto de reflexión debería
cumplir con estos requisitos.
Referencias
Adorno, T. (1998). La educación para la emancipación. Trad. Jacobo Muñoz. Madrid:
Morata.
Adorno, T. y Horkheimer, M. (1998). Dialéctica de la ilustración. Fragmentos
filosóficos. Trad. Juan José Sánchez. Madrid: Trotta.
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 21
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
Algazel. (2013). Salvador del error. Confesiones. Trad. Emilio Tornero. Madrid: Trotta.
Aquinatis, s. T. (1951). Summa theologiæ. Pars I. Madrid: Biblioteca de Autores
Cristianos.
Aristóteles. (2011). [DA] Acerca del alma. Trad. Tomás Calvo Martínez. En: Candel, M.
(Ed.). Obra completa I. Madrid: Gredos.
Aristóteles. (2014). [EN] Ética a Nicómaco. Trad. María Araujo y Julián Marías. Edición
bilingüe. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Bloom, B., Furst, E., Hill, W. y Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of Educational
Objectives: Handbook 1. The cognitive Domain. Addison-Wesley.
Congreso de la República de Colombia (1994, 8 de febrero). Ley 115 de Febrero 8 de
1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. Bogotá, Colombia.
Recuperado de:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf.
Descartes, R. (2011). Discurso del método. En: Flórez Miguel, C. (Ed.). Obra completa.
Biblioteca de Grandes Pensadores. Madrid: Gredos.
Facione, P. (2007). Pensamiento crítico: ¿qué es y por qué es importante? Trad. María
Cecilia Bernat. Eduteka. Recuperado de:
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PensamientoCriticoFacione.pdf.
Freire, P. (1997). La educación como práctica para la libertad. Trad. Lilién Ronzoni.
México, D. F.: Siglo XXI.
Hegel, G. (2010). [PdG] Fenomenología del espíritu. Trad. Antonio Gómez Ramos.
Edición bilingüe. Madrid: Abada.
Hegel, G. W. F. (2011). [WdL] Ciencia de la lógica. Tomo 1. Trad. Félix Duque. Madrid:
Abada.
Hegel, G. W. F. (2017). [Enz]. Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Trad. Ramón
Vals Plana. Edición bilingüe. Madrid: Abada.
Kant, I. (2013). [WA] ¿Qué es la ilustración? Trad. Roberto R. Aramayo. Madrid:
Alianza.
Kant, I. (2011). [KrV] Crítica de la razón pura. Trad. Mario Caimi. Edición bilingüe.
México, D. F.: Fondo de la Cultura Económica, Biblioteca Immanuel Kant.
Lewis C. T., Short, C. & Freund, W. (1956). Latin Dictionary by Lewis & Short, Founded
on Andrew’s Edition of Freund’s Latin Dictionary. Oxford: Oxford University Press,
1956. Recuperdado de:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3
Aentry%3Drevisio.
Lydell, H. G. & Scott, R. (1996). Greek-English Lexicon. Clarendon: Oxford University
Press. Recuperado de:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/resolveform?redirect=true.
Martín, A. y Barrientos, O. (2009) Los dominios del pensamiento crítico: una lectura
desde la teoría de la educación. Teoría de la Educación, 21 (2), 19-44. Recuperado
de: http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/download/7150/7215.
Marx, C. (1973). Las tesis contra Feuerbach. En: Marx, C. y Engels, F. Obras
escogidas. Trad. Inst. Marxismo-Leninismo del CCPCUS. Tomo 1. Moscú, URSS:
Progreso.
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 22
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
Marx, K. (2014). La crítica como fundamento. En: Textos selectos (pp. 75-151).
Biblioteca de Grandes Pensadores. Madrid: Gredos.
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). (2010). Orientaciones
pedagógicas para la filosofía en la Educación Media (documento n° 14). Recuperado
de:
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-241891_archivo_pdf_orientaciones_fil
osofia.pdf.
Monier-Williams, M. (1960). Sanskrit-English Dictionary [rev. 2008]. Clarendon:
Oxford University Press. Recuperado de:
http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/monier/.
Osborne, J., Erduran, S. & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation
in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41 (10), 994-1020.
Peirce, C. S. (1992). [EP1] The Essential Peirce: Selected Philosophical Writtings.
Volume 1 (1867-1893). Ed N. Houser and C. Kloesel. Bloomington: Indiana University
Press.
Peirce, C. S. (1998). [EP2] The Essential Peirce: Selected Philosophical Writtings. Vol.
2 (1893-1913). Ed. by Peirce Edition Project. Bloomington: Indiana University Press.
Pinochet, J. (2015). El modelo argumentativo de Toulmin y la educación en ciencias:
una revisión argumentada. Ciência & Educação (Bauru), 21 (2), 307-327. DOI:
https://dx.doi.org/10.1590/1516-731320150020004.
Platón. (2011). Teeteto. En: Alegre Gorrí, A. (Ed.). Obra completa 3. Biblioteca de
Grandes Pensadores. Madrid: Gredos.
Rodríguez Ortiz, A. (2018). Elementos ontológicos del pensamiento crítico. Teoría de
la educación. Revista Interuniversitaria, 30 (1), 53-74. doi:10.14201/teoredu3015374.
Sardá, A., Márquez, C. y Sanmartí, N. (2006). Cómo promover distintos niveles de
lectura de los textos de ciencias. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 5
(2), 290-303. Recuperado de:
http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen5/ART5_Vol5_N2.pdf.
Schunk, D. H. (2012). Teorías del aprendizaje: una perspectiva educativa. Trad. L.
Pineda y M. Ortiz. México, D. F.: Pearson.
Sexto Empírico. (1996). Esbozos pirrónicos. Trad. A. Gallego Cao y T. Muñoz Diego.
Madrid: Planeta-DeAgostini.
Sexto Empírico. (1997). Contra los profesores. Trad. Jorge Bergua Cavero. Madrid:
Gredos.
Tamayo, O., Zona, J. y Loaiza, Y. (2014). El pensamiento crítico en el aula de ciencias.
Manizales: Universidad de Caldas.
Unesco. (2009). Enseñanza de la filosofía en América Latina y el Caribe. París:
Unesco. Recuperado de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000185119_spa.
Waibl, E., y Herdina, P. (1997). Wörtebuch philosophischer Fachbegriffe Englisch.
Band 1: Deutsch-English. Münschen: K. G. Saur Verlag.
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 23
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
Ju
a
n
C
a
m
il
o
H
er
n
á
n
d
e
z
R
o
dr
íg
u
e
z
Aut
or
ID:
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 24
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
http
://w
ww.
orci
d.or
g/0
000
-00
01-
667
5-3
636
.
Uni
ver
sida
d
Ped
agó
gica
Nac
ion
al.
Cor
reo
elec
trón
ico:
lfl_j
che
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 25
‘Pensamiento crítico’: un análisis filosófico del concepto
rna
nde
zr5
40
@p
eda
gog
ica.
edu
.co
ISSN: 2711-2616 Nullius in verba Site | 26
También podría gustarte
- Pensamiento Crítico UtelDocumento17 páginasPensamiento Crítico UtelRafael Eduardo León MierAún no hay calificaciones
- Variedades de Constructivismo de Paul Ernest PDFDocumento12 páginasVariedades de Constructivismo de Paul Ernest PDFrommer afanadorAún no hay calificaciones
- Marco Teorico CompletoDocumento15 páginasMarco Teorico CompletoMaria Jessica Montoya VergaraAún no hay calificaciones
- Teoría Del Pensamiento de Jean Piaget y VigotskyDocumento6 páginasTeoría Del Pensamiento de Jean Piaget y VigotskyJoel TesistaAún no hay calificaciones
- Autoconcepto Forma 5Documento30 páginasAutoconcepto Forma 5Joel Tesista0% (1)
- La NeurocienciaDocumento4 páginasLa Neurocienciaeliane huayta alvaradoAún no hay calificaciones
- Lider AdaptativoDocumento5 páginasLider AdaptativoLourdes Neira Cortez100% (1)
- Adquisición y Conservación de La PosesiónDocumento2 páginasAdquisición y Conservación de La PosesiónCH Luis100% (1)
- Sesión 8 - EL ORIGEN DEL SEL HOMBREDocumento29 páginasSesión 8 - EL ORIGEN DEL SEL HOMBRESaribel ZHAún no hay calificaciones
- Ficha de Aplicación 5Documento4 páginasFicha de Aplicación 5danny otero gironAún no hay calificaciones
- Ficha de Aplicación 06Documento7 páginasFicha de Aplicación 06Sweet Fruit LiveAún no hay calificaciones
- TUTORIADocumento2 páginasTUTORIAMelanie NuñezAún no hay calificaciones
- Existencialismo AteoDocumento4 páginasExistencialismo AteoFEFIAún no hay calificaciones
- Ficha de Aplicación Sesión 9Documento5 páginasFicha de Aplicación Sesión 9Roy VergarayAún no hay calificaciones
- Morfologia Del Musculo EsqueleticoDocumento2 páginasMorfologia Del Musculo EsqueleticoEl chirrete Del salónAún no hay calificaciones
- Virtud y VicioDocumento12 páginasVirtud y VicioRocio Amparo Gutierrez Quispe100% (1)
- 01 EsceptisismoDocumento3 páginas01 EsceptisismoAlan Martinez FuentesAún no hay calificaciones
- La Estética Según OrregoDocumento1 páginaLa Estética Según OrregoCarlosManuelAznaránBarrantesAún no hay calificaciones
- Antecedentes MonografiaDocumento4 páginasAntecedentes MonografiaCarlos AndrèsAún no hay calificaciones
- EL RPOBLEMA DE CONOCIMIENTO EN LA FILOSOFIA UcvDocumento1 páginaEL RPOBLEMA DE CONOCIMIENTO EN LA FILOSOFIA UcvLesly Garcia FernándezAún no hay calificaciones
- Formacion Del Pensamiento CriticoDocumento6 páginasFormacion Del Pensamiento CriticoRonal FelipesAún no hay calificaciones
- LECTURA COMPLEMENTARIA N°1 Enfoque Socio CríticoDocumento3 páginasLECTURA COMPLEMENTARIA N°1 Enfoque Socio Críticolia anayaAún no hay calificaciones
- Las Versiones Del Constructivismo Ante El Conocimiento Instituido y Las Prácticas SocialesDocumento11 páginasLas Versiones Del Constructivismo Ante El Conocimiento Instituido y Las Prácticas SocialesStefyCarp ArasAún no hay calificaciones
- Apuntes de Cátedra Módulo 2Documento7 páginasApuntes de Cátedra Módulo 2sebastian castilloAún no hay calificaciones
- Discusiones Transdisciplinares-1Documento17 páginasDiscusiones Transdisciplinares-1Fabis RinmAún no hay calificaciones
- Recomendaciones ActividadeDocumento18 páginasRecomendaciones ActividadeSamira MartínezAún no hay calificaciones
- Comparación Entre Dos Autores Del Pensamiento Crítico Jacques Boisvert y Richard Paul-Linda ElderDocumento20 páginasComparación Entre Dos Autores Del Pensamiento Crítico Jacques Boisvert y Richard Paul-Linda ElderCarlos Mario Montes VargaraAún no hay calificaciones
- Producto Integrador Seminario InvestigacionDocumento7 páginasProducto Integrador Seminario Investigacionperkaceres3Aún no hay calificaciones
- Ensayo de Taller de Pensamiento Critico y CreativoDocumento7 páginasEnsayo de Taller de Pensamiento Critico y CreativoPaul Stiven Muñoz RivasAún no hay calificaciones
- Psicología de La EducaciónDocumento28 páginasPsicología de La EducaciónBruno CalderonAún no hay calificaciones
- Pensamiento Crítico en La Vida UniversitariaDocumento22 páginasPensamiento Crítico en La Vida UniversitariaJorge LujanAún no hay calificaciones
- Filosofía para Ir de Camino - Leandro GonzálezDocumento36 páginasFilosofía para Ir de Camino - Leandro GonzálezManzaAún no hay calificaciones
- Ensayo de Taller de Pensamiento Critico y CreativoDocumento7 páginasEnsayo de Taller de Pensamiento Critico y CreativoPaul Stiven Muñoz RivasAún no hay calificaciones
- Adriana 6Documento6 páginasAdriana 6tomas dimasAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Crítico Y Autoconocimiento: Fredy Hernán Prieto GalindoDocumento20 páginasEl Pensamiento Crítico Y Autoconocimiento: Fredy Hernán Prieto Galindogibran88Aún no hay calificaciones
- Reseña Del Capitulo 4Documento8 páginasReseña Del Capitulo 4andrea yuilanaAún no hay calificaciones
- Didactica de La Filosofia - DocumentoDocumento6 páginasDidactica de La Filosofia - DocumentoNidia Navarro VirgenAún no hay calificaciones
- Vigotsky y Piaget-12ntes-CastorinaDocumento4 páginasVigotsky y Piaget-12ntes-Castorinabalbilucia0Aún no hay calificaciones
- II Encuentro Argentino y Latinoamericano: "Practicas Sociales Y Pensamiento Crítico"Documento6 páginasII Encuentro Argentino y Latinoamericano: "Practicas Sociales Y Pensamiento Crítico"ce errorAún no hay calificaciones
- Pensamiento Crítico en SecundariaDocumento8 páginasPensamiento Crítico en SecundariaPucha MuAún no hay calificaciones
- Enfoque ConstructivistaDocumento7 páginasEnfoque Constructivistayaz1351100% (3)
- Origen Del Pensamiento CríticoDocumento16 páginasOrigen Del Pensamiento CríticoAny Fuentes Policarpo0% (1)
- DOCUMENTODETRABAJODocumento20 páginasDOCUMENTODETRABAJOClever YaxsahuacheAún no hay calificaciones
- Precisiones Corrientes Filosoficas 3BGU Opt 060214 PDFDocumento11 páginasPrecisiones Corrientes Filosoficas 3BGU Opt 060214 PDFAnonymous Y9Adm7f2RZAún no hay calificaciones
- A (2) Gallo Hincapie Jose Ricardo - Sociologia de La Educacion.Documento11 páginasA (2) Gallo Hincapie Jose Ricardo - Sociologia de La Educacion.José Ricardo Gallo HincapieAún no hay calificaciones
- Acerca de La Docencia en ColombiaDocumento7 páginasAcerca de La Docencia en ColombiaLinda Marcela Chito CarmonaAún no hay calificaciones
- Texto ArggumentativoDocumento10 páginasTexto ArggumentativoElmer Acero VillalbaAún no hay calificaciones
- La Perspectiva Constructivista de La Enseñanza y El Aprendizaje EscolarDocumento5 páginasLa Perspectiva Constructivista de La Enseñanza y El Aprendizaje EscolarAnabellaM.CastroRamosAún no hay calificaciones
- Principales Corrientes y Tendencias A Inicios Del Siglo XX de La Pedagogía y La Didáctica-58-74Documento17 páginasPrincipales Corrientes y Tendencias A Inicios Del Siglo XX de La Pedagogía y La Didáctica-58-74Javier CamposAún no hay calificaciones
- Formacion de Pensamiento Critico en Estudiantes De-With-Cover-Page-V2Documento8 páginasFormacion de Pensamiento Critico en Estudiantes De-With-Cover-Page-V2Eddy Rey OlverAún no hay calificaciones
- 372.6-A118p-CAPITULO III PDFDocumento81 páginas372.6-A118p-CAPITULO III PDFJacqueline E. Leiva CastilloAún no hay calificaciones
- Clase 1Documento14 páginasClase 1carosouto.unicenAún no hay calificaciones
- Baquero Del Experimento EscolarDocumento20 páginasBaquero Del Experimento EscolarTati ArliqAún no hay calificaciones
- Edelstein - Análisis DidácticoDocumento9 páginasEdelstein - Análisis DidácticoIvone De LorenziAún no hay calificaciones
- 4884-Texto Del Artículo-17365-4-10-20210224Documento24 páginas4884-Texto Del Artículo-17365-4-10-20210224NASHLY JOHANNA ESTRADA CONTRERASAún no hay calificaciones
- Lineamientos Curriculares Desarrollo Del Pensamiento Filosofico 170913Documento12 páginasLineamientos Curriculares Desarrollo Del Pensamiento Filosofico 170913gonzalomoralesl5473Aún no hay calificaciones
- Plan Anual 2º Bachillerato Con FundamentacionDocumento5 páginasPlan Anual 2º Bachillerato Con FundamentacionValeria SimoneAún no hay calificaciones
- Cesar Coll Psicologia Educacional Como DiscplinaDocumento8 páginasCesar Coll Psicologia Educacional Como Discplinamaria rojasAún no hay calificaciones
- Clase 18 AgosDocumento12 páginasClase 18 AgosGina RodríguezAún no hay calificaciones
- Paradigmas en Psicologia de La Educacion-4-23Documento20 páginasParadigmas en Psicologia de La Educacion-4-23Paula Valeria GagginiAún no hay calificaciones
- CASTORINA JOSE ANTONIO Entrevista Revista 12 (Ntes) 2007Documento7 páginasCASTORINA JOSE ANTONIO Entrevista Revista 12 (Ntes) 2007GabrielaAún no hay calificaciones
- Aproximaciones A La Noción de Pensamiento CríticoDocumento12 páginasAproximaciones A La Noción de Pensamiento CríticoIván Alexander Carrillo MindioaAún no hay calificaciones
- Cognicion y Conciencia PDFDocumento136 páginasCognicion y Conciencia PDFJoel TesistaAún no hay calificaciones
- Pensamiento Crítico' - Un Análisis Filosófico Del Concepto PDFDocumento26 páginasPensamiento Crítico' - Un Análisis Filosófico Del Concepto PDFJoel Tesista0% (1)
- Ansiedad y Depresión en Personas Con Obesidad de ParaguayDocumento11 páginasAnsiedad y Depresión en Personas Con Obesidad de ParaguayJoel TesistaAún no hay calificaciones
- Manuel Cruz. Filosofía Contemporánea. Edmund HusserlDocumento24 páginasManuel Cruz. Filosofía Contemporánea. Edmund HusserlCARLOS MIGUEL AGUIAR RUIZAún no hay calificaciones
- Introducción Fenomenologia HusserlDocumento10 páginasIntroducción Fenomenologia HusserlEdgarAún no hay calificaciones
- Sobre La Ruptura Del Horizonte de ExpectativasDocumento61 páginasSobre La Ruptura Del Horizonte de ExpectativasTefi GiAún no hay calificaciones
- Villoro La Reducción FenomenológicaDocumento21 páginasVilloro La Reducción FenomenológicaLeopoldo RuedaAún no hay calificaciones
- SanMartin. EPOJÉ Y ENSIMISMAMIENTO. ArtículoDocumento9 páginasSanMartin. EPOJÉ Y ENSIMISMAMIENTO. ArtículoajjmAún no hay calificaciones
- FILOSOFIADocumento22 páginasFILOSOFIAMariaRenee MolinaAún no hay calificaciones
- Epistemologia de La Corrientes Del Pensamiento 29052023 ListoDocumento25 páginasEpistemologia de La Corrientes Del Pensamiento 29052023 ListofranklinAún no hay calificaciones
- Caballero Bono Jose Luis - Edith Stein (1891 - 1942)Documento92 páginasCaballero Bono Jose Luis - Edith Stein (1891 - 1942)Geles Anderson Rojas100% (2)
- Tabla Corrientes FilosóficasDocumento13 páginasTabla Corrientes FilosóficasXoch ReySep100% (1)
- FenomenologiaDocumento20 páginasFenomenologiaVíctor UllaAún no hay calificaciones
- Ricardo Luque - El EscépticismoDocumento14 páginasRicardo Luque - El EscépticismoCésar Ricardo Luque SantanaAún no hay calificaciones
- Investigacion Cualitativa Metodo Fenomenologico HeDocumento18 páginasInvestigacion Cualitativa Metodo Fenomenologico HeclochochinAún no hay calificaciones
- AteísmoDocumento37 páginasAteísmoOctavio Servin MelendezAún no hay calificaciones
- Bases Fenomenológicas y Comprensión Del Paradigma CualitativoDocumento14 páginasBases Fenomenológicas y Comprensión Del Paradigma CualitativoOfelia MedinaAún no hay calificaciones
- Vivencias de Infecciones de Transmición Sexual - USBDocumento9 páginasVivencias de Infecciones de Transmición Sexual - USBVictor AndrésAún no hay calificaciones
- Fenomenología e Historia - Marcos García de La HuertaDocumento6 páginasFenomenología e Historia - Marcos García de La Huertadanielson3336888Aún no hay calificaciones
- La Fenomenología de HusserlDocumento9 páginasLa Fenomenología de HusserlFélixFernándezPalacioAún no hay calificaciones
- EscepticismoDocumento2 páginasEscepticismoSantiagoAún no hay calificaciones
- Tesis Gestalt Organizacional Gaston ZamoranoDocumento106 páginasTesis Gestalt Organizacional Gaston ZamoranoGaston ZamoranoAún no hay calificaciones
- Foucault y Derrida. Pensamiento Francés ContemporáneoDocumento141 páginasFoucault y Derrida. Pensamiento Francés ContemporáneoKoldo OrtzadarAún no hay calificaciones
- La Fenomenología de E. Husserl PDFDocumento24 páginasLa Fenomenología de E. Husserl PDFZorroAún no hay calificaciones
- Doctorado en Administración: I3 Seminario de Filosofía de La InvestigaciónDocumento64 páginasDoctorado en Administración: I3 Seminario de Filosofía de La InvestigaciónRoberto Carlos Garces RodríguezAún no hay calificaciones
- La FenomenologiaDocumento17 páginasLa FenomenologiafranciscoAún no hay calificaciones
- Metodología para La Investigación Cualitativa Fenomenológica - HermenéuticaDocumento7 páginasMetodología para La Investigación Cualitativa Fenomenológica - HermenéuticaLeidy Andrea Ríos RestrepoAún no hay calificaciones
- Concrecencia de Disyuntos HusserlDocumento16 páginasConcrecencia de Disyuntos HusserlAndrés Felipe López LópezAún no hay calificaciones
- Antropología, Filosófica y Fenomenología. Reto, Necessidad, Problema - Marcela MunozDocumento12 páginasAntropología, Filosófica y Fenomenología. Reto, Necessidad, Problema - Marcela MunozBruno ZanquetaAún no hay calificaciones
- Exposición (Fenomenología)Documento5 páginasExposición (Fenomenología)Angel José Pereira AraujoAún no hay calificaciones
- Intencionalidad en Husserl y TomásDocumento55 páginasIntencionalidad en Husserl y TomásLuan Carneiro PalhariniAún no hay calificaciones
- Filosofia 10ºDocumento14 páginasFilosofia 10ºELVER OLEISON RIASCOS RIASCOSAún no hay calificaciones
- Teoria Del Conocimiento IIDocumento89 páginasTeoria Del Conocimiento IIManuel Manzano-MonisAún no hay calificaciones