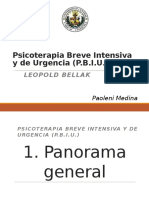Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Botella, La Red y El Laberinto
Cargado por
JohannManco0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas2 páginasTexto
Título original
La botella, la red y el laberinto
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoTexto
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas2 páginasLa Botella, La Red y El Laberinto
Cargado por
JohannMancoTexto
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
EL PROBLEMA DE LA GUERRA Y LAS VÍAS DE LA PAZ
La botella, la red y el laberinto
Nomberto Bobbio.
Wittgenstein ha escrito que la tarea de la filosofía es la de enseñar a la mosca a salir de la botella. Esta imagen, elevada a
representación global de la vida humana, refleja sólo una de las posibles situaciones existenciales del hombre, y no la más
desfavorable. Es la situación en que existe una vía de salida (evidentemente se trata de una botella sin tapón); por otra
parte, fuera de la botella hay alguien, un espectador, el filósofo, que ve claramente dónde está.
¿Pero qué pasa si en lugar de la imagen de la imagen de la mosca en la botella consideramos la del pez en la red? También
el pez se debate en la red para salir de ella, con una diferencia: cree que hay un camino de salida, pero éste no existe.
Cuando la red se abra (no por obra suya), la salida no será una liberación, es decir un principio, sino la muerte, o sea el fin.
En esta situación, la tarea del filósofo, del espectador externo que ve no sólo el esfuerzo sino también la meta, no puede ser
ya la descrita por Wittgenstein. Con toda probabilidad predicará la vanidad de la cura, de agitarse sin un objetivo, la
renuncia a los bienes cuya posesión no es segura y en cualquier forma ya no depende de nosotros, la abstinencia, la
resignación, la imperturbabilidad. Nos invitará a contentarnos con el breve tiempo de vida que aún nos es dado vivir, a
esperar la muerte con serenidad y tal vez a cultivar nuestro jardín. Se trata, como cualquiera puede reconocer con facilidad,
de las varias formas de filosofía como sabiduría, mientras que el caso de la mosca la filosofía se había presentado bajo las
formas del saber racional. Pero nosotros, los hombres, ¿somos moscas en la botella o peces en la red?
Tal vez ni una cosa ni la otra. Tal vez la condición humana puede representarse globalmente de manera más apropiada con
una tercera imagen: el camino de salida existe, pero no hay ningún espectador afuera que conozca de antemano el
recorrido. Estamos todos dentro de la botella. Sabemos que la vía de salida existe, pero sin saber exactamente dónde se
halla procedemos por tentativas, por aproximaciones sucesivas. En este caso, la tarea del filósofo es más modesta en
relación con la primera situación y menos sublime en relación con la segunda: enseña a coordinar los esfuerzos, a no
arrojarse de cabeza a la acción, y al mismo tiempo a no demorarse en la inacción, a hacer elecciones razonadas, a
proponerse, a título de hipótesis, metas intermedias, corrigiendo el itinerario durante el trayecto si es necesario, a adaptar
los medios al fin, a reconocer los caminos equivocados y abandonarlos una vez reconocidos como tales. Para esta situación
nos puede ser útil otra imagen, la del laberinto: quien entra en un laberinto sabe que existe una vía de salida, pero no sabe
cuál de los muchos caminos que se abren ante él a medida que marcha conduce a ella. Avanza a tientas. Cuando encuentra
bloqueado un camino vuelve atrás y sigue otro. A veces el que parece más fácil no es el más acertado; otras veces, cuando
cree estar más próximo a su meta, se halla en realidad más alejado, y basta un paso en falso para volver al punto de partida.
Se requiere mucha paciencia, no dejarse confundir nunca por las apariencias, dar (como suele decirse) un paso cada vez, y
en las encrucijadas, cuando no nos es posible calcular la razón de la elección y nos vemos obligados a correr el riesgo,
estar siempre listos para retroceder. La característica de la situación del laberinto es que ninguna boca de salida está
asegurada del todo, y cuando el recorrido es justo, es decir conduce a una salida, no se trata nunca de la salida final. La
única cosa que el hombre del laberinto ha aprendido de la experiencia (supuesto que haya llegado a la madurez mental de
aprender la lección de la experiencia) es que hay calles sin salida: la única lección del laberinto es la de la calle bloqueada.
Estas metáforas se aplican con la misma eficacia al problema del sentido de la vida individual, del destino del hombre
como individuo aislado, que al problema del sentido o del destino de la humanidad. Corresponden a tres modos de
concebir el sentido de la historia. Se pueden representar en ellos tres típicas filosofía de la historia. Por supuesto, no son las
únicas. Dejan fuera, en ambos extremos, dos: la concepción religiosa, mejor dicho cristiana, de la historia, para la cual la
solución existe, pero fuera de la historia y el único espectador es Dios; y la del pesimismo radical (pantragismo), para la
que no sólo no hay solución final, sino que tampoco hay soluciones parciales, intermedias, y no existe otra condición que
el sufrimiento inútil, otra actitud posible, como la indiferencia o la desesperación, y suponiendo que exista un espectador,
éste o no presta atención o es impotente.
Pero aquí no me interesa la filosofía de la historia en cuanto tal; sólo me interesa en relación con el problema de la guerra.
La guerra ha sido siempre uno de los temas obligados y predilectos de toda filosofía de la historia, por lo que tiene de
terrible y fatal, que parece o casi siempre ha parecido inherente a ella. Si la filosofía de la historia es la reflexión sobre el
destino de la humanidad en su conjunto, la presencia de la guerra en cada fase de la historia humana, por lo menos hasta
hoy, constituye para dicha reflexión uno de los problemas más inquietantes y fascinantes. Incluso, como se ha hecho notar
repetidas veces, el punto de arranque y crecimiento de las filosofías de la historia son las grandes catástrofes de la
humanidad, y entre éstas la guerra ocupa un lugar de privilegio. La filosofía de la historia como reflexión sistemática nació
con la Revolución francesa y las guerras napoleónicas (Hegel y Comte); tuvo su segundo renacimiento con la Primera
Guerra Mundial y la Revolución rusa (Spengler, Toynbee). La amenaza de la guerra termonuclear, acompañada por el
espectro que evoca, de una destrucción sin precedentes y quizá de la «solución final», probablemente esté destinada a
provocar un tercer florecimiento.
Pero hoy el problema se plantea de manera distinta. La operación que consiste en atribuir un sentido a un hecho o una serie
de hechos, supone la referencia a un fin, sea en cuanto el hecho mismo es el fin a que se tiende, sea en cuanto es un medio
adecuado para alcanzar dicho fin. El problema de dar un sentido a la historia en su conjunto presupone que nos
encontremos capacitados para dar una respuesta a la siguiente pregunta: «¿Cuál es el fin último de la historia?». Pero si la
historia está destinada a culminar en la autodestrucción del hombre, si la historia no tiene una finalidad, sino sólo un final,
¿tiene sentido aún plantearse el problema del sentido de la historia? Es sabido que uno de los modos de conferir sentido a
la vida individual es, en una concepción inmanentista, el de hacerla confluir con la vida de toda la humanidad; ahora bien,
si no logra mos ya dar un sentido a la 'historia en su conjunto, ¿no corremos el riesgo de privar de sentido, es decir de
convertir en absurda, también la vida de los individuos? Hasta ahora, la tarea de la filosofía de la historia ha sido justificar,
como veremos mejor a continuación, la guerra. ¿No hemos llegado quizás, al punto en que corresponde a la guerra, a la
guerra atómica quiero decir, la tarea de de justificar la filosofía de la historia, o por lo menos de invertir su sentido, vale
decir de hacer de la filosofía de la historia no el proceso de racionalización del curso histórico de la humanidad por
excelencia sino, por el contrario, la demostración de su absurdidad?
Volvamos por un momento a nuestras tres metáforas: si la «solución final» es inevitable, nosotros no somos como las
moscas guiadas con sabiduría por el filósofo hacia la salida de la botella, sino como los peces que se debaten inútilmente
en la red. ¿Y si, en cambio, fuéramos seres racionales que van errantes por un laberinto, que se han dado cuenta de que la
guerra, cuando ha tomado las dimensiones de la guerra atómica, es pura y simplemente un camino bloqueado?
También podría gustarte
- El Mito de Sísifo ResumenDocumento4 páginasEl Mito de Sísifo ResumenJose Isidro Simitrio Cruz GarciaAún no hay calificaciones
- Psicoterapia Breve Intensiva y de UrgenciaDocumento16 páginasPsicoterapia Breve Intensiva y de UrgenciaAngel InterianoAún no hay calificaciones
- El Mito de Sísifo ResumenDocumento11 páginasEl Mito de Sísifo ResumenGabriela Alfred100% (1)
- Eternos Aprendices #7Documento28 páginasEternos Aprendices #7ALEXIS ARAQUEAún no hay calificaciones
- Resumen de El Mito de SísifoDocumento7 páginasResumen de El Mito de SísifoBerna LázaroAún no hay calificaciones
- La Hora de Nacimiento Define Tu PersonalidadDocumento4 páginasLa Hora de Nacimiento Define Tu PersonalidadSilvia Bermudez100% (1)
- ARON, Raymond, El Fanatismo, La Prudencia y La Fe (Articulo, Texto)Documento25 páginasARON, Raymond, El Fanatismo, La Prudencia y La Fe (Articulo, Texto)Giovanni LibrerosAún no hay calificaciones
- Act.7 - Proyecto de Investigación Aplicada A Los NegociosDocumento7 páginasAct.7 - Proyecto de Investigación Aplicada A Los NegociosDana VegaAún no hay calificaciones
- Por mano propia: Estudio sobre las prácticas suicidasDe EverandPor mano propia: Estudio sobre las prácticas suicidasAún no hay calificaciones
- Guardini, Romano - Religion y RevelacionDocumento136 páginasGuardini, Romano - Religion y RevelacionDiamante Loco83% (6)
- Aprender A Vivir. Luc Ferry (FRACMENTOS)Documento4 páginasAprender A Vivir. Luc Ferry (FRACMENTOS)ClaudioAlfonsoSalinasCáceresAún no hay calificaciones
- Humberto Giannini - Reflexiones Acerca de La Comviviencia HumanaDocumento69 páginasHumberto Giannini - Reflexiones Acerca de La Comviviencia HumanaAldo Ahumada Infante100% (2)
- Surgimiento de La Ciencia OccidentalDocumento7 páginasSurgimiento de La Ciencia OccidentalAna Camila González GuzmánAún no hay calificaciones
- Modelo Educativo Por CompetenciasDocumento3 páginasModelo Educativo Por Competenciasjavy arAún no hay calificaciones
- Los Abismos de La FilosofíaDocumento79 páginasLos Abismos de La FilosofíaSidharta Ochoa100% (2)
- Claude Romano - Acontecimiento y Mundo PDFDocumento27 páginasClaude Romano - Acontecimiento y Mundo PDFjuan1414Aún no hay calificaciones
- La Muerte y El SIgnificado de La VidaDocumento10 páginasLa Muerte y El SIgnificado de La VidaJaime Ernesto Vargas MendozaAún no hay calificaciones
- David González, Ensayo Final, Acto I - Escena para Un ExistencialistaDocumento7 páginasDavid González, Ensayo Final, Acto I - Escena para Un ExistencialistaDavidAún no hay calificaciones
- El Mito de Sísifo. Resumen. LecturaDocumento9 páginasEl Mito de Sísifo. Resumen. Lecturahache23Aún no hay calificaciones
- Apuntes CamusDocumento5 páginasApuntes CamusDario CorredorAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El Sentido ComunDocumento114 páginasEnsayo Sobre El Sentido ComunSimon Fu Rico0% (1)
- Ética 11° Albert Camus - Filosofía Del Absurdo PIIDocumento5 páginasÉtica 11° Albert Camus - Filosofía Del Absurdo PIIDavid DuqueAún no hay calificaciones
- González Serrano, Carlos - La Actualidad de Emil CioranDocumento4 páginasGonzález Serrano, Carlos - La Actualidad de Emil CioranEugenio De RastignacAún no hay calificaciones
- Giannini Prefacio-Reflexiones Acerca de La Convivencia HumanaDocumento5 páginasGiannini Prefacio-Reflexiones Acerca de La Convivencia HumanaFRANCISCOAún no hay calificaciones
- Cap 2Documento28 páginasCap 2Mila PinedaAún no hay calificaciones
- TRABAJO PENSAMIETO Muerte y Sentido de La Existencia (Autoguardado)Documento15 páginasTRABAJO PENSAMIETO Muerte y Sentido de La Existencia (Autoguardado)Pris SmrAún no hay calificaciones
- El Existencialismo de Abbagnano 981796Documento5 páginasEl Existencialismo de Abbagnano 981796Alejandro RiveraAún no hay calificaciones
- Una Criatura en Busca de Su Legitimidad Por Una Relectura Del Humanismo RenacentistaDocumento8 páginasUna Criatura en Busca de Su Legitimidad Por Una Relectura Del Humanismo RenacentistaRoque DíazAún no hay calificaciones
- Existencialismo Albert Camus - Paper InvestigativoDocumento7 páginasExistencialismo Albert Camus - Paper InvestigativoJuan Pablo SánchezAún no hay calificaciones
- Laplanche La Teoría de La Seducción y El Problema Del OtroDocumento15 páginasLaplanche La Teoría de La Seducción y El Problema Del OtroEliane Gerber CombaAún no hay calificaciones
- 2) La Filosofía y La MuerteDocumento3 páginas2) La Filosofía y La MuerteGuillermo Arteaga GonzálezAún no hay calificaciones
- Saenz Ramiro - La Muerte - Tragedia Final o Comienzo de La VidaDocumento10 páginasSaenz Ramiro - La Muerte - Tragedia Final o Comienzo de La VidaClaudio RabyAún no hay calificaciones
- Absurdo y Muerte en CamusDocumento22 páginasAbsurdo y Muerte en CamusdiegosingerscribdAún no hay calificaciones
- Filosofã - A DecimoDocumento6 páginasFilosofã - A DecimoNicolay ForeroAún no hay calificaciones
- Antropología FilosóficaDocumento6 páginasAntropología Filosóficamarcosglopez100% (1)
- Conocer La Vida Transformar La Muerte Benjamin Carlos Perez LopezDocumento8 páginasConocer La Vida Transformar La Muerte Benjamin Carlos Perez Lopezalexis_palomino17Aún no hay calificaciones
- Como Superar La MuerteDocumento14 páginasComo Superar La MuerteJARJARIAAún no hay calificaciones
- Maresca, Silvio - La Muerte DignaDocumento4 páginasMaresca, Silvio - La Muerte Dignabasilio andresAún no hay calificaciones
- CamusDocumento38 páginasCamusPablo GusAún no hay calificaciones
- Misterio Cristiano IIDocumento32 páginasMisterio Cristiano IIalcidesAún no hay calificaciones
- Canek Sandoval - La Condición Humana, Ensayo Sobre El Sentido de La LibertadDocumento15 páginasCanek Sandoval - La Condición Humana, Ensayo Sobre El Sentido de La LibertadPaul Mil HernándezAún no hay calificaciones
- Filosofía tp1Documento3 páginasFilosofía tp1Renzo ChavezAún no hay calificaciones
- Existencialismo y Pensamiento Latinnoamericano - 2da - Mesa - Marcelo - VelardeDocumento7 páginasExistencialismo y Pensamiento Latinnoamericano - 2da - Mesa - Marcelo - VelardeJuan Pablo Cassiani BrownAún no hay calificaciones
- Situación Del Hombre en El Mundo (Antonio Bentué) IDocumento4 páginasSituación Del Hombre en El Mundo (Antonio Bentué) IFABIÁN LÓPEZ VARGASAún no hay calificaciones
- Historia de La Filosofia Sin Temor Ni TemblorDocumento3 páginasHistoria de La Filosofia Sin Temor Ni TemblorJulian SalazarAún no hay calificaciones
- HACER LA HORA - Ricardo GoldenbergDocumento51 páginasHACER LA HORA - Ricardo GoldenbergIolanda Biasi BragançaAún no hay calificaciones
- Psicología Existencial y ActeónDocumento19 páginasPsicología Existencial y ActeónYerko Muñoz S.Aún no hay calificaciones
- La Teologia de La Historia de San BuenavDocumento44 páginasLa Teologia de La Historia de San BuenavErick Flores LCAún no hay calificaciones
- Jean AmeryDocumento3 páginasJean AmeryOrestes Montenegro100% (1)
- CONCLUSIONESDocumento5 páginasCONCLUSIONESJorge Enrique Roman HospinalAún no hay calificaciones
- Camus, Albert - de La Conciencia de Lo Absurdo A La RebeliónDocumento12 páginasCamus, Albert - de La Conciencia de Lo Absurdo A La RebeliónAnonymous YrACgm8MWAún no hay calificaciones
- El Salario Del Pecado. Leon MorrisDocumento26 páginasEl Salario Del Pecado. Leon Morriskaliman9100% (1)
- AngustiaDocumento3 páginasAngustiaLuis QuimísAún no hay calificaciones
- Existencialismo y Moral Un Libro de Simone de BeauvoirDocumento6 páginasExistencialismo y Moral Un Libro de Simone de BeauvoirCecy MéndezAún no hay calificaciones
- Marina Garcés - Posibilidad y Subversión PDFDocumento5 páginasMarina Garcés - Posibilidad y Subversión PDFFermín SoriaAún no hay calificaciones
- Esperar en Tiempos de DesesperanzaDocumento20 páginasEsperar en Tiempos de DesesperanzaSusana GonzálezAún no hay calificaciones
- Un Razonamiento AbsurdoDocumento4 páginasUn Razonamiento AbsurdoOrozcoAún no hay calificaciones
- Suicidio Aspectos Filosoficos y Eticos de La Propia Muerte.Documento38 páginasSuicidio Aspectos Filosoficos y Eticos de La Propia Muerte.MaríaAún no hay calificaciones
- FREIRE y JaspersDocumento10 páginasFREIRE y JaspersClaribelAún no hay calificaciones
- Bleichmar - Los Hijos de La ViolenciaDocumento18 páginasBleichmar - Los Hijos de La ViolenciaYesidOrtegaPachecoAún no hay calificaciones
- El Drama Existencial de La PersonaDocumento3 páginasEl Drama Existencial de La PersonasoniaAún no hay calificaciones
- 38 RED CompletaDocumento100 páginas38 RED CompletaAdriana Torres RomeroAún no hay calificaciones
- Derechos y Deberes de Los EstudiantesDocumento18 páginasDerechos y Deberes de Los EstudiantesRichard Vargas SilveraAún no hay calificaciones
- MIsterio GloriosoDocumento4 páginasMIsterio Gloriosocelinajc100% (1)
- Resume N Madame BovaryDocumento6 páginasResume N Madame BovaryÁngela GarcíaAún no hay calificaciones
- Maltrato AnimalDocumento9 páginasMaltrato Animaldanyrevelo593Aún no hay calificaciones
- Qué Es La Promoción de La SaludDocumento3 páginasQué Es La Promoción de La SaludManlio Alejandro Heras RomeroAún no hay calificaciones
- Syllabus MB155Documento5 páginasSyllabus MB155Hermes Yesser Pantoja CarhuavilcaAún no hay calificaciones
- Modelos ConductistasDocumento3 páginasModelos ConductistasBrEnOlguinAún no hay calificaciones
- 15 Habitos para Ser Positivo en Situaciones DifiěcilesDocumento1 página15 Habitos para Ser Positivo en Situaciones DifiěcilesMARIA CAMILA ARBELAEZ OSORIOAún no hay calificaciones
- Capítulo VII Elaboración Del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPADocumento14 páginasCapítulo VII Elaboración Del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPAAleysebas PerezAún no hay calificaciones
- El Misterio de Dios en La Tradición de La IglesiaDocumento10 páginasEl Misterio de Dios en La Tradición de La IglesiaAlejandroPavónAún no hay calificaciones
- Guion de Observación y Entrevista 2Documento5 páginasGuion de Observación y Entrevista 2Mónica Andrade RodriguezAún no hay calificaciones
- La Importancia de Los Valores en La Vida Del Ser HumanoDocumento13 páginasLa Importancia de Los Valores en La Vida Del Ser HumanoAntonio MartinezAún no hay calificaciones
- Trabajo Colaborativo Vol. I PDFDocumento640 páginasTrabajo Colaborativo Vol. I PDFsonia ccahuana santa cruzAún no hay calificaciones
- Derechos de JovenesDocumento3 páginasDerechos de JovenesMarcosProañoAún no hay calificaciones
- Yulia Solovieva... Atividade Reflexiva em Pre-EscolaresDocumento18 páginasYulia Solovieva... Atividade Reflexiva em Pre-EscolaresLeonan FerreiraAún no hay calificaciones
- PiagetDocumento2 páginasPiagetFrancisco RiveraAún no hay calificaciones
- Nikolái LobachevskiDocumento3 páginasNikolái LobachevskiRoberto Ballesteros100% (1)
- Gabinete de ArchivoDocumento11 páginasGabinete de ArchivoAnonymous sCMne0CYTUAún no hay calificaciones
- UCAgenda 216Documento8 páginasUCAgenda 216Universidad CentroamericanaAún no hay calificaciones
- Minerva - Elogio de La Máquina - en La Casa de La Literatura Peruana - Lima Gris PDFDocumento8 páginasMinerva - Elogio de La Máquina - en La Casa de La Literatura Peruana - Lima Gris PDFYazmín López LenciAún no hay calificaciones
- Teorías de Aprendizaje ConductismoDocumento3 páginasTeorías de Aprendizaje ConductismoMarianela SoledadAún no hay calificaciones
- Informe de IntroduccionDocumento4 páginasInforme de IntroduccionSilvana Garcia GerbasiAún no hay calificaciones