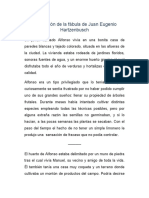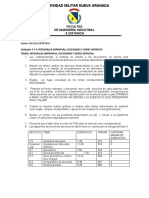Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cuento 11
Cuento 11
Cargado por
JESUS SALAS0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas3 páginasEl documento narra la historia de Facundo, un hombre que ayudó a encarcelar al Presidente años atrás y ahora sufre de ceguera. Una doctora cubana intenta convencerlo de someterse a una operación para recuperar la vista a través de la Operación Milagro, pero Facundo se niega por vergüenza de su pasado y por creer que su ceguera es un castigo. La doctora respeta su decisión aunque cree que la operación podría mejorar su vida.
Descripción original:
IXHV
Título original
cuento 11
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento narra la historia de Facundo, un hombre que ayudó a encarcelar al Presidente años atrás y ahora sufre de ceguera. Una doctora cubana intenta convencerlo de someterse a una operación para recuperar la vista a través de la Operación Milagro, pero Facundo se niega por vergüenza de su pasado y por creer que su ceguera es un castigo. La doctora respeta su decisión aunque cree que la operación podría mejorar su vida.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas3 páginasCuento 11
Cuento 11
Cargado por
JESUS SALASEl documento narra la historia de Facundo, un hombre que ayudó a encarcelar al Presidente años atrás y ahora sufre de ceguera. Una doctora cubana intenta convencerlo de someterse a una operación para recuperar la vista a través de la Operación Milagro, pero Facundo se niega por vergüenza de su pasado y por creer que su ceguera es un castigo. La doctora respeta su decisión aunque cree que la operación podría mejorar su vida.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
También sabía de qué hombre se trataba: hablaban
del comandante, del Presidente. Desde las altas esferas
militares había descendido la noticia hasta ellos, los que
serían responsables de la custodia del hombre. Así se le
decía, era mejor que mencionar su nombre. Aquella
madrugada no durmió, se sentía nervioso, pero también
orgulloso de estar dentro del grupo de los escogidos, para
tan honrosa misión. A las 4 de la mañana llegaron con la
carga, se bajaron unos cuantos militares de una furgoneta,
custodiando al apresado y enseguida lo metieron bien
adentro de aquellas paredes carcelarias.
Lo que más recordaba Facundo, y que no lo dejaba
dormir apenas, fue aquella mirada. Si, porque el hombre
había pasado a su lado y a pesar de que lo custodiaban
por delante, por detrás y por los lados, en aquel preciso
momento giró su cabeza hacia la derecha y lo miró.
Aquella mirada “del hombre” fue a parar directamente a
sus ojos. Sí, en aquel momento Facundo veía bien, la
catarata todavía no había hecho estragos en sus pupilas.
Por eso pudo observar que “el comandante” tenía una
mirada relajada y firme.
Nunca había podido verlo en persona hasta ese
momento y siempre que lo observaba en la televisión, lo
hacía imbuido de todos los calificativos nefastos que le
inculcaban sus superiores. Pero aquella mirada no parecía
ser de un hombre como el que le habían descrito:
incrédulo y guerrerista. Aquel hombre tenía una mirada
serena, una mirada pacífica. Una mirada penetrante,
firme, clara.
Por mucho tiempo, luego de aquel encuentro y de la
deserción, había pensado que su progresiva ceguera había
sido un castigo del cielo, por haber pensado mal de otro
cristiano. El padre Ramón lo había dicho en la misa, que
los malos pensamientos pueden causar un castigo del
cielo. Por eso no podía presentarse a aquella famosa
operación “milagros”. En primer lugar, tenía miedo, temía
que lo reconocieran, a pesar del tiempo que había
transcurrido y de la estratagema que usó para escapar del
ejército. Y por otra parte, tenía vergüenza de alcanzar los
beneficios de un gobierno, que había despreciado, de un
presidente al que había ayudado a apresar y al que le
había deseado la muerte. No, él no podía permitir que
supieran su verdad.
Pasaron algunos días y aquella tarde, Facundo estaba
sentado en la banqueta que siempre ponía en el portón de
la entrada, Siempre iba hasta allí a esa hora porque ya
nadie pasaba, ya nadie venía a visitar a su hija. Tan
ensimismado estaba en sus pensamientos mirando sin ver,
sus manos arrugadas y huesudas, que no sintió cuando la
mujer alta, delgada y de piel oscura, llegó a su lado. Casi
saltó de la banqueta cuando divisó apenas su bata blanca
y el bolso en su brazo.
Sabía que era ella, la doctora cubana; había oído su
voz desde el cuarto, un día en que hablaba con su hija,
cuando intentaba que ésta lo convenciera para realizarle
el primer diagnóstico y llenar sus papeles para enviarlo a
la Ciudad. Pero no había tiempo de nada, no tenía forma
de huir y tampoco podía hacerle un desaire. La joven lo
saludó afable y él le respondió sin mirarle a la cara. Ella
no perdió tiempo y le dijo sin titubear.
- Facundo, qué bueno que lo veo, estoy por aquí de
casualidad, vine a ver una parida en el caserío y mire qué
suerte poder encontrarlo...
Él no respondió, pero sabía que venía el momento de
la propuesta.
- Pues sí, Facundo, espero que su hija le haya hablado
de la posibilidad que tiene de volver a ver todo este Valle
tan hermoso –ella sabía que él conocía el asunto, pero
tenía que entrar en el tema de alguna forma-.
- Pues sí, ya Francisca me comentó el asuntico ese –
dijo con voz ronca–, pero fíjese bien joven, yo no quiero
que me vuelvan a hablar de operación, ni de ir a la
Ciudad, porque resulta que no quiero, y a mí me parece
que se debe respetar la decisión de la gente, ¿o no?
- Está usted claro Facundo, no le vamos a obligar a
nada –le dijo doctora con respeto–; es que teníamos la idea
de que comprendería lo importante que sería curarse y
luego aprender a leer y escribir con la Campaña “yo sí
puedo”.
Facundo se levantó de un salto y muy indignado le
dijo a la doctora:
- Óigame bien lo que le voy a decir, yo sé leer y
escribir, yo no soy un ignorante, así que no se equivoque –
y con torpeza, recogió su banqueta y partió rumbo a la
casa, dejando a la doctora intrigada-.
También podría gustarte
- HiddenDocumento1172 páginasHiddenAlejandra Gómez100% (1)
- Yo Mato Tu Matas Nosotros Amamos - Luis GarrasteguiDocumento199 páginasYo Mato Tu Matas Nosotros Amamos - Luis Garrasteguigonzolive100% (1)
- Con Nuevos OjosDocumento5 páginasCon Nuevos OjosMartha Lucia Zapata CardonaAún no hay calificaciones
- Con Nuevos OjosDocumento6 páginasCon Nuevos OjosFrançois CastañedaAún no hay calificaciones
- Con Nuevos OjosDocumento12 páginasCon Nuevos OjosgisellAún no hay calificaciones
- Con Nuevos OjosDocumento6 páginasCon Nuevos OjosAlexander LópezAún no hay calificaciones
- Solo Cenizas Hallaras (Bolero) - Pedro VergesDocumento1257 páginasSolo Cenizas Hallaras (Bolero) - Pedro VergesJohanny NovaAún no hay calificaciones
- La Llave Maestra - Agustin Sanchez VidalDocumento415 páginasLa Llave Maestra - Agustin Sanchez VidalLily SayanAún no hay calificaciones
- Lillian Lagomarsino de GuardoDocumento4 páginasLillian Lagomarsino de GuardoArriesgue Guadalupe0% (1)
- I Shall Survive Using Potions! - Volumen 05 (Ferindrad)Documento295 páginasI Shall Survive Using Potions! - Volumen 05 (Ferindrad)yeer77143Aún no hay calificaciones
- Candy CandyDocumento141 páginasCandy CandyManuelAún no hay calificaciones
- I Shall Survive Using Potions! - Volumen 02 (Ferindrad)Documento237 páginasI Shall Survive Using Potions! - Volumen 02 (Ferindrad)yeer77143Aún no hay calificaciones
- Agustín Sánchez Vidal - La Llave MaestraDocumento462 páginasAgustín Sánchez Vidal - La Llave MaestraAugusto OvalleAún no hay calificaciones
- El Finado Valdes (Cuento)Documento15 páginasEl Finado Valdes (Cuento)Luis Carvajal100% (1)
- Ficcion HistoricaDocumento6 páginasFiccion HistoricaMelina WaszniewskiAún no hay calificaciones
- El Sitio de Berlin - Daudet, AlfonsoDocumento6 páginasEl Sitio de Berlin - Daudet, AlfonsoKtin100% (1)
- Recuerdos de La Medianoche (PDF) - Sheldon SidneyDocumento395 páginasRecuerdos de La Medianoche (PDF) - Sheldon SidneyinggavAún no hay calificaciones
- El Angel Luchador - Pearl S BuckDocumento155 páginasEl Angel Luchador - Pearl S BuckluAún no hay calificaciones
- Aldiss, Brian W - El Momento Del EclipseDocumento128 páginasAldiss, Brian W - El Momento Del EclipseVictor AlcantaraAún no hay calificaciones
- Aldiss, Brian W. - El Momento Del EclipseDocumento128 páginasAldiss, Brian W. - El Momento Del EclipseSantiago Bolivar CorreaAún no hay calificaciones
- Eglis,+1501 5327 1 CEDocumento13 páginasEglis,+1501 5327 1 CENoe LoraAún no hay calificaciones
- El Indigno Jorge Luis BorgesDocumento4 páginasEl Indigno Jorge Luis BorgesVaninaRioNegro100% (2)
- Arboles de Primavera y Nubes Al Atardecer (Chūn Shù Mù Yún)Documento286 páginasArboles de Primavera y Nubes Al Atardecer (Chūn Shù Mù Yún)Lizu EspinozaAún no hay calificaciones
- Analisis LiterarioDocumento11 páginasAnalisis LiterarioJhon Salazar Escobar67% (3)
- Angelitos EmpantanadosDocumento2 páginasAngelitos Empantanadosjorvin ortizAún no hay calificaciones
- El Cuento de FujianDocumento2 páginasEl Cuento de FujianJuan MijangosAún no hay calificaciones
- Fortunata y JacintaDocumento18 páginasFortunata y JacintaAndreu Mayol NovellaAún no hay calificaciones
- Pascualina Dos Extracto-YiabxfDocumento38 páginasPascualina Dos Extracto-YiabxfMoises Felipe Molina Fuentes0% (1)
- Bombal María Luisa - La Historia de Maria GriseldaDocumento8 páginasBombal María Luisa - La Historia de Maria GriseldaKena Pastori100% (2)
- 371ec5c1e1b1de1dac4c3b72ff8b5f98Documento334 páginas371ec5c1e1b1de1dac4c3b72ff8b5f98Valentina EspriuAún no hay calificaciones
- El Tiempo y El Río Abelardo CastilloDocumento3 páginasEl Tiempo y El Río Abelardo CastillocharlierivesAún no hay calificaciones
- Dama Del AmazonasDocumento147 páginasDama Del AmazonasMariela EstofanAún no hay calificaciones
- El Diablo Del CorregidorDocumento2 páginasEl Diablo Del Corregidorwilson molina aguirreAún no hay calificaciones
- Romance Un Campeon CapulloDocumento64 páginasRomance Un Campeon CapullolvivianamayazAún no hay calificaciones
- En Busca de Milagros 1er Avance Version 2Documento7 páginasEn Busca de Milagros 1er Avance Version 2Ana ElisaAún no hay calificaciones
- DraculaDocumento2 páginasDraculaFjrkrjeendlndks FjjffjdndndjeAún no hay calificaciones
- El Diablo Del CorregidorDocumento3 páginasEl Diablo Del Corregidorismael18060% (1)
- Leyendas LojanasDocumento78 páginasLeyendas LojanasRogelio Condoy63% (16)
- LOS PÁJAROS MUDitosDocumento7 páginasLOS PÁJAROS MUDitosMimi Belu100% (1)
- OpresiónDocumento3 páginasOpresiónAyleen Andrea Campaña RoseroAún no hay calificaciones
- Burroughs - Piratas de Venus (Ciclo de Venus 1)Documento101 páginasBurroughs - Piratas de Venus (Ciclo de Venus 1)Fran NegrínAún no hay calificaciones
- Parte 7 SUEÑAS DESPIERTODocumento14 páginasParte 7 SUEÑAS DESPIERTODiana valentina cabrera alvarezAún no hay calificaciones
- La Lectora de Almas - Judith Priay PDFDocumento1414 páginasLa Lectora de Almas - Judith Priay PDFJoel Asto VasquezAún no hay calificaciones
- Coraje, Fuerza y Ganas Por Vivir - Pdfel DefinitivoDocumento120 páginasCoraje, Fuerza y Ganas Por Vivir - Pdfel DefinitivoFrancisco IzquierdoAún no hay calificaciones
- Descripción Del AmanecerDocumento2 páginasDescripción Del AmanecerOmar CuevaAún no hay calificaciones
- Abelardo CastilloDocumento4 páginasAbelardo CastilloMr. ChorizoverdeAún no hay calificaciones
- La Boca de SauronDocumento4 páginasLa Boca de SauronranugamAún no hay calificaciones
- François Regnault – “ Lacan, Una Lección de Política”Documento8 páginasFrançois Regnault – “ Lacan, Una Lección de Política”Emilio CardozoAún no hay calificaciones
- Cordoba MisteriosaDocumento8 páginasCordoba MisteriosaMarcos FestaAún no hay calificaciones
- Cuen 4Documento4 páginasCuen 4JESUS SALASAún no hay calificaciones
- Cuentos 33333Documento4 páginasCuentos 33333JESUS SALASAún no hay calificaciones
- Cuento 1Documento3 páginasCuento 1JESUS SALASAún no hay calificaciones
- Cuento 1111Documento3 páginasCuento 1111JESUS SALASAún no hay calificaciones
- Vic 7Documento2 páginasVic 7JESUS SALASAún no hay calificaciones
- Cuento 6Documento2 páginasCuento 6JESUS SALASAún no hay calificaciones
- Vic 1Documento2 páginasVic 1JESUS SALASAún no hay calificaciones
- EVA Rocio TiznadoDocumento12 páginasEVA Rocio TiznadoRocioAún no hay calificaciones
- Taller Final Economia Globalización y RegionalizaciónDocumento3 páginasTaller Final Economia Globalización y RegionalizaciónSergio Aguilar Morelo100% (1)
- Examen DesarrolloDocumento2 páginasExamen DesarrolloFrithz RamirezAún no hay calificaciones
- Definiciones de La EstadísticaDocumento4 páginasDefiniciones de La EstadísticaFreddy Santiago Urbano GuerreroAún no hay calificaciones
- Plan de Mantenimiento Predictivo en Una Línea de Llenado para Detergente Concentrado LíquidoDocumento6 páginasPlan de Mantenimiento Predictivo en Una Línea de Llenado para Detergente Concentrado Líquidoramonp501100% (1)
- Ensayo Contabilidad Bancaria - Principios - Reglas ContablesDocumento20 páginasEnsayo Contabilidad Bancaria - Principios - Reglas ContablesFaber IvanAún no hay calificaciones
- Taller de Calculo Integral 3Documento2 páginasTaller de Calculo Integral 3Carlos GarciaAún no hay calificaciones
- Autoevaluación 3 - INGLES IV (17042)Documento4 páginasAutoevaluación 3 - INGLES IV (17042)EMILIAAún no hay calificaciones
- CC 1 22 Pautas IntensificacionDocumento2 páginasCC 1 22 Pautas IntensificacionValeria RandazzaAún no hay calificaciones
- VN2958 - Pliego - Estuve Divorciado y Me Acogisteis PDFDocumento8 páginasVN2958 - Pliego - Estuve Divorciado y Me Acogisteis PDFpuro herderAún no hay calificaciones
- Impugnación Judicial de Sanción de Destitución de JairoDocumento18 páginasImpugnación Judicial de Sanción de Destitución de JairoJonatanSalazarQuirozAún no hay calificaciones
- Guía de Ejercicios PHP PDFDocumento16 páginasGuía de Ejercicios PHP PDFDariana RiveroAún no hay calificaciones
- Examen 1° GeografiaDocumento2 páginasExamen 1° Geografiahugo sanchez garciaAún no hay calificaciones
- ProyeccionOrtogonalTema IIIDocumento20 páginasProyeccionOrtogonalTema IIIMaria Lilia DiazAún no hay calificaciones
- Manual Indicadores de GestionDocumento82 páginasManual Indicadores de GestionAdrian Azuaje Raffe100% (1)
- Historia Clinica en NeumologiaDocumento6 páginasHistoria Clinica en NeumologiaZooet GonzalezAún no hay calificaciones
- La Ciencia en La EscuelaDocumento10 páginasLa Ciencia en La EscuelaGustavo Adolfo García CollmanAún no hay calificaciones
- Sinònimos Listado AduniDocumento2 páginasSinònimos Listado AduniMagnolia Monzón CariAún no hay calificaciones
- Proceso TecnicoDocumento2 páginasProceso TecnicoCaarïto MündoAún no hay calificaciones
- Criopreservacion de Microalgas Marinas NDocumento7 páginasCriopreservacion de Microalgas Marinas NJimmy NarvaezAún no hay calificaciones
- Fi Sem4Documento7 páginasFi Sem4Nils Quiña PomaAún no hay calificaciones
- Cells at Work!Documento2 páginasCells at Work!Morales Ordaz Maria FAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigación Completo ViviDocumento26 páginasTrabajo de Investigación Completo ViviVIVIANA CORTES PEREZAún no hay calificaciones
- Fusiones AdquisicionesDocumento10 páginasFusiones AdquisicionesRomina Aguilera HurtadoAún no hay calificaciones
- Casación 16900-2014, Lima - en Caso de Duda Sobre El Agotamiento de La Vía Administrativa Deberá Proceder A Trámite El Proceso Judicial - LegisDocumento6 páginasCasación 16900-2014, Lima - en Caso de Duda Sobre El Agotamiento de La Vía Administrativa Deberá Proceder A Trámite El Proceso Judicial - LegismarchanthuanAún no hay calificaciones
- Semana 08-Formato - Avance de Informe Final 2 - Parte 1 - Reporte de FuenteDocumento5 páginasSemana 08-Formato - Avance de Informe Final 2 - Parte 1 - Reporte de Fuentevaleriagamez0106Aún no hay calificaciones
- FoÑÑ CompressedDocumento7 páginasFoÑÑ CompressedLuis Trujillo SanchezAún no hay calificaciones
- Plan de Negocios EjemploDocumento14 páginasPlan de Negocios EjemploVictor Naranjo75% (4)
- Las 30 Preguntas Más FrecuentesDocumento47 páginasLas 30 Preguntas Más FrecuentesAnonymous lSEnEklZ7Aún no hay calificaciones
- Manejo de Paralisis Cerebral Infantil en Niños de 1 Año A 5 Años de EdadDocumento18 páginasManejo de Paralisis Cerebral Infantil en Niños de 1 Año A 5 Años de EdadJess GarAún no hay calificaciones