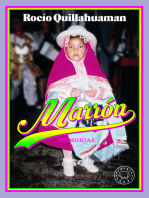Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ADICHIE El Peligro de Una Historia Única
Cargado por
Carlos Uriel Santillan Mimila0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
41 vistas7 páginasHistoria de Adichie
Título original
ADICHIE El peligro de una historia única
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoHistoria de Adichie
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
41 vistas7 páginasADICHIE El Peligro de Una Historia Única
Cargado por
Carlos Uriel Santillan MimilaHistoria de Adichie
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
El peligro de una historia única
Chimamanda Ngozi Adicihe
(Traducción: Julio Romano)
Soy una contadora de historias. Y me gustaría contar algunas historias
personales acerca de algo que me gusta llamar “el peligro de una historia única”-
Yo crecí en un campus universitario del Este de Nigeria. Mi madre dice que
aprendí a leer a los dos años, aunque creo que es más probable que, en realidad,
haya aprendido más bien a los cuatro. De cualquier manera, fui una lectora
precoz. Y lo que leía eran libros ingleses y estadounidenses para niños.
También fui una escritora precoz. Y cuando empecé a escribir, alrededor
de los siete años, historias a lápiz ilustradas con crayones que mi pobre madre
estaba obligada a leer, escribía historias que eran idéntica a aquéllas que leía.
Todos mis personajes eran blancos y de ojos azules. Jugaban en la nieve.
Comían manzanas. Y hablaban mucho sobre el clima, sobre lo bello que sería
que se asomara el sol. Esto, con todo y que yo vivía en Nigeria. Nunca había
salido de Nigeria. Ahí no nieva. Ahí comemos mangos. Y nunca hablábamos
del clima, porque no tenía caso.
Mis personajes también bebían cerveza de raíz porque los personajes de
los libros británicos que yo leía bebían cerveza de raíz. No importaba que yo no
tuviera idea de qué era la cerveza de raíz. Y durante muchos años, yo cultivé un
desesperado deseo por tomar cerveza de raíz. Pero ésa es otra historia.
Eso sirve para ilustrar, me parece, cuán fáciles de impresionar y
vulnerables somos ante una historia, especialmente cuando somos niños. Como
lo único que había leído eran libros cuyos personajes eran extranjeros, estaba
convencida de que todos los libros debían hablar de extranjeros, y que tenían
que tratarse de asuntos y cosas que yo no podía reconocer de manera directa.
Bueno, las cosas cambiaron cuando descubrí los libros africanos. No es que
abundaran. Y no eran tan fáciles de conseguir como los libros extranjeros.
Pero fue gracias a escritores como Chinua Achebe y Camara Laye que
cambió totalmente mi manera de entender la literatura. Me di cuenta de que la
gente como yo, chicas que llevaban en la piel el color del chocolate, con cuyo
indócil cabello era imposible formar coletas de caballo, también tenían un lugar
en la literatura. Empecé a escribir sobre cosas que me eran familiares.
Con todo, amaba esos libros ingleses y americanos que leía. Sacudían mi
imaginación. Abrían nuevos mundos para mí. Pero el efecto secundario era que
yo no sabía que gente como yo podía habitar en la literatura. Entonces, lo que
ocurrió conmigo tras el descubrimiento de escritores africanos fue que me
salvaron de quedarme con una historia única sobre qué eran los libros.
Vengo de una familia tradicional nigeriana de clase media. Mi padre era
maestro. Mi madre, administradora. Y teníamos, como era habitual, ayuda
doméstica, gente que solía venir desde pueblos rurales cercanos. Cuando cumplí
ocho años, tuvimos un nuevo mozo. Se llamaba Fide. Lo único que mi madre
nos dijo de él fue que su familia era muy pobre; mi madre le enviaba batatas y
arroz, y nuestra ropa vieja, a su familia. Y cuando no me terminaba la cena, mi
madre me decía: “¡Acábate la comida ¿No sabes que hay gente, como la familia
de Fide, que no tiene nada?”. Y entonces sentía una enorme piedad por la
familia de Fide.
Entonces un sábado fuimos de visita a su pueblo. Y su madre nos mostró
una canasta hermosamente decorada, hecha de rafia seca, que su hermano había
confeccionado. Estaba impactada. No se me había ocurrido la posibilidad de
que nadie en su familia fuera capaz de hacer algo. Lo único que había escuchado
sobre ellos es que eran muy pobres, y había resultado imposible para mí verlos
como algo distinto a pobres. La pobreza era la historia única que tenía sobre
ellos.
Años después pensé en esto cuando dejé Nigeria para estudiar la
universidad en Estados Unidos. Tenía diecinueve años. Había impactado a mi
compañera de cuarto estadounidense. Me preguntó dónde había aprendido a
hablar inglés tan bien, y parecía realmente confundida cuando le dije que el
idioma oficial de Nigeria era el inglés. Me preguntó si podía dejarla escuchar lo
que ella definió como mi “música tribal”, y en seguida se mostró
profundamente decepcionada cuando reproduje mi casete de Mariah Carey.
Además, supuso que yo no sabía cómo usar una estufa.
Lo que me dejó helada fue que ella había sentido pena por mí incluso
desde antes de conocerme. Su predisposición para conmigo, como africana, fue
una especie de piedad maternal y bienintencionada. Mi compañera de cuarto
tenía una historia única sobre África. Una historia única sobre la catástrofe. En
esta historia única suya, no había posibilidad alguna de que los africanos fueran
como ella, en ningún nivel. No era posible experimentar hacia ellos un
sentimiento distinto de la piedad. No había posibilidad de generar empatía
como seres humanos, como iguales.
Debo decir que antes de llegar a Estados Unidos no me había definido
conscientemente como africana. Pero en Estados Unidos, apenas se hablaba de
África, la gente se volvía hacia mí. No importaba que yo no supiera
absolutamente nada acerca de países como Namibia. Pero asumí con gusto esta
nueva identidad. Y, en muchos sentidos, ahora pienso en mí como africana.
Aunque todavía me enojo cuando alguien dice que África es un país. El ejemplo
más reciente ocurrió hace dos días, mientras estaba en lo que de otro modo
hubiera sido un viaje maravilloso desde Lagos: se hizo un anuncio durante el
vuelo acerca del trabajo de caridad que se hacía en “la India, África y otros
países”.
Entonces, después de haber vivido algunos años en Estados Unidos
siendo africana, comencé a comprender la actitud que tenía hacia mí mi
compañera de cuarto. Si yo no hubiera crecido en Nigeria, y si todo lo que
supiera sobre África viniera de algunas imágenes ampliamente difundidas, yo
también pensaría que África es un lugar de paisajes hermosos, animales
hermosos y gente a la que era imposible entender, que se enfrascaba en guerras
sin sentido, que moría de pobreza y sida, incapaz de expresarse por sí misma y
esperando a que la salvara algún extranjero blanco y generoso. Vería a los
africanos de la misma manera en que yo misma, de niña, veía a la familia de
Fide.
La historia única sobre África viene, a fin de cuentas, me parece, de la
literatura occidental. He aquí la cita de un texto de un mercader londinense
llamado John Locke, que navegó por el Oeste de África en 1561, e hizo un
registro fascinante de su travesía. Después de haberse referido a los africanos
negros como “bestias sin casas”, escribe: “También hay gente sin cabeza, que
tiene los ojos y la boca en el pecho”.
Cada vez que leía esto, me desternillaba de risa. La imaginación de John
Locke era admirable, hay que admitirlo. Pero lo importante de sus escritos es
que representan el inicio de la tradición de contar cuentos africanos en
Occidente. Una tradición que ve al África subsahariana como un lugar de
opuestos, de diferencia, de oscuridad, de gente que, en palabras del maravilloso
poeta Rudyard Kipling, es “mitad niño y mitad demonio”.
Y así empecé a darme cuenta de que mi compañera de cuarto
estadounidense debió haber visto y escuchado, a lo largo de toda su vida,
diferentes versiones de esta historia única, pues incluso un profesor suyo una
vez me dijo que mi novela no era “auténticamente africana”. Ahora, yo estaba
dispuesta a discutir los errores que había en la novela, a aceptar que había
algunas cosas que no funcionaban. Pero no se me ocurrió que había fracasado
en conseguir algo que se llamara autenticidad africana. De hecho, yo no sabía
qué era la autenticidad africana. Este profesor me dijo que mis personajes se
parecían mucho a él, un hombre de clase media y con estudios. Mis personajes
conducían autos. No morían de hambre. Por tanto, no eran auténticamente
africanos.
Sin embargo, debo añadir rápidamente que soy exactamente igual de
culpable en eso de la historia única. Hace algunos años fui a México, desde
Estados Unidos. El clima político en ese momento en Estados Unidos era
tenso. Se hablaba mucho acerca de la inmigración. Y, como pasa
frecuentemente en ese país, hablar de inmigración era hablar de México. Había
incontables historias de mexicanos que desangraban el sistema de salud,
escabulléndose por la frontera, siendo arrestados en la frontera misma, ese tipo
de cosas.
Recuerdo que di un paseo el primer día que estuve en Guadalajara: vi a la
gente yendo al trabajo, enrollando tortillas en el mercado, fumando, riendo.
Recuerdo que mi primera reacción fue sorprenderme. Y después la vergüenza
me sobrecogió. Me di cuenta de que estaba tan inmersa en la cobertura
mediática sobre los mexicanos, que ellos se habían convertido en una sola cosa
en mi mente: el abyecto inmigrante. Les había comprado la historia única sobre
los mexicanos y no pude estar más avergonzada de mí misma. Así se forma una
historia única: mostrando a la gente como una sola cosa, una y otra vez, y ésa
es la idea que uno termina teniendo sobre esa gente.
Es imposible hablar de la historia única sin hablar del poder. Existe una
palabra, una palabra en igbo, que me viene a la mente siempre que pienso en
estructuras de poder en el mundo. Esa palabra es nkali. Es un sustantivo que
más o menos se puede traducir como “ser mejor que el otro”. Como las esferas
políticas y económicas, nuestras historias también están definidas por el
principio de nkali. Cómo son contadas, quiénes las cuentan, cuándo se cuentan,
cuántas historias se dicen... todo ello depende del poder.
El poder es la habilidad no sólo de contar la historia de otra persona, sino
también de convertirla en la historia definitiva de esa persona. El poeta palestino
Mourid Barghouti dice que si quieres demeritar a un pueblo, la manera más
sencilla de hacerlo es contar su historia, y hacerlo “en segundo lugar”. Empieza
la historia con las flechas de los nativos americanos y no con la llegada de los
ingleses y tendrás una historia completamente distinta. Empieza la historia con
el fracaso del Estado Africano y no con la creación colonial del Estado Africano
y tendrás una historia completamente distinta.
Hace poco di una plática en una universidad, y un estudiante me dijo que
era una vergüenza que los hombres nigerianos fueran abusadores, como el
personaje del padre en mi novela. Le dije que acababa de leer una novela llamada
Psicópata americano, y que era una vergüenza que los jóvenes estadounidenses
fueran asesinos seriales. Bueno, obviamente dije esto en un pequeño arranque
de ira.
Nunca se me hubiera ocurrido pensar que un personaje que es un asesino
serial fuera representativo de todos los estadounidenses, y no porque yo sea
mejor persona que aquel estudiante, sino que, por el poderío económico y
cultural de Estados Unidos, yo tenía varias historias de ese país. Había leído a
Tyler y a Updike y a Steinbeck y a Gaitskill. Yo no tenía una historia única sobre
Estados Unidos.
Cuando aprendí, hace algunos años, que se esperaba que los escritores
hubieran tenido infancias realmente infelices para ser exitosos, empecé a pensar
en cómo podía inventar cosas horribles que mis padres me hubieran hecho.
Pero la verdad es que tuve una infancia feliz, plena de risas y de amor, en una
familia muy unida.
Pero también tuve abuelos que murieron en campos de refugiados. Mi
primo Polle murió porque nunca tuvo acceso a un sistema de salud digno. Uno
de mis amigos más cercanos, Okoloma, murió en un accidente aéreo porque
nuestros camiones de bomberos no tenían agua. Crecí en varios regímenes
militares represivos que no le daban importancia a la educación, y en
consecuencia a mis padres a veces no les pagaban. Y, de niña, vi cómo de pronto
ya no había mermelada para el desayuno, y luego no había mantequilla, y
después el pan resultó ser muy caro y fue necesario racionar la leche. Y, sobre
todo, una especie de temor político normalizado había invadido nuestras vidas.
Todas estas historias determinan quién soy. Pero insistir sólo en las
historias negativas es reducir a una sola dimensión mi experiencia, y pasar por
alto las muchas otras historias que me hacen ser quien soy. La historia única
crea estereotipos. Y el problema con los estereotipos no es que sean mentiras,
sino que son parciales. Hacen que una historia se convierta en la única
Por supuesto, África es un continente lleno de catástrofes. Algunas son
inconmensurables, como las terribles violaciones en el Congo. O deprimentes,
como el hecho de que hasta cinco mil personas acuden por una vacante laboral
en Nigeria. Pero también hay otras historias que no son sobre la catástrofe. Y
es muy importante hablar de ellas, tanto como hablar de las otras.
Siempre me ha parecido que no es posible comprometerse de lleno con
un lugar o una persona sin comprometerse también con todas sus historias. La
historia única degrada la dignidad a la gente. Ésa es su peor consecuencia.
Dificulta que podamos reconocer al otro como un igual. Hace énfasis en lo
diferentes que somos y no en lo parecidos que somos.
¿Qué hubiera ocurrido si, antes de mi viaje a México, hubiera seguido el
debate sobre la migración desde las dos perspectivas, la estadounidense y la
mexicana? ¿Qué hubiera ocurrido si mi madre nos hubiera dicho que la familia
de Fide era pobre pero que también muy trabajaba muy duro? ¿Qué hubiera
ocurrido si hubiéramos tenido una cadena televisiva africana que transmitiera
diversas historias sobre África por todo el mundo? Habríamos tenido lo que el
escritor nigeriano Chinua Achebe llama “un equilibrio de historias”.
¿Y si mi compañera de cuarto hubiera sabido acerca de mi editor nigeriano,
Mukta Bakaray, un hombre sobresaliente que abandonó su empleo en un banco
para seguir su sueño y fundar una editorial? Bien, la sabiduría popular nos ha
dicho que los nigerianos no leen literatura. Él no estaba de acuerdo. Él estaba
convencido de que la gente que podía leer leería, si le era ofrecida literatura
asequible y accesible.
Poco después de haber publicado mi primera novela fui a la estación de
televisión de Lagos para una entrevista. Una mujer que trabajaba ahí como
mensajera se me acercó y me dijo: “De verdad me gustó su novela. Pero no me
gustó el final. Bueno, usted debe escribir una secuela en la que pase esto...”. Y
procedió a indicarme qué tenía que escribir en la secuela. No sólo estaba yo
encantada, sino además conmovida. He aquí una mujer que forma parte de las
masas comunes de nigerianos en donde se supone que no había lectores. Y ella
no sólo había leído el libro, sino que se lo había apropiado y se sintió con el
derecho de decirme qué escribir en la secuela.
Bueno, ¿y si mi compañera de cuarto hubiera sabido de mi amiga Fumi
Onda, una mujer valiente que conduce un programa de televisión en Lagos, y
está decidida a contar las historias que nosotros preferimos olvidar? ¿Y si
hubiera sabido de la intervención quirúrgica a corazón abierto practicada en el
hospital de Lagos la semana pasada? ¿Y su hubiera conocido la música nigeriana
contemporánea, hecha en inglés y en pidgin y en igbo y en yoruba y en ijo por
gente talentosa, que tiene influencias de Jay-Z, de Fela, de Bob Marley, de sus
antecesores? ¿Y si hubiera sabido sobre la abogada que hace poco fue a juicio
para revocar una ley absurda según la cual las mujeres que quieren renovar su
pasaporte deben contar con el permiso de su esposo para ello? ¿Y si hubiera
sabido sobre Nollywood, lleno de gente innovadora que hace cine a pesar de
las grandes carencias técnicas, películas que llegan a ser tan populares que son
realmente el mejor ejemplo de nigerianos consumiendo lo que producen? ¿Y si
hubiera sabido sobre mi maravillosa estilista, que acaba de iniciar su propio
negocio de extensiones para cabello? ¿O sobre los otros millones de nigerianos
que inician sus propios negocios y a veces fallan, pero siguen alimentando sus
aspiraciones?
Cada vez que estoy en casa tengo que lidiar con aquello que normalmente
irrita a los nigerianos, nuestra infraestructura fallida y nuestro gobierno fallido.
Pero también convivo con la increíble resiliencia de la gente que prospera a
pesar del gobierno, antes que gracias a él. Imparto talleres de escritura en Lagos
cada verano, y encuentro sorprendente que tanta gente se inscriba, que tanta
gente esté deseosa de escribir, de contar historias.
Mi editor nigeriano y yo acabamos de abrir el Fideicomiso Farafina, no
lucrativo. Y tenemos grandes sueños de construir bibliotecas y restaurar otras
que ya existen, y dotar de libros a las escuelas oficiales, cuyas bibliotecas están
vacías, y de organizar muchos talleres, de lectura y de escritura, para toda la
gente que está ansiosa de contar todas nuestras historias. Las historias son
importantes. Muchas de ellas lo son. Las historias han sido utilizadas para
despojar y para difamar. Pero también pueden ser utilizadas para empoderar y
para sensibilizar. Las historias pueden quebrantar la dignidad de la gente. Pero
también pueden reconstruir esa dignidad quebrantada.
La escritora estadounidense Alice Walker escribió esto acerca de sus
parientes sureños que se desplazaron hacia el norte. Los retrató en un libro
sobre la vida en el Sur que habían dejado atrás. “Se sentaron en círculo, leyendo
ellos mismos el libro, escuchándome leyendo el libro, y un paraíso fue
recuperado”. Cuando rechazamos la historia única, cuando nos damos cuenta
de que ningún lugar tiene una historia única, nosotros también recuperamos un
paraíso.
También podría gustarte
- Bajo cielos rojos: Una milenial retrata tres generaciones de mujeres en ChinaDe EverandBajo cielos rojos: Una milenial retrata tres generaciones de mujeres en ChinaAún no hay calificaciones
- El Peligro de La Historia ÚnicaDocumento5 páginasEl Peligro de La Historia ÚnicaCorina VeliAún no hay calificaciones
- ChimamandaDocumento36 páginasChimamandajorge jorge jorgeAún no hay calificaciones
- El Peligro de Una Sola Historia-Adiche-Clase1-HistoriaDocumento5 páginasEl Peligro de Una Sola Historia-Adiche-Clase1-HistoriaAndrés BiondiAún no hay calificaciones
- El Peligro de La Historia ÚnicaDocumento7 páginasEl Peligro de La Historia ÚnicaSarah Hurtado100% (1)
- El Peligro de La Historia Única - Chimamanda AdichieDocumento6 páginasEl Peligro de La Historia Única - Chimamanda AdichieMargarita Marques TaveiraAún no hay calificaciones
- El Peligro de Una Sola HistoriaDocumento4 páginasEl Peligro de Una Sola HistoriaXxbenja 187lkxXAún no hay calificaciones
- El Peligro de Una Sola HistoriaDocumento7 páginasEl Peligro de Una Sola HistoriaEilyn CorellaAún no hay calificaciones
- El Peligro de La Historia Única ChimamandaNgoziAdichieDocumento8 páginasEl Peligro de La Historia Única ChimamandaNgoziAdichieKaren MezaAún no hay calificaciones
- Adichie El Peligro de Una Sola HistoriaDocumento5 páginasAdichie El Peligro de Una Sola HistoriaCésar SaballosAún no hay calificaciones
- Chi Mama Nda Adichie-El Peligro de Una Sola HistoriaDocumento6 páginasChi Mama Nda Adichie-El Peligro de Una Sola Historiabalthier0090Aún no hay calificaciones
- El Peligro de Una Sola HistoriaDocumento5 páginasEl Peligro de Una Sola HistoriayomelinacastañoAún no hay calificaciones
- El Peligro de Una Sola HistoriaDocumento5 páginasEl Peligro de Una Sola HistoriaSelinAún no hay calificaciones
- El Peligro de Una Sola Historia - ChimamandaDocumento4 páginasEl Peligro de Una Sola Historia - ChimamandaraykabbAún no hay calificaciones
- El Peligro de Una Sola HistoriaDocumento4 páginasEl Peligro de Una Sola HistoriaPamela MicoltaAún no hay calificaciones
- Charla Ted Chimamanda AdichieDocumento5 páginasCharla Ted Chimamanda Adichiejcmartinez312007-1Aún no hay calificaciones
- El Peligro de Una Historia Única - ÁfricaDocumento9 páginasEl Peligro de Una Historia Única - Áfricahijo_de_la_nubeAún no hay calificaciones
- El Peligro de Una Sola Historia - Chimamanda Adichie PDFDocumento7 páginasEl Peligro de Una Sola Historia - Chimamanda Adichie PDFCarito Cadelli100% (2)
- El Peligro de La Historia ÚnicaDocumento2 páginasEl Peligro de La Historia ÚnicaHernan GustavoAún no hay calificaciones
- RevisorDocumento28 páginasRevisorMelissa de LeónAún no hay calificaciones
- El Peligro de Una Sola HistoriaDocumento7 páginasEl Peligro de Una Sola HistoriaMoises RodriguezAún no hay calificaciones
- Chimamanda Ngozi Adichie El Peligro de Una Sola HistoriaDocumento4 páginasChimamanda Ngozi Adichie El Peligro de Una Sola HistoriaAntoTala0% (1)
- El Peligro de Una Sola HistoriaDocumento4 páginasEl Peligro de Una Sola HistoriafrafrapipiAún no hay calificaciones
- ChimamandaDocumento5 páginasChimamandaCamiilo YaqnoAún no hay calificaciones
- Discurso. Chimamanda AdichieDocumento7 páginasDiscurso. Chimamanda AdichieAnonymous g8Zyj2Aún no hay calificaciones
- Discurso. Chimamanda AdichieDocumento7 páginasDiscurso. Chimamanda AdichieAnonymous g8Zyj2Aún no hay calificaciones
- Guía Argumentación (Estructuras) 3° MedioDocumento3 páginasGuía Argumentación (Estructuras) 3° MedioSally Mejia GerardinoAún no hay calificaciones
- El Peligro de La Historia Única - ChimamandaDocumento1 páginaEl Peligro de La Historia Única - ChimamandaCAROLINE ROMINA PAIVA YAYAAún no hay calificaciones
- Todos Deberiamos Ser Feministas (Chimamanda Ngozi Adiche) PDFDocumento26 páginasTodos Deberiamos Ser Feministas (Chimamanda Ngozi Adiche) PDFYeniffer Carrasco ValdebenitoAún no hay calificaciones
- Todos Deberíamos Ser FeministasDocumento14 páginasTodos Deberíamos Ser FeministasArisaca Ana100% (1)
- 6-Petit - Elogio Del EncuentroDocumento19 páginas6-Petit - Elogio Del EncuentroDaniela AzulayAún no hay calificaciones
- El Peligro de La Historia ÚnicaDocumento3 páginasEl Peligro de La Historia ÚnicaDaniel ChAún no hay calificaciones
- ALUMNOS-Toni Morrison-Por Ella MismaDocumento4 páginasALUMNOS-Toni Morrison-Por Ella MismaGaby MenaAún no hay calificaciones
- La Literatura y La AfrodescendenciaDocumento3 páginasLa Literatura y La AfrodescendenciaNinna Marie OtteyAún no hay calificaciones
- Jose María ArguedasDocumento8 páginasJose María ArguedasFredy Roncalla100% (2)
- Chimamanda Ngozi Adichie (2019) - Todos Deberiamos Ser FeministasDocumento25 páginasChimamanda Ngozi Adichie (2019) - Todos Deberiamos Ser FeministasMaria Cami Delgado100% (4)
- ¿Quién Es Pilar Quintana?Documento10 páginas¿Quién Es Pilar Quintana?Jesús David Avila RamírezAún no hay calificaciones
- Comprensión Lectora 8° Básico 8MDocumento5 páginasComprensión Lectora 8° Básico 8MBárbara AradosAún no hay calificaciones
- Reseña Algo Alrededor de Tu CuelloDocumento5 páginasReseña Algo Alrededor de Tu CuelloYaret RBAún no hay calificaciones
- Elogio Del Encuentro Michele PetitDocumento15 páginasElogio Del Encuentro Michele PetitLiz MacielAún no hay calificaciones
- Gabriela MistralDocumento84 páginasGabriela MistralDaniel Prieto Donoso100% (2)
- Vivir sin reglas: Periodismo, independencia e intimidadDe EverandVivir sin reglas: Periodismo, independencia e intimidadAún no hay calificaciones
- La Crónica Según Joshep ZarateDocumento2 páginasLa Crónica Según Joshep ZarateFundacion_GaboAún no hay calificaciones
- Del Delantal A La Pluma Por Graciela LeguizamónDocumento6 páginasDel Delantal A La Pluma Por Graciela LeguizamónGraciela LeguizamonAún no hay calificaciones
- OdiseaDocumento5 páginasOdiseaMAUTHES BarbaraAún no hay calificaciones
- Natalia Moret Del Ser EscritorDocumento4 páginasNatalia Moret Del Ser EscritorAnonymous PAIwJD7Aún no hay calificaciones
- Kapsoli Discusion Sobre Obra de Argudeas en El IEP 1965Documento6 páginasKapsoli Discusion Sobre Obra de Argudeas en El IEP 1965rober_fcAún no hay calificaciones
- Géneros Argumentativos, InstructivosDocumento33 páginasGéneros Argumentativos, InstructivosGrace PalmjerzAún no hay calificaciones
- ResumenDocumento4 páginasResumenLaura IsabellAún no hay calificaciones
- RESUMEN DEL DISCURSO NOBEL Mario Vargas LlosaDocumento4 páginasRESUMEN DEL DISCURSO NOBEL Mario Vargas LlosaDomingo Varas Loli100% (1)
- Desarrollo de Tema 1Documento8 páginasDesarrollo de Tema 1Joshep TCAún no hay calificaciones
- Selva AlmadaDocumento3 páginasSelva AlmadaAmber BarrettAún no hay calificaciones
- La Obra Está Escrita Por El Autor Jordi Serra I FabraDocumento6 páginasLa Obra Está Escrita Por El Autor Jordi Serra I Fabrajair franz sanchez medinaAún no hay calificaciones
- 11 Katherine Anne PorterDocumento37 páginas11 Katherine Anne PorterRafaelgonzalezmoreno100% (1)
- (Lanove) Bungaku Shoujo Volumen 01 - Bungaku Shoujo y El Mimo Suicida PDFDocumento152 páginas(Lanove) Bungaku Shoujo Volumen 01 - Bungaku Shoujo y El Mimo Suicida PDFNoelia JallazaAún no hay calificaciones
- Pilar Donoso: Correr El Tupido VeloDocumento6 páginasPilar Donoso: Correr El Tupido VeloDaniel Orrego Soto100% (1)
- El Cuento IndigenaDocumento5 páginasEl Cuento IndigenaSpartacus SpartacusAún no hay calificaciones
- Thompson EP Patricios y PlebeyosDocumento5 páginasThompson EP Patricios y PlebeyosColectivoPauloFreireCcssAún no hay calificaciones
- Unidad IDocumento24 páginasUnidad ILuis VazquezAún no hay calificaciones
- Trabajo SocioDocumento19 páginasTrabajo SocioWendyAún no hay calificaciones
- Edicion 05 de Dic. de 2022Documento20 páginasEdicion 05 de Dic. de 2022Distrital Santa AnaAún no hay calificaciones
- OMP - Una Mision Con CarismaDocumento30 páginasOMP - Una Mision Con CarismaMarcelo Adolfo del Rosario NietoAún no hay calificaciones
- Diplo MAR 19-237 PDFDocumento44 páginasDiplo MAR 19-237 PDFpepitperez8266Aún no hay calificaciones
- Hotel Viva VillahermosaDocumento35 páginasHotel Viva VillahermosaEricka AlvaradoAún no hay calificaciones
- KÁTUNDocumento2 páginasKÁTUNluis cruzAún no hay calificaciones
- Africa Recursos Naturales Vangaurdia EsDocumento6 páginasAfrica Recursos Naturales Vangaurdia EsNicolas RodriguezAún no hay calificaciones
- La Vivienda en Colombia en El Cambio de Siglo - Herencias y RetosDocumento42 páginasLa Vivienda en Colombia en El Cambio de Siglo - Herencias y RetosAstrid RadaAún no hay calificaciones
- Memoria FinalDocumento50 páginasMemoria FinalGhraf VFAún no hay calificaciones
- Cuadernos EPIC 2Documento148 páginasCuadernos EPIC 2Rogelio SalcidoAún no hay calificaciones
- ParrafosDocumento3 páginasParrafosSergio RomeroAún no hay calificaciones
- La Poliarquía - Robert A DahlDocumento10 páginasLa Poliarquía - Robert A DahlMelek TorAún no hay calificaciones
- Diagnostico - Rural - MORELOS PDFDocumento160 páginasDiagnostico - Rural - MORELOS PDFNora SotoAún no hay calificaciones
- Diagnóstico Aldea La VictoriaDocumento15 páginasDiagnóstico Aldea La VictoriaPablo GonzalezAún no hay calificaciones
- MD Mais-Bfc y Salud Familiar Usamedic 2016 AlumnoDocumento22 páginasMD Mais-Bfc y Salud Familiar Usamedic 2016 AlumnocamiloAún no hay calificaciones
- 14 - Docente de Educación Básica en El Área de Matemáticas (III Ciclo) - UNAH - F1 - Y2019Documento10 páginas14 - Docente de Educación Básica en El Área de Matemáticas (III Ciclo) - UNAH - F1 - Y2019Waleska HerreraAún no hay calificaciones
- Estudio de Caso Proyecto ProductivoDocumento59 páginasEstudio de Caso Proyecto ProductivoDiana GalvisAún no hay calificaciones
- Proyecto Investigativo - Economic TeamDocumento10 páginasProyecto Investigativo - Economic TeamBrithany Milena Porras JaramilloAún no hay calificaciones
- Objetivo 11 de Desarrollo SostenibleDocumento5 páginasObjetivo 11 de Desarrollo SostenibleJuanes MartinezAún no hay calificaciones
- La Prisión de HonorDocumento16 páginasLa Prisión de HonorMelissaRiascos0% (2)
- Taller El Conflicto en ColombiaDocumento7 páginasTaller El Conflicto en ColombiaRafael MosqueraAún no hay calificaciones
- Programa GobiernoDocumento153 páginasPrograma GobiernoJeyson JaramilloAún no hay calificaciones
- Oraciones Incompletas Ejercicios Resueltos #11Documento8 páginasOraciones Incompletas Ejercicios Resueltos #11Маурисио Торрес Рамирес100% (1)
- Nueva Escuela Nueva Ruralidad y Diversidad en El PeruDocumento316 páginasNueva Escuela Nueva Ruralidad y Diversidad en El PeruAiko StokuAún no hay calificaciones
- Informe Taller de Involucrados Seguridad Ciudadana PampasDocumento30 páginasInforme Taller de Involucrados Seguridad Ciudadana PampasAlex Ricardo Cano CarbajalAún no hay calificaciones
- Darío Villarreal - Mirada de Los Discípulos Misioneros Sobre La Realidad Latinoamericana. V CG Del CELAM en AparecidaDocumento14 páginasDarío Villarreal - Mirada de Los Discípulos Misioneros Sobre La Realidad Latinoamericana. V CG Del CELAM en AparecidaLa Madre de DiosAún no hay calificaciones
- EPIGENETICA Y DESARROLLO PARA BOYACA Jorge Humberto Castillo SilvaDocumento6 páginasEPIGENETICA Y DESARROLLO PARA BOYACA Jorge Humberto Castillo Silvarubbyber100% (1)
- ¿Qué Es La Agricultura Urbana?Documento12 páginas¿Qué Es La Agricultura Urbana?Daniela CuevaAún no hay calificaciones