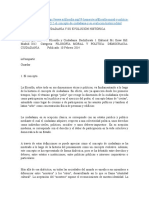Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PRIMERA PARTEAtardecer PapalPlanes Impecables
Cargado por
DANIEL MUCUN0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas6 páginasTítulo original
PRIMERA PARTEAtardecer PapalPlanes impecables.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas6 páginasPRIMERA PARTEAtardecer PapalPlanes Impecables
Cargado por
DANIEL MUCUNCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
1.
PRIMERA PARTEAtardecer PapalPlanes impecables…UNOEn el Vaticano, a
principios de mayo, a nadie le sorprendíaque su santidad se dispusiera a
emprender todavía otravisita pastoral al extranjero. Sería, después de
todo, unamás de las muchísimas visitas que habría hecho hastaahora a
unos noventa y cinco países de los cincocontinentes, desde su elección
en 1978.A decir verdad, desde hacía ahora más de diez años, aquelpapa
eslavo parecía haber transformado su pontificado enun largo peregrinaje
por el mundo entero. Lo habían visto uoído, en directo o por medios
electrónicos, más de tres milmillones de personas. Se había reunido,
literalmente, condocenas de dirigentes gubernamentales, sobre
cuyospaíses e idiomas poseía unos conocimientos inigualables.Había
impresionado a todo el mundo por su carencia degrandes prejuicios.
Dichos gobernantes, así como loshombres y las mujeres por doquier, lo
aceptaban tambiéncomo dirigente, como hombre preocupado por
losindefensos, los indigentes, los que no tenían trabajo y losdevastados
por las guerras.Un hombre preocupado por todos aquellos a quienes se
lesnegaba el derecho a la vida: los niños abortados y losnacidos sólo para
morir de hambre y enfermedad. Unhombre preocupado por los millones de
seres humanos quesólo vivían para morir del hambre provocada por los
propiosgobiernos en países como Somalia, Etiopía y Sudán. Unhombre
preocupado por las poblaciones de Afganistán,Camboya y Kuwayt, en
cuyos territorios se habíansembrado indiscriminadamente ochenta
millones de minas.En definitiva, aquel papa eslavo se había erguido como
unespejo cristalino ante el mundo real, donde se reflejaba elauténtico
sufrimiento de todas sus gentes.Comparado con dichos esfuerzos
sobrehumanos, el viajeque el papa se disponía a emprender aquel sábado
por lamañana sería breve: una visita pastoral al santuario deSainte-
Baume, en los Alpes marítimos franceses. Allí elsumo pontífice dirigiría las
plegarias tradicionales en honorde santa María Magdalena, en cuya cueva,
según laleyenda, dicha santa había pasado treinta años de su vidacomo
penitente.Por los pasillos de la Secretaría de Estado del
Vaticanocirculaban rumores irónicos sobre «la nueva excursiónpiadosa de
su santidad». Pero eso, en aquella época, eracomprensible dado el trabajo
adicional -ya que así seinterpretaba- que exigía el constante deambular
del papapor el mundo.El sábado en que el papa debía emprender su viaje
aSainte-Baume amaneció fresco y claro.Cuando el cardenal Cosimo
Maestroianni, secretario deEstado del Vaticano, salió con el papa eslavo y
su pequeñocortejo por uno de los portales traseros del palacioapostólico,
para cruzar los jardines en dirección al
2. 30. helipuerto, no manifestaba indicio alguno de burla ni ironía.El cardenal
no se distinguía por su sentido del humor. Sinembargo, se sentía aliviado,
ya que después de asegurarsede que el Santo Padre había emprendido su
viaje a Sainte-Baume, como sus obligaciones y el protocolo lo
exigían,dispondría de unos valiosos días de descanso.Maestroianni no se
enfrentaba realmente a ninguna crisis.Sin embargo, en aquel preciso
momento el tiempo eraimportante para él. Aunque todavía no se había
hechopública la noticia, por acuerdo previo con el papa eslavo, elcardenal
estaba a punto de abandonar su cargo comosecretario de Estado.Pero aun
después de su jubilación, no se alejaría de lacúpula de poder del Vaticano;
él y sus colaboradores sehabían asegurado de ello. El sucesor de
Maestroianni, yaelegido, era un hombre de conducta pronosticable; no era
lapersona ideal, pero sí la más manejable. No obstante, erapreferible
resolver ciertos asuntos cuando todavía ocupabasu alto cargo. Antes de
abandonar la Secretaría de Estado,su eminencia debía ocuparse de tres
tareas en particular,cada una de ellas delicada por diferentes razones. Las
treshabían llegado a un punto decisivo. Le bastaría con avanzarun poco
por aquí y dar unos toques por allá para estarseguro de que su programa
sería imparable.Lo esencial ahora era ajustarse al programa. Y
avanzabainexorablemente el tiempo.Aquel sábado por la mañana, rodeado
por losomnipresentes guardias de seguridad uniformados,seguidos de los
acompañantes del sumo pontífice en aquelviaje y de su secretario
personal, monseñor DanielSadowski, que cerraba la comitiva, el papa
eslavo y elsecretario de Estado del Vaticano avanzaban por el
caminoarbolado como dos hombres unidos por lazosinquebrantables. Su
eminencia, que con sus cortas piernastenía que dar dos pasos
apresurados por cada uno delSanto Padre, enumeró rápidamente los
compromisos delsumo pontífice en Sainte-Baume, antes de retirarse con
lassiguientes palabras: -Pídale a la santa que nos colme degracia,
santidad.De regreso a solas hacia el palacio apostólico, el
cardenalMaestroianni se concedió unos momentos de reflexión enaquellos
hermosos jardines. La reflexión era algo naturalpara alguien
acostumbrado al Vaticano y al poder global,especialmente en la víspera
de su dimisión. Tampoco erauna pérdida de tiempo. Sus reflexiones eran
útiles, en tornoal cambio y a la unidad.De un modo u otro, su eminencia
consideraba que todo ensu vida, todo en el mundo, había estado
siemprerelacionado con el proceso y el propósito del cambio, y conlas
facetas y usos de la unidad. A decir verdad, con lasagacidad propia de la
visión retrospectiva, su eminenciaconsideraba que incluso en los años
cincuenta, cuandohabía ingresado como un clérigo joven y ambicioso en
elservicio diplomático del Vaticano, el cambio había entradoya en el
mundo como constante única.Maestroianni dejó flotar la mente hasta su
última yprolongada conversación con el cardenal Jean Claude
deVincennes, su mentor durante mucho tiempo. Había tenidolugar en
aquellos mismos jardines, un buen día a principios
3. 31. del invierno de 1979. De Vincennes estaba entoncessumergido en los
planes para la primera salida del Vaticanodel recién elegido papa eslavo,
que conduciría alinesperadamente nombrado sumo pontífice a su
Polonianatal.Para la mayoría del mundo, tanto antes como después
dedicho viaje, se trataba del regreso nostálgico de un hijovictorioso a su
país de origen, a fin de despedirse de formadigna y definitiva. Pero no para
De Vincennes. AMaestroianni le había parecido curioso el estado de
ánimode De Vincennes durante aquella remota conversación.Como solía
hacerlo cuando tenía algo particularmenteimportante que comunicarle a
su protegido, De Vincenneshabía iniciado lo que parecía casi una
conversaciónentretenida.-El día uno -dijo De Vincennes para referirse a su
época alservicio del Vaticano durante el largo y agobiante período dela
guerra fría.Lo curioso era que su tono parecía deliberadamenteprofético,
como si en más de un sentido pronosticara el finde «aquel día».-A decir
verdad -prosiguió De Vincennes confidencialmentecon Maestroianni-, el
papel de Europa durante este día unoha sido el de un peón supremo,
aunque indefenso, en elmortífero juego de las naciones: el juego de la
guerra fría.Siempre ha existido el miedo a que, en cualquier
momento,empezaran a arder las llamas nucleares.Incluso sin la retórica,
Maestroianni lo había comprendidomuy bien. Siempre le había apasionado
la historia. Además,desde principios de 1979, había adquirido experiencia
deprimera mano en su trato con los gobiernos de la guerra fríay las
cúpulas mundiales de poder. Sabía que el temor de laguerra fría afectaba
a todo el mundo, dentro y fuera de losgobiernos. Incluso las seis naciones
de Europa occidentalcuyos ministros habían firmado el tratado de Roma
en 1957,configurando con gran valentía la comunidad europea, asícomo
sus planes y sus actos, estaban sometidaspermanentemente al presagio
de la guerra fría.A juzgar por lo que Maestroianni había visto en
aquellosprimeros días de 1979, aquella realidad geopolítica que
DeVincennes denominaba «un día» no había cambiado enabsoluto. Lo
primero que le desconcertó, por consiguiente,fue la convicción de De
Vincennes de que «aquel día»estaba a punto de terminar. Más
desconcertante todavíapara Maestroianni fue la expectativa de De
Vincennes deque aquel intruso eslavo en el trono de San Pedro
seconvirtiera en lo que denominó «ángel del cambio».-No se confunda
-insistió categóricamente De Vincennes-,puede que muchos lo tomen por
un torpe poeta filosóficoconvertido en papa por error. Pero mientras come,
duerme osueña, no deja de pensar en la geopolítica. He visto
losborradores de algunos de los discursos que piensapronunciar en
Varsovia y Cracovia. Me he preocupado deleer algunos de sus discursos
anteriores. Desde 1976 no hadejado de hablar de la inevitabilidad del
cambio, laemergencia inminente de las naciones en un nuevo
ordenmundial.Tal fue el asombro de Maestroianni, que se quedó
paradojunto a De Vincennes.
4. 32. -Sí -declaró De Vincennes desde las alturas, con la miradafija en su
diminuto compañero-, me ha oído ustedperfectamente. Él también anticipa
la llegada de un nuevoorden mundial. Y si no me equivoco en la
interpretación desus intenciones durante esta visita a su país de
origen,puede que sea el precursor del fin del «día uno». Si estoyen lo
cierto, el «día dos» amanecerá con mucha rapidez. Ycuando eso suceda,
si mi intuición no me engaña, esenuevo papa eslavo se habrá situado en
cabeza de lamanada. Pero usted, amigo mío, debe correr con
mayorrapidez que él. Debe colocarse a este Santo Padre en lapalma de la
mano.Su doble confusión dejó atónito a Maestroianni. Confusión,en primer
lugar, en cuanto a que De Vincennes parecíaexcluirse a sí mismo del «día
dos», parecía hablarle aMaestroianni como si diera instrucciones a su
sucesor. Yconfusión, en segundo lugar, en cuanto a que De
Vincennesconsiderara que ese eslavo, que tan inadecuado parecíapara el
papado, pudiera jugar un papel clave en la políticade poder mundial.Había
cambiado mucho hasta el día de hoy Maestroianni,cuando esperó un poco
más antes de entrar por el portalposterior del palacio apostólico. La voz
de De Vincenneshabía permanecido acallada durante los últimos doce
años.Pero esos jardines, que seguían siendo los mismos, erantestigos de
la precisión de su profecía.El «segundo día» había empezado con tanta
sutileza, quetanto los líderes orientales como los
occidentalesdescubrieron sólo lentamente lo que De Vincennes
habíavislumbrado en los primeros discursos de aquel eslavo, queocupaba
ahora el trono de San Pedro. De forma paulatina,los más lúcidos entre los
hijos del dios de la avariciaempezaron a atisbar lo que aquel sumo
pontífice les repetíaen su estilo, aunque persistente, desprovisto
derecriminaciones.Con su viaje a su país de origen y su reto victorioso a
loslíderes orientales en su propio terreno, aquel papa
habíadesencadenado la energía de uno de los cambiosgeopolíticos más
fundamentales de la historia. No obstante,a los gobernantes occidentales
les resultaba difícil discernirhacia dónde señalaba el papa eslavo. Hasta
entonceshabían estado convencidos de que el centro mundial delcambio
radicaría en su propio y artificial diminuto deltaeuropeo. Parecía increíble
que el epicentro del cambio seencontrara en los territorios ocupados,
entre el río Oder dePolonia y la frontera oriental de Ucrania.Pero si las
palabras del sumo pontífice no habían bastadopara convencerlos, lo
lograron por fin los acontecimientos. Ycuando estuvieron convencidos, no
hubo quien detuviera elalud para unirse al nuevo flujo de la historia. En
1988, laantes diminuta comunidad europea abarcaba ya doceEstados, con
una población total de trescientos veinticuatromillones, que se extendía
desde Dinamarca, al norte, hastaPortugal, al sur, y desde las islas
Shetland, al oeste, hastaCreta, al este. Era razonable esperar que en 1994
hubieraningresado otros cinco Estados en la comunidad, con otrosciento
treinta millones de habitantes.Pero incluso entonces Europa occidental
seguía siendo untestarudo pequeño delta sitiado y acechado por el temor
deque «la madre de todas las guerras» aniquilara su antigua
5. 33. civilización. El enemigo ocupaba todavía sus horizontes yfrustraba sus
ambiciones.Pero por fin, con la caída del muro de Berlín a principios
delinvierno de 1989, desaparecieron las cortapisas. Loseuropeos
occidentales experimentaron la sensación visceraldel gran cambio. A
principios de los años noventa, dichasensación se había transformado en
una profundaconvicción sobre sí mismos como europeos. La
Europaoccidental en la que habían nacido había dejadoirremediablemente
de existir. Su larga noche de miedohabía concluido. El «segundo día»
había amanecido.Inesperadamente, la fuerza de la nueva dinámica en
Europacentral arrastró a todo el mundo a su órbita, con laconsiguiente
preocupación por parte de su competidororiental: Japón. Afectó también a
ambas superpotencias. Aligual que el mensajero en las tragedias clásicas
griegas,que aparece en el escenario para anunciar la accióninminente
ante un público incrédulo, Mijaíl Gorbachovemergió en la escena política
como presidente soviéticopara comunicarle al mundo que su Unión
Soviética«siempre 2había sido una parte integral de Europa». Amedio
mundo de distancia, el presidente estadounidenseBush afirmaba que su
país era «una potencia europea».Entretanto, en la Roma pontificia, el
«segundo día» tambiénhabía amanecido, aunque su albor pasaba
inadvertido en elbullicio del cambio, que fluía como un torrente candente
enla sociedad de las naciones. No obstante, otra corriente decambio
todavía más diligente y fundamental, de la manohábil de Maestroianni y
sus muchos colaboradores, afectabael estado y el destino terrenal de la
Iglesia católica, y de lapropia Roma pontificia.La Roma del viejo papa que
había soportado la segundaguerra mundial había desaparecido. Ya no
existía aquellaorganización rígidamente jerárquica. Aquellos
cardenales,obispos y sacerdotes, las órdenes e instituciones
religiosasdistribuidas por diócesis y parroquias en el mundo entero,unidas
entre sí por su obediencia y fidelidad a la persona delsumo pontífice,
formaban ahora parte del pasado.También había dejado de existir la Roma
eufórica del «buenpapa», que había abierto las puertas y ventanas de
suantigua institución para que por sus salas y pasillos circularael viento
del cambio. Su Roma pontificia habíadesaparecido, víctima de los propios
vientos que él habíainvocado. Nada quedaba de su sueño, a excepción
dealgunos recuerdos distorsionados, imágenes confusas, y lainspiración
que había generado en hombres comoMaestroianni.Incluso la turbulenta
Roma pontificia del lamentable papaque había tomado el nombre del
apóstol habíadesaparecido. Ni siquiera quedaba rastro alguno deemoción,
de las ineficaces protestas de aquel Santo Padreante la descatolización
gradual de los que en otra épocahabían sido considerados como los
misterios más sagradosde la Roma pontificia. Gracias a De Vincennes, y a
ciertoscapacitados y dedicados protegidos como el propioMaestroianni,
entre otros, cuando el sumo pontífice recibióla llamada de Dios después
de quince años en el trono deSan Pedro, emergía ya una nueva Roma. Un
nuevo cuerpocatólico se estaba elaborando.
6. 34. Aquella fresca mañana, cuando el cardenal Maestroiannilevantó
decididamente la mirada para contemplar losjardines y el firmamento,
pensó en lo apropiado que era, yen que suponía incluso un buen augurio,
que no quedararastro ni ruido del helicóptero en el que se había
marchadoel papa. La nueva Roma no era sólo contraria al papaeslavo, sino
decididamente antipontificia. Y no meramenteantipontificia, sino
consagrada al desarrollo de una Iglesiaantipapal.Una nueva Iglesia, en un
nuevo orden mundial. Ése era elobjetivo de la nueva Roma, la Roma de
Maestroianni.No dejaba de ser una curiosa casualidad para
Maestroiannique el único impedimento importante para la consecuciónde
dicho objetivo hubiera resultado ser aquel papa, aquienes muchos
consideraban «una mera reliquia delpasado». Es lamentable, reflexionó
Maestroianni, porque enlos primeros días de su pontificado el papa había
alentadoal cardenal con su conducta. Se había proclamado a símismo
defensor del «espíritu del Concilio Vaticano II» o, enotras palabras,
promotor de los amplios cambiosintroducidos en la Iglesia en nombre de
dicho concilio. Porejemplo, había dado personalmente su visto bueno
alnombramiento de Maestroianni como secretario de Estado.Y había
dejado al cardenal Noah Palombo en su poderosocargo. Había consentido
también al ascenso de otros queaborrecían aquella religiosidad de su
santidad. Tampocohabía molestado a los buenos masones que trabajaban
enla cancillería vaticana. Todo parecía un conjunto de
indiciosesperanzadores como mínimo del consentimiento papal, sino de su
complicidad. Y el panorama global era prometedor.No sólo en Roma, sino
en todas las diócesis católicas, unavoluntariosa falange de clérigos había
tomado la dirección.Y florecía ya un nuevo catolicismo.Evidentemente,
para propagarlo se evocaba a la autoridadromana, y aquél era el valor de
la función de Maestroiannien dicha faceta de la ilusión. Además, para
inculcar suspreceptos, se recurría al Derecho Canónico
debidamenterevisado. Ahí jugaba Maestroianni un papel fundamental, enlo
concerniente al personal del Vaticano. Pero en todomomento el propósito
era fomentar un catolicismo que noreconociera ningún verdadero vínculo
con el catolicismoanterior.Sin lugar a dudas, el cardenal De Vincennes
habíaconducido ya un buen tramo de dicho proceso de cambio.Lo que
quedaba por hacer ahora era convertir al propiopapado en un
complaciente servidor, incluso coadyuvante,de la nueva creación. Un
nuevo hábitat en la Tierra. Unnuevo orden mundial auténticamente
flamante. Cuando secompletara dicha transformación, el «tercer
día»amanecería en un paraíso terrenal. Por consiguiente, como toda
persona razonable esperaría,aquel papa que de un modo tan deliberado
había activadolas fuerzas geopolíticas escondidas que habían
precipitadoa las naciones a un nuevo orden mundial sería la personamás
indicada para completar la transformación de la Iglesiacatólica,
convertirla en un fiel servidor del nuevo ordenmundial y alinear
perfectamente la institución religiosa conla globalización de toda la
cultura humana. Sin embargo,tanto el cardenal como sus colegas dentro y
fuera de la
También podría gustarte
- 80Documento2 páginas80DANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- La Comparación Del Ángulo U en La Figura 1Documento1 páginaLa Comparación Del Ángulo U en La Figura 1DANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- FissDocumento1 páginaFissDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Idad de VectoresDocumento2 páginasIdad de VectoresDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Ra Cada ConcursanteDocumento2 páginasRa Cada ConcursanteDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Razón y Fe en La Edad MediaDocumento5 páginasRazón y Fe en La Edad MediaDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Alimentos ConstructoresDocumento1 páginaAlimentos ConstructoresDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Ponentes X y y de Los Tres VectoresDocumento2 páginasPonentes X y y de Los Tres VectoresDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Velas Negras y Los Paños Apropiados Podían Formar Parte Dela Ceremonia RomanaDocumento12 páginasVelas Negras y Los Paños Apropiados Podían Formar Parte Dela Ceremonia RomanaDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Reporte QuimicaDocumento27 páginasReporte QuimicaYara Elisa GomezAún no hay calificaciones
- Ser Suma Esencia de San AgustinDocumento7 páginasSer Suma Esencia de San AgustinDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Razón y Fe en La Edad MediaDocumento6 páginasRazón y Fe en La Edad MediaDANIEL MUCUN0% (1)
- Beneficios de la Encarnación del Verbo según San AgustínDocumento10 páginasBeneficios de la Encarnación del Verbo según San AgustínDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Razón y Fe en La Edad MediaDocumento6 páginasRazón y Fe en La Edad MediaDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- También Casi Necesarias en La AdolescenciaDocumento11 páginasTambién Casi Necesarias en La AdolescenciaDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- También Casi Necesarias en La AdolescenciaDocumento11 páginasTambién Casi Necesarias en La AdolescenciaDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Resumen Reformas BorbonicasDocumento2 páginasResumen Reformas BorbonicasDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Velas Negras y Los Paños Apropiados Podían Formar Parte Dela Ceremonia RomanaDocumento12 páginasVelas Negras y Los Paños Apropiados Podían Formar Parte Dela Ceremonia RomanaDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Resumen Reformas BorbonicasDocumento2 páginasResumen Reformas BorbonicasDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Resumen Reformas BorbonicasDocumento2 páginasResumen Reformas BorbonicasDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Resumen Reformas BorbonicasDocumento2 páginasResumen Reformas BorbonicasDANIEL MUCUNAún no hay calificaciones
- Leyenda MexicanaDocumento1 páginaLeyenda MexicanaJose AngelAún no hay calificaciones
- La Casa de Dios en Málaga - La Hermandad de La Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo y La Iglesia-Hospital de San Julián PDFDocumento1474 páginasLa Casa de Dios en Málaga - La Hermandad de La Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo y La Iglesia-Hospital de San Julián PDFAida FerrerasAún no hay calificaciones
- 02.03. - Anexo - C Rev 0 Versión FinalDocumento374 páginas02.03. - Anexo - C Rev 0 Versión FinalDanitza Quispe CutipaAún no hay calificaciones
- Mujeres Artistas: La Problemática de La Genialidad FemeninaDocumento37 páginasMujeres Artistas: La Problemática de La Genialidad FemeninaAlba K FS100% (1)
- Karl Philipp Weiss SchreiberDocumento2 páginasKarl Philipp Weiss SchreiberROBERTH RIVAS MANAY100% (1)
- Comunidad Nukak MakúDocumento5 páginasComunidad Nukak MakúMariana Burbano DiazAún no hay calificaciones
- Dios protege como David confióDocumento3 páginasDios protege como David confióPerla AguileraAún no hay calificaciones
- Imagenes de La Amazonia Boliviana. Repre PDFDocumento32 páginasImagenes de La Amazonia Boliviana. Repre PDFJose Octavio OrsagAún no hay calificaciones
- Pasión, muerte y resurrección de JesucristoDocumento15 páginasPasión, muerte y resurrección de JesucristoAnita Morillo Guillén100% (1)
- Ensayo de Diseño EditorialDocumento1 páginaEnsayo de Diseño EditorialVictor MontañoAún no hay calificaciones
- Cuentos infantiles sobre cuidado del medio ambienteDocumento16 páginasCuentos infantiles sobre cuidado del medio ambienteWilliam SuarezAún no hay calificaciones
- Registro de Investigaciones Administración V Ciclo ChepénDocumento6 páginasRegistro de Investigaciones Administración V Ciclo ChepénMauricio Percy Mendez AguilarAún no hay calificaciones
- Comunicacion 3er Fichas EducativasDocumento9 páginasComunicacion 3er Fichas EducativasGabriela Silva FonsecaAún no hay calificaciones
- Los Diferentes Perfiles Del Comprador de ArteDocumento10 páginasLos Diferentes Perfiles Del Comprador de ArteJose Luis Alvarez100% (1)
- Agrupamiento ArquitecturaDocumento1 páginaAgrupamiento ArquitecturaZahir Johannes Lucas EscobarAún no hay calificaciones
- Literatura Fronteriza o Literatura de La Violencia 2Documento14 páginasLiteratura Fronteriza o Literatura de La Violencia 2Guillermo Beltrán VillanuevaAún no hay calificaciones
- El Arte de Enseñar Las Lenguas ExtranjerasDocumento155 páginasEl Arte de Enseñar Las Lenguas ExtranjerasdfjarAún no hay calificaciones
- Portafolio - Jaime BarreraDocumento18 páginasPortafolio - Jaime BarrerajshingoAún no hay calificaciones
- Dossier - Máster - Cine de Animación 3D - IllusoriumDocumento16 páginasDossier - Máster - Cine de Animación 3D - Illusoriumcarlos martinezAún no hay calificaciones
- Estudio DJF DFDocumento3 páginasEstudio DJF DFVictor Gustavo ZárateAún no hay calificaciones
- El Secreto de Los Zapatos ViejosDocumento3 páginasEl Secreto de Los Zapatos ViejosYesid CortesAún no hay calificaciones
- Segundo Desarrollo Regional o Intermedio TardíoDocumento10 páginasSegundo Desarrollo Regional o Intermedio TardíoWendy CalcinaAún no hay calificaciones
- Protocolo de La Sesion - Timeo (27c - 40d) .Documento3 páginasProtocolo de La Sesion - Timeo (27c - 40d) .Ivonhe SuarezAún no hay calificaciones
- Unidad de Habitacional de MarsellaDocumento23 páginasUnidad de Habitacional de MarsellaAngie PedrazaAún no hay calificaciones
- Evolución del concepto de ciudadaníaDocumento8 páginasEvolución del concepto de ciudadaníavanessa RamosAún no hay calificaciones
- Arte Chavin y MasDocumento6 páginasArte Chavin y Masonessa7Aún no hay calificaciones
- Vich, Víctor - Intro A Voces Más Allá de Lo SimbólicoDocumento8 páginasVich, Víctor - Intro A Voces Más Allá de Lo SimbólicoArturo Sulca MuñozAún no hay calificaciones
- Recetas Vegetarianas Del Mundo PDFDocumento224 páginasRecetas Vegetarianas Del Mundo PDFMabel100% (1)
- 23 de JunioDocumento4 páginas23 de JunioMiss.Estephanie Villanueva PerezAún no hay calificaciones
- 2014-05-30Documento112 páginas2014-05-30Libertad de Expresión YucatánAún no hay calificaciones