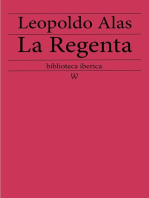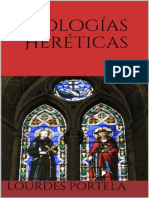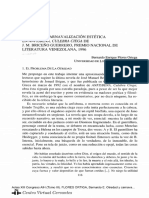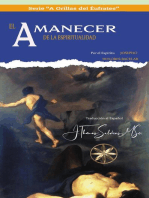Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Agradezco A La Academia Sueca Que Haya Encontrado Mi Trabajo Digno de Honor Tan Alto
Cargado por
Mariana CobónTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Agradezco A La Academia Sueca Que Haya Encontrado Mi Trabajo Digno de Honor Tan Alto
Cargado por
Mariana CobónCopyright:
Formatos disponibles
Agradezco a la Academia Sueca que haya encontrado mi trabajo digno de honor tan alto.
En mi corazó n puedo albergar alguna duda sobre si merezca el premio Nobel por encima
de otros hombres de letras, a quienes tengo respeto y reverencia, pero no hay
cuestionamiento alguno del placer y orgullo que siento al recibirlo.
Es costumbre que el destinatario del premio presente un comentario personal o erudito
respecto a la naturaleza y la orientació n de la literatura. Sin embargo, en este momento
especial, pienso que estaría bien referirme a los elevados deberes y responsabilidades de
los escritores.
Es tal el prestigio del premio Nobel y del lugar en donde ahora me encuentro, que me
siento con vigor, no para chillar como un rató n agradecido y apologético, sino para rugir
como un leó n orgulloso de mi profesió n y de los grandes y buenos hombres que la han
ejercido a través del tiempo.
La literatura no se promulgó por un pá lido y estéril misterio crítico que canta letanías en
iglesias vacías, ni es un juego para elegidos, mendicantes o fanfarrones de anémica
desesperanza. La literatura es tan vieja como el discurso; creció fuera de toda necesidad
humana, y no ha cambiado excepto para ser má s necesaria.
Los poetas, los escritores no está n aislados ni son exclusivos. Desde el principio, sus
funciones, deberes y responsabilidades han sido decretados por nuestra especie.
La humanidad ha estado atravesando un gris y desolado momento de confusió n. Mi gran
predecesor, William Faulkner, aquí mismo, se refirió a él como una tragedia de miedo
universal tan prolongado que sostuvo que no existe otro problema que el del espíritu; así
que solo el corazó n humano en conflicto tendría el valor para escribir sobre él.
Faulkner, má s que la mayoría de los hombres, era consciente de la potencia humana así
como de su debilidad. É l sabía que la comprensió n y la superació n del miedo son una gran
parte de la razó n de ser escritor. Esto no es nuevo. La antigua misió n del escritor no ha
cambiado.
De hecho, una parte de la responsabilidad del escritor es asegurarse de que así sea.
En ocasiones, la derrota y la extinció n casi han resultado ciertas, pero ante la
extraordinaria y ya larga historia de la humanidad enfrentada a sus enemigos naturales,
seríamos pusilá nimes y tontos si abandoná ramos el campo de batalla en la víspera de
nuestra má s grande y potencial victoria.
Por tanto, he estado leyendo la vida de Alfred Nobel, un hombre solitario, dicen los libros,
un pensador. É l perfeccionó la liberació n de fuerzas explosivas capaces de hacer el bien, o
de engendrar la devastació n, sin remedio, sin el gobierno de la conciencia o del buen
juicio.
Nobel vio algunos de los crueles, sangrientos y malos usos de sus invenciones. Pudo,
incluso, haber previsto el resultado final de su experimento —la ú ltima explosió n—, el
advenimiento del apocalipsis. Algunos dicen que se volvió cínico, pero yo no lo creo,
pienso que se esforzó por concebir un control, una vá lvula de seguridad. Y creo que
finalmente la encontró en la mente y el espíritu humanos. Para mí, su pensamiento está
claramente expresado en el nivel de estos premios, que se entregan para ensanchar y
proseguir con el conocimiento del hombre y de su mundo, con el entendimiento y la
comunicació n que son funciones de la literatura, y para demostrar la capacidad de paz, fin
ú ltimo de todos.
No han transcurrido cincuenta añ os de su muerte, y la puerta de la naturaleza se abre para
nosotros viéndonos abocados al peso terrible de elegir.
Hemos usurpado mucho de los poderes que alguna vez atribuimos a Dios. Temerosos y
poco previsivos, asumimos el señ orío sobre la vida y la muerte en el mundo entero, de
todas las cosas vivientes.
El peligro, la gloria y el arbitrio descansan finalmente en el hombre. La prueba de su
perfecció n está a la mano.
Habiendo tomado el poder divino, debemos buscar en nosotros la responsabilidad y la
sabiduría que alguna vez imploramos confiando en que alguna deidad las pudiera
conceder.
El hombre ha llegado a ser, para sí mismo, su mayor amenaza y su ú nica esperanza. Así
que hoy bien puede parafrasearse a San Juan, el apó stol: En el fin está la Palabra, y la
Palabra es el Hombre —y la Palabra está con los Hombres.
Autor - John Steinbeck
También podría gustarte
- Actividad 2 Jugando Con La OrtografiaDocumento6 páginasActividad 2 Jugando Con La Ortografiaalba lucia montenegro morenoAún no hay calificaciones
- Ensayos y Críticas - Edgar Allan PoeDocumento19 páginasEnsayos y Críticas - Edgar Allan Poemcossio583890% (10)
- Acta de BPMDocumento5 páginasActa de BPMMARIO24122008100% (1)
- Ruben Dario - Los RarosDocumento181 páginasRuben Dario - Los Rarosvogler09Aún no hay calificaciones
- Evaluación Texto Clase 1 Estrategias de Lectura y Escritura Academica PDFDocumento2 páginasEvaluación Texto Clase 1 Estrategias de Lectura y Escritura Academica PDFMauricio CeballosAún no hay calificaciones
- Revivir Lo Vivido - Dr. Jorge AdoumDocumento96 páginasRevivir Lo Vivido - Dr. Jorge AdoumFrater Cattus100% (3)
- Pablo de Olavide PDFDocumento103 páginasPablo de Olavide PDFAntonio Reyes100% (1)
- Elogio Del LibroDocumento4 páginasElogio Del LibroRobinson Castro PeinadoAún no hay calificaciones
- 2 La Confianza en Uno Mismo Autor Ralph Waldo Emerson PDFDocumento40 páginas2 La Confianza en Uno Mismo Autor Ralph Waldo Emerson PDFRodrigo Esteban Alchahueñe BarrigaAún no hay calificaciones
- Confianza en Uno Mismo-Ralph Waldo EmersonDocumento38 páginasConfianza en Uno Mismo-Ralph Waldo EmersonClaudia Victoria Cardinale100% (1)
- Teologías Heréticas (Spanish Edition)Documento53 páginasTeologías Heréticas (Spanish Edition)DanteAún no hay calificaciones
- Ensayo LiterarioDocumento2 páginasEnsayo LiterarioAlejandro CifuenteAún no hay calificaciones
- PandoraDocumento77 páginasPandoraCausa ObreraAún no hay calificaciones
- Prosas Apátridas - Julio Ramón RibeyroDocumento49 páginasProsas Apátridas - Julio Ramón RibeyroAdriana MedAún no hay calificaciones
- VagoDocumento37 páginasVagoitzel salomeAún no hay calificaciones
- DeidicidasDocumento336 páginasDeidicidasprofezorroAún no hay calificaciones
- Actividad 2 - Jugando Con La OrtografiaDocumento9 páginasActividad 2 - Jugando Con La OrtografiaDanii RamirezAún no hay calificaciones
- Los RarosDocumento207 páginasLos RarosGyshermou VelccittAún no hay calificaciones
- Howard Phillips Lovecraft - El Horror Sob Re Natural en La LiteraturDocumento97 páginasHoward Phillips Lovecraft - El Horror Sob Re Natural en La Literaturvivaldi22100% (7)
- El Olvidado Arte de LeerDocumento8 páginasEl Olvidado Arte de LeerFranco Fabian RoperoAún no hay calificaciones
- Dahl Tesis3Documento4 páginasDahl Tesis3Ale StagnaroAún no hay calificaciones
- Cuerpo de Agua y Mujer. El Pensamiento Vitalista en Henry MillerDocumento14 páginasCuerpo de Agua y Mujer. El Pensamiento Vitalista en Henry Millerapolodoro72Aún no hay calificaciones
- ¿Dónde Se Encuentra La Sabiduría - Harold BloomDocumento242 páginas¿Dónde Se Encuentra La Sabiduría - Harold BloomPaola Andrea Ramirez PeñaAún no hay calificaciones
- La Solución Final. Albert CaracoDocumento6 páginasLa Solución Final. Albert CaracoSergio Maldonado AnguitaAún no hay calificaciones
- Prólogo de Benito Pérez Galdós Sobre La Regenta en Cervantes VirtualDocumento58 páginasPrólogo de Benito Pérez Galdós Sobre La Regenta en Cervantes VirtualClarito deLunaAún no hay calificaciones
- La RegentaDocumento686 páginasLa Regentacarlos corte100% (1)
- Sobre Anfisbena, Artículo.Documento9 páginasSobre Anfisbena, Artículo.Cecilia ÁlvarezAún no hay calificaciones
- La Utilidad de La Luna - W. OspinaDocumento10 páginasLa Utilidad de La Luna - W. OspinajmrodriguezpAún no hay calificaciones
- Lecturas y Locura - G K ChestertonDocumento142 páginasLecturas y Locura - G K ChestertonJosé Luis DomínguezAún no hay calificaciones
- Prosas Apátridas PDFDocumento49 páginasProsas Apátridas PDFPartida Doble100% (1)
- Discurso de Wilaim FaulknerDocumento2 páginasDiscurso de Wilaim Faulknerleonid04Aún no hay calificaciones
- Libro+Dorado UnlockedDocumento430 páginasLibro+Dorado Unlockedforonda33Aún no hay calificaciones
- Conferencia de AyllonDocumento7 páginasConferencia de AyllonJorian ArforiasAún no hay calificaciones
- La Triada de Obras Como Actua Dios en La Vida (Listo - Final - Completo)Documento88 páginasLa Triada de Obras Como Actua Dios en La Vida (Listo - Final - Completo)Jesus David NuñezAún no hay calificaciones
- GUÍA N°1 OA8 1M La Esfinge POEDocumento5 páginasGUÍA N°1 OA8 1M La Esfinge POEJaime Valencia Santander100% (1)
- Guía N°1 Oa8 1M PautaDocumento6 páginasGuía N°1 Oa8 1M PautaPaulina Beatriz Alvarez SaldiviaAún no hay calificaciones
- Ribeyro, Julio Ramon - Prosas ApatridasDocumento53 páginasRibeyro, Julio Ramon - Prosas ApatridasSergio Lambarri BeléndezAún no hay calificaciones
- Caricias Angeles y Demonios Eleazar LeonDocumento120 páginasCaricias Angeles y Demonios Eleazar LeonBENJAMIN .HERRERA SANCHEZAún no hay calificaciones
- George Steiner - Humanidad y Capacidad LiterariaDocumento6 páginasGeorge Steiner - Humanidad y Capacidad Literariaatila69Aún no hay calificaciones
- Critica Del El Mandarin Eça de QueirosDocumento3 páginasCritica Del El Mandarin Eça de QueirosSteveAún no hay calificaciones
- El Amanecer de la Espiritualidad: A Orillas del EufratesDe EverandEl Amanecer de la Espiritualidad: A Orillas del EufratesAún no hay calificaciones
- Los mejores cuentos del Necronomicón: Selección de cuentosDe EverandLos mejores cuentos del Necronomicón: Selección de cuentosAún no hay calificaciones
- La Regenta: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandLa Regenta: Biblioteca de Grandes EscritoresCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (108)
- La sal de la vida: Y otros ensayosDe EverandLa sal de la vida: Y otros ensayosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Granos de oro: Pensamientos Seleccionados en las Obras de José MartíDe EverandGranos de oro: Pensamientos Seleccionados en las Obras de José MartíAún no hay calificaciones
- Diseño de Rocoto 5.corregidodocDocumento75 páginasDiseño de Rocoto 5.corregidodocMilenita BMAún no hay calificaciones
- Taller 5 - Cs Sociales. - 2020 - Trabajo Completo PDFDocumento101 páginasTaller 5 - Cs Sociales. - 2020 - Trabajo Completo PDFRocio Prieto CancinosAún no hay calificaciones
- Actividad 1.1 InvestigaciónDocumento8 páginasActividad 1.1 InvestigaciónMako_84Aún no hay calificaciones
- S04.s2 Amp EjerciciosDocumento19 páginasS04.s2 Amp EjerciciosMarcelo Adrian GonzalesAún no hay calificaciones
- Actividad Grado UndécimoDocumento33 páginasActividad Grado Undécimojhonalex5j3Aún no hay calificaciones
- Trabajo Final NinoskaDocumento12 páginasTrabajo Final NinoskaSammy RodriguezAún no hay calificaciones
- Parálisis FacialDocumento4 páginasParálisis FacialEzeBorjesAún no hay calificaciones
- Examen Extraordinario Rene VargasDocumento3 páginasExamen Extraordinario Rene VargasRené VargasAún no hay calificaciones
- Motricidad GruesaDocumento8 páginasMotricidad GruesaTía María José PNT A-BAún no hay calificaciones
- Link Fundamentos de EconomiaDocumento5 páginasLink Fundamentos de EconomiaJessica ParedesAún no hay calificaciones
- Dxsanred - La Didáctica de La Literatura Una Cuestión de ContagioDocumento7 páginasDxsanred - La Didáctica de La Literatura Una Cuestión de ContagioFundamentos InvestigaciónAún no hay calificaciones
- Cronograma Académico Por Parciales 2018-2019Documento1 páginaCronograma Académico Por Parciales 2018-2019Freddy ProañoAún no hay calificaciones
- Cuadro de DesarrolloDocumento2 páginasCuadro de DesarrolloVanesa RomanoAún no hay calificaciones
- Apuntes. Organización y Administración de EmpresasDocumento90 páginasApuntes. Organización y Administración de Empresasrogelio ronald acostaAún no hay calificaciones
- Cajón Desastre.Documento11 páginasCajón Desastre.Javier JiménezAún no hay calificaciones
- Reflexion Evaluacion y Areas de OportunidadDocumento2 páginasReflexion Evaluacion y Areas de OportunidadCarlos Jesus Ucan SegoviaAún no hay calificaciones
- FinallDocumento15 páginasFinallLopez Alvarado JheisonAún no hay calificaciones
- Memoria, Verdad y JusticiaDocumento5 páginasMemoria, Verdad y Justiciamailen BlancoAún no hay calificaciones
- El Uso Del Diccionario para Sexto de PrimariaDocumento7 páginasEl Uso Del Diccionario para Sexto de PrimariaGuadalupe RamirezAún no hay calificaciones
- Sílabo de Prácticas Pre-Profesionales I 2019 - I - ADocumento8 páginasSílabo de Prácticas Pre-Profesionales I 2019 - I - AHermogenes Jara HurtadoAún no hay calificaciones
- Practica 1 - Laboratorio de FisicaDocumento11 páginasPractica 1 - Laboratorio de FisicaAndres AzaAún no hay calificaciones
- Mi Credo PersonalDocumento4 páginasMi Credo PersonalSagrario Martinez RuizAún no hay calificaciones
- Lipotimia. Síncope.Documento36 páginasLipotimia. Síncope.HarDmando LauraAún no hay calificaciones
- Plan de TrabajoDocumento2 páginasPlan de TrabajoMalena RodriguezAún no hay calificaciones
- Modelos de Estudios ZapataDocumento59 páginasModelos de Estudios Zapatamaria-alejandra-22Aún no hay calificaciones
- Conciliar Fe y RazónDocumento3 páginasConciliar Fe y RazónGabrielaPort50% (2)
- C 56 XDocumento3 páginasC 56 XRodrigo SanabriaAún no hay calificaciones
- 26.006.04 CanceleriaDocumento3 páginas26.006.04 CanceleriaMiguel Angel TxzAún no hay calificaciones
- Reglamento V Carrera NocturnaDocumento4 páginasReglamento V Carrera NocturnamacrianoAún no hay calificaciones