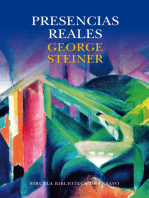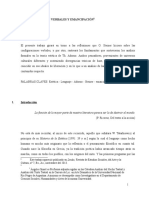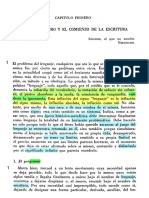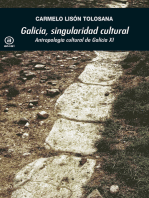Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
George Steiner
Cargado por
LUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOS0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
70 vistas4 páginasEl documento discute la naturaleza de la interpretación de textos clásicos. Sostiene que (1) los clásicos nos interrogan cada vez que los abordamos y desafían nuestra comprensión, (2) no existe una interpretación definitiva debido a que el contexto y significado de una obra van más allá del texto mismo e incluyen factores históricos y sociales, y (3) toda interpretación es provisional y parcial ya que los clásicos escapan a una comprensión total debido a su riqueza y capacidad de resistir al tiempo.
Descripción original:
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento discute la naturaleza de la interpretación de textos clásicos. Sostiene que (1) los clásicos nos interrogan cada vez que los abordamos y desafían nuestra comprensión, (2) no existe una interpretación definitiva debido a que el contexto y significado de una obra van más allá del texto mismo e incluyen factores históricos y sociales, y (3) toda interpretación es provisional y parcial ya que los clásicos escapan a una comprensión total debido a su riqueza y capacidad de resistir al tiempo.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
70 vistas4 páginasGeorge Steiner
Cargado por
LUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSEl documento discute la naturaleza de la interpretación de textos clásicos. Sostiene que (1) los clásicos nos interrogan cada vez que los abordamos y desafían nuestra comprensión, (2) no existe una interpretación definitiva debido a que el contexto y significado de una obra van más allá del texto mismo e incluyen factores históricos y sociales, y (3) toda interpretación es provisional y parcial ya que los clásicos escapan a una comprensión total debido a su riqueza y capacidad de resistir al tiempo.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
George Steiner, Errata.
El examen de una vida,
Madrid: Siruela, 1998, págs 32-37.
Un «clásico» de la literatura, de la música, de las artes, de la filosofía es
para mí una forma significante que nos «lee». Es ella quien nos lee, más de lo
que nosotros la leemos, escuchamos o percibimos. No existe nada de
paradójico, y mucho menos de místico, en esta definición. El clásico nos
interroga cada vez que lo abordamos. Desafía nuestros recursos de conciencia
e intelecto, de mente y de cuerpo (gran parte de la respuesta primaria de tipo
estético, e incluso intelectual, es corporal). El clásico nos preguntará: ¿has
comprendido?, ¿has re-imaginado con seriedad?, ¿estás preparado para
abordar las cuestiones, las potencialidades del ser transformado y enriquecido
que he planteado?
Examinemos ahora estas preguntas una por una.
El arte de la interpretación (la hermenéutica) es tan diverso como lo son
sus objetos de estudio. Los signos están desligados, tanto en sus modalidades
combinatorias como en sus significados potenciales. No hay en la condición
humana nada. más desconcertante que el hecho de que se pueda significar y/o
decir algo. Esta fisura semántica comporta una infinita diversidad de modos de
interpretación. En el caso de las lenguas, de cualquier forma de discurso o
texto, de cualquier acto de habla, las palabras salen en busca de las palabras.
No existe un límite a priori para los modos en que esta búsqueda, este rastreo
del significado, puede abordarse. Las palabras que usamos para dilucidar o
parafrasear o interpretar («traducir») palabras del mensaje, del texto que
tenemos delante, comparten una inefabilidad radical con el texto o el mensaje.
Son, como la lingüística nos ha enseñado desde Saussure, signos arbitrarios,
convencionales. Un «caballo» no se parece más a un caballo que un cheval. La
libertad formal es indisociable del signo.
Por otro lado, el signo está incrustado, más allá de su definición léxico-
gramatical, en las alusiones y en los matices fonéticos, históricos, sociales e
idiomáticos. Lleva consigo connotaciones, asociaciones, usos previos, valores
y sugerencias tonales, e incluso gráficas, pictóricas (la apariencia, la «forma»
de las palabras). Salvo en los sistemas de notación lógicos y matemáticos, la
unidad semántica nunca es del todo neutral ni del todo «inocente» (los juegos
de lenguaje de Wittgenstein). Sin embargo, el texto y su interpretación o
desciframiento son mutuamente intercambiables. Actúan el uno sobre el otro en
virtud de procesos que actúan también sobre sí mismos. Toda explicación, toda
proposición crítico-interpretativa, es otro texto.
Por eso, la educación occidental, en su matriz hebraico-helénica no ha
sido, hasta muy recientemente, sino comentario y comentario del comentario
casi ad infinitum. (La «creación de libros» y de libros sobre libros carece de fin,
como observa el Eclesiastés.) Escuchar las palabras, leerlas, es, consciente o
inconscientemente, buscar contexto, situarlas en un todo con sentido. Una vez
más, en sentido estricto (y qué significa «en sentido estricto»?), prevalece lo
ilimitado. El contexto que informa cualquier frase de, por ejemplo, Madame
Bovary es el párrafo inmediato, el capítulo anterior o posterior, la novela entera.
Y es también el estado de la lengua francesa en el momento y en el lugar en
que escribió Flaubert; es la historia de la sociedad francesa, la ideología, la
política, los giros coloquiales y el terreno de referencias implícitas y explícitas lo
que pesa —lo que acaso subvierte o ironiza— sobre las palabras, sobre los
giros de una frase determinada. La piedra cae en el aguay de inmediato se
forman sobre la superficie círculos concéntricos que se propagan de dentro
hacia fuera, hacia horizontes abiertos. El contexto, sin el cual no puede haber
ni significado ni comprensión, es el mundo.
De ahí en, mi opinión, la falsedad de los postulados postestructuralistas
y deconstruccionistas de que «no hay nada fuera del texto», de que el discurso
es un juego autónomo que borra y vacía constantemente de validación
referencial su posible intención y significado. El significado está tan
estrechamente ligado a las circunstancias, a las realidades percibidas (por más
conjeturales y transitorias que éstas sean), como nuestro propio cuerpo. Todo
intento de comprensión, de «correcta lectura», de recepción sensible es,
siempre, histórico, social e ideológico. No podemos «escuchar» a Homero
como lo escuchaba su público original. Incluso podría ocurrir, como afirma
Borges, que a finales del siglo XX la Odisea deba datarse después del Ulises,
de Joyce. Pero son precisamente estos determinantes vitales del contexto los
que tornan absurdo el postulado de que el significado está exento de
referencias externas y a menudo extralingüísticas.
Es la tarea acumulativa, argumentativa, autocorrectora de ver y de
revisar lo que hace que toda propuesta de comprensión, toda
«descodificación» e interpretación (siendo éstas estrictamente inseparables),
resulte meramente tentativa. Y el atributo que distingue lo trivial, la obra
efímera, ya sea en la música, en la literatura o en las artes, consiste en que
puede clasificarse y comprenderse de una vez por todas. En un sentido
absolutamente pragmático y racional, un acto de significación riguroso —
verbal, visual, tonal— es inagotable en su recapitulación interpretativa. No
puede ser diseccionado o fijado. Todas y cada una de las lecturas, en el sentido
más amplio del término, todas y cada una de las cartografías hermenéuticas
son provisionales, incompletas y, posiblemente, erróneas. En lo que respecta a
la lengua, ningún diccionario es definitivo. La definición y alcance de las
palabras —su Sprachfield, como lo define nítidamente la lengua alemana—
cambia en el curso de. la historia de la lengua en función de las regiones, de la
edad de los hablantes y de su procedencia social. La gramática, que es el
núcleo del pensamiento, posee su propia historia, sus propias tensiones
dialécticas entre la corrección (un concepto notablemente politizado) y la
subversión, entre la herencia y la innovación. Cualquier desplazamiento del
significado en la expresión humana ocurrirá, «llegará a ser» -en las plenas
connotaciones temporales de esta expresión bíblica—, a medio camino entre la
convención y la anarquía, entre el cuché y la creación. Las posibilidades de
variación, de mutación, son formalmente infinitas. Como también lo son las de
la recepción y la respuesta explicativas. Los instrumentos posibles abarcan
desde la arqueología y la restauración epigráfica de textos mutilados hasta el
psicoanálisis, desde la exégesis textual y la glosa interlinear hasta las
extravagancias de la deconstrucción, desde los análisis de orden lógico-
sintáctico hasta las interpretaciones y las críticas sociohistóricas ofrecidas por
el tomismo o el marxismo. El carnaval de la comprensión y el juicio está abierto
a todo el mundo Pero ni la mas variada, ni la mas sistemática y rigurosa
«exposición» de un texto, de los significados de su significado, podrá llegar a
completar su objeto. Los clásicos escapan a cualquier forma de decibilidad
definitiva.
Este es el quid de la cuestión. Un lector (o espectador o auditor)
competente, dotado, en el caso de la literatura, de conocimientos histórico-
lingüísticos, idealmente sensible a las vidas polisémicas y metamórficas de la
lengua, intuitivo e inspirado en su empatía —Coleridge leyendo a Wordsworth,
Karl Barth glosando la «Carta a los romanos», Mandelstam respondiendo a
Dante—, no llegará sino a «aproximarse». La fuerza vital del poema o de la
prosa que se pretende dilucidar, su capacidad de resistencia al tiempo,
permanecerá intacta, Ninguna hermenéutica equivale a su objeto. Ninguna
nueva exposición, mediante la «disección» analítica, la paráfrasis o la descri
pción emocional, puede sustituir al original (en lo efímero, en lo funcional,
semejante sustitución es imposible).
La música nos proporciona la prueba. La comprensión reside en nuevas
ejecuciones. Así, la interpretación y la crítica son, en su vertiente más honesta,
discursos más o menos sugerentes y enriquecedores de encuentros
personales y siempre provisionales. Es esta subjetividad provisional, esta
necesidad persistente de reconsideración y enmienda, lo que confiere cierta
legitimidad al proyecto deconstruccionista. Ninguna decisión externa, ya se
trate del tropo de la revelación divina o de la sentencia expresa del autor,
puede garantizar la interpretación. Como tampoco puede hacerlo el consenso,
siempre parcial o temporal, sobre la educación «canónica» y general. Es
empíricamente posible que nuestra interpretación sea errónea, pese a nuestros
esfuerzos y unanimidades. Es lógicamente concebible que el texto que
tenemos delante no signifique nada, que persiga o represente el sinsentido.
También es posible que el autor se proponga ironizar sobre su obra, convertirla
en mera broma espectral. Pero las suposiciones que subyacen a esta no
lectura, a esta diseminación en el vacío, son en sí mismas arbitrarias y están
sustantivamente arraigadas en la lengua en la que se expresan (los
deconstruccionistas y los posmodernistas nos abruman con sus prolijos
tratados). En toda mi obra, y más explícitamente en Presencias reales (1989),
he realizado la apuesta contraria: por las relaciones, por opacas que sean,
entre palabra y mundo, por las intenciones, por difícil que resulte descifrarlas,
de los textos y de las obras de arte que exigen un reconocimiento. En este
caso, como tantas veces le ocurre a nuestro confuso ser, la simiente vital, la
pauta de la vida, es el sentido común.
Pero insisto en que todo acto de comprensión se queda corto. Se diría
que el poema, el cuadro, la sonata trazan un último círculo alrededor de sí
mismos, creando así un espacio de inviolada autonomía. Defino un clásico
como aquel alrededor del cual este espacio es perennemente fructífero. Nos
interroga. Nos obliga a intentarlo de nuevo. Convierte nuestros encubrimientos,
nuestras parcialidades y nuestros desacuerdos, no en un caos «relativista», en
un «todo vale», sino en un proceso de ahondamiento. Las interpretaciones
válidas, las críticas que merecen ser tomadas en serio, son aquellas que
muestran visiblemente sus limitaciones, su derrota. Esta visibilidad, a su vez,
contribuye a revelar la inagotabilidad del objeto. La llama de la Zarza era más
viva porque su intérprete no podía acercarse demasiado.
Cuando nos proponemos responder a un clásico con cualesquiera
habilidades, escrúpulos y sentimientos clasificados a nuestro alcance, cuando
nos esforzamos por aprender incluso de nuestros errores en un sentido o en
otro, practicamos lo que yo denomino filología. Las raíces de las palabras
llegan hasta el corazón de las cosas: la palabra «filología» contiene «amor» y
logos. Habla del diálogo iniciado no tanto por nosotros mismos como por el
poema, la escultura, la fuga o el texto filosófico con los cuales nos enfrentamos.
También podría gustarte
- La poesía del pensamiento: Del helenismo a CelanDe EverandLa poesía del pensamiento: Del helenismo a CelanCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (7)
- Creación, recepción y efecto: Una aproximación hermenéutica a la obra literariaDe EverandCreación, recepción y efecto: Una aproximación hermenéutica a la obra literariaAún no hay calificaciones
- Steiner George Presencias Reales 2Documento18 páginasSteiner George Presencias Reales 2any68Aún no hay calificaciones
- Habitar el margen: Sobre la narrativa de Lydia CabreraDe EverandHabitar el margen: Sobre la narrativa de Lydia CabreraAún no hay calificaciones
- MICHEL SERRES, La ComunicacionDocumento20 páginasMICHEL SERRES, La ComunicacionromiperaltaAún no hay calificaciones
- Cuerpo, símbolo y estructura del inconscienteDocumento155 páginasCuerpo, símbolo y estructura del inconscienteteo1948Aún no hay calificaciones
- Steiner George - El Silencio de Los LibrosDocumento79 páginasSteiner George - El Silencio de Los LibrosCome GoAún no hay calificaciones
- George Steiner El Silencio de Los Libros PDFDocumento79 páginasGeorge Steiner El Silencio de Los Libros PDFTotora MononokeAún no hay calificaciones
- Palabra Poética y TeatralidadDocumento34 páginasPalabra Poética y TeatralidadBenedix SchönfliesAún no hay calificaciones
- El tajo y la ingesta del sentido: Incursiones estético-políticas del neobarroco nuestroamericano y su deriva neobarrosaDe EverandEl tajo y la ingesta del sentido: Incursiones estético-políticas del neobarroco nuestroamericano y su deriva neobarrosaAún no hay calificaciones
- Escritos Publicados e Inéditos de Filología Románica (Siglos XIII-XIX)De EverandEscritos Publicados e Inéditos de Filología Románica (Siglos XIII-XIX)Aún no hay calificaciones
- Interpretar Es Juzgar - George Steiner - EnsayoDocumento17 páginasInterpretar Es Juzgar - George Steiner - EnsayoDemetrio OlivoAún no hay calificaciones
- Afirmaciones para SteinerDocumento10 páginasAfirmaciones para SteinerJohan Ernesto Rangel NievesAún no hay calificaciones
- Juan Bautista Ritvo, un analista en controversiaDocumento3 páginasJuan Bautista Ritvo, un analista en controversiaFelipe RomanoAún no hay calificaciones
- La Poesía Del Pensamiento - SteinerDocumento12 páginasLa Poesía Del Pensamiento - SteinerFernando Franco40% (10)
- Michel Serres, La ComunicaciónDocumento14 páginasMichel Serres, La ComunicaciónAníbal Rossi100% (2)
- Sabor y saber de la lenguaDocumento21 páginasSabor y saber de la lenguaArianna MathisonAún no hay calificaciones
- Smart, Ángeles. Estética, Tiempos Verbales y EmancipaciónDocumento13 páginasSmart, Ángeles. Estética, Tiempos Verbales y EmancipaciónAngeles SmartAún no hay calificaciones
- 3.1. Derrida, Jacques - de La GramatologíaDocumento7 páginas3.1. Derrida, Jacques - de La GramatologíaNystus AsphyxiaAún no hay calificaciones
- La seducción de los relatos: Crítica literaria y política en la ArgentinaDe EverandLa seducción de los relatos: Crítica literaria y política en la ArgentinaAún no hay calificaciones
- El comienzo de la escrituraDocumento6 páginasEl comienzo de la escrituraFausto Alejandro Suárez100% (1)
- Dialnet LaJarchaParadigmaTeorico 2573068Documento8 páginasDialnet LaJarchaParadigmaTeorico 2573068vanesa huaman salasAún no hay calificaciones
- El Arte Del Monologo Sanchis Sinesterra PDFDocumento9 páginasEl Arte Del Monologo Sanchis Sinesterra PDFSilvia Ortega Vettoretti100% (1)
- 4 - de La Gramatología - 1ra Parte, Cap. 2 - LINGÜÍSTICA Y GRAMATOLOGÍA - Parte 2Documento24 páginas4 - de La Gramatología - 1ra Parte, Cap. 2 - LINGÜÍSTICA Y GRAMATOLOGÍA - Parte 2chezswannAún no hay calificaciones
- La discontinuidad en el arte y la literaturaDocumento25 páginasLa discontinuidad en el arte y la literaturaMicaela SampaoliAún no hay calificaciones
- Barthes-El Placer Del Texto y Lección InauguralDocumento3 páginasBarthes-El Placer Del Texto y Lección InauguralmarianoboniAún no hay calificaciones
- como se solicitó. Resume de manera concisa el tema central del documento, que trata sobre diferentes formas de lenguaje figurado como la metáfora, ironía, eufemismos, entre otrosDocumento5 páginascomo se solicitó. Resume de manera concisa el tema central del documento, que trata sobre diferentes formas de lenguaje figurado como la metáfora, ironía, eufemismos, entre otrosJohan Poma AstoAún no hay calificaciones
- El arte del monólogo: una clasificación de sus modalidadesDocumento9 páginasEl arte del monólogo: una clasificación de sus modalidadesJulián Garzón VélezAún no hay calificaciones
- Memoria y autobiografía: Exploraciones en los límitesDe EverandMemoria y autobiografía: Exploraciones en los límitesAún no hay calificaciones
- Lenguaje y silencio: Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumanoDe EverandLenguaje y silencio: Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumanoAún no hay calificaciones
- Angenot La Inscripcion Del Discurso Social en El Texto LiterarioDocumento16 páginasAngenot La Inscripcion Del Discurso Social en El Texto Literarioelizabetho14100% (1)
- Dalmaroni, Discontinuidad - Resto y falta.docxDocumento15 páginasDalmaroni, Discontinuidad - Resto y falta.docxmatias.lemoAún no hay calificaciones
- v1xWaL (Libro Electrónico 2022)Documento120 páginasv1xWaL (Libro Electrónico 2022)Bernardo moralesAún no hay calificaciones
- Quintin Racionero Espiritu BarrocoDocumento108 páginasQuintin Racionero Espiritu BarrocosantiAún no hay calificaciones
- Literatura ExperimentalDocumento4 páginasLiteratura ExperimentalcarlospaganoAún no hay calificaciones
- La imagen intermitente: Espera y contestación ante la presencia desnuda de lo otroDe EverandLa imagen intermitente: Espera y contestación ante la presencia desnuda de lo otroAún no hay calificaciones
- Aproximaciones psicoanalíticas al lenguaje literarioDe EverandAproximaciones psicoanalíticas al lenguaje literarioAún no hay calificaciones
- Guillermo Sucre: la poesía como diálogo críticoDocumento6 páginasGuillermo Sucre: la poesía como diálogo críticoJosé Malavé MéndezAún no hay calificaciones
- Serres-HERMES Segunda ParteDocumento99 páginasSerres-HERMES Segunda ParteJuan Carlos BermúdezAún no hay calificaciones
- Sobre La Dificultad - SteinerDocumento20 páginasSobre La Dificultad - Steinerquillacinga100% (1)
- El Viaje Sobre El Tiempo o La Lectura de Los ClásicosDocumento8 páginasEl Viaje Sobre El Tiempo o La Lectura de Los Clásicosben zilethAún no hay calificaciones
- Antología Poética by Luis Chwesiuk PDFDocumento372 páginasAntología Poética by Luis Chwesiuk PDFLuis ChwesiukAún no hay calificaciones
- Lasso de La Vega. El Diálogo y La Filosofía Platónica Del ArteDocumento64 páginasLasso de La Vega. El Diálogo y La Filosofía Platónica Del ArtemdfkewnrkuefhnAún no hay calificaciones
- El arte del monólogo: modalidades y posibilidadesDocumento7 páginasEl arte del monólogo: modalidades y posibilidadesAlejandraAún no hay calificaciones
- Literatura Como Utopía - Ingeborg Bachmann - Sel - Tex.lrcpDocumento26 páginasLiteratura Como Utopía - Ingeborg Bachmann - Sel - Tex.lrcpluiscalderAún no hay calificaciones
- Las Figuras Literarias - Nicolas HidrogoDocumento18 páginasLas Figuras Literarias - Nicolas HidrogoBasilio HuancaAún no hay calificaciones
- Tres realismos: Literatura argentina del siglo 21De EverandTres realismos: Literatura argentina del siglo 21Aún no hay calificaciones
- Galicia, singularidad cultural: Antropología cultural de Galicia XIDe EverandGalicia, singularidad cultural: Antropología cultural de Galicia XIAún no hay calificaciones
- Poesía visual: arte y palabra en la transpoética de Bernardo Morales GonzálezDocumento124 páginasPoesía visual: arte y palabra en la transpoética de Bernardo Morales GonzálezBernardo moralesAún no hay calificaciones
- Derrida, J. - Cómo No Hablar. Y Otros Textos (1989)Documento154 páginasDerrida, J. - Cómo No Hablar. Y Otros Textos (1989)Jessica Anderson100% (1)
- 10 Notas para Pensar La PoesíaDocumento5 páginas10 Notas para Pensar La PoesíaLorenaAún no hay calificaciones
- RESEÑA CRÍTICA DE VALORES DE SENTIDO DE LA OBRA MUSICAL Y LITERARIA Por Sebastián Escudero OrtegaDocumento9 páginasRESEÑA CRÍTICA DE VALORES DE SENTIDO DE LA OBRA MUSICAL Y LITERARIA Por Sebastián Escudero OrtegaSebastián Escudero OrtegaAún no hay calificaciones
- Huellas que regresan: Sobre la naturaleza, la infancia, los viajes y los librosDe EverandHuellas que regresan: Sobre la naturaleza, la infancia, los viajes y los librosAún no hay calificaciones
- El Trabajo de Investigación PDFDocumento28 páginasEl Trabajo de Investigación PDFLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Carta A Mi Yo Del FuturoDocumento3 páginasCarta A Mi Yo Del FuturoLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Encuentra Al Mago o A La Bruja Que...Documento1 páginaEncuentra Al Mago o A La Bruja Que...LUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- FElix FelicisDocumento2 páginasFElix FelicisLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Caldero Buenos MomentosDocumento2 páginasCaldero Buenos MomentosLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- El Trabajo de Investigación PDFDocumento28 páginasEl Trabajo de Investigación PDFLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Autoestima Mujeres PatriarcalismoDocumento19 páginasAutoestima Mujeres PatriarcalismoLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Postales Mágicas de NavidadDocumento7 páginasPostales Mágicas de NavidadLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Defensa de un trabajo académicoDocumento15 páginasDefensa de un trabajo académicoLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Temariogéneronegro 2017Documento3 páginasTemariogéneronegro 2017LUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Diploma Sala Tag 2018Documento2 páginasDiploma Sala Tag 2018LUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Casa Del Tiempo eIV Num25!99!101Documento3 páginasCasa Del Tiempo eIV Num25!99!101emirounefmAún no hay calificaciones
- Lengua 456Documento17 páginasLengua 456ZAPATAAún no hay calificaciones
- Generación Del 27 PDFDocumento38 páginasGeneración Del 27 PDFJudithAún no hay calificaciones
- Evaluación Inicial 4 EsoDocumento3 páginasEvaluación Inicial 4 EsoBeatriz0% (1)
- Passives BAC2 PRADocumento3 páginasPassives BAC2 PRASonsoles MollinedoAún no hay calificaciones
- Apuntes-Completos-Novela-Negra UsalDocumento41 páginasApuntes-Completos-Novela-Negra UsalLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Examen de FONOLOGÍADocumento3 páginasExamen de FONOLOGÍALUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Teoría Género Negro y PolicíacoDocumento3 páginasTeoría Género Negro y PolicíacoLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Apuntes Fonología.Documento15 páginasApuntes Fonología.LUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Literatura Hispanoamericana, ColonialDocumento54 páginasLiteratura Hispanoamericana, ColonialLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- La Novela Policíaca en EspañaDocumento23 páginasLa Novela Policíaca en EspañaLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- 02 Tarea Novedades Ortografia RAEDocumento1 página02 Tarea Novedades Ortografia RAELUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Apuntes FonéticaDocumento19 páginasApuntes FonéticaLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Examen de FONOLOGÍADocumento3 páginasExamen de FONOLOGÍALUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Examen Fonetica y FonologiaDocumento1 páginaExamen Fonetica y FonologiaLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Howe - SD - Criollos (Tema 2)Documento19 páginasHowe - SD - Criollos (Tema 2)LUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- Textos CatuloDocumento1 páginaTextos CatuloLUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones
- 5a Declinacion 13Documento1 página5a Declinacion 13LUCÍA MACARENA CATALINA GONZÁLEZ-LLANOSAún no hay calificaciones