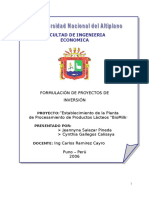Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Notas La Etología Humana
Notas La Etología Humana
Cargado por
TITO DANIEL RENTERIA VELEZTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Notas La Etología Humana
Notas La Etología Humana
Cargado por
TITO DANIEL RENTERIA VELEZCopyright:
Formatos disponibles
La etología humana.
La etología humana.
La etología humana es el estudio biológico del comportamiento del hombre. Trata de descubrir lo que
hay que específico los comportamientos humanos en comparación con los de los animales.
La etología ocupa un lugar especial entre las disciplinas que tratan del comportamiento de los
animales y del ser humano. En efecto, la mayoría ya lo hacen, ya sea porque se interesan en el
conocimiento del comportamiento mismo, ya sea por asimilar directamente el comportamiento del
hombre al de los animales, y a la inversa.
Desde el siglo XIX, el estudio del comportamiento animal se ha desarrollado en tres direcciones y
cada una reflejo un modo especial de concebir las relaciones entre los animales y el hombre.
En primer lugar, la psicología animal ha comenzado por recoger las anécdotas sobre los animales que
todo el mundo domestica por ejemplo el gato, el perro, el pájaro, el pez, etc., a clasificarlas y luego
comparar entre sí las actividades de los representantes de diferentes especies. De lo cual se deduce
la existencia, entre ciertos animales, de capacidades análogas a las del ser humano, particularmente
en el dominio del conocimiento.
El camino de tal psicología va del hombre al animal, en el sentido de que tiende a dar cuenta de las
actividades de los animales atribuyéndoles características humanas. Esa dirección antropomórfica se
encuentra, en un segundo tiempo, confrontada con el problema planteado por la introspección, es
decir el estudio por el individuo mismo de lo que experimenta subjetivamente. En el caso del ser
humano, la sola introspección no basta para convencerse de que los demás experimentan lo mismo
que uno; se necesita además descubrir un aspecto de la actividad de los demás que permite atribuirles
una conciencia parecida a la propia.
Una segunda dirección se caracteriza por la as investigaciones que se han desarrollado,
principalmente en Estados Unidos, al utilizar animales como sustitutos de seres humanos. Ahí se trata
menos de una psicología animal que de una psicología con animales.
Una tercera dirección encuentra su origen en el debate sobre el instinto. La metafísica cartesiana
atribuye al hombre de un alma inmortal, reduciendo los animales a cuerpos perecederos, autómatas
regidos por una inteligencia superior que los creó. Los instintos no serían entonces más que el juego
de los resortes del animal - máquina. Se puede encontrar ahí uno de los orígenes del debate entre el
mecanismo y el vitalismo.
La etología adoptará una posición original con relación a estas tres formas de psicología animal y de
psicología comparada, al destacar, siguiendo a Darwin, la idea de evolución y la necesidad de tomar
en cuenta los antecedentes filo genéticos del comportamiento.
Desde sus primeros trabajos, que etólogos como Lorenz y Tinbergen han estudiado al hombre y
desarrollado una etología humana conjuntamente con la que trata de los animales. Además,
numerosos sectores de la psicología, en particular la social y la del niño, recurren a métodos enfocados
al estudio de las conductas de los animales en su medio natural, sin referirse siempre explícitamente
a la etología, lo que dará lugar a un saber que vendrá a enriquecer los conocimientos en etología
humana.
Etología, conductismo, y sociobiología.
Primeramente, la etología se ha desarrollado como reacción al conductismo
o psicología del comportamiento, movimiento nacido hacia 1910, del cual
fueros iniciadores Watson, en Estados Unidos y Pieron en Francia. Para el
conductismo, el objeto de la psicología es el comportamiento observable, no
la conciencia. Afirma la continuidad entre el animal y el hombre; los
resultados de los estudios hechos en organismos inferiores pueden
generalizarse y transportarse al nivel de los organismos superiores. Desde
ese punto de vista, el comportamiento de los animales y el del hombre se
estudian esencialmente en laboratorio, así se pueden ofrecer condiciones de
experimentación rigurosas y reproducibles.
La etología y el conductismo convergen sin embargo en muchos puntos. Ante
todo, ambos se refieren a las ideas de Darwin relativas a la evolución y a la
selección natural: la especie humana ha evolucionado a partir de formas
inferiores y los animales están dotados de vida mental, pero esto no es cualitativamente diferente el
comportamiento manifiesto. A continuación rechazan una explicación de los comportamientos
apelando a conceptos calificados de mentalistas, como la intención, la voluntad, el sentimiento, y de
relativas a sucesos privados que por sí mismos no constituyen explicación sino que, por el contrario,
la exigen.
Las perspectivas iníciales de la etología se han modificado con el desarrollado de la sociobiología, o
biología de los fenómenos sociales corriente nacida de las hipótesis de Hamilton sobre los
fundamentos genéticos del comportamiento social. La sociobiología cuestiona especialmente el valor
selectivo de las estructuras sociales.
La sociobiología sigue un camino inverso al de la etología: en lugar de partir de observaciones
empíricas, adoptó un punto de vista educativo, buscando qué consecuencias se pueden sacar de una
aplicación de la teoría de la evolución en el nivel de los genes. Pero esto presenta dos dificultades, la
primera de esas dificultades consiste en la manera de concebir la adaptación y la segunda dificultad
surge de la ventaja aparente que representarían los comportamientos llamados altruistas.
Ese hiriente que en la adaptación del hombre a su medio los sistemas culturales que implican
abundancia de respuestas nuevas y variables desempeñan un papel determinante. Sin duda la
evolución biológica que ha conducido a la formación de la especie, y la evolución cultural, son
indisociables entre sí; pero los rasgos culturales no se apoyan en sustratos que equivalgan hasta los
genes, y las tasas de supervivencia y de fecundidad de los individuos de las que depende la selección
natural influyen poco o nada en la competencia de los grupos humanos en conflicto. Por ejemplo, no
son los que permitirían comprender la antigua oposición entre los pueblos asiáticos y las potencias
coloniales.
La biológica social se centra en un conjunto limitado de comportamientos sociales: aquellos cuyo fin
previsible es asegurar la supervivencia de la descendencia del individuo.
Los métodos de la etología humana
Ya sea que se defienda o no la idea de una continuidad entre el hombre y los animales y más
específicamente los primates se ve que es fecunda la adopción, en el estudio de los comportamientos,
de los métodos en uso en etología, pues ésta ha seguido más que otras disciplinas el desarrollo de
métodos de observación y la cuantificación de los resultados y aplicar esos métodos.
1. La formación del repertorio
Cuando se observa a un animal o a una persona actuar y se quiere analizar lo que hace, un primer
aspecto concierne a la elección de la unidad pertinente para tal análisis.
Los métodos de la etología se distinguen de los que se adoptan la mayoría de las veces en psicología:
la etología privilegia las medias directas de comportamientos manifiestos habitualmente por el
individuo. Dichas medias directas se oponen a los datos inferidos: así, para saber si un niño es
agresivo, más que hacer que sus padres o educadores respondan a un cuestionario se preferirá a
notar el número de conflictos en los que participa, o la proporción de golpes que han ocasionado
lágrimas y la huida de sus adversarios.
Por regla general, los comportamientos tomados en cuenta serán los observados en el medio en que
el niño vive habitualmente, y no reacciones suscitadas artificialmente en el laboratorio.
Desde tal perspectiva, la etología humana se ha impuesto como tarea establecer el repertorio de los
comportamientos humanos el etograma a semejanza de lo que se hace para las especies animales.
2. Análisis del repertorio
El análisis ecológico del comportamiento generalmente efectúa en varias etapas. La fase puede
eliminar de familiarización con el grupo estudiado va seguida de observaciones sistemáticas o de
manipulaciones experimentales, a las que siguen procedimientos de verificación. Una dificultad
metodológica particular persiste en la organización temporal de los comportamientos.
El desarrollo considerable mediante la etología de los métodos de observación y análisis cuantitativo
de los datos así recogidos no excluye, sino al contrario, el recurrir, el método experimental.
Desde ese punto de vista, la etología humana no se distingue de la psicología experimental; en
cambio, por su originalidad hay que considerar que no se pueden someter al análisis experimental
hipótesis cuya per inercia no haya sido previamente establecida sobre el terreno.
3. La búsqueda de lo universal
Con miras a descubrir estructuras innatas en el hombre, algunos sexólogos comparan los
comportamientos en especial los sociales de individuos que pertenecen a culturas diferentes y
suponen que si esos comportamientos parecen idénticos se debe a que se basan en un mismo
programa genético. Algunos rituales de salutación sería así universales: estarían, en todos los seres
humanos, caracterizados por un movimiento de las cejas, que celebran durante un sexto de segundo
aproximadamente, asociado un movimiento de cabeza y a una sonrisa. Tales universalidades son sin
embargo relativas al número necesariamente limitado de grupos culturales en los que se han
observado.
La búsqueda de universalidad en el comportamiento con miras a establecer el determinismo genético
de este último no pueden perder de vista que podrían existir rasgos biológicos que difieran de un
programa clínico a otra al estar programados genéticamente, ya sea que esos grupos hayan
experimentado presiones selectivas diferentes, sea que las culturas hayan seleccionado algunos
rasgos particulares, sea, en fin, que los límites puestos a los matrimonios entre esos grupos impiden
la difusión de esos rasgos.
El modelo etológico del comportamiento humano.
Los mecanismos de desencadenamiento.
La etología se interesó esencialmente en los procesos por medio de los cuales el organismo reacciona
a los aspectos particulares de la situación en la que se encuentra, por medio de movimientos
específicos, es decir propios de todos los miembros de la especie a la que pertenece. El proceso por
el que el organismo pone en relación esos aspectos de la situación y esos movimientos se llama
mecanismo de desencadenamiento.
El análisis experimental de ese mecanismo se basa en el empleo del método de señuelos. Numerosos
experimentos realizados siguiendo este método han permitido confirmar la existencia de mecanismos
por los cuales el organismo reacciona a estímulos muy particulares que caracterizan objetos
biológicamente importantes como los padres, la pereza, el depredador, el mío. Dichos estímulos se
llaman estímulos señales y se consideran partes de sistemas de comunicación en los cuales, en el
nivel de la evolución de la especie, el emisor será sometido a una presión selectiva orientada a
desarrollar señales cada vez más claras; por su parte el receptor será conducido a mejorar y a
especializar el funcionamiento de sus órganos sensoriales en función de las características de la señal
que emana del emisor.
El método de los señuelos a permitir igualmente establecer la existencia de estímulos supranormales,
es decir, los producidos artificialmente y que han probado ser más eficaces en el desencadenamiento
de algunos comportamientos que los estímulos presentes en la naturaleza.
Muchos mecanismos de desencadenamiento se refieren a los comportamientos sociales: cuidado de
la prole, relaciones sexuales, comportamientos de ataque diluido; de hecho, es vital para la
supervivencia del individuo y de la especie que esos comportamientos se cumplan con toda seguridad.
En el ser humano sólo han podido demostrarse unos cuantos de esos mecanismos de
desencadenamiento. Por otra parte, Lawrence ha lanzado la hipótesis de que nuestras reacciones a
ciertas características faciales de los animales traducen la existencia de esquemas sin datos en la
comprensión de y la irritabilidad que resulta de una lesión los movimientos de expresión; percibimos
así al camello como altivo al águila como audaz. Sin embargo es de temerse que la generalización de
tal método muestre sobre todo el carácter esencialmente subjetivo de esas reacciones afectivas más
que su universalidad.
En el hombre parecen existir otros mecanismos de desencadenamiento relacionados no ya con la
percepción de los demás sino con la protección del organismo.
El control del comportamiento por sus consecuencias
La activación y la realización de un comportamiento depende no sólo de un efecto de estímulos
desencadenantes, sino también del estado interna del organismo en el momento en que actúan sobre
el esos estímulos.
Entre las relaciones que pueden existir entre un estímulo y un comportamiento, la más simple es el
reflejo: la señal que corresponde a un estímulo provoca siempre, en casos semejantes, la reacción;
el rayo de luz que percibe el ojo provoca indefectiblemente el guiño del párpado y la contracción de
la pupila. No obstante, un estímulo puede alcanzar un órgano sensorial sin provocar por ello ipso
facto una respuesta del organismo.
Las consecuencias de un comportamiento una vez que éste se ha cumplido pueden ejercer un efecto
inverso sobre las condiciones internas del organismo y la elocución misma de la acción poeta menester
sentar efecto sobre las condiciones internas. Finalmente, se puede hacer que el estímulo ejerza un
efecto de activación o que reduzca una disposición interna. Tanto los estímulos como las respuestas
del organismo pueden pues ejercer efectos en sentido inverso sobre el estado interna de este punto
es en este sentido en el que el comportamiento puede considerarse controlado por sus consecuencias.
Los conflictos. Las actividades de sustitución
Con frecuencia sucede que en el ambiente en el que se encuentra el organismo los estímulos
desencadenan varios comportamientos diferentes incompatibles entre sí. Ahora entonces conflicto
entre las disposiciones para cumplir esos comportamientos al mismo tiempo. Tal conflicto puede
resultar que un mismo estímulo suscite reacciones contradictorias.
Esos conflictos de motivaciones pueden resolverse de diversas maneras. Ante todo, el organismo
puede no llevar a cabo más que uno de los comportamientos activados e inhibir los demás. En esa
competencia entre disposiciones para llevar a cabo tal o cual comportamiento, se manifestará el más
fuertemente activado el que corresponda un objetivo prioritario o esté sujeto a un estímulo más
intenso.
Los correlativos psicofisiológicos
Todo comportamiento va unido una actividad fisiológica del sistema nervioso y del sistema endocrino,
sistemas que son productos de una filogenia, y el análisis comparativo de su funcionamiento deriva
del programa de la etología humana.
Esta actividad fisiológica tiene lugar en la cadena de acontecimientos que llevan de la percepción de
la situación desencadenante a la ejecución del movimiento. Nuestros conocimientos actuales acerca
de la manera en que se realiza la integración sensora - motriz lamentablemente son mucho más
limitados que los relativos a los procesos perceptivos elementales o a las fases terminales del control
motor. Los principales métodos de análisis de los correlativos neurofisiológicos del comportamientos
en el registro de la actividad eléctrica del cerebro, el estímulo eléctrico directo y el examen de las
consecuencias que tienen lesiones y circunscritas a sistema nervioso.
La patología entraña a veces en el hombre una alteración de las conductas comparable a la que
provoca en el animal una lesión del sistema nervioso producía con fines experimentales. Un ejemplo
de esto es el caso de las crisis súbitas de ira que sobreviven a personas que padecen un tumor situado
en el lóbulo temporal interior y la irritabilidad que resulta de una lesión del lóbulo frontal.
La significación adaptativas de los comportamientos
Un comportamiento puede favorecer la supervivencia de quien lo lleva a cabo o la de su descendencia.
Ante todo es en este sentido en el que se habla de significación adaptativas. Esta relativamente fácil
de establecer cuando las funciones de los comportamientos son la alimentación, los cuidados a los
hijos y la protección contra los depredadores. Sin embargo muchos otros comportamientos tienen
apenas una incidencia indirecta sobre la realización de tales funciones. Como por ejemplo los
comportamientos de comunicación podrán favorecer la cohesión de las relaciones sociales dentro de
un grupo, optimizar las relaciones familiares y la educación de los hijos, pero no favorecerán más que
indirectamente la supervivencia de quienes comunican.
En otro sentido se puede concebir la adaptación de los comportamientos a partir de un modelo,
siguiendo al cual el estado interno de un organismo se considera como un sistema de variables en
interacción. La adaptación se refiere igualmente al valor óptimo que de alcanzar y mantener la
variable, así como el comportamiento cuya activación tendrá como resultado que la variable alcance
ese valor óptimo.
Sin embargo este modelo encuentra una limitación en el hecho de que un mismo comportamiento
con frecuencia reviste significaciones diferentes para el organismo.
La adaptación puede, finalmente, ser considerada en el tiempo. La reacciones fisiológicas se
desarrollan a intervalos relativos breves. Los diferentes grupos humanos no resuelven de la misma
manera los problemas que les plantea la utilización de los recursos de que disponen en el ambiente
en que viven.
Etología de las interacciones sociales
Tanto los animales como en el hombre las relaciones entendidas varían considerablemente de un
grupo a otro: las estructuras sociales difieren de una especie a otra, igual que las señales visuales,
acústicas, térmicas, táctiles u olfativas que intervienen en las interacciones sociales. Dichas
estrategias se aplican en el seno de interacciones sociales que se pueden considerar como
intercambios de señales a las que los indios reaccionan de manera relativamente estereotipada.
Desde ese punto de vista se puede intentar analizar las características biológicas específicamente
humanas relativas a los comportamientos sociales.
Las señales sociosexuales
Entre las interacciones sociales, sin duda las más importantes son
las que dan entre el hombre y la mujer, tanto por la constitución
misma de los grupos sociales como por su función biológica en la
perpetuación de la especie. Las relaciones sexuales normales son
resultado de un proceso durante el cual los individuos se encuentran
y se seduce. Para cualquier individuo que busca establecer ese tipo
de lazo un primer problema consiste en atraer hacia sí, y no hace
un rival, la atención de una persona del otro sexo, varias
características sexuales secundarias en la morfología humana entre
otras la disposición de la vellosidad y en los tejidos adiposos podrían
desempeñar un papel en este proceso.
Dominación, jerarquía, territorio.
Muchas actividades de los animales y el hombre tienen lugar en
presencia de los demás. Uno de los indicios más elementales de que
se toma en cuenta al otro sin por ello persiga necesariamente
distinto de sí es el fenómeno del contagio, que consiste en realizar
la misma actividad que otro y en sincronía con él. Este fenómeno es
particularmente frecuente entre los primates durante la comida, el
abandono de un dormitorio y la fuga ante un depredador. En el
hombre, el contagio se manifiesta en casos de pánico o de histeria
colectiva, pero también, con frecuencia, cuando hay risas o bostezos en sociedad. El contagio no
basta para organizar las relaciones entendidas. Para que esto suceda es necesario descentrarse y
coordinar su propio comportamiento con el del otro en función de un objetivo común, en suma:
cooperar. Las interacciones sociales se desenvuelven en un espacio. Éste presenta propio
disfuncionales, en especial saber si los recursos que contiene pueden asegurar la manutención en el
plano metabólico y energético, favorece la reproducción, reducir los efectos de la depredación,
proporcionar bienes valorados por las culturas o, en los primates infrahumanos, por las protoculturas.
El miedo, la angustia, la agresividad
De todas las relaciones entre los seres vivos, aquella entre la presa y el depredador estilo
genéticamente una de las más antiguas: los seres vivos se nutren de otros seres vivos y evitan, a su
vez, servir de alimentos a otros. De ahí el desarrollo, desde las bacterias hasta en los monos
antropomorfos y en el hombre, de mecanismos de defensa y ataque que permiten a los organismos
optimar su supervivencia por medio de la captura de presas, reduciendo al máximo el peligro de
convertirse ellos mismos en víctimas de depredadores.
La agresividad humana deriva también de la historia filogenia ética de la especie y las interacciones
agresivas pueden describirse según el modelo de los combates animales. Ciertas señales funcionarían
como indicios de una disposición a atacar: la mirada en los ojos, la expresión de cólera que descubre
los dientes, el puño levantado. La función de esas amenazas es desencadenar la huida del adversario.
Otras señales funcionarían como gestos de apaciguamiento: bajar la cabeza, quedarse en el suelo
inmóvil. Estos comportamientos que disminuyen la estatura del individuo reducen el riesgo de recibir
un golpe y aumentan las posibilidades de ayuda.
Los movimientos de expresión
En la relaciones inter individuales, la expresión de las emociones desempeñe un papel importante.
Para Darwin, preocupado por fundamentar la continuidad entre el animal y el hombre, la expresión
de las emociones representaba vestigios de movimiento que habían tenido una función práctica entre
los antepasados animales del hombre. Según el principio de la asociación de los hábitos útiles,
movimientos originalmente orientados hacia un objetivo como mirar alrededor de si ante un peligro
se convertirían en hábitos automáticos, transmisibles hereditariamente: de esta manera se puede
comprender que el miedo se expresa abriendo mucho los ojos. Por otra parte, alguno de esos
movimientos, como la mirada, tienen un significado que varía según el contexto: más qué hacer de
ello una señal de atracción, de respeto o de amenaza, conviene examinar de qué manera estos
comportamientos intervienen en la regulación de los intercambios sociales.
Etología de la infancia
En el estudio de la ontogenia de los comportamientos humanos, la etología se ha centrado en los que
son más determinantes en la relaciones con los demás: los relativos a la conciencia de sí y a la
diferenciación entre sí y los otros, los que caracterizan el establecimiento de un lazo entre el hijo y
su madre y entre niños de la misma edad, los que hacen que el adolescente deja su familia para crear
él mismo una.
El conocimiento inmediato que tenemos de nuestras actividades así como la diferenciación que
podemos hacer entre lo que es nosotros mismos y lo que pertenece al medio en que vivimos
caracteriza la conciencia de sí. La conciencia reflexiva es tal vez lo que caracteriza más
específicamente el ser humano. Lorenz relación a su origen con el comportamiento exploratorio. No
es sorprendente que movido por su insaciable curiosidad, el hombre finalmente se haya hecho el
mismo objeto de sus exploraciones.
Los animales superiores entran en contacto no sólo con las cosas del exterior, sino también con ellos
mismos; en especial una de sus manos puede tocar la otra, tocar se va a convertir en comprender.
Esta conciencia de sí se desarrolla progresivamente en el curso de la primera infancia y los psicólogos
han dedicado numerosos trabajos a analizar sus etapas.
Las conductas de afecto
Estar juntos y permanecer así caracteriza el comportamiento de la mayoría de las especies animales
y el hombre. La atracción de un individuo por otro, que hace buscar a ese otro cuando ha desaparecido
y permanecer luego a su lado, así como la activación de los comportamientos de los que resulta la
proximidad de otro, definen al afecto. Cuando recabe en una persona, el afecto puede o no ser
recíproco.
El criterio de la asociación en el espacio, al menos por un tiempo dado, implica que comportamientos
característicos de la afecto puedan manifestarse en presencia del otro, sin estar necesariamente
dirigidas a él. Por último proximidad temporal puede ir junto con o ser sustituida por la proximidad
espacial. Sin modificar su posición en el espacio, uno puede demostrar su efecto al responder
preferente o hasta exclusivamente un compañero.
La relaciones entre niños
La importancia dada a las interacciones entre el hijo y su madre a veces ha llevado a pensar que era
esencialmente en el seno de esos intercambios donde se desarrollaban los comportamientos sociales
del niño. En realidad, los niños no se comportan de la misma manera con los adultos que con otros
niños. Desde los tres meses, el bebé reacciona frente a un compañero de otro modo que frente a su
madre: lo mira más y le sonríe menos, quizá simplemente porque ese compañero es una persona
extraña. La salida del afecto entre la madre el niño permite pocas predicciones en cuanto al
comportamiento social ulterior del niño. De la misma manera, no es sino poca relaciones entre las
interacciones de la madre y el niño en su casa, y las interacciones sociales de este niño con un adulto
o con un compañero del jardín de niños.
La relaciones entre niños de la misma edad relativamente ejercen, en el desarrollo social, una
influencia por lo menos tan importante como la de la relaciones adultos - niños.
El carácter estructurado de las interacciones agresivas en los grupos de niños se ha vuelto el centro
de interés de numerosos ecólogos. De esta manera se ha demostrado que la solución a un conflicto
el hecho de que los adversarios se separen o permanezcan juntos podía predecirse a partir de los
comportamientos que lo parecerían.
La prohibición del incesto
En una misma familia, las relaciones sexuales entre parientes cercanos están universalmente
prohibidas. Las relaciones son conocidas en patología. En algunos casos pueden resultar de
condiciones socioeconómicas desfavorables, principalmente alejamiento, que facilitan la promiscuidad
en el seno de las familias. La prohibición del incesto es una ley que se encuentra en todas las culturas
y obedece, en cada sociedad, a reglas particulares que recaen en el contenido de la prohibición y en
los parientes a los que se aplican.
Estos mecanismos, que se pueden descubrir en los animales, actuarían en la misma manera en el
hombre
Desde este punto de vista funcional, la presión selectiva relativa a la prohibición del incesto sería
idéntica a la que recae en la reproducción biparental. Si este modo de reproducción es la modalidad
más extendida de la naturaleza a pesar de las complicaciones inherentes a la formación de las parejas,
es que de presentar una ventaja selectiva considerable.
El conflicto de las generaciones
En la adolescencia, a veces se asiste un a un conflicto de generaciones que se traduce en una
hostilidad de los jóvenes, no contra personas tomadas individualmente que pertenecen a la
generación de más edad, sino respecto a las adquisiciones culturales de esta.
Este proceso sería análogo al que se puede observar entre dos grupos étnicos hostiles. Cada uno
represente un conjunto de individualidades ligadas por normas culturales de comportamiento que le
son comunes. Sin embargo uno puede preguntarse si esta hostilidad es inevitable. Algunas sociedades
sean atraídas por los logros culturales de otras y podrían hacer de la coexistencia pacífica una regla
de conducta.
La especie humana muestra, en su desarrollo histórico, que las normas culturales del comportamiento
social no se terminan de una vez por todas.
Etología de los problemas mentales
la etología permite hacer hipótesis nuevas en cuanto al origen, el desarrollo, los procesos subyacentes
y la función de ciertos problemas mentales. Desde el punto de vista causal, se buscará aplicar a las
enfermedades mentales los modelos etológicos del comportamiento resultantes de los trabajos sobre
los animales. Luego, se considerarán las analogías entre numerosos comportamientos inusitados,
manifestado sobre todo por ciertos animales criados en condiciones especiales como privación de
contactos sociales durante la infancia o confinamiento en un reducido y comportamientos humanos
calificados como patológicos. Finalmente, se verá cómo la etología ha renovado la manera de concebir
la enfermedad mental como problema de la comunidad.
Las interpretaciones funcionales de la enfermedad mental
En gran medida, la enfermedad mental se puede entender como una incapacidad para comportarse
de manera adaptada: el individuo afectado por problemas mentales difícilmente establece y mantiene
lazos sociales con los que lo rodean, no prodiga los cuidados adecuados a su descendencia, no utiliza
de manera óptica los recursos del medio ambiente y ocasionalmente pone en peligro su voluntad o
su vida. Desde este punto de vista funcional, la conducta patológica se presenta con frecuencia en
forma comparable a la conducta considerada por lo demás normal en un contexto diferente de aquél
en el que aparece.
La existencia de esta patología puede parecer paradójica si se admite a la vez que la disposición a
manifestar problemas mentales es hereditaria, por una parte, y por la otra, que las conductas
seleccionadas en el curso de la evolución son adaptadas.
1. La patología como forma extrema de adaptación
Ciertos síntomas psiquiátricos se encuentran asociados a aptitudes altamente desarrolladas en tal o
cual dominio particular, por ejemplo el arte asimismo, ciertos rasgos patológicos pueden no aparecer
más que como la exageración o la manifestación inoportuna de rasgos socialmente apreciados, tales
como el espíritu de iniciativa, la imaginación o el altruismo.
Desde este punto de vista, no se ha dejado de destacar el parecido entre ciertos comportamientos
patológicos y conductas adaptadas observadas en animales.
2. La regresión a formas anteriormente adaptadas
En su desarrollo, no todos los comportamientos siguen el mismo arrimo y no hay ley general que
regule la progresión de cada uno ciertos comportamientos característicos de los inicios del desarrollo
pueden reaparecer en el adulto; así, en período de incubación, entre algunas especies de pájaros, la
hembra lleva a cabo movimientos de mendicidad dirigidos a su compañero macho, el cual alimenta
entonces como si fuera uno de los pequeños. Circunstancias especiales como la inminencia de un
peligro pueden también conducir el surgimiento de conductas infantiles. La regresión puede tomar la
forma de una castración psíquica: un animal adulto que se ha manifestado ya comportamientos
sexuales puede regresar a un estadio de inmadurez sexual, sin que esa regresión sea necesariamente
irreversible.
3. La perturbación de los comportamientos adaptados
Con frecuencia las conductas patológicas van seguidas de consecuencias desventajosas para el
individuo o su descendencia; se termina entonces en una perturbación de los mecanismos de
adaptación. Una lesión de las estructuras cerebrales que intervienen en el control de las conductas
sociales puede entrañar tal patología. Lo mismo pasa cuando un medio desfavorable impide el
desarrollo normal de las conductas. La etología se propone analizar esta perturbación, por un lado,
al examinar las circunstancias en las que aparecen en el animal perturbaciones de la conducta
análogas a las psicosis, neurosis y perversiones humanas y, por otro lado, al proponer modelos
experimentales que encuentra esas enfermedades mentales.
La etología cultural
El etólogo que observar los movimientos de un castor que construye un dique en un río debe presentar
atención a ese dique. El que estudia los comportamientos de los hombres no puede descuidar las
principales producciones de éstos, es decir, su cultura. Las tradiciones pronto culturales están
presentes en ciertos animales, las tradiciones en el hombre son el objeto de la etología cultural.
Ritualización filetica y ritualización cultural
En el curso de la evolución, numerosos comportamientos de los animales han perdido su función
original para adquirir una nueva al servicio de la comunicación, siguiendo el proceso de ritualización
filetica.
Los movimientos ritualizados adquieren características que fácilmente los hacen diferenciarse de los
demás movimientos. Su desarrollo presenta por una parte, un formalismo que reduce la variabilidad
en su ejecución se realiza a una velocidad y siguen una intensidad típica y por la otra, una acentuación
de todo lo que pueda producir un estímulo visual o auditivo en el congénere.
Junto a su función de comunicación, los movimiento reactualizados adquieren a menudo también la
de canalizar la agresividad para que se pueda establecer un lazo entre los individuos. Los rituales
pueden presentar un carácter individual, como se ha visto en patología en los casos de las
estereotipias motrices y síntomas de conflictos observados tanto en los mamíferos en cautiverio como
los niños autistas.
Los papeles masculino y femenino
Entre las funciones biológicas, algunas, como alimentarse, son comunes en ambos sexos; otras, como
la gestación, son atributos ya sea la mujer, ya del hombre: éstas son las funciones sexuales. En el
nivel cultural existen igualmente conjuntos de comportamientos lo relativos al respecto de las leyes.
Para la reproducción, el hombre y la mujer están especializados de manera diferente, de lo que resulta
que en muchas sociedades las expectativas relativas a los comportamientos masculinos y femeninos
difieren: papel de protector para el hombre y educación de los hijos para la mujer, como si esos
papeles optimizarán los logros en la reproducción, cuando en realidad diversas prácticas educativas
podrían alcanzar el mismo objetivo.
También podría gustarte
- Cuadro Comparativo "Indicadores de Gestión Logísticos"Documento8 páginasCuadro Comparativo "Indicadores de Gestión Logísticos"TITO DANIEL RENTERIA VELEZAún no hay calificaciones
- El Triedro de Los SaberesDocumento5 páginasEl Triedro de Los SaberesTITO DANIEL RENTERIA VELEZ100% (1)
- Modelo Permiso Salida Del Pais A NNA - EspañolDocumento1 páginaModelo Permiso Salida Del Pais A NNA - EspañolTITO DANIEL RENTERIA VELEZAún no hay calificaciones
- Ensayo Duro AprendizajeDocumento3 páginasEnsayo Duro AprendizajeTITO DANIEL RENTERIA VELEZAún no hay calificaciones
- Cna Apelson 2017Documento16 páginasCna Apelson 2017VEMATELAún no hay calificaciones
- SST-PR-001-F-01 Formato Analisis de Trabajo Seguro (ATS) 2Documento2 páginasSST-PR-001-F-01 Formato Analisis de Trabajo Seguro (ATS) 2Malben VargasAún no hay calificaciones
- Abece Resolucion 4505Documento23 páginasAbece Resolucion 4505leny lopezAún no hay calificaciones
- AnemiasDocumento4 páginasAnemiasFrancesca PetrovichAún no hay calificaciones
- Informe PD Los SaucesDocumento43 páginasInforme PD Los SaucesWilmer BarretoAún no hay calificaciones
- Ejercitario 1 Curso de Nivelación Química 2023Documento4 páginasEjercitario 1 Curso de Nivelación Química 2023Gabriela CapliAún no hay calificaciones
- Canal Retromaleolar - Google SearchDocumento1 páginaCanal Retromaleolar - Google SearchBubble BunnyAún no hay calificaciones
- Quimica de Los PolimerosDocumento34 páginasQuimica de Los PolimerosAshly GallardoAún no hay calificaciones
- Hoja Datos de Seguridad Empresa HertzDocumento4 páginasHoja Datos de Seguridad Empresa HertzWalcont AlfAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Toxicología ForenseDocumento1 páginaMapa Conceptual Toxicología ForenseyessikaAún no hay calificaciones
- Externado QuintoDocumento6 páginasExternado QuintogabrielguerrerovallemedAún no hay calificaciones
- H. J. Bellus. 1 Pinky PromiseDocumento226 páginasH. J. Bellus. 1 Pinky PromiseEngel Sabrina Pérez RivasAún no hay calificaciones
- Historia Clinica DepresionDocumento5 páginasHistoria Clinica DepresionJonel CanazaAún no hay calificaciones
- Exposicion Discapacidades IntelectualesDocumento18 páginasExposicion Discapacidades IntelectualesJosania HoffmannAún no hay calificaciones
- Elementos y Fases Del Caso de Abuso Sexual InfantilDocumento2 páginasElementos y Fases Del Caso de Abuso Sexual InfantilMaria Victoria Mauad100% (1)
- Hoja de Seguridad DolomitaDocumento6 páginasHoja de Seguridad DolomitaAnaid LuluAún no hay calificaciones
- Ciencia Practica de Quirologia Iridologia Glosodiagnosis - Biomagnetismomedicobogota Com 298Documento298 páginasCiencia Practica de Quirologia Iridologia Glosodiagnosis - Biomagnetismomedicobogota Com 298rodolfonavarroe1557100% (1)
- Manual Proyectos Electronica - MeduagDocumento12 páginasManual Proyectos Electronica - MeduagJeymis P. De la Cruz PalaciosAún no hay calificaciones
- Marco TeoricoDocumento6 páginasMarco TeoricosilviaAún no hay calificaciones
- Adjetivos en InglésDocumento15 páginasAdjetivos en InglésRuben ChirinosAún no hay calificaciones
- Parametro de La Calidad Del AguaDocumento18 páginasParametro de La Calidad Del AguaRichard BriceñoAún no hay calificaciones
- Practica n04 Identificacion de Materiales Plasticos para EnvasesDocumento20 páginasPractica n04 Identificacion de Materiales Plasticos para EnvasesClaret MamaniAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Fases Respuesta SexualDocumento2 páginasCuadro Comparativo Fases Respuesta SexualPedro Valencia Melgar0% (1)
- Practica 6 Oropeza Tapaia Raymundo JosueDocumento15 páginasPractica 6 Oropeza Tapaia Raymundo JosueRaymundo Oropeza TapiaAún no hay calificaciones
- El Uso de Fe para Reducir El EstrésDocumento181 páginasEl Uso de Fe para Reducir El EstrésJames Nevtep NcdpnemAún no hay calificaciones
- Presentacion Sobre EXTINTORESDocumento17 páginasPresentacion Sobre EXTINTORESAbdel TejadaAún no hay calificaciones
- Incremento de DensidadDocumento3 páginasIncremento de DensidadkeilybastardoAún no hay calificaciones
- Caso 01 DiabetesDocumento6 páginasCaso 01 DiabetesLuis Alfredo Flores TineoAún no hay calificaciones
- Tema 7 PQA 3853 Bebidas Gasificadas CompletoDocumento36 páginasTema 7 PQA 3853 Bebidas Gasificadas CompletocristianAún no hay calificaciones
- Proyecto Lacteos WordDocumento46 páginasProyecto Lacteos WordCristina Fo Dianderas100% (2)