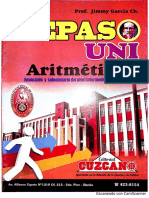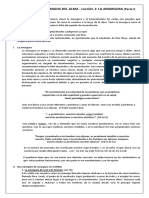Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet La Querella Iconoclasta en El Im PDF
Dialnet La Querella Iconoclasta en El Im PDF
Cargado por
Carla CasternovoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet La Querella Iconoclasta en El Im PDF
Dialnet La Querella Iconoclasta en El Im PDF
Cargado por
Carla CasternovoCopyright:
Formatos disponibles
LA QUERELLA ICONOCLASTA EN EL IMPERIO
BIZANTINO (717-843): ICONOCLASTAS VERSUS
ICONÓDULOS. REFLEXIONES EN TORNO A LOS
ARGUMENTOS RELIGIOSOS ESGRIMIDOS POR AMBOS
BANDOS EN CONFLICTO.
Por Jorge Barbé Paiva*
* Jorge Barbé Paiva es Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y Magíster © en Historia del Arte Americano y Chileno de la Universidad Adolfo
Ibáñez. Contacto: jorgebarbe@gmail.com
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum
66
www.orbisterrarum.cl
La Querella Iconoclasta representa uno de los períodos más álgidos de la historia del
Imperio Bizantino. Esta debe comprenderse como un conflicto que afectó a la sociedad
bizantina producto de la política imperial impuesta por el primer emperador de la dinastía
Isáurica –León III (717-741)–, que implicaba la destrucción de los iconos religiosos y la
persecución de sus adoradores, haciéndose extensiva, de forma intermitente, hasta 843. En
esta pugna, se materializaban las diferencias de dos posiciones aparentemente
irreconciliables: los iconoclastas, quienes buscaban la destrucción de las imágenes
sagradas, y los iconódulos, quienes defendían la producción y uso de dichas
representaciones artísticas.
Generalmente, las clases de Historia Medieval o Historia del Arte de los colegios y
universidades se limitan a plantear que las consecuencias de dicho enfrentamiento fueron
las cuantiosas pérdidas materiales para la Historia del Arte y la persecución y asesinatos de
un gran número de fieles. Sin embargo, ¿es realmente posible reducir las consecuencias de
la Querella Iconoclasta a la exclusiva destrucción de los iconos religiosos y a la persecución
de un grupo de cristianos? –teniendo en consideración que fue un período que alcanzó más
de un siglo de duración y repercutió en las más variadas esferas de la sociedad bizantina–
¿cuáles fueron, finalmente, las repercusiones que tuvo esta en la vida el Imperio? Así, con
el presente trabajo de investigación se pretende contribuir a terminar, de alguna forma, con
la concepción incompleta o inacabada que muchas personas se han formado de un proceso
tan importante para el Imperio Bizantino.
Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum
67
www.orbisterrarum.cl
La reducción de las consecuencias del tema estudiado puede tener diversos orígenes.
Dentro de estos debemos considerar, principalmente, la importancia de la reproducción y
dispersión del conocimiento en torno a la Querella Iconoclasta. Si bien, bibliográficamente
hablando, existen numerosas obras y autores que abordan este tema de diferentes maneras,
es escasa la presencia de trabajos especializados en la Querella Iconoclasta per se, que
traten sus consecuencias en los distintos ámbitos del Imperio Bizantino. Es por esta razón
que, en materia bibliográfica, nos apoyaremos en los trabajos de algunos historiadores que
estudien o expliquen elementos importantes del tema en cuestión –ya sea de forma general
o en materia particular– tomando como punto de partida las obras de Karl Roth, Norman H.
Baynes, George Ostrogorsky, Georg Maier y Fotios Malleros, entre otros 1.
Con la finalidad de abordar la problemática anteriormente expuesta, el análisis de la
investigación fue concebido en tres principales focos de atención: el ámbito religioso, el
ámbito artístico y el ámbito socio-político. Para los efectos de esta ponencia, y teniendo en
consideración el escaso tiempo con el que contamos, nos concentraremos solamente en el
análisis del primero de estos ámbitos: el religioso.
Antes de comenzar resulta pertinente recordar el alto nivel de arraigo que tenía la
religión en la vida del bizantino común, lo que nos permitirá comprender de mejor forma la
inherente relación que existía entre los planteamientos esgrimidos por iconoclastas e
iconódulos –en un ámbito teológico– y los más diversos ámbitos de la sociedad bizantina,
como la economía, las relaciones exteriores y la guerra, entre otras.
Como ya se ha expuesto, la Querella Iconoclasta se fundamenta en el conflicto
suscitado por dos posiciones interpretativas en lo relativo a la legitimidad de producción y
uso de los iconos religiosos. Así, para comprender la real naturaleza del conflicto es
precisamente necesario ahondar en los postulados y argumentos esgrimidos por cada una de
las partes.
Los dirigentes iconoclastas han sido severamente cuestionados debido a las
repercusiones congénitas de sus planteamientos –la destrucción del arte y la vehemente
persecución de los adoradores de imágenes–, sin tomar en cuenta las motivaciones e
1
Para mayor información, véase la bibliografía.
Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum
68
www.orbisterrarum.cl
intereses que encausaron a la implementación de dicha política. León III pretendía llevar a
cabo una política realmente cristiana, abogando por un florecimiento y perfeccionamiento
de la vida confesional del Imperio y corrigiendo las desviaciones de la vida monástica.
Como bien se expresa en la obra El Imperio Bizantino, de Fotios Malleros:
“Muchos eran los que acudían a la vida monástica, movidos no por nobles deseos o por algún
anhelo de superación moral, sino más bien para evadir otras obligaciones, llevando con ello
la corrupción al monacato. Monjes y monjas circulaban sin autorización alguna, libremente,
juntándose en todas partes y promoviendo ruidosos escándalos. Los primeros visitaban los
monasterios de éstas y viceversa; entraban, permanecían allí, con las inherentes malas
consecuencias” 2
Otro punto particularmente relevante es el tema del enfrentamiento del fiel ante el
icono, pues gran parte de los devotos veneraban a las imágenes sacras como si realmente
estas estuviesen dotadas de un aura sobrenatural o cualidades extra-terrenales. Los
iconoclastas pensaban que estas prácticas derivaban en la idolatría, que conllevaba la propia
condena del fiel. Así, una de las actas del Concilio Iconoclasta de 754 esgrime:
“No ose ningún hombre seguir en lo sucesivo a esta impía práctica. Nadie, a partir de ahora,
intente construir un icono o adorarlo, o elevarlo en una iglesia o en una casa privada, u
ocultarlo: si es obispo, presbítero o diácono debe ser anatemizado y juzgado como culpable
por la ley imperial, como adversario de los mandatos de Dios y un enemigo de las doctrinas
de los Padres” 3
Si bien los planteamientos del acta pueden parecer algo categóricos e intransigentes,
hay que considerar la extensión y aceptación de algunas creencias por parte de un gran
número de fieles. Muchas personas realmente creían que la divinidad obraba o moraba en
las propias imágenes:
2
Malleros K., Fotios, El Imperio Bizantino: 395-1204, Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos,
Santiago, 1987, p. 173.
3
“Concilio Iconoclasta (754)”, en: Yarza, Joaquín, Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, Gustavo
Gili, Barcelona, 1982, p. 243.
Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum
69
www.orbisterrarum.cl
“Volviendo a casa, la mujer, impulsada por su fe, colocó una imagen del santo en el lugar más
recóndito de su casa. Esto obró milagros, porque el Espíritu Santo que habitaba en él (santo)
eclipsaba la imagen, por tanto se limpió aquello de demonios y se curaron varias personas
afligidas por enfermedades diversas” 4
De este modo, y como se plantea nuevamente en la obra de Malleros:
“Las pinturas de las imágenes eran utilizadas como remedios y estas eran invocadas en
circunstancias totalmente ajenas a la teología. Por ejemplo, con las imágenes se apadrinaban
a los niños o a los que se acogían en la vida monacal. Algunos presbíteros mezclaban
pinturas de las imágenes con la divina eucaristía; y para las masas incultas, la oración a los
iconos significaba a menudo adoración” 5
Los iconoclastas fundamentaban la destrucción de las imágenes a través de los
planteamientos de las Sagradas Escrituras. Así, uno de los temas más significativos
concernía a la forma y legitimidad de la representación de Cristo. Postulaban que era una
profanación representar o describir su impenetrable figura, pues era inconcebible dividir la
unión hipostática –de lo humano y lo divino– del redentor: al pretender retratar sólo la
carne, se negaba la condición celestial de Cristo; al intentar retratar la parte divina, se les
criticaba de explicar elementos que están absolutamente fuera del alcance de la
comprensión humana. Así, a través de la roca, la madera o la pintura, era imposible
penetrar en los misterios de la fe.
Con lo anterior, es posible comprender cómo los iconoclastas abogaban por la idea
de subsanar las degeneraciones que se habían desarrollado en el ámbito confesional y
espiritual. Si bien la forma en que se pretendía materializar esta reforma es cuestionable, es
imperioso considerar las intenciones de los iconoclastas: no sólo se buscaba el
perfeccionamiento moral de las instituciones monásticas o impedir la caída en la idolatría,
se intentaba alcanzar algo aún más importante: la pureza de la fe, la salvación de todos los
ciudadanos corrompidos del Imperio que estaban condenados por la idolatría y el pecado.
4
“Vida del estilita San Simeon el Joven (siglo VI)”, en: Ibid., pp. 41-42.
5
Malleros K., Fotios, Op. Cit., p. 172.
Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum
70
www.orbisterrarum.cl
Por su parte, los iconódulos abogaban que era justa, lícita y sana la veneración de
las imágenes santas para cumplir con los objetivos confesionales de cualquier creyente.
Sustentando también sus argumentos en las Sagradas Escrituras, los defensores de los
iconos plantean que la unión hipostática no se ve perturbada a través del arte, pues es
indivisible, siendo única y dual, humana y divina, al mismo tiempo. El notable teólogo
iconódulo Juan Damasceno explica que:
“Esto es precisamente lo que se efectúa en la unión hipostática, de tal manera que los
elementos que se unen forman un solo ser y una sola persona, pero conservando la unidad
personal y la duplicidad de naturalezas, en una diversidad indivisible y en una unión, sin
confusión, que se realizan mediante la encarnación del Verbo inmutable y la incomprensible y
definitiva divinización de la carne mortal” 6
De este modo se desprende como no se procura representar solamente la parte
humana de Cristo, así como tampoco exclusivamente su parte divina, sino que se busca
representar la figura humana del Verbo de Dios encarnado.
Pero entonces, ¿Dónde radica la función del arte sacro? Para los iconódulos, el arte
se vincula con la idea de materializar los sagrados pasajes de las Santas Escrituras, pero no
con el sentido de penetrar en los misterios incomprensibles del dogma, sino con el afán de
darle un sustento material a nuestras más íntimas creencias espirituales. Como bien enfatiza
la pluma del patriarca Germán de Constantinopla:
“Efectivamente, puesto que somos de carne y sangre, nos vemos impulsados a reforzar,
también por medio de la vista, las certezas que radican en nuestra alma” 7
Así, la intención del arte no será la expresión de los misterios de la fe, sino que
representará, en oro, piedra o madera, a la fe misma.
Sin embargo, las obras artísticas religiosas también cumplían la función de enseñar
y propagar la fe al rememorar situaciones históricas y doctrinales, pues los iconos sagrados
“iban a constituir la Biblia del ignorante. La imagen es monumento, habla a la vista como
6
Damasceno, Juan, Homilías Cristológicas y Marianas, Ciudad Nueva, Madrid, 1996, p. 24.
7
Germán de Constantinopla, Homilías Mariológicas, Ciudad Nueva, Madrid, 2001, p. 167.
Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum
71
www.orbisterrarum.cl
las palabras al oído, hace comprender” 8. De esta forma “los iletrados que no pueden leer
las Sagradas Escrituras puedan, observando las pinturas, conocer los hechos humanos de
los que verdaderamente han servido a Dios, y se sientan incitados a emular estas hazañas
gloriosas y celebradas” 9.
Pero, ¿qué pasa con la idolatría?
El patriarca Germán rechaza que el culto a los iconos conlleve la adoración a los
materiales a los cuales están hechos:
“no es la combinación de la madera y de los colores lo que se venera, sino que quien
realmente recibe esa adoración en espíritu y en verdad es el Dios Invisible, que esta en el
seno del Padre […] Jacob se postró ante la vara de José y, sin embargo, no veneraba el leño,
sino que daba honor al que lo sostenía” 10.
La veneración de las imágenes se traducía en una adoración a lo que se figuraba y,
por consiguiente, a Dios, origen de todo bien, y en ningún caso se podía entender esto como
una idolatría, pues no se adoraba a la imagen per se, sino a lo que la imagen constituía, lo
que representaba. Los iconos servirían como vehículo de la fe del creyente hacia la realidad
celestial, precisando que finalmente “toda manifestación de culto hacia los santos o los
iconos, en último término se dirige a Dios, que es la fuente primordial de todo bien y de
toda santidad” 11.
Con todo lo anterior se debe desprender que la función del arte sacro no era la
explicación o el intento de comprensión de los misterios de la fe, sino que las imágenes e
iconos sagrados eran la expresión misma de la fe, como un vínculo entre el devoto creyente
y Dios Padre: el arte era una vía de salvación.
El enfrentamiento entre las posiciones iconoclastas e iconódulas terminó,
finalmente, con el triunfo de los postulados y argumentos de quienes veneraban las
representaciones sacras. Sin embargo, ¿eran las críticas y las intenciones de los iconoclastas
8
Baynes, Norman, El Imperio Bizantino, Fondo de cultura económica, México, 1951, p. 73.
9
“San Nilo de Sinaí, Carta al Prefecto Olimpiadorus (principios siglo V)”, en: Yarza, Joaquín, Op. Cit., pp.
127-128.
10
Germán de Constantinopla, Op. Cit., p. 186.
11
Ibíd.
Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum
72
www.orbisterrarum.cl
repudiables? Si bien se reinstauró la política iconódula, ¿tenían razón los emperadores
iconoclastas al evidenciar ciertos males en el ámbito confesional y querer corregirlos?
Al referirnos a la degeneración de la vida monástica del Imperio podemos afirmar
que los cuestionamientos de los iconoclastas fueron considerados por los dirigentes
iconódulos. Las actas del Concilio de Nicea (787), evidencia que se propuso varias medidas
para elevar el nivel moral del clero –como terminar con los monasterios mixtos–, lo que
manifestaba la veracidad de las críticas esgrimidas por el emperador León III y cómo estas
habían sido consideradas por los emperadores iconódulos.
En lo relativo al tema de la idolatría, se podría decir que las críticas iconoclastas
tenían cierto asidero en sentido práctico. Como ya vimos, la costumbre de atribuirle
poderes sobrenaturales a las imágenes religiosas estaba muy difundida en el imperio, lo que
se evidencia en el énfasis que le brindan las fuentes a este tema. El mismo hecho de que
una de las cartas más extensas e importantes del iconódulo patriarca Germán de
Constantinopla –la dirigida a Tomás, obispo de Claudiópolis– tratara casi en su totalidad
sobre la cuestión de la idolatría, ya es sintomático: la forma en que el fiel se relacionaba
con la imagen era trascendental, tanto para iconódulos como para iconoclastas. El patriarca
se expresa planteando:
“Ciertamente el exponer de palabra las acciones de las personas buenas es útil para los
oyentes y muchas veces despierta en ellos el deseo de imitarles. Lo mismo ocurre con la
veneración de los iconos si se realiza de un modo conveniente” 12
El hecho de decir que existe un modo “conveniente” para realizar la veneración
hacia los iconos, ya evidencia de forma clara la posibilidad –por no decir existencia– de
cierta desviación, de una forma inconveniente de veneración: la idolatría. Así, lo relevante
no era la imagen per se, sino el fiel, en directa relación con el icono.
Con el triunfo de la política iconódula, podemos plantear que existió un
mejoramiento de la calidad, especialmente moral, de los monasterios en el Imperio. Sin
embargo, no podríamos arriesgarnos a postular que realmente existió un cambio en la forma
en que el fiel se vinculaba con la imagen, pues esto sería muy arriesgado y poco profesional
12
Germán de Constantinopla, Op. Cit., p. 185.
Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum
73
www.orbisterrarum.cl
al no tener fuentes reales que sustenten la forma en que el bizantino, común y corriente, se
enfrentaba ante al arte sacro. Lo que sí se puede aseverar es que, con el alzamiento de la
crítica iconoclasta en torno a la forma de la relación entre el fiel y la imagen, se abrió un
debate en torno a la idea de la idolatría y, por consiguiente, a la correcta forma de
vinculación entre el devoto y el arte. Así, en el ámbito religioso, se puede afirmar que una
de las principales consecuencias de la Querella Iconoclasta es la apertura de un debate en
torno a la relación fiel-imagen, que decantó en un cambio de percepción en la mentalidad
de los teólogos, religiosos y emperadores más importantes de la época. Si esto conllevó una
variación en la forma en que el creyente se vinculaba con el arte celestial es, en forma
práctica, imposible de determinar con los datos que manejamos, pero en las altas esferas del
Imperio Bizantino, ya se entendía que el acercamiento a Dios, a través del arte, era
legítimo.
Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum
74
www.orbisterrarum.cl
Bibliografía
Fuentes:
Germán de Constantinopla, Homilías Mariológicas, Ciudad Nueva, Madrid, 2001.
Damasceno, Juan, Exposición de la fe, Ciudad Nueva, Madrid, 2003.
Damasceno, Juan, Homilías Cristológicas y Marianas, Ciudad Nueva, Madrid, 1996.
Las fuentes y documentos contenidos en: Yarza, Joaquín, Fuentes y Documentos para la
Historia del Arte, Gustavo Gili, Barcelona, 1982:
- Actas del Concilio de Nicea.
- Actas del Concilio Iconoclasta.
- Agobardo, Liber contra eorum superstitionem.
- Canon 82 del Concilio Quinisexto.
- De sacris aedibus Deiparae ad Fontem.
- Definición del Concilio Iconoclasta de Santa Sofía.
- Epifanio el Monje, De vita et actibus et morte sancti et plane et primi vocati inter
apostolos Andreas.
- Epifanio de Salamis (Chipre), Carta al obispo Juan de Jerusalén.
- Eusebio de Cesarea, Carta a Constanza.
- Focio, Homilía X.
- Focio, Homilía XVII.
- Juan Damasceno, De imaginibus oraciones.
- Milagros de los santos Cosme y Damián.
- Nicephorus, Antirrheticus.
- Libri Carolini.
- San Nilo de Sinaí, Carta al Prefecto Olimpiadorus.
Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum
75
www.orbisterrarum.cl
- Seudo Dionisio Areopagita, La jerarquía celeste.
- Teodoro Lector, Historia eclesiástica.
- Teodoro Studita, Epistola ad Platonem.
- Vida del estilita San Simeón el Joven.
- Vite S. Sthephani iunioris.
Bibliografía:
Baynes, Norman, El Imperio Bizantino, Fondo de cultura económica, México, 1951.
Herrera Cajas, Héctor y Marín, José, El Imperio Bizantino. Introducción Histórica y
Selección de Documentos, Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos “Fotios
Malleros”, Santiago, 1998.
Maier, Franz Georg, Bizancio, Historia Universal Siglo XXI, Madrid, 1954.
Malleros K., Fotios, El Imperio Bizantino: 395-1204, Centro de Estudios Bizantinos y
Neohelénicos, Santiago, 1987.
Ostrogorsky, Georg, Historia del Estado Bizantino, Akar, Madrid, 1984.
Roth, Karl, Cultura del Imperio Bizantino, Labor, Barcelona, 1926.
Runciman, Steven, La civilización bizantina, Pegaso, Madrid, 1942.
Treadgold, Warren, The Byzantine Revival 780-842, Stanford University Press, California,
1988.
Yarza, Joaquín, Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, Gustavo Gili, Barcelona,
1982.
Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. ©
También podría gustarte
- ClaridadDocumento11 páginasClaridadLuissy D. Viloria G.Aún no hay calificaciones
- Leccion 1 Escuela Dominical Una Nueva CreaciónDocumento2 páginasLeccion 1 Escuela Dominical Una Nueva CreaciónCasallas PilarAún no hay calificaciones
- ValenzuelaDocumento731 páginasValenzuelaHector Silva100% (2)
- Numeros RealesDocumento29 páginasNumeros RealesJinmy Dieter100% (1)
- NuevoDocumento 04-06-2020 15.16.13Documento118 páginasNuevoDocumento 04-06-2020 15.16.13Hector Silva100% (3)
- Intercesión y Ministerio de IntercesiónDocumento4 páginasIntercesión y Ministerio de IntercesiónGuadalupeTuz100% (1)
- Boletín Academia Vallejo Tipo UNIDocumento96 páginasBoletín Academia Vallejo Tipo UNIAlexJoaquinYanqui100% (1)
- Ediciones Cesar Vallejo AreasDocumento21 páginasEdiciones Cesar Vallejo AreasAscencio Canchari Sulca100% (2)
- Consagracion Del Ekuele de IfaDocumento2 páginasConsagracion Del Ekuele de IfaMichael HarrisAún no hay calificaciones
- Reforzamiento UNI-2 - Cesar VallejoDocumento96 páginasReforzamiento UNI-2 - Cesar VallejoHector Silva100% (2)
- Reforzamiento UNI-2 - Cesar VallejoDocumento96 páginasReforzamiento UNI-2 - Cesar VallejoHector Silva100% (2)
- Calculo I Novena Edición - 100 - PáginasDocumento111 páginasCalculo I Novena Edición - 100 - PáginasLimbert Rodriguez Pinto100% (3)
- GEOMETRIA METRICA Plano y Espacio - Walter Fernandez ValDocumento284 páginasGEOMETRIA METRICA Plano y Espacio - Walter Fernandez Valhittobroker92% (25)
- 20 Ejemplos de SilogismosDocumento4 páginas20 Ejemplos de SilogismosJaval RiverosAún no hay calificaciones
- (Ebook) Teoria de Numeros y ConjuntosDocumento179 páginas(Ebook) Teoria de Numeros y ConjuntosAntonela SuárezAún no hay calificaciones
- Trigonometriaq Plana Esferica - Granville, Smith-1Documento315 páginasTrigonometriaq Plana Esferica - Granville, Smith-1N Aguilar AguellesAún no hay calificaciones
- Problemas Selectos - Lumbreras PDFDocumento650 páginasProblemas Selectos - Lumbreras PDFFausto Tg100% (2)
- Separatas en PDFDocumento396 páginasSeparatas en PDFHector Silva100% (3)
- Probabilidades RubiñosDocumento68 páginasProbabilidades RubiñosHector Silva100% (2)
- Estadistica Inferencial PDFDocumento130 páginasEstadistica Inferencial PDFJhonatan Flores GuevaraAún no hay calificaciones
- Matemáticas y Olimpiadas, 1994 - Oscar BarrigaDocumento153 páginasMatemáticas y Olimpiadas, 1994 - Oscar BarrigaHector Silva100% (4)
- PRE ULIMA PropuestosGeo TrigoDocumento113 páginasPRE ULIMA PropuestosGeo TrigoHector Silva100% (2)
- Dia 3 Resolvamos Problemas2Documento3 páginasDia 3 Resolvamos Problemas2Hector SilvaAún no hay calificaciones
- Geometria CuzcanoDocumento212 páginasGeometria CuzcanoHector Silva91% (11)
- Funciones EspecialesDocumento18 páginasFunciones EspecialesHector SilvaAún no hay calificaciones
- Guia 2020 III UnschDocumento535 páginasGuia 2020 III UnschHector SilvaAún no hay calificaciones
- Aritmetica Hernandez CAP 2Documento86 páginasAritmetica Hernandez CAP 2Hector Silva100% (1)
- Dia 4 Resolvamos Problemas2Documento4 páginasDia 4 Resolvamos Problemas2Hector SilvaAún no hay calificaciones
- Aritmetica Hernández CAP 1Documento65 páginasAritmetica Hernández CAP 1Hector SilvaAún no hay calificaciones
- CUZCANO - Areas SombreadasDocumento119 páginasCUZCANO - Areas SombreadasHector Silva100% (4)
- Circunferencia TrigonométricaDocumento93 páginasCircunferencia TrigonométricaHector Silva100% (4)
- ARITMÉTICADocumento113 páginasARITMÉTICAHector SilvaAún no hay calificaciones
- Aritmética - Repaso UniDocumento41 páginasAritmética - Repaso UniHector Silva100% (2)
- El Sutra Del Loto - Capítulo 5 - La Parábola de Las Hierbas MedicinalesDocumento6 páginasEl Sutra Del Loto - Capítulo 5 - La Parábola de Las Hierbas MedicinalesMichelle Genesis Briones GalarzaAún no hay calificaciones
- Antiguas Culturas. EnsayoDocumento22 páginasAntiguas Culturas. EnsayoJesus LambAún no hay calificaciones
- Himno Del Iii Congreso Catequístico NacionalDocumento1 páginaHimno Del Iii Congreso Catequístico Nacionalrivasalejandra5Aún no hay calificaciones
- Mariano José de Larra El Dia de Difuntos de 1836Documento4 páginasMariano José de Larra El Dia de Difuntos de 1836LOLITAMARNAún no hay calificaciones
- Dios Existe - PpsDocumento28 páginasDios Existe - PpsCarlosMartinRodriguezAún no hay calificaciones
- Coros, AdoraciónDocumento9 páginasCoros, AdoraciónNinosca TreimúnAún no hay calificaciones
- Decálogo ResilienciaDocumento12 páginasDecálogo Resilienciajazmin sambrano100% (1)
- La Sabiduria Del Silencio InternoDocumento4 páginasLa Sabiduria Del Silencio Internojose785-Aún no hay calificaciones
- Villancico Huape EhDocumento1 páginaVillancico Huape EhJaydy Gianella LópezAún no hay calificaciones
- Rectas y Planos PDFDocumento8 páginasRectas y Planos PDFmasterdjj11Aún no hay calificaciones
- Enemigos Del Alma Amargura 1Documento2 páginasEnemigos Del Alma Amargura 1Betiana TorresAún no hay calificaciones
- El Sueño Lúcido de Consuelo BareaDocumento4 páginasEl Sueño Lúcido de Consuelo BareaIsraelJosuéPérezSoberanis0% (1)
- Anexo 2 Taller Procesos Comunicativos RESUELTO SenaDocumento5 páginasAnexo 2 Taller Procesos Comunicativos RESUELTO Senadiego50% (2)
- Manuela SaénzDocumento47 páginasManuela SaénzMorena VàsconezAún no hay calificaciones
- Calígula, El Dios Cruel - Siegfried ObermeierDocumento210 páginasCalígula, El Dios Cruel - Siegfried ObermeierCamila Elizabeth Paredes Alarcón0% (1)
- Buena MadreDocumento1 páginaBuena MadreDavid Reyes MorónAún no hay calificaciones
- Carlos Trujillo - Primera AntologíaDocumento15 páginasCarlos Trujillo - Primera AntologíaDomínguezCicchettiMartínAún no hay calificaciones
- ProbabilidadDocumento12 páginasProbabilidadKt Smok WeedAún no hay calificaciones
- El Circo de Las MariposasDocumento1 páginaEl Circo de Las MariposasBeatriz Sachahuaman HAún no hay calificaciones
- El Mito de La Caverna Platon Analisis Final 2Documento5 páginasEl Mito de La Caverna Platon Analisis Final 2bby100% (3)
- El Gran Despertar Maestro Saint GermainDocumento4 páginasEl Gran Despertar Maestro Saint GermainI379Aún no hay calificaciones
- El Analisis SintacticoDocumento15 páginasEl Analisis SintacticoAntonio LinoAún no hay calificaciones
- Diálogos Sobre Los Misterios de Los Estados Después de La MuerteDocumento16 páginasDiálogos Sobre Los Misterios de Los Estados Después de La MuerteAulateosoficaAún no hay calificaciones
- Recuerden A CharlieDocumento2 páginasRecuerden A CharlieivarclAún no hay calificaciones