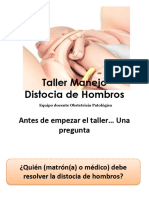Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Trabajo HDM
Trabajo HDM
Cargado por
Candelaria BueroTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Trabajo HDM
Trabajo HDM
Cargado por
Candelaria BueroCopyright:
Formatos disponibles
Cuidados de la embarazada a través del tiempo.
Los antecedentes históricos nos remontan a los aportes hechos en el antiguo testamento,
en el que la ayuda a las parturientas se presenta como una actividad exclusivamente
femenina y se nombra la presencia de la persona experta: la comadrona o parteraza.
En estos tiempos el matrimonio seguido de la maternidad definían los límites de la vida
de las mujeres, condiciones que estaban socialmente reguladas y que marcaban el
destino y por tanto su mortalidad. Respecto a lo antes dicho tenemos el ejemplo de
Roma en la cual se casaba a las muchachas a edades tempranas para que estas tuvieran
hijos, poniendo así en riesgo su vida tanto por la juventud de la mujer como por las
múltiples posibilidades de embarazos y partos a los que estaban expuestas a lo largo de
su vida.
Se tenía noción de que la estructura de la pelvis podía condicionar el parto, de la misma
manera que una posición alterada del feto, la mala salud de la mujer durante el
embarazo por la deficiente alimentación y las infecciones postparto. Para reducir los
riesgos, en la Grecia clásica se invocaba la protección de las diosas. Buscar la
protección de seres superiores que aseguren un buen parto se extendió hasta el siglo
XX, y todavía se presenta en distintas culturas. La medida más seguida por aquellas que
su condición social se lo permitió fue la de la continencia: limitar el número de hijos era
una manera de evitar la exposición a la muerte; aun así, la esterilidad fue más temida.
También están los escritos chinos, que recomendaban a la embarazada evitar comida
abundante y ejercicio excesivo. En India, se establecieron ciertas reglas sobre la
alimentación, bebidas, ejercicio, ropa y la recomendación de tener compañía de
personas allegadas.
En la edad media el embarazo venía cargado de peligros debido al desconocimiento de
todo el proceso, desde la concepción hasta el alumbramiento. Para saber algo más sobre
la concepción, se utilizaron tratados sobre obstetricia siendo los más populares los
de Hipócrates, los de Aristóteles, Sorano de Éfeso o más adelante, Avicena. A partir del
siglo XV se percibe en toda Europa un movimiento interesado en la regulación de la
actividad de las comadronas para elevar su formación. La aparición de la imprenta
facilitó la difusión de las obras destinadas a este objetivo.
Hasta el siglo XVII la asistencia al parto estuvo exclusivamente en manos de las
mujeres, aunque se encuentran algunas referencias donde se especifica que si éste se
presentaba difícil debían llamar al cirujano.
Hacia mediados del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX con la que se
introducción de nuevas representaciones respecto a la salud en general y
particularmente en la salud materna e infantil, se comenzó a buscar el descenso de las
tasas de mortalidad.
Según varios autores el descenso de mortalidad “se generalizó con anterioridad al
empleo de las sulfamidas, los antibióticos y la casi totalidad de los medios
farmacológicos que hoy consideramos eficaces para combatir las enfermedades
infecciosas”.
Los cuidados recibidos por las mujeres gestantes atravesaron muchos cambios durante
la primera mitad del siglo XX. La mayor transformación en esta época fue el pasar del
parto en la casa a realizarlo en instituciones de salud. Al ser regularizado el ejercicio
profesional por el estado, significo la exclusión de comadronas y sanadoras.
A su vez hubo transformaciones dadas por adelantos científicos que fueron
incorporados a la obstetricia como asepsia, cirugía y anestesia.
Se realizan recomendaciones relacionadas con el esfuerzo físico, la alimentación y
también el estado emocional de las futuras madres.
A lo largo del siglo XX, la medicalización de los embarazos y partos significo el
descenso de la mortalidad neonatal y materna. Pero a su vez, tuvo como consecuencia
negativa la patologizacion de estos procesos convirtiéndolos en objeto médico y
produciendo un cambio en cómo se perciben socialmente, en las modalidades de
atención, en la relación embarazada-profesional de la salud. También dio lugar a
situaciones de violencia obstétrica que incluye trato deshumanizado, abuso de
medicación, patologizacion de procesos naturales.
Además, será básicamente a favor del feto hacia donde se dirigen muchas de las
intervenciones protectoras, por ser la maternidad un estado altamente valorado. La
mujer embarazada es el móvil en quien incidir, modificar o proteger.
Actualmente continúa la medicalización, las mujeres desde el inicio de su gestación
deben utilizar los servicios médicos, realizando controles prenatales desde el primer
trimestre del embarazo y teniendo un mínimo de cinco controles. Se realizaran
exámenes clínicos, ginecológicos, antropométricos, nutricionales, medición de la altura
uterina, de la tensión arterial, exploración ecográfica, estudios complementarios de
laboratorio, detección de infecciones genitales, de transmisión vertical, y la
correspondiente vacunación. Dentro de avances significativos encontramos el screening
de enfermedades cromosómicas.
También se realiza una evaluación de riesgo que incluye características individuales,
socio-demográficas, antecedentes obstétricos, y patologías actuales y previas.
En contraposición al aumento de control de la profesión médica, con la subsiguiente
pérdida de control por parte de las mujeres embarazadas, nos encontramos con un nuevo
paradigma: la humanización de todo el proceso, con regulación legal que establece el
derecho a un trato digno, respetuoso y confidencial a la mujer y sus familias en el
momento del embarazo, el parto y el puerperio, siendo debidamente informada durante
todo el proceso; a su vez protegiendo a la mujer de la violencia obstétrica.
En conclusión, vemos como a lo largo del tiempo pasamos de en un inicio partos
naturales domésticos, en manos de mujeres comadronas, pero que por desconocimiento
de todo el proceso llevaba a altísima mortalidad materna a infantil, que a lo largo del
tiempo con avances médicos y científicos se fue reduciendo, pero a costa de la
medicalización del proceso significando una perdida para la mujer en cuanto a control y
conocimiento de la situación. Llegando a la actualidad, donde encontramos un balance
entre la intervención médica necesaria para que el embarazo y parto sea un proceso
controlado y seguro, la implementación de avances científicos beneficiosos para la salud
y disminución de mortalidad maternal e infantil, y a su vez la naturalidad del embarazo
y parto y la participación, conocimiento y empoderamiento de la mujer gestante en todo
este proceso.
Referencias
1. Mª Jesús Montes Muñoz, 2007. LAS CULTURAS DEL NACIMIENTO
Representaciones y prácticas de las mujeres gestantes,comadronas y médicos.
Universitat rovira i virgili facultat de lletres Departament d’Antropologia,
Filosofia i Treball Social. Tarragona.
Autores.
Buero Rocio Candelaria
Dittler Luisina
También podría gustarte
- 101 Casos para El Estudio de La ÉticaDocumento302 páginas101 Casos para El Estudio de La ÉticaMaria Perez60% (5)
- PARTOPENADocumento26 páginasPARTOPENAmipagogomezAún no hay calificaciones
- Neuropatias Quirurgicas Del Miembro SuperiorDocumento8 páginasNeuropatias Quirurgicas Del Miembro SuperiorCandelaria BueroAún no hay calificaciones
- Fracturas de La Pelvis y FracturaDocumento19 páginasFracturas de La Pelvis y FracturaCandelaria BueroAún no hay calificaciones
- AntimicrobianosDocumento25 páginasAntimicrobianosCandelaria BueroAún no hay calificaciones
- TEMA 24-Fármacos Antirresortivos y OsteoformadoresDocumento10 páginasTEMA 24-Fármacos Antirresortivos y OsteoformadoresCandelaria BueroAún no hay calificaciones
- Canal de Parto y Movil FetalDocumento7 páginasCanal de Parto y Movil FetalCandelaria BueroAún no hay calificaciones
- Diarrea y Deshidratacic3b3n (1) .PPT 0Documento36 páginasDiarrea y Deshidratacic3b3n (1) .PPT 0Candelaria BueroAún no hay calificaciones
- Cáncer de OvarioDocumento8 páginasCáncer de OvarioCandelaria BueroAún no hay calificaciones
- Robbins Resumen HemodinamicosDocumento9 páginasRobbins Resumen HemodinamicosCandelaria BueroAún no hay calificaciones
- LISSFAMDocumento42 páginasLISSFAMInvierte LagunaAún no hay calificaciones
- Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca Facultad de Ciencias de Enfermeria Y Obstetricia Carrera de EnfermeriaDocumento8 páginasUniversidad San Francisco Xavier de Chuquisaca Facultad de Ciencias de Enfermeria Y Obstetricia Carrera de EnfermeriaSAMUEL ORTEGAAún no hay calificaciones
- Obtetricia ForenseDocumento14 páginasObtetricia ForenseVictor HuaripataAún no hay calificaciones
- El Nacimiento y Los Orígenes de La ViolenciaDocumento17 páginasEl Nacimiento y Los Orígenes de La ViolenciaimalaypaganAún no hay calificaciones
- De Qué Trata La Historia de La EnfermeríaDocumento5 páginasDe Qué Trata La Historia de La EnfermeríaDaniela AlmonteAún no hay calificaciones
- BORRADOR PROTOCOLO Tamizaje de Hepatitis B en La Embarazada en El Primer Control Prenatal APS PJDocumento14 páginasBORRADOR PROTOCOLO Tamizaje de Hepatitis B en La Embarazada en El Primer Control Prenatal APS PJAndrea Acuña ArredondoAún no hay calificaciones
- Sagij Encuesta SexualidadDocumento16 páginasSagij Encuesta SexualidadEvi ReAún no hay calificaciones
- Reglamento de Internado y Externado FobstDocumento44 páginasReglamento de Internado y Externado FobstJair SPAún no hay calificaciones
- Semana 11 - Med Preventiva II (2022-23, 08-05)Documento31 páginasSemana 11 - Med Preventiva II (2022-23, 08-05)naraa rossAún no hay calificaciones
- Historias de Vida FINALDocumento202 páginasHistorias de Vida FINALFelipaotao100% (3)
- Obs Jose Alfredo Sanchez Act2Documento3 páginasObs Jose Alfredo Sanchez Act2Chuy Jim RamAún no hay calificaciones
- Proyecto Del AbortoDocumento22 páginasProyecto Del AbortoDarwin CarlosAún no hay calificaciones
- Estimulacion TempranaDocumento27 páginasEstimulacion Tempranafdocorrea100% (1)
- Test Específico Ingesa 4 - Revisión Del IntentoDocumento16 páginasTest Específico Ingesa 4 - Revisión Del IntentopedroherrerosmartinezAún no hay calificaciones
- PLAN DE TRABAJO DE PSICOPROFILAXIsssssssS - Documentos de GoogleDocumento46 páginasPLAN DE TRABAJO DE PSICOPROFILAXIsssssssS - Documentos de GoogleAda Abigail Rojas GuerreroAún no hay calificaciones
- 8 Propedeutica y Tecnologias Perinatales 2021 IiDocumento2 páginas8 Propedeutica y Tecnologias Perinatales 2021 Iialexander escobar rengifoAún no hay calificaciones
- Comite MMMPDocumento2 páginasComite MMMP5656DAMARISTOTOAún no hay calificaciones
- El Nacimiento de Los Mamíferos HumanosDocumento5 páginasEl Nacimiento de Los Mamíferos HumanosfrangranujaAún no hay calificaciones
- Curso de Introduccion A La Parteria Version Final - Ema23jun15Documento96 páginasCurso de Introduccion A La Parteria Version Final - Ema23jun15ema villanueva100% (2)
- Módulo 6 FNN Gestión de EnfermeriaDocumento10 páginasMódulo 6 FNN Gestión de Enfermeriasofiabarata29Aún no hay calificaciones
- Conociendo La Fisioterapia ObstétricaDocumento9 páginasConociendo La Fisioterapia ObstétricaGilberto V. Morales0% (1)
- Mortalidad Materna ExposicionDocumento46 páginasMortalidad Materna ExposicionWin Ni del PîlarAún no hay calificaciones
- Analisis Taller Distocia de HombrosDocumento35 páginasAnalisis Taller Distocia de HombrosHillary SanchezAún no hay calificaciones
- Matronas Hoy 3e 2016 N09Documento62 páginasMatronas Hoy 3e 2016 N09Blanca Martínez MuñozAún no hay calificaciones
- Obstetricia - INTERCULTURALIDADDocumento15 páginasObstetricia - INTERCULTURALIDADpinki nikiAún no hay calificaciones
- Carpeta Gerencial Ginecologia......Documento22 páginasCarpeta Gerencial Ginecologia......oscar cristobalAún no hay calificaciones
- Norma Tecnica para La Atencion Integral en El Puerperio 2015Documento297 páginasNorma Tecnica para La Atencion Integral en El Puerperio 2015pamela mendez100% (1)
- Informe Terminado Grupo 3Documento31 páginasInforme Terminado Grupo 3Brandon Giampierre Ibañes LeyvaAún no hay calificaciones