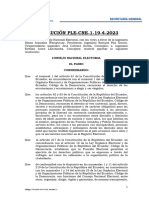Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Id9 Primaverapueblos PDF
Id9 Primaverapueblos PDF
Cargado por
Paula HerreraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Id9 Primaverapueblos PDF
Id9 Primaverapueblos PDF
Cargado por
Paula HerreraCopyright:
Formatos disponibles
Cápítulo I: La primavera de los pueblos.
La Era del Capital – Eric J. Hobsbawm.
A principios de 1848 Karl Marx y Friedrich Engels se hallaban perfilando los principios de la
revolución proletaria. Finalmente se publicó en Londres el 24 de febrero de 1848 el Manifiesto
del Partido Comunista. A las pocas semanas la insurrección derrocó a la monarquía francesa,
proclamó la República y dio comienzo la revolución europea.
En la Historia moderna se han dado muchas revoluciones con más éxito, sin embargo, ninguna se
extendió con gran rapidez y amplitud; pues ésta se propagó a través fronteras, países que incluso
océanos (pág. 22). En cuestión de semanas, no se mantenía en pie ninguno de los gobiernos
comprendidos en la zona occidental europea. Por eso, la de 1848 fue la primera revolución
potencialmente mundial cuya influencia puede detectarse en otros movimientos
posteriores, inclusive las latinoamericanas. Afectó tanto a regiones desarrolladas como a las
atrasadas, pero fracasó: a los dieciocho meses habían vuelto al poder todos los regímenes
derrocados a excepción de Francia. Aun así, ninguno de ellos se planteó una nueva insurrección,
puesto que existía peligro de un verdadero cambio social.
La revolución triunfó en todo el gran centro del continente europeo, pero no en la
periferia: países alejados o aislados en su historia, países atrasados como para poseer una clase
social políticamente explosiva y revolucionaria, así como los países que ya estaban
industrializados como Gran Bretaña y Bélgica (pág. 23). Además, muchas de estas regiones
estaban gobernadas por monarca o príncipes absolutos, mientras Francia ya era un reino
constitucional y burgués.
La zona revolucionaria se dividió en dos partes, que tenían poco en común: en Occidente
los campesinos eran legalmente libres y los grandes Estados relativamente insignificantes. En
Oriente, en cambio, lo labriegos seguía siendo siervos y la nobles terratenientes. En Occidente
pertenecieron a la clase media los banqueros, comerciantes, empresarios que practicaban las
profesiones liberales, así como los funcionarios de rango superior (como los profesores) que se
creían la "alta burguesía". En Oriente, la clase urbana equivalente consistía en grupos nacionales
que nada tenían que ver con la población autóctona (como los judíos y alemanes) así como el
sector educador, hacendado rurales y nobles menores. Muchas veces se daba una combinación de
zonas relativamente desarrolladas y atrasadas (como Prusia e Italia).
Políticamente, también era heterogénea: los alemanes se esforzaban para construir una
Alemania, partiendo de una asamblea de numerosos principados y en Italia la situación era
similar. Ambos estados, incluían en su visión nacional a pueblos que culturalmente no tenían nada
que ver con ellos (como la checos). A menudo, sus intereses chocaban contra gran imperio
austriaco que era multinacional. La opinión política se dividían radicales y moderados. Los
primeros defendían una república democrática, unitaria y centralizada, de acuerdo a los ideales de
la Revolución Francesa. Los segundos vacilaban, tenían temor a la democracia, puesto que ésta
podía modificar la sociedad. Allá donde las masas no habían derrocado aún a los príncipes no los
alentaban para que se pusieran en contra del orden social, y en donde la habían conseguido,
buscaban desmantelar las barricadas sociales. En cuanto a las constituciones, no eran comunes en
las zonas donde estallaba la guerra civil, sino en regiones donde había una relativa calma como
sucedía en Alemania.
Por lo tanto, las revoluciones de 1848 fueron muy dispares según los pueblos, regiones
y situaciones. Tienen en común que todas ocurrieron casi al mismo tiempo, y que
poseían en una atmósfera de símbolos románticos, ideales utópicos, y estilos comunes
(pág. 25). Todo aquello era "la primavera de los pueblos", porque como la estación, duró
poco: todas ellas prosperaron y se debilitaron rápidamente, en muchos casos de manera total. En
Francia por ejemplo, existieron dos señales del resurgimiento conservador: las elecciones de abril,
donde el sufragio universal permitió el triunfo en los conservadores votados por un campesinado
políticamente inexperto; y la derrota de los obreros revolucionarios en París mediante la
insurrección de junio (más ejemplos en pág. 26). Dos años y medio después la República no
existía. Lo único que se logró fue la abolición de la servidumbre en Austria y Hungría.
De todo aquello quedó el ejemplo de las de 1848 como ideal de revolución social (así como el
Manifiesto Comunista) que sirvió para futuros movimientos sociales. Otra cosa que tuvieron en
común, y que fue la principal causa de su fracaso, es que fueron realizadas por
trabajadores pobres (por ejemplo Berlín, donde murieron 300 frente a 15 de la alta burguesía).
Por eso conservadores y liberales (radicales y moderados) temían al cambio del orden social, esa
fue la razón de la abolición de la servidumbre (ante el miedo de insurrección rurales) y el soborno
a los campesinos. En Alemania el miedo era menor, salvo en Colonia y Berlín, donde se
encontraban Marx y Born.
La revolución la hizo el proletariado, con el fin de transformar la sociedad por medio de una
república democrática y social. Los liberales negociaban con ellos, o les seguían la
MOLINA, MARIO: La Primavera de los Pueblos, en Hablemos de Historia, 06/05/2006
[http://www.hdhistoria.uni.cc/archivos/la-primavera-de-los-pueblos]
corriente intentando tomar ventaja de la situación; pero en realidad todos ellos eran
conservadores potenciales: 1848 había fracasado no por la confrontación entre un nuevo y viejo
orden, sino entre el orden establecido y la revolución social, entre ricos y pobres. El mejor
ejemplo, son los 3000 obreros que fueron detenidos y asesinados después de la matanza de junio,
así como los enviados a campos de concentración argelinos (pág. 29). La revolución duró más
sólo en aquellos lugares donde los liberales radicales estaban más vinculados con los
sectores populares: en Italia había muchas discrepancias políticas entre liberales radicales y
moderados, pero un miedo común a quedarse sin la propiedad privada (pág. 30) mientras que en
Hungría no ocurría eso, puesto que la entidad política era más o menos unificada, entonces su
deceso fue la derrota ante los austríacos (pág. 31).
La burguesía prefería el orden cuando las insurrecciones amenazaban la propiedad. El
gran conjunto de clases medias bajas radicales, artesanos descontentos, pequeños tenderos, etc.
e incluso agricultores (cuyos portavoces dirigentes eran los intelectuales) constituían una
significativa fuerza revolucionaria pero raramente una alternativa política. Pertenecían a la
izquierda democrática, pero rara vez los intelectuales se convertían en verdaderos activistas
(salvo en Viena). Las clases medias bajas y el campesinado apostaban a un estado democrático
que los beneficiara, mientras los intelectuales estaban muy ligados a la vida de excesos de
la alta burguesía y luchaban en realidad para obtener mejores puestos en las instituciones
públicas. No se cambiaban de bando, pero siempre estaban vacilando... (pág. 33).
Los pobres de la clase obrera, en cambio, carecían de organización y de dirigentes. Se
concentraba en las capitales y grandes ciudades, y aun así tenían dos debilidades: no siempre
eran mayoría en las ciudades y no tenían una madurez política e ideológica. Los artesanos
preindustriales tenían una formación modesta en ideas socialistas y comunistas basados en la
Francia jacobina y los intelectuales alemanes. Fuera de eso, la clase obrera tenía un peso político
insignificante. Pero la experiencia les sirvió para practicar asociaciones colectivas como el
sindicato, si bien lograron tan poderosas coló como las que se dieron en los soviets de la Rusia del
principios del siglo XX. ¿Entonces, cuáles eran sus perspectivas políticas? Si bien el objetivo era el
de una república democrática, Marx comenta que lo que se logró fue una república burguesa (que
duró poco), puesto que las clases populares deseaban atender sus necesidades inmediatas y no el
derrocamiento de la burguesía. Lo que se puso de manifiesto después de 1848 fue la
contradicción o antagonismo entre la burguesía y el proletariado: La primera había abandonado a
la segunda. Y el campesinado aún siendo alliado de los obreros, no garantizaba un apoyo
sostenible.
Sin embargo, 1848 no fue un breve episodio histórico: si bien los cambio logrados no
fueron los deseados, se hicieron en profundidad, puesto que significó el abandono de la
política tradicional, de aquella que promulgaba y justificaba los derechos de los poderosos (sean
conservadores o liberales) y de los monarcas mediante el derecho divino. Los ricos debieron
defenderse, a partir de allí, de otra manera: orientar la opinión pública a su favor. Hasta los
campesinos del sur de Italia dejaron de creer en el absolutismo y el conservadurismo. Después de
1848 la clase media, el liberalismo, la democracia, el nacionalismo, y la clase trabajadora iban a
ser rasgos comunes en el panorama político.
MOLINA, MARIO: La Primavera de los Pueblos, en Hablemos de Historia, 06/05/2006
[http://www.hdhistoria.uni.cc/archivos/la-primavera-de-los-pueblos]
También podría gustarte
- Breve Historia Organizacion ComunitariasDocumento10 páginasBreve Historia Organizacion ComunitariasFran SennAún no hay calificaciones
- Resumen El Espiritu de Las LeyesDocumento9 páginasResumen El Espiritu de Las LeyesPaolaaMndozaaAún no hay calificaciones
- Historia Del Siglo XX Eric Hobsbawm Version ResumidaDocumento159 páginasHistoria Del Siglo XX Eric Hobsbawm Version ResumidaAlexander Green100% (1)
- La Revolución Industrial 1760-1830 de T. S. ASHTONDocumento11 páginasLa Revolución Industrial 1760-1830 de T. S. ASHTONFran Senn67% (6)
- Valenzuela, E. - La Rebelión de Los JóvenesDocumento63 páginasValenzuela, E. - La Rebelión de Los JóvenesManuel Ansaldo RoloffAún no hay calificaciones
- Contestación A La PreguntaDocumento5 páginasContestación A La PreguntaJorgeAún no hay calificaciones
- Ciencia Politica de GreciaDocumento11 páginasCiencia Politica de GreciadarkgladeoAún no hay calificaciones
- C Tema+24Documento4 páginasC Tema+24Elisa del CastilloAún no hay calificaciones
- Cuadro Sinoptico Reforma ConstitucionalDocumento3 páginasCuadro Sinoptico Reforma ConstitucionalAdrianAún no hay calificaciones
- Analisis Argumentado - Teoria General Del Proceso II - Yonelly Dusuchett - Act Sumativa 1Documento13 páginasAnalisis Argumentado - Teoria General Del Proceso II - Yonelly Dusuchett - Act Sumativa 1Yonelly Dusuchett EsaaAún no hay calificaciones
- Certificacion 2678-2021Documento132 páginasCertificacion 2678-2021Oskar FarajAún no hay calificaciones
- Definicion de Socialismo Del Siglo XxiDocumento2 páginasDefinicion de Socialismo Del Siglo Xxiromfa100% (1)
- Presentacion de Grecia Mariem - OdpDocumento49 páginasPresentacion de Grecia Mariem - OdpLourdes Blanco100% (1)
- 2º Parcial de HumanidadesDocumento51 páginas2º Parcial de HumanidadesBelén Martínez-Carrasco Martínez-CarrascoAún no hay calificaciones
- Biografía de Marcos Pérez Jiménez - JESUSDocumento2 páginasBiografía de Marcos Pérez Jiménez - JESUSkAún no hay calificaciones
- Resolucion N°098 2021 Recurso de Apelacion Nulidad CED ApurimacDocumento7 páginasResolucion N°098 2021 Recurso de Apelacion Nulidad CED ApurimacZarahiValerOrtizAún no hay calificaciones
- Apelacion en Derecho COmparadoDocumento39 páginasApelacion en Derecho COmparadoToribio GermanAún no hay calificaciones
- Educacion para La Ciudadanía BGU.Documento16 páginasEducacion para La Ciudadanía BGU.Joseph TipanAún no hay calificaciones
- Resumen de Javier Hurtado de Cuadernos de Divulgacion Del INE Gobiernos y DemocraciasDocumento8 páginasResumen de Javier Hurtado de Cuadernos de Divulgacion Del INE Gobiernos y DemocraciasDiana SalazarAún no hay calificaciones
- Go 5846Documento112 páginasGo 5846caronteessisaAún no hay calificaciones
- El Absolutismo InfografiaDocumento1 páginaEl Absolutismo InfografiaJhoanny Haro100% (1)
- Deterministicos o Aleatorios M17S1Documento5 páginasDeterministicos o Aleatorios M17S1NeNyTiUs82Aún no hay calificaciones
- 1932-1938. Arturo Alessandri, Su Segundo Período Presidencial (Luis Patricio González)Documento5 páginas1932-1938. Arturo Alessandri, Su Segundo Período Presidencial (Luis Patricio González)Bernardo J. ToroAún no hay calificaciones
- Tema 1 Organización Territorial Del EstadoDocumento33 páginasTema 1 Organización Territorial Del EstadoPaula GarciaAún no hay calificaciones
- Movimiento Obrero en Inglaterra y Socialismo PremarxistaDocumento32 páginasMovimiento Obrero en Inglaterra y Socialismo PremarxistaJAIME RAMIREZ SANJUANAún no hay calificaciones
- Historia 1°Documento9 páginasHistoria 1°Amisadai Aguilar0% (1)
- La Guerra de IV Generación en VenezuelaDocumento3 páginasLa Guerra de IV Generación en VenezuelakarenAún no hay calificaciones
- PEREIRA, Fabricio - Las Izquierdas LatinoamericanasDocumento23 páginasPEREIRA, Fabricio - Las Izquierdas LatinoamericanasRaphaellanaAún no hay calificaciones
- La IWW en ChileDocumento20 páginasLa IWW en ChilePedro O JaraAún no hay calificaciones
- Sustitución de La Democracia Representativa Por La Dem. ParticipativaDocumento13 páginasSustitución de La Democracia Representativa Por La Dem. ParticipativalucilleAún no hay calificaciones
- Boletn Elecciones Subnacionales 2015 BoliviaDocumento116 páginasBoletn Elecciones Subnacionales 2015 BoliviaIgnacio LabaquiAún no hay calificaciones
- PCP Bases de Discusion de La Linea Politica GeneralDocumento70 páginasPCP Bases de Discusion de La Linea Politica GeneralGabriela IglesiasAún no hay calificaciones
- Resumen Del Libro Derecho Constitucional 2 PDFDocumento121 páginasResumen Del Libro Derecho Constitucional 2 PDFyamil3soldadoAún no hay calificaciones
- Riaj 14 04 21Documento79 páginasRiaj 14 04 21Cesar Arias MiñoAún no hay calificaciones
- RESOLUCION PLE CNE 1 19 4 2023 - FirmadoDocumento6 páginasRESOLUCION PLE CNE 1 19 4 2023 - FirmadoJennifer MaciasAún no hay calificaciones