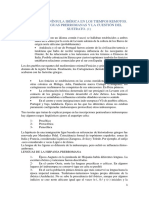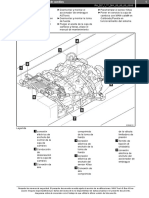Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Hombre de La Ventanilla
El Hombre de La Ventanilla
Cargado por
María b0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas3 páginasEl documento describe las ventajas y desventajas de sentarse junto a la ventanilla en los medios de transporte público. Quienes se sientan junto a la ventanilla pueden disfrutar de la brisa y el paisaje, mientras que quienes se sientan del otro lado a menudo reciben codazos y malos olores. El autor propone rifar los asientos junto a la ventanilla para que más pasajeros puedan disfrutar de sus beneficios.
Descripción original:
...
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl documento describe las ventajas y desventajas de sentarse junto a la ventanilla en los medios de transporte público. Quienes se sientan junto a la ventanilla pueden disfrutar de la brisa y el paisaje, mientras que quienes se sientan del otro lado a menudo reciben codazos y malos olores. El autor propone rifar los asientos junto a la ventanilla para que más pasajeros puedan disfrutar de sus beneficios.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas3 páginasEl Hombre de La Ventanilla
El Hombre de La Ventanilla
Cargado por
María bEl documento describe las ventajas y desventajas de sentarse junto a la ventanilla en los medios de transporte público. Quienes se sientan junto a la ventanilla pueden disfrutar de la brisa y el paisaje, mientras que quienes se sientan del otro lado a menudo reciben codazos y malos olores. El autor propone rifar los asientos junto a la ventanilla para que más pasajeros puedan disfrutar de sus beneficios.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
El hombre de la ventanilla
Roberto Arlt
Seamos sinceros. ¿Cuál de nosotros no aspira a ser “el hombre de la ventanilla”, en estos días de
calor rabioso?
En cuanto uno sube al tranvía ¡paff!, lo primero que hace es campanear un asiento vacío. No
importa que más allá, en otro asiento, venga sentada una pebeta de flor, truco y quiero. ¡Están
los tiempos como para pebetas! Lo que uno quiere es un poco de fresca viruta; estirar las dos,
que en algunos son cuatro, contra el contramarco y dejar que el viento le entre por el cogote
hasta el fuselaje del pecho, hecho filtro a causa de la temperatura.
Cuando ganan de mano...
¡Y qué bronca le da a uno cuando le ganan suavemente de mano! ¿Vio Vd.? Es lo que decía San
Peludo: “No hay que dejarse ganar la calle”.
Que interpreten los augures y los Sturlas del régimen. Bueno. ¡Qué rabia le da a uno cuando le
ganan el pasillo y siempre de buena manera, lo dejan para dentro con una especie de refalada
que da otro con más trening en el laburo de la ventanilla! ¡Qué hay tigres en eso de tomar el
fresco! Tipos que relojean todo un trayecto de diez kilómetros a la ventanilla, y en cuanto el
pasajero hizo gesto de levantarse, ellos, como gatos al bofe, se escurren y si el hombre no tenía
ganas de levantarse, lo hace como sorprendido por el “savoir faire” de ese ciudadano que lo invita
a dejar la “fenestra” y que se ubica, mano a mano, con la calle y el “venticello” que pasa. ¿Diga si
no es cierto? En el tranvía, en el ómnibus, en el tren, ¡maldito sea!, nunca falta el pasajero pierna,
fugaz, escurridizo, que con un apremiante “con su permiso” le pide paso. Vd. cree que es para
piantar y el otro se instala bonitamente del lado de la rúa o de los alambrados, mientras que Vd.
queda para mosquetear cómo el congénere cierra los ojos y se deja adormilar por el vientecito
que entra y que se lo traga él solo.
A la mañana esto no tiene importancia; al fin y al cabo por la matina todo ciudadano está
semiembrutecido por la fiaca y el sueño; pero a la tarde, cuando Vd. trae la ropa interior como
franela de fomento, no hay cosa que más fastidio le produzca que le ganen de mano y
permanecer allí en la fementida orilla del asiento, recibiendo en la buseca y en el hombro los
codazos del guarda, del inspector, de la señora gorda que le pide el asiento indirectamente
cayéndosele encima a cada minuto, o del nene que babea, desde las espaldas del padre sobre su
cogote.
No hay rasposo que pase (y aquí se me ocurre una mala palabra) que no le encaje un pechazo por
ser pasajero de orilla. Incluso, Vd. tiene el deber de levantarse si entra una mamá cargada de
infantes, porque Vd. es mano y al mano le corresponde ser galante y amigo de la ciudad.
El del lado de la ventanilla (y el del lado de la ventanilla me sugiere una palabrota) goza. Para él,
todo es placer. Con las guampas estiradas, si sube una señora cargada de purretes, se hace el gil;
mira de contramano y como mirando para la calle no puede ver adentro, es el menos obligado.
Y, dése cuenta, hasta es cierta esta otra verdad:
Siempre que sube el inspector, el del lado de la calle duerme. Vd. lo vio y pela el boleto. Se apronta
para cumplir con los rigores de la ley. El reo del otro lado, apoliya. Traga aire fresco. El inspector
se detiene cabrero :
–Boleto, señor; señor, boleto.
El señor, que es tan señor como Vd. y yo, abre por fin un párpado, da beligerancia, se entera de
que lo hablan y le requieren el comprobante de que ha formado diez guitas; y entonces,
removiendo las piernas, metiendo desaforadamente las manos en el bolsillo, busca el
“intransferible”.
Vd. se indigna gratuitamente contra el poltrón de la ventanilla. No tan gratuitamente, porque, al
fin y al cabo, el inspector que es tripudo, le arrima la panza a la nariz, Vd. por ser ladero, tiene
que aguantar los hedores de un chaleco milenario. Por fin el turro descubre su boleto emboscado
en las entretelas del saco y, en seguida, cierra el ojo conjuntivítico y torna a roncar.
La desgracia se soportaría si bajara rápido; pero siempre resulta que este canalla tiene para veinte
kilómetros de viaje. Ley fatal e inexorable. Todos los cosos que se ubican del lado de la ventanilla,
es en el conocimiento de que tienen para un rato largo.
De hecho se acomodan. Abren las gambas. Colocan las guampas. Superiores e inferiores. Y como
muchos no se bañan, aprovechan esta hora de viaje para orear el sudor, de manera que llegan a
la casa secos de humedad, porque la ventilación ferrocarrilera, de ómnibus o bondi, obra el doble
milagro de higienizarlos y refrescarlos a su manera, que es una de las tantas maneras de bañarse.
Al fin y al cabo, el procedimiento mencionado se denomina científicamente “baño de viento o
aire”.
En cambio, cuando Vd. quisiera ser ladero, es decir, cuando del lado de la ventanilla viene una
pebeta posta y Vd. va a sentarse, la dama, con una gentileza que asombra, se corre y le deja el
lado de afuera para Vd. Esta es la única circunstancia en la que Vd., sin querer tomar fresco, lo
tiene que tomar, cuando por el contrario, vendría bien dichoso y contento de estar a un costado,
arrullado dulcemente por los vaivenes del coche.
Hay, sin embargo, un remedio para evitar que los atropelladores monopolicen el asiento de la
ventanilla, ya que la fresca viruta es regalo que Tata Dios nos envía a todos por igual. Y ese
remedio consistiría en rifar las ventanillas en provecho de alguna obra de beneficencia, como la
casa en Mar del Plata, el chalet del Balneario o los automóviles.
(Diario “El Mundo”, lunes 29 de diciembre de 1930)
También podría gustarte
- Check List CAMIÓN ALJIBEDocumento4 páginasCheck List CAMIÓN ALJIBErobertosky81Aún no hay calificaciones
- Gravilladora ETNYREDocumento32 páginasGravilladora ETNYREÓscar Castro100% (1)
- Diagramas McDonaldsDocumento3 páginasDiagramas McDonaldsRaul Enrique Carpio Ardon0% (2)
- Prueba de Turismo y Hotelería.Documento5 páginasPrueba de Turismo y Hotelería.Geraldine Ccanchi100% (2)
- Trabajo 2 InventariosDocumento48 páginasTrabajo 2 InventariosDARKHALD50% (2)
- Conversion A GNVDocumento26 páginasConversion A GNVAlexander Meza CespedesAún no hay calificaciones
- Seminario Argentina IiDocumento17 páginasSeminario Argentina IiMaría bAún no hay calificaciones
- Inès Abadía QuantDocumento33 páginasInès Abadía QuantMaría bAún no hay calificaciones
- 4-Diagnostico Riesgo MecanicoDocumento10 páginas4-Diagnostico Riesgo MecanicoSteban MuñozAún no hay calificaciones
- Presentación LIJDocumento20 páginasPresentación LIJMaría bAún no hay calificaciones
- Experiencia de Inmersion en Las InstitucionesDocumento14 páginasExperiencia de Inmersion en Las InstitucionesMaría bAún no hay calificaciones
- Leismo YeismoDocumento22 páginasLeismo YeismoMaría bAún no hay calificaciones
- Consignas Itinerario de LecturasDocumento1 páginaConsignas Itinerario de LecturasMaría bAún no hay calificaciones
- Machete InesDocumento10 páginasMachete InesMaría bAún no hay calificaciones
- NDocumento258 páginasNMaría bAún no hay calificaciones
- LAPESAresum (Recuperado Automáticamente) (Recuperado Automáticamente)Documento39 páginasLAPESAresum (Recuperado Automáticamente) (Recuperado Automáticamente)María bAún no hay calificaciones
- STATUS Incidentes AmbientalesDocumento19 páginasSTATUS Incidentes AmbientalesALexander HuancahuireAún no hay calificaciones
- Desmontar+y+montar+lCaja 12AS2330 PDFDocumento9 páginasDesmontar+y+montar+lCaja 12AS2330 PDFWilmer Penas BenaventeAún no hay calificaciones
- Azul, La Que Cuenta Historias - Juan Carlos BoveriDocumento154 páginasAzul, La Que Cuenta Historias - Juan Carlos Boverileticia jopre100% (1)
- Expediente TecnicoDocumento189 páginasExpediente TecnicoNixon Mackiver Diaz DelgadoAún no hay calificaciones
- Modelos Demanda Transporte TraficoDocumento27 páginasModelos Demanda Transporte TraficoItzchel ChuchulucoAún no hay calificaciones
- Check List para Camiones v2Documento1 páginaCheck List para Camiones v2Pedro Turra100% (1)
- Sesión 3 SIMBOLOGÍA Y PRINCIPIOS DE CIRCUITOS NEUMÁTICOS. UPIITA - IPN Semestre 1-2011Documento41 páginasSesión 3 SIMBOLOGÍA Y PRINCIPIOS DE CIRCUITOS NEUMÁTICOS. UPIITA - IPN Semestre 1-2011jjoaquinAún no hay calificaciones
- Valoracion AduaneraDocumento6 páginasValoracion Aduanerajohan torres torres ramirezAún no hay calificaciones
- EXAMEN UNIDAD 3 FormulacionDocumento5 páginasEXAMEN UNIDAD 3 FormulacionShinjii ScreamAún no hay calificaciones
- HW0011307 Co0d3 Ed04001 - 0Documento3 páginasHW0011307 Co0d3 Ed04001 - 0Arnaldo GonzalezAún no hay calificaciones
- PitaPerez Lucia TFG 2017Documento69 páginasPitaPerez Lucia TFG 2017Leonardo IdroboAún no hay calificaciones
- Export ArDocumento3 páginasExport ArRusbel tarazona carbajalAún no hay calificaciones
- Cotizacion 0001 - 1202 - Servicio de Evaluacion y Diagnostico de Interuptor Diferencial - Agencia Kori AqpDocumento1 páginaCotizacion 0001 - 1202 - Servicio de Evaluacion y Diagnostico de Interuptor Diferencial - Agencia Kori AqpSantiago Cortez Llontop100% (1)
- Sistema de EmbragueDocumento4 páginasSistema de EmbragueSmith GutierrezAún no hay calificaciones
- Examen DefinitivoDocumento19 páginasExamen DefinitivoAlberto MuñozAún no hay calificaciones
- Nueva Generación de Ford Ranger (002) SPDocumento51 páginasNueva Generación de Ford Ranger (002) SPCibin Francisco MateoAún no hay calificaciones
- Retiro e Instalación Del Conjunto de Reducción FinalDocumento2 páginasRetiro e Instalación Del Conjunto de Reducción FinalCristhiam SilvaAún no hay calificaciones
- Levantamiento de Curva de Nivel Con Estacion TotalDocumento10 páginasLevantamiento de Curva de Nivel Con Estacion TotalLeslie IvetteAún no hay calificaciones
- Planificación Semana 14Documento5 páginasPlanificación Semana 14Luis PintoAún no hay calificaciones
- Ejemplo Sistema de Movilidad Tgs PDFDocumento112 páginasEjemplo Sistema de Movilidad Tgs PDFErick RecamanAún no hay calificaciones
- Fica Padre AbadDocumento122 páginasFica Padre AbadCristian EscobedoAún no hay calificaciones
- Distancias de SeguridadDocumento14 páginasDistancias de SeguridadCarlos JaramilloAún no hay calificaciones
- Notificacion 30032022111406919Documento6 páginasNotificacion 30032022111406919GonzaTroll11Aún no hay calificaciones