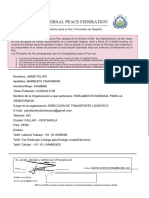Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Conflicto y P
Conflicto y P
Cargado por
ingrithTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Conflicto y P
Conflicto y P
Cargado por
ingrithCopyright:
Formatos disponibles
anaida pascual morán
PRELUDIO: Ante la ganancia de violencias... no malversemos nuestra
esperanza.
Cada pisada humana de hoy deja rastros de violencia vivida...
Se abren puertas que muestran la muerte a cada paso. Los pobres son
acosados, los jóvenes asesinados, la niñez maltratada, las mujeres vejadas
y excluidas y los ancianos no cuentan porque no producen. Innumerables
violencias se concentran y nos golpean... (Dimensión Educativa, 1997, 62).
Configuramos un espiral de violencias y contraviolencias sin precedente. Somos
parte de un escalada de actos de intolerancia, corrupción, marginación y
discriminación. Somos parte de la globalización de la violencia. Presenciamos
modelos y estilos violentos de convivir, gobernar y educar. Modelos y estilos que
se caracterizan por la vigilancia para el castigo y la intolerancia que lleva a la
confrontación. Modelos y estilos donde las decisiones se toman sin la participación
de aquellos sectores siempre-presos de la exclusión. Modelos y estilos cuyos
motivos son el individualismo, la competitividad y el lucro desmedido. Modelos y
estilos que, ciertamente, nos han legado una alta "ganancia de violencias".(2)
La globalización de la violencia es un fenómeno que presenciamos, en sociedades
ricas como en sociedades pobres, en sociedades con tradición antimilitarista como
en sociedades con tradición bélica, en las relaciones interpersonales como en las
relaciones con la naturaleza, en generaciones jóvenes y adultas como en
generaciones ancianas y niñas. Según Jorge Werthein (1997), representante de la
UNESCO en Brasil, la violencia en sus variadas manifestaciones se perfila como
un síndrome de nuestra nueva sociedad moderna excluyente. Un estudio realizado
por varios organismos adscritos a las Naciones Unidas, apunta a Latinoamérica y
el Caribe como una de las regiones mas violentas. En países occidentales
"civilizados" y "pacíficos", la creciente violencia es igualmente alarmante
(Werthein, 1997; Herra, 1991). En muchos países, la violencia ha llegado a niveles
insólitos e insospechados - como testimonian las trágicas experiencias de
balacera y muerte en varias escuelas en los Estados Unidos.
Irónicamente, en muchos países la violencia ocurre con mayor frecuencia en
contextos domésticos e intrafamiliares. Se observa también, una creciente y
preocupante tendencia de comportamiento agresivo en las mujeres, quiénes han
comenzado a emular - desde edad temprana - los modelos masculinos
patriarcales. Más aún, la alta incidencia y reincidencia de menores en la actividad
criminal es alarmante y lamentable.
Puerto Rico no es excepción. En nuestra sociedad se ha ido perdiendo el valor de
la vida, y se fomenta un culto a la violencia en una cultura de muerte. Gran parte
de nuestros periódicos y noticiarios han devenido en crónicas de sangre.
Estructuralmente, también somos recipientes de enormes violencias. Esta
carencia y abandono institucional se manifiesta en quebrantos de salud mental,
que con frecuencia devienen en experiencias de cárcel, o en la muerte trágica
callejera de un número significativo de nuestros jóvenes.
La violencia desgarra también los esfuerzos de renovación escolar. Nuestras
1,547 escuelas públicas han demostrado ser un espejo de la sociedad
puertorriqueña. Irónicamente, nuestra política pública educativa pareciera ser:
Cerremos escuelas no-rentables, encerremos cada escuela en una "ZELDA"(3) y
abramos más celdas en nuestras cárceles. Nuestras instituciones de educación
superior tampoco escapan a estas realidades.
Lamentablemente, para enfrentar las violencias, se escogen caminos de igual o
mayor violencia punitiva y represiva, que dinamiza aún más el ya ágil espiral de
violencias. Ciertamente, nos compete a todas y a todos, cerrar las puertas de
muerte y violencia que se abren a cada paso, y echar a andar por caminos que
puedan imaginar y esbozar culturas alternas. Ciertamente, también le compete a
las comunidades universitarias pues...
Cabe subrayar que la educación superior no es un simple nivel educativo.
En este peculiar período signado por la presencia de una cultura de guerra,
debe ser la principal promotora en nuestras sociedades de la solidaridad
moral e intelectual de la humanidad y de una cultura de paz construida
sobre la base de un desarrollo humano sostenible, inspirado en la justicia,
la equidad, la libertad, la democracia y el respeto pleno de los derechos
humanos (UNESCO, 1997, 39).
No, no ha llegado aún el fin de la historia. Mucho menos el fin de la esperanza,
pues como bien ha afirmado Federico Mayor, Director General de la UNESCO...
La apertura y el diálogo son los medios, la paz, la democracia y la
seguridad, los objetivos para lograr un futuro que refleje lo mejor de las
diversas culturas, las distintas regiones y la condición humana que
compartimos. Sólo nosotros - todos [y todas] juntos - podemos 'asomarnos'
y escribir la primera página de la historia del futuro. No, el año 2000 no es el
'fin de la historia'. Pero debería ser el fin de esta historia, de la historia de la
guerra (UNESCO, 1994, 1).
Sabio sería iniciar nuestra travesía, a partir de un aforismo ghandiano que pone el
acento en el quehacer que exige el valor al cual aspiramos y que afirma la
coherencia entre medios y fines: "No hay camino a la paz; la paz es el camino"
(Hicks, 1993, 30). Sabio sería también evocar la exhortación de Francisco Matos
Paoli, para que - bajo ninguna circunstancia - permitamos la proscripción, la
malversación o el suicidio de nuestra esperanza (1989, 57-58).
VIOLENCIA, PAZ Y CONFLICTO: LABERÍNTICOS TRENZADOS.
A través de la historia, los conceptos violencia, paz y conflicto, han estado
íntimamente entrelazados. Y es que se requiere una visión de la paz plena,
presente y en positivo, pues...
La paz significa algo más que la ausencia de guerra y de conflicto; es un
concepto dinámico que debe considerarse en términos positivos: la
presencia de la justicia social y la armonía, la posibilidad de que los seres
humanos realicen plenamente sus posibilidades y gocen del derecho a una
supervivencia digna y sostenible (UNESCO, 1994, 4).
Más aún, se requiere un modelo holístico de la paz, una "paz integral", una paz
democratizada, de manera que podamos...
Vivir la paz como un concepto, una meta y un proceso activo, dinámico,
creativo, con repercusiones directas en nuestra vida cotidiana.
Democratizar en definitiva este derecho fundamental (Jares, 1991, 7).
El conflicto es inherente a la paz. Una política y práctica educativa explícita de
"paz conflictual" es por ende esencial para contrarrestar nuestra heredad bélica. El
que las partes en un conflicto - sea éste de naturaleza política, cultural,
económica, social o interpersonal - puedan "sentarse a la misma mesa", requiere
la creación de relaciones de confianza y de procesos de mediación, consenso y
reconciliación. Estos procesos parten de la premisa de que la manera más eficaz
para resolver los conflictos entre "enemigos", "adversarios" o "antagonistas", es
promover su cooperación para el logro de una meta de mutuo beneficio. También
se fundamenta en el propiciar las posibilidades de poder que radican en la
sociedad civil y en las organizaciones no-gubernamentales (Ortega Pinto, 1996;
Padilla, 1996; UNESCO, 1994, 1995a).
Algunos teóricos hacen distinciones entre "establecer", "mantener" y "consolidar"
la paz, y "prevenir" el conflicto. La ONU, por ejemplo, cuenta con organismos
especializados en dichos ámbitos, y matiza las diferencias en términos de fines y
estrategias. Consideran el "establecimiento de la paz" (peacemaking) necesario
para "poner término" a los conflictos. Una vez lograda la paz, orientan sus
esfuerzos al "mantenimiento de la paz" (peacekeeping o peace enforcement).
Mediante la "consolidación de la paz" (peace-buiding), se proponen fortalecer y
afianzarla, con miras a evitar que se reanuden los conflictos. Y abordan la
"diplomacia preventiva", con la finalidad de anticipar los conflictos y solucionarlos -
antes de que irrumpa la violencia (UNESCO, 1994).
La forma más idónea de aproximarse a los confli
También podría gustarte
- Tablas de Interpretación Test Colores LüscherDocumento30 páginasTablas de Interpretación Test Colores LüscherErika Teo Mayta Janampa100% (1)
- AtreveteDocumento100 páginasAtreveteHilas Bermud PererAún no hay calificaciones
- Programa para El Día de Visitas en La ESDocumento3 páginasPrograma para El Día de Visitas en La ESCesar Santiesteban Gonzálezo67% (3)
- 32 Respeto A Lo AjenoDocumento38 páginas32 Respeto A Lo AjenosoniaAún no hay calificaciones
- Significado de Las PlumasDocumento2 páginasSignificado de Las PlumasDANIELAAún no hay calificaciones
- Secundaria 5° Ciclo VII DPCC Sesión 1097 - 6 Dic - CorregidoDocumento13 páginasSecundaria 5° Ciclo VII DPCC Sesión 1097 - 6 Dic - Corregidolui fgasdAún no hay calificaciones
- Rvenet@uteq - Edu.ec: Regina Venet Muñoz Universidad Técnica Estatal de Quevedo. EcuadorDocumento9 páginasRvenet@uteq - Edu.ec: Regina Venet Muñoz Universidad Técnica Estatal de Quevedo. EcuadorAngel SRAún no hay calificaciones
- Sesion 3 La Iglesia y Los Derechos HumanosDocumento13 páginasSesion 3 La Iglesia y Los Derechos HumanosFernandez PachoAún no hay calificaciones
- Informe Pedagogico SeptiembreDocumento5 páginasInforme Pedagogico Septiembremaria eugenia villegasAún no hay calificaciones
- Examen - Evaluación Continua - Hacia Una Cultura de PazDocumento3 páginasExamen - Evaluación Continua - Hacia Una Cultura de PazIRATI DIEZ URRUTIAAún no hay calificaciones
- Yo Perdono Pero No OlvidoDocumento6 páginasYo Perdono Pero No OlvidoFredy DelgadoAún no hay calificaciones
- Pasos Que Pueden Salvar Tu MatrimonioDocumento5 páginasPasos Que Pueden Salvar Tu MatrimonioMariela BarbozaAún no hay calificaciones
- Glosario de Relaciones InternacionalesDocumento10 páginasGlosario de Relaciones InternacionalesTatiana SchmiderAún no hay calificaciones
- Decalogo de La Paz 05-12-09Documento6 páginasDecalogo de La Paz 05-12-09cisnerosadrianaAún no hay calificaciones
- Anexo - Reg 323564-2022Documento3 páginasAnexo - Reg 323564-2022HenryEGAún no hay calificaciones
- Cátedra de La Paz VideoDocumento10 páginasCátedra de La Paz VideoTika PeriñanAún no hay calificaciones
- Conciliación Como Medio Alternativo de Solución de Conflictos - Oscar Peña GonzalesDocumento70 páginasConciliación Como Medio Alternativo de Solución de Conflictos - Oscar Peña GonzalesNADIA SARIM JIMENEZ LAVERIANAún no hay calificaciones
- Violencia Ambiental y Lucha Por La Paz EcológicaDocumento42 páginasViolencia Ambiental y Lucha Por La Paz EcológicaDaniel Oviedo SoteloAún no hay calificaciones
- Proyecto Científico 6: PrimeroDocumento51 páginasProyecto Científico 6: PrimeroKenia Del PezoAún no hay calificaciones
- Requisitos para Embajador Por La Paz JaimeDocumento3 páginasRequisitos para Embajador Por La Paz Jaimeabrahamdelgado312Aún no hay calificaciones
- Unidad 3Documento14 páginasUnidad 3Ambar Ramirez ValdiviezoAún no hay calificaciones
- Comentario Sobre El Tema Del DomundDocumento3 páginasComentario Sobre El Tema Del DomundSandra CastilloAún no hay calificaciones
- De-Construir Los Contextos Urbanos. PonenciaDocumento10 páginasDe-Construir Los Contextos Urbanos. PonenciaJuan José Lozada AlvaránAún no hay calificaciones
- Eje Tematico Salud Mental Buen Trato y Cultura de Paz 1Documento15 páginasEje Tematico Salud Mental Buen Trato y Cultura de Paz 1lozadadanuska00Aún no hay calificaciones
- Proceso de Gestión de Formación Profesional Integral Guía de AprendizajeDocumento17 páginasProceso de Gestión de Formación Profesional Integral Guía de Aprendizajelaudy perezAún no hay calificaciones
- Transcripcion de Las Cartas Del Maestro A Sus DiscipulosDocumento122 páginasTranscripcion de Las Cartas Del Maestro A Sus DiscipulosTomas Israel RodriguezAún no hay calificaciones
- Cartilla Desmopaz 1 PDFDocumento36 páginasCartilla Desmopaz 1 PDFJohanna CepedaAún no hay calificaciones
- Marcela Ceballos Medina, Claudia Girón Ortiz & Francisco Bustamante Díaz - Reflexiones Críticas en Torno A La Creación de Una Comisión de La Verdad en ColombiaDocumento31 páginasMarcela Ceballos Medina, Claudia Girón Ortiz & Francisco Bustamante Díaz - Reflexiones Críticas en Torno A La Creación de Una Comisión de La Verdad en ColombiajenjizAún no hay calificaciones
- Leccion 13 PDF HACIENDO LA PAZ para El 23 de Septiembre de 2023Documento18 páginasLeccion 13 PDF HACIENDO LA PAZ para El 23 de Septiembre de 2023sergio fabricio carcamo canalesAún no hay calificaciones
- Esquema y Planificación Texto ExpositivoDocumento4 páginasEsquema y Planificación Texto ExpositivoAndre EscobarAún no hay calificaciones