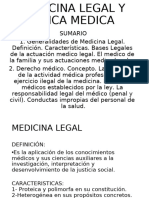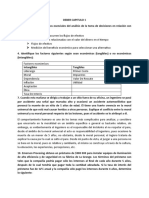Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tica de La Responsabilidad
Tica de La Responsabilidad
Cargado por
William Patricio Rosado Zevallos0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas17 páginasTítulo original
1476089216-tica-de-la-responsabilidad.doc
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas17 páginasTica de La Responsabilidad
Tica de La Responsabilidad
Cargado por
William Patricio Rosado ZevallosCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 17
ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD
Hernán Mira Fernández
Profesor Universidad de Antioquia
Espero contribuir con estas reflexiones a una deliberación y debate permanente
sobre la ética, en este caso con un privilegiado auditorio de educadores que
somos responsables ante la sociedad de analizar y difundir estos temas para
que los ciudadanos se apropien de ellos como corresponde al compromiso,
tantas veces relegado en la educación, de iluminar y orientar a la sociedad en
temas esenciales en la vida pública. Decía, a propósito, Tzvetan Todorov, al
recibir el premio Príncipe de Asturias y reivindicando el papel y responsabilidad
del académico o intelectual público que: sería quien, equidistante del político y
del investigador, “se siente comprometido con la noción de bienestar público,
con los valores de la sociedad en la que vive, y que participa en el debate de
esos mismos valores”
A los educadores nos corresponde, como un deber primario, el compromiso de
contribuir desde cualquier ángulo al análisis, reflexión y diálogo, para la
creación de un clima ético, de ciudadanía, en lo público, que considero primer
mandamiento y responsabilidad que tiene que asumir sin limitaciones la
educación, mucho más la pública, a la que la ética civil en la dialógica y la
civilidad misma, le corresponde asumirla y desarrollarla constantemente en su
vida como comunidad académica.
La responsabilidad en su sentido más general es la facultad de responder
sobre algo que se ha hecho. Responsabilidad deriva del verbo responder. Ser
responsable es ser capaz de responder, tener la capacidad de responder que,
en principio, no es una característica específicamente humana porque los
animales también responden positiva o negativamente según el estímulo que
reciban. Sin embargo, sería absurdo considerar responsables o reclamarles
responsabilidad a los animales, ellos responden pero no tiene responsabilidad,
porque sus respuestas están determinadas naturalmente. Las respuestas del
animal son ‘adaptadas’ a su ‘medio’ pero no son ‘correctas’ o ‘responsables’.
Para Max Scheler el hombre no vive en un medio pura y estrictamente natural,
sino en algo distinto que es un “mundo” de sentido. El medio es el ámbito de
las respuestas naturales; el mundo, en contraste, es el ámbito de la
responsabilidad moral. El hombre tiene que adaptarse al mundo y por eso sus
respuestas no son meramente naturales, sino que necesitan ser responsables
y morales.
Esto podría resumirse en lo que dijo Aranguren en la conferencia “Ética
sociológica para el siglo XXI” : “De la misma manera que se dice que el hombre
es el animal racional, podría decirse que es el animal moral, porque tiene que
conducirse a si mismo, mientras los animales se conducen en el estímulo-
respuesta” La responsabilidad moral, entonces, está siempre relacionada con
la libertad y la voluntad. Debe existir la capacidad y la voluntad para discernir y
escoger entre las posibles acciones que libremente pudieran llevarse a cabo,
para que se pueda hablar de actuar responsable o irresponsable.
Se pude hablar de estos tipos de responsabilidad general señalados por José
Lezama (Apuntes Filosóficos v.16 n.30 Caracas jun. 2007)
Responsabilidad jurídica y moral: La responsabilidad jurídica está referida
principalmente a las consecuencias del acto de un agente. El poder causal es
la condición básica de la responsabilidad y la imputación es externa al individuo
que comete el acto jurídica y legalmente cuestionable. La imputación la ejercen
otros que piden rendir cuentas al sujeto de la acción, y se rinde cuentas ante
tribunales de justicia; mientras en la responsabilidad moral es la propia
conciencia la que califica. La acción humana exige que sometamos nuestros
actos al juicio de nuestra propia conciencia, al tribunal de nuestro saber y
entender, de nuestra scientia; de tal manera que la que examina es la cum-
scientia en latin, conciencia en nuestra lengua.
Responsabilidad por el poder: Esta no está referida estrictamente al acto
cometido y sus consecuencias, sino a la determinación de lo que se ha de
hacer. En tal sentido alguien se siente responsable de algo no por la acción
realizada o las consecuencias de esta, sino por el objeto que exige esa acción.
Aquello ‘por’ lo que soy responsable está fuera de mi, pero se halla en el
campo de acción de mi poder, remitido a el o amenazado por el. Esta es una
responsabilidad que se refiere al poder de ejecutar determinada acción y no a
los actos o a las consecuencias de los ya ejecutados. En este sentido, la
responsabilidad es para con el hecho que se está produciendo o va a
producirse y no con el que ya ha sido realizado.
Formas como aparece la responsabilidad según Romani Ingarden:
1º Alguien tiene la responsabilidad de algo, es responsable de algo
2º Asume la responsabilidad de algo
3º Es hecho responsable de algo
4º Obra responsablemente
Se pude decir que la responsabilidad por el poder destaca los puntos 2 y 4, y
que los 1 y 3 estarían más del lado de la jurídica y moral. La responsabilidad
por el poder hacer algo, obviamente, es también moral pero en un paso más de
la considerada tradicionalmente.
De la convicción a la responsabilidad
Hans Jonas señala unas características de lo que llama “ética habida hasta
ahora” que vale la pena revisar para ver esta evolución:
1. Todo trato con el mundo extrahumano –dominio de la techne (capacidad
productiva)- era, excepción de la medicina, éticamente neutro con relación al
sujeto y objeto de la acción. La actuación sobre los objetos no humanaos no
constituía un ámbito de relevancia ética.
2. Lo que tenía relevancia era el trato directo del hombre con el hombre,
incluido el trato consigo mismo. Toda ética tradicional es antropocéntrica.
3. Para estas acciones, la entidad ‘hombre’ y su condición eran vistas como
constantes en su esencia y no como objeto de una techne (arte)
transformadora.
4. El bien y el mal estaban en las cercanías del acto, en la parxis misma o en
su alcance inmediato; no eran parte de una planificación lejana. La conducta
recta tenía criterios inmediatos y casi inmediato cumplimiento, las
consecuencias quedaban a merced de la casualidad, el destino o la
Providencia. La ética tenía que ver con el aquí y el ahora. El hombre bueno era
el que enfrentaba estos episodios con virtud y sabiduría, se cultivaba para ello
y se acomodaba en lo demás a lo desconocido.
Todas las máximas y mandamientos de la ética heredada, según Jonas,
muestran su limitación al entorno inmediato del acto:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”
“No hagas a los demás lo que no desees que te hagan”
“Antepón el bien común a tu bien particular”
“No trates a los hombres como medios, sino como fines en sí mismos”
En todas el agente y “el otro” de la acción participan de un presente común.
De esto se deduce, entonces, que el ‘saber que’, aparte del ‘querer ético’ que
se requieren para garantizar la moralidad de la acción quedan en los límites
presentes. El conocimiento peculiar de la virtud –dónde, cuándo, a quién y
cómo hay que hacer algo- no va más allá de la ocasión inmediata. Lo bueno o
lo malo de la acción se decide completamente en lo inmediato. A nadie se le
hacía responsable de los efectos posteriores no previstos de sus actos bien-
intencionados, bien-meditados y bien-ejecutados.
Esta visión recoge en todos los casos y con las particularidades que le caben,
tres premisas básicas:
A) La condición humana es inmutable y no es objeto de remodelación técnica
B) El bien del hombre es posible de ser identificado con claridad y precisión
C) El alcance de las acciones de los hombres y sus consecuencias está
perfectamente delimitado y restringido a los límites humanos
Desde esta perspectiva Jonas cuestiona abiertamente la ética de convicciones
en Kant porque reduce el aspecto cognoscitivo de la acción moral y cita sus
aseveraciones: “No necesito una gran agudeza para conocer lo que tengo que
hacer para que mi voluntad sea moralmente buena. Inexperto en el curso del
mundo, incapaz de tomar en cuenta todo lo que pueda acontecer en él”. Todo
esto ha cambiado de un modo decisivo, dice. La técnica moderna ha
introducido acciones de magnitud tan diferente, con objetos y consecuencias
tan novedosos, que el marco de la ética anterior no puede abarcar. Los
preceptos de esa ética “próxima” –justicia, caridad, honradez, etc- tiene que
seguir vigentes para la esfera diaria inmediata de los efectos humanos
recíprocos. Pero esta esfera queda englobada por un creciente alcance del
obrar colectivo, en el cual el agente, la acción y el efecto no son los mismos y
que, por su enormidad, impone a la ética una “dimensión nueva, nunca antes
soñada, de responsabilidad”.
El principio de responsabilidad de Hans Jonas
El mayor cambio ocurrido en ese panorama tradicional es la tremenda
vulnerabilidad de la naturaleza sometida a la intervención técnica del hombre,
no reconocida antes de que se conocieran los daños causados. Esto modifica
el concepto de nosotros mismos como factores causales del amplio sistema de
las cosas. El campo de la acción humana ha cambiado de facto y se le ha
agregado un objeto nuevo: la entera biosfera del planeta, de la que hemos de
responder pues tenemos poder sobre ella. La misma naturaleza en cuanto
responsabilidad humana, sin duda es un novum sobre el cual a la teoría ética le
obliga reflexionar.
Si el destino del hombre esta ligado y depende de la naturaleza, el interés de
su conservación es un interés moral que, además, conserva la orientación
antropocéntrica de la ética clásica. Sin embargo, hay diferencias que subraya
Jonas, pues la limitación a la proximidad espacial y a la contemporaneidad ha
desparecido por el ensanchamiento espacial y la dilatación temporal de las
series causales que la técnica pone en marcha aún para fines cercanos. La
transformación tecnológica rebasa continuamente las condiciones de los actos
y lleva a situaciones sin precedentes, y la acumulación de transformaciones, no
contenta con cambiar su comienzo hasta volverlo irreconocible, pretende
destruir la condición básica de toda la serie, su propia premisa. “Todo esto
tendría que estar presente en la voluntad de cada acto singular que aspire a
ser moralmente responsable”
En estas circunstancias el saber se convierte en un deber urgente, que
trasciende lo que antes se le exigió. Debería ser ahora de igual escala que la
extensión causal de nuestra acción, pero no logra ser así ante el avance
tecnológico que otorga gran poder a nuestra acción. La brecha que se abre
entre el saber previo y la fuerza de las acciones, genera un problema ético
nuevo. Reconocer la ignorancia será el reverso del deber saber y así será una
parte de la ética que tiene que dar instrucciones a la cada vez más necesaria
autovigilancia de nuestro desmesurado poder. Vale la pena aquí recordar el
conocido aforismo a mayor poder, mayor responsabilidad, tan repetido para el
olvido de quienes tienen más altos puestos en la escala social.
Ninguna ética anterior, dice Jonas, hubo de tener en cuenta las condiciones
globales de la vida humana ni el futuro remoto, más aún, la existencia misma
de la especie. Ya no es un sinsentido preguntar si el estado de la naturaleza
extrahumana –la biosfera que está sometida a nuestro poder- se ha convertido
por eso en un bien encomendado a nuestra tutela que puede plantearnos una
exigencia moral, no solo en razón de nosotros, sino de ella por su derecho
propio. Esto implica que se debería buscar no solo el bien humano, sino el
bien de las cosas extrahumanas, ampliando el reconocimiento de “fines en sí
mismos” más allá de la esfera humana e incorporar al concepto de bien
humano el cuidado de ellos.
El hombre no es ‘en sí’ ni bueno ni malo, tiene la capacidad de ser bueno o
malo, más aún, de ser lo uno con lo otro y esto hace parte de su esencia. De
los grandes malvados se dice que son inhumanos, pero solo los hombres
pueden ser inhumanos; los malvados ponen de manifiesto la naturaleza del
hombre no menos que los grandes santos. Solamente existe la dotación
biológica-anímica de la naturaleza humana para la riqueza y pobreza del poder-
ser. La pobreza en humanidad puede ser impuesta por circunstancias adversas
o elegida, aún en circunstancias favorables, por la pereza y la sobornabilidad
(impulsos naturales); mientras que la riqueza del yo, además de las
circunstancias, exige esfuerzo. Esto no exime del deber de buscar unas
condiciones favorables para todos, pero sin espera de ellas más que una
mayor oportunidad para el bien humano.
“Responsabilidad es el cuidado, reconocido como deber, por otro ser, cuidado
que, dada la amenaza de su vulnerabilidad, se convierte en ‘preocupación’”
Hans Jonas. El temor aparece como potencial en la pregunta originaria con la
que se puede representar inicialmente la responsabilidad activa ¿qué le
sucederá a esto si yo no me ocupo de ello? La teoría de la ética necesita de la
representación del mal tanto como de la del bien, aún más cuando el mal se ha
vuelto poco claro a nuestra mirada y solo puede volver a hacerse patente por la
amenaza de un mal anticipado. Así, el esfuerzo consciente se convierte en un
temor no egoísta, en el que junto al mal se hace visible el bien que debe ser
salvado, y junto a la desgracia se hace visible una salvación no ilusoria ni
exagerada. El temor es un deber que solo puede serlo acompañado de la
esperanza de soslayarlo; temor fundado, no amilanamiento; miedo, pero no
angustia; en ningún caso temor o miedo por sí mismos. “El temor se convertirá,
pues, en el deber preliminar de una ética de responsabilidad histórica”
Esta manera de ser indica, al mismo tiempo, un deber de conservación, lo que
quiere decir que de la naturaleza se desprende una moral. Es preferible que
haya algo antes que nada, afirmación a la vez ética y metafísica que no cae en
la falacia naturalista del deber ser del ser, porque, para Jonas, en la existencia
hay un valor intrínseco y el hombre está conminado a preservarla en la medida
que depende directamente de él. La vida debe ser comprendida como realidad
que contiene un fin dentro de sí: la continuidad, eso implica vislumbrar un deber
irrecusable para el ser racional: atender el imperativo moral que reclama su
pleno cumplimiento.
Esa exigencia moral que toma la forma de imperativo, tan grato a Kant, la
formula Jonas de varias maneras, positivas y negativas, pero todas exhortan a
la humanidad a ala conservación del ser:
“Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la
permanencia de una vida humana auténtica en la tierra”
“Incluye en tu actual elección la futura integridad de los hombres como objetivo
de tu voluntad”
“Actúa de tal manera que las consecuencias de tu acción no sean destructivas
para posibles vidas futuras”
“No pongas en peligro las condiciones que garantizan la preservación de la
humanidad sobre la tierra”
Para el filosofo y bioeticista argentino Sergio Cecchetto
(www.chasque.net/frontpage/relacion/0311/hans_jonas.htm), se trata de una
apelación casi religiosa, una convocatoria a la preservación de la sustancia
vital, un llamamiento al cuidado y a la custodia de las formas de vida, y no de
una advertencia. Por tanto, la noción de responsabilidad se formula,
inicialmente, desde una dimensión teológica y suprahistórica, solicitando al
hombre calma, prudencia y equilibrio, lo cual lleva implícito un horizonte
temporal indeterminado y una preocupación sincera por las consecuencias
remotas de nuestras acciones, por las generaciones venideras de la
humanidad y de la naturaleza.
Ética política en Weber
Para algunos autores, el concepto de responsabilidad como objeto central de la
ética entra muy recientemente en la historia del pensamiento occidental, de la
mano de Max Weber, atendiendo a las cualidades que según este debía poseer
el hombre político: pasión, mesura y responsabilidad. Esperaba del político
acciones acordes con esta exigencia: que atendiera a las consecuencias
previsibles y aun imprevisibles de su obrar (ética de la responsabilidad), más
que decisiones consistentes con la observancia de una máxima privada, de una
convicción interior, o de una pureza de intenciones que pudiera acabar por
desligar al sujeto de la acción y de las consecuencias derivadas de su acto
(ética de la convicción, del tipo kantiano). Weber identificaba distintas esferas
de la vida humana que escapaban a esta moralidad como tal, entre ellas las
derivadas de las irresueltas tensiones entre moral y política, entre
deontologismo y teleología, o entre moral y religión, las cuales hacían que los
individuos trataran de ser consecuentes con su visión íntima del buen obrar y
desconocieran los valores consagrados socialmente. Al mismo tiempo estas
convicciones personales eran, por definición, imposibles de ser refutadas. De
aquí derivó, entonces, su propuesta de una ética de la responsabilidad, que
atendiera a las consecuencias previsibles de todos nuestros actos, buscando
una adecuación satisfactoria de los medios a los fines, así es como lo plantea
el mismo Cecchetto.
Weber en su famosa conferencia “La política como vocación”, donde hace la
distinción entre quien vive de la política y aquel que vive para la política, deriva
un criterio básico para medir la tendencia a comportamientos morales o
inmorales, que se ha denominado criterio de la ‘servicialidad’ que señala una
concepción del poder político según la cual el sujeto que desempeña altos
cargos, debe ser consciente de que su ejercicio se justifica si está al servicio de
una causa que beneficia a la sociedad, y que asume la responsabilidad de lo
ejecutado por sus decisiones sin delegarla en los subordinados.
Toda acción éticamente dirigida puede orientarse, según Weber, conforme a la
ética de la convicción o a la de la responsabilidad. No son excluyentes en
absoluto. Pero si hay una diferencia abismal entre quien obra según la máxima
de la convicción (“el cristiano obra bien y deja el resultado en manos de Dios”)
o según la de la responsabilidad que ordena tener en cuenta las consecuencias
previsibles de la acción.
Enrique Bonete Perales en “La política desde la ética” (Proyecto A Ediciones,
Barcelona, 1998) analiza dos sentidos en el criterio de responsabilidad de
Weber:
1º. La moralidad del político debe medirse en función de su disponibilidad
para asumir los resultados de su gestión, sean beneficiosos o perjudiciales
para mantenerse en el poder. El criterio de responsabilidad implica que el líder
político, además de la servicialidad en el cargo, esté dispuesto a dejarlo cuando
sus colaboradores inmediatos no cumplan con las funciones y expectativas. Un
presidente que se mantiene a pesar de la imputación de delitos a sus ministros,
por ejemplo, muestra una carencia de la sensibilidad moral que pide Weber
para acatar el principio de responsabilidad. No reconocer errores y asumir sus
consecuencias para perdurar en el poder, va en detrimento de la legitimidad
moral que requieren los gobiernos democráticos.
2º. La moralidad del que hacer político se mide también en función de si se
calculan o no las consecuencias de las decisiones. Decidir en política, si no se
es un ‘irresponsable’, equivale a calcular los resultados. Weber cuestiona la
política idealista de posiciones extremas que puede generar grandes males
para una nación, al seguir ciegamente convicciones absolutas. La pregunta es
¿qué tipo de consecuencias son las que convierten en morales las decisiones
políticas? ¿ las inmediatas o las que repercuten al futuro? Las consecuencias
que convierten en morales las decisiones políticas habrán de ser aquellas que
recojan resultados inmediatos y principalmente los más lejanos, aquellos que
repercuten en las próximas generaciones de ciudadanos. Son morales las
consecuencias que benefician principalmente a todo un país, y aquellas que se
alcancen sin violar los derechos humanos de acuerdo con el criterio hegeliano
de derechos sagrados y el kantiano de dignidad.
El criterio de responsabilidad, entonces, en este segundo sentido se aplica
teniendo en cuenta otros criterios éticos, sin los cuales carece de calidad moral.
Si no fueran exigibles responsabilidades a los políticos –como sucede en las
dictaduras- no tendría sentido que calcularan las consecuencias de sus
decisiones. Estas constituyen un criterio ético-moral porque muestran el grado
de responsabilidad que está dispuesto a aceptar el político cuando actúa en
determinada dirección. En resumen, todo político antes de decidir tendrá que
calcular las consecuencias de sus actos (segundo sentido) de lo contrario es un
irresponsable, además, después de actuar tendrá que asumir las
consecuencias que se derivan, es decir se hará responsable de lo que suceda
sin delegar en subordinados (primer sentido), si no también es irresponsable.
Uniendo estas dos dimensiones se comprende la fuerza moral del criterio de
responsabilidad y se reconoce el perverso uso político del concepto.
Desde los planteamientos de Weber, es importante evitar tanto la Escila de una
política irresponsable que puede conducir a fijación unilateral de intenciones,
como la Caribdis de una política de mera responsabilidad que suele degenerar
en oportunismo o la búsqueda del poder por el poder. Es la unión de
convicciones arraigadas y responsabilidad por las consecuencias (queridas, no
queridas, directas y laterales) de la acción, la que sirve para formar el auténtico
político.
No es correcto afirmar que el hombre con poder ha de estar encerrado en sus
cálculos y estrategias para obtener resultados, que solo debe atenerse auna
ética de la responsabilidad. Tendrá que abrirse, ante un problema político, en
su mente y corazón a una ética de la convicción para tomar resoluciones. El
hombre público con verdadera vocación y entrega debe mantener presente que
las responsabilidades y las convicciones son elementos complementarios de
una misma ética política.
Weber también recurre a Tolstoi y Dostoievski para explicar sus tesis. Tolstoi es
visto como representante de la ética de las convicciones, virtuoso del amor al
prójimo, del bien, heredero del ‘sermón de la montaña’ y alguien que expresa
profundamente la máxima de “no responder al mal con violencia”. Y además
señala el conflicto de los dos principios expuesto con gran profundidad por
Dostoievski, más concreto en la escena del Gran Inquisidor de Los hermanos
Karamazov
Aporte de Apel
La intelección filosófica de la responsabilidad es condición necesaria pero no
suficiente para ponerla en práctica de forma concreta y efectiva. Hay que
contar, además, con las motivaciones y, sobre todo, con la libertad humana. En
otros términos, el entender los fundamentos de la responsabilidad no conduce
necesariamente a la realización de acciones responsables ni puede ser
garantía de éstas: "no se honraría nuestra libertad si se creyera, como
presumiblemente creyó Sócrates, que de la intelección correcta resulta
automáticamente la acción correcta", dice Apel
La filosofía trabaja irremediablemente con conceptos y abstracciones. Su
cometido es siempre, sin embargo, práctico, en el sentido de que lo que el
discurso filosófico busca es resolver algún problema de la praxis. Por ello,
cuando discutimos en serio, es porque queremos resolver algún problema del
mundo de la vida. No se trata, por lo tanto, de contraponer artificialmente la
vida a la argumentación, el vivir al argüir: por el contrario, el ser humano, al
estar constituido lingüísticamente y equipado comunicativamente no puede vivir
ni sobrevivir, mucho menos vivir bien, sin argumentar. Quien desconoce o
ignora la argumentación se comporta como un dios o una planta: argüir es una
cuestión vital para el ser humano. Quien afirma en serio, desde un punto de
vista filosófico, que argumentar no es lo mismo que vivir; que vivir no es lo
mismo que argüir o, incluso, que la vida no se agota en la argumentación, o
bien expresa una banalidad o bien muestra una incomprensión radical de la
pretensión de validez de su propio discurso. Tanto para la tematización y el
esclarecimiento, como para la solución de sus problemas bio-psico-materiales y
para todas las cuestiones políticas, culturales, religiosas, etc., el ser humano
necesita plantear situaciones, aceptar o rechazar propuestas con (buenas)
razones, etc. La argumentación constituye así una alternativa frente a la
violencia o los planteos meramente estratégicos para la exposición y la
solución de los problemas y conflictos del mundo de la vida, así lo plantea el
filósofo Dorando Michelini (Lit. lingüíst. n.14 Santiago 2003) con una visión bien
válida y aplicable en la vida universitaria
La ética del discurso sostiene que los seres humanos, en cuanto seres
racionales y razonables, no podemos renunciar a la competencia lingüístico-
dialógica sin lesionar nuestra propia dignidad. En el marco de la teoría de la
responsabilidad solidaria de la ética del discurso, la "responsabilidad" es
entendida como "capacidad de" y "disposición para" aportar razones con el fin
de fundamentar mis acciones y decisiones frente a todos los demás, y también
como "derecho a cuestionar las razones de otros". En definitiva, se trata de una
comprensión radical: todo ser humano posee no sólo responsabilidad para con
los miembros de su propia comunidad sino también para con todos los seres
humanos.
El principio ético-discursivo de responsabilidad solidaria sostiene que una ética
de la intención o convicción no puede respaldarse meramente en la conciencia,
puesto que para la determinación de una acción o decisión moralmente
correcta no se puede renunciar al examen comunicativo-intersubjetivo de la
validez universal del principio moral, o dejar de evaluar las consecuencias
directas e indirectas de la acción, u obviar el cuestionamiento sobre las
condiciones concretas de exigibilidad del principio moral en una determinada
situación histórica concreta. Frente a la visión realista, el principio ético-
discursivo de responsabilidad solidaria sostiene que no sólo la solución de los
problemas y conflictos sino ya también la determinación adecuada de los
intereses y de las aspiraciones individuales y colectivas que estén en juego
tienen que ser intersubjetivamente exploradas, examinadas y validadas en un
procedimiento discursivo-argumentativo orientado al consenso.
Es importante destacar que no se trata aquí de una solidaridad teñida de un
compromiso meramente ideológico, lo que la haría estrecha y excluyente, sino
de una solidaridad comunicativa o dialógica , por lo tanto, abierta e inclusiva.
Estos son los motivos por los cuales debe haber una articulación entre
responsabilidad y solidaridad. Que sea posible poner en práctica la exigencia
de reconocimiento igualitario de la dignidad de todos como interlocutores
válidos, expresada en el principio fundamental de la ética del discurso,
depende, en última instancia, del compromiso humano en la acción con los
derechos humanos de todos, los de uno mismo, los del nosotros, y, los de los
otros que, estando más allá del nosotros inmediato, no pueden quedar
excluidos.
Culpabilidad y responsabilidad colectiva en Hanna Arendt
En el artículo Responsabilidad colectiva (Claves de Razón Práctica Nº 95,
septiembre 1999) Arendt plantea diferencias entre responsabilidad y
culpabilidad en distintos campos del accionar humano, pero especialmente en
el político “responsabilidad vicaria por cosas que no hemos hecho”
Existe, dice, algo que es la responsabilidad por cosas que uno mismo no ha
hecho, ellas se me pueden imputar. Pero no existe una cosa tal como ser o
sentirse culpable de cosas que ocurrieron sin la participación activa de uno. En
la Alemania de la posguerra aparecieron estos problemas a propósito de lo que
el régimen hitleriano hizo a los judíos, el lamento “todos somos culpables” que
sonaba tan noble y atractivo, solo sirvió para exculpar en buena medida a
quienes si eran realmente culpables. Donde todos son culpables, nadie lo es.
“La culpabilidad, a diferencia de la responsabilidad, siempre singulariza; es
estrictamente personal; hace referencia a un acto, no a intenciones o
posibilidades”.
Llamamos compasión a lo que alguien siente ante el sufrimiento de otro, y el
sentimiento es auténtico percatándome de que no soy yo, sino otro quien sufre.
La solidaridad es una condición necesaria en esas emociones, pero en los
casos de los sentimientos de culpa colectiva significa que el lamento “todos
somos culpables” es en realidad una declaración de solidaridad con los
malhechores.
En el caso de la culpabilidad, los criterios legales y morales comparte un rasgo
relevante, pues hacen siempre referencia a la persona y lo que ella a hecho. Si
una persona está implicada en una empresa común, como es el crimen
organizado, lo que viene a juzgarse es a ella en concreto, el grado de
participación, su papel específico, etc; no al grupo como tal. Su pertenencia al
grupo desempeña un papel en la medida en que hace más probable que esa
persona haya cometido delito, lo cual no es distinto, en principio, de la mala
reputación o de contar con un historial colectivo. Por más que asegure ser un
eslabón de una cadena, actuar por ordenes superiores y hacer lo que otro
hubiera hecho, en el momento en que aparece ante la justicia es juzgado por lo
que él como persona hizo. Lo mismo ocurre con el juicio moral, en este ni
quiera la disculpa “mi única alternativa era el suicidio” es tan vinculante como
en los procedimientos legales. Aquí no se trata de responsabilidad sino de
culpabilidad, dice Arendt.
Para la filosofa, tienen que darse dos condiciones para la responsabilidad
colectiva: Primero, a alguien se le toma por responsable por algo que no ha
hecho, y la razón de su responsabilidad ha de ser, en segundo lugar, su
pertenencia a un grupo o colectivo, pertenencia que un acto de voluntad no
puede disolver; esto es distinto a la participación mercantil o contractual que sí
se puede disolver a voluntad. Trae un ejemplo: No hay responsabilidad
colectiva en el caso de cien bañistas experimentados que, descansando en una
playa, dejan que alguien se ahogue sin ayudarlo; pues ahí no hay ninguna
colectividad, lo que hay es distintos grados de culpabilidad.
Esta responsabilidad colectiva es siempre política, tanto si aparece en la forma
antigua, es decir, una comunidad que toma sobre sí la responsabilidad de lo
que haya hecho uno de sus miembros; como si se toma a una comunidad por
responsable de lo que en su nombre se ha hecho. Este último caso es de más
interés, se aplica a lo bueno y lo malo de todas las comunidades políticas y no
sólo al gobierno representativo. Todo gobierno asume una responsabilidad por
los logros y desafueros de sus predecesores, y toda nación la responsabilidad
por los logros y desafueros de su pasado. Cabe esto, incluso, en el caso de
gobiernos revolucionarios que pueden declararse no vinculados a los acuerdos
de sus predecesores.
Cuando Napoleón se convirtió en dirigente en Francia, dijo: “Asumo la
responsabilidad por todo lo que ha hecho Francia desde los tiempos de
Carlomagno hasta el terror de Robespierre”, lo que significa que todo ello se
hizo en su nombre en la medida en que era miembro de esa nación y
representante de ese cuerpo político. A esta responsabilidad política y
estrictamente colectiva solo podemos escapar mediante el abandono de la
comunidad. Pero dado que ningún hombre puede vivir sin pertenecer a alguna
comunidad, ello significaría sencillamente el cambio de una comunidad por otra
y, en consecuencia, de un tipo de responsabilidad por otro.
La afirmación socrática que dice que es mejor sufrir el mal que causarlo, la
discute Arendt y explica que en el centro de las consideraciones morales sobre
la conducta humana esta el yo, y en el de las consideraciones políticas sobre la
conducta está el mundo. Una cosa es clara, dice, el presupuesto es que yo vivo
no solo en compañía de los otros, sino también en compañía de mí mismo, y
que esta segunda tendría una prioridad sobre todas las demás. La respuesta
política al postulado socrático, entonces sería: “En el mundo lo que importa es
que no haya mal; sufrir el mal y causarlo es igualmente malo; poco te importe
quien lo sufra, tu deber es evitarlo”
La responsabilidad por cosas que no hemos hecho, el tomar sobre nosotros
mismos las consecuencias de cosas de las que somos inocentes, es el precio
que pagamos por el hecho de vivir nuestras vidas no desde nosotros mismos
sino entre nuestros semejantes, y por que la facultad de actuar, que es la
facultad política por excelencia, solo puede actualizarse en alguna de las
múltiples formas de comunidad humana.
Responsabilidad histórica
Una consideración breve, por último, sobre esta responsabilidad desde la
perspectiva de Reyes Mate en reportaje (“Frivolizamos la paz cuando solo
pensamos en los vivos” Análisis Político Nº 40 may/ago 2000) La razón
moderna puntualiza que cada quien es responsable de sus actos, pero hay que
agregar que también somos responsables de los actos que no hemos
cometido. Decía Walter Benjamín: No nacemos inocentes. No es que
nazcamos culpables, la culpabilidad es intransferible, pero la responsabilidad
puede heredarse. Si mi abuelo ha sido un ladrón y heredo su riqueza, no
heredo la culpabilidad de mi abuelo, pero sí su responsabilidad. Los hijos de los
nazis no heredaron culpabilidad de los padres, pero si son responsables de lo
que ellos hicieron y lo serán por generaciones. La responsabilidad significa
tener que responder las preguntas del otro. Vista desde esta perspectiva
política, la justicia consiste en responder a la injusticia del mundo. ¿Por qué
tenemos que hacernos cargo de los problemas del mundo y no solo de los que
causamos? se pregunta, Porque el mal en el mundo lo ha causado el hombre,
nosotros o nuestros abuelos, responde.
Las desigualdades que encontramos al nacer no está ahí como las montañas o
los ríos. Son cosa del hombre, por eso hay que hablar de injusticias y no sólo
de desigualdades. No hay que olvidar que las teorías de la justicia son cosa de
vencedores quienes lo primero que hacen, es olvidar el pasado, para no tener
que responsabilizarse de él. El vencido no se deja engañar y sabe, gracias a la
memoria, que las desigualdades del presente responden a injusticias pasadas.
Los problemas de la vida no son de generación espontánea, son cosa del
hombre. Por eso la realidad interpela y nos exige responsabilidades, y para
construir el camino hay que contar con la memoria que es la posibilidad de
llegar a ese lado oculto de la realidad.
Responsabilidad y educación
“El fin de la educación es impedir que Auschwitz se repita” decía Adorno al
finalizar la guerra. Luchar contra la barbarie que siempre está al acecho,
debería ser la finalidad de la educación. Teniendo esto en la cabeza, tenemos
que aceptar que el objetivo de la educación, como tanto se ha insistido, no es
solo la transmisión de conocimientos, sino más bien “la consecución de una
conciencia cabal”. Bien lo dice Kant en ¿Qué es la ilustración?: “La ilustración
es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad
significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. Esta
incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia,
sino de decisión y valor para servirse por si mismo de ella sin la tutela de otro.
¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de
la ilustración”.
Es grande el énfasis que se hace de la educación en la libertad y la diversidad,
como el ideal a conseguir. Pero no siempre se acierta en materializar esa
educación en la libertad. Porque educar es educar, no es dejar que el niño vaya
solo y haga lo que quiera. Educar es trabajar para que lo mejor de cada uno
salga a la superficie, como lo plantea Victoria Camps (La cultura de la
democracia: el futuro, Ariel, 2000). No matar las individualidades y las
diferencias y permitir que ellas no solo convivan en paz, sin barbarie, sino que
esté dispuestas a aceptar los principios sociales que permiten que las
individualidades puedan expresarse. Esa es la idea de persona emancipada y
autónoma que la democracia necesita, el ideal de ciudadano.
El objetivo de la educación es que los individuos lleguen a tener criterio
–“conciencia cabal” de Adorno- manteniendo la individualidad. Esto no es fácil
en la tarea educativa, porque tendemos al adoctrinamiento o amaestramiento
del educando. Hay que asumir el riesgo y las responsabilidades de tomar las
propias decisiones y educar, orientar y estimular para que los estudiantes así
las tomen. Se debe educar para que la persona entienda que la madurez
consiste en la autonomía y, por lo tanto, en responsabilizarse de la decisiones
que cada uno toma. Educar para la emancipación es inseparable de educar
para la responsabilidad.
La educación transmite conocimientos e información. La información es
condición indispensable de la libertad individual. El que no está informado no
elige libremente. Pero la información no es neutral, hay que analizarla,
contextualizarla, asimilarla y esa es labor fundamental de la educación en
general que incluye, además de la escolarización y la familia, los medios de
comunicación tan influyentes en la sociedad y que deben ser permanentemente
objeto de reflexión y debate en la misma educación formal.
La educación deben tener como un gran fin el discernimiento, la deliberación, la
“conciencia cabal”, respecto a los grandes retos sociales y políticos. Y, por
encima de todo, educar para hacer valer y respetar los Derechos Humanos,
pilar fundamental de toda ética y referente obligado de lo ético-moral desde lo
religioso y lo civil. Tenemos que formar ciudadanos que no dejen los problemas
sociales y políticos solamente a los estados e instituciones. Los estados e
instituciones , muchas veces, solo toman medidas si los ciudadanos las exigen
y participan en lo social y político. Uno de los más grandes retos y
responsabilidades de la educación, ahora y siempre, es formar ciudadanos
Termino con esta reflexión poética de Carmen Velayos:
"La ética medioambiental nos sitúa ante la Balsa de la Medusa.
Allí estamos los hombres, solos ante la tormenta.
No hay ninguna instancia fuerte que pueda decidir por nosotros.
Estamos solos y somos responsables.
Algunos quieren dejar espacio a otras criaturas en la misma,
que no es sólo recipiente sino posibilidad de vida.
Nadie puede decidir más que nosotros."
También podría gustarte
- SED SANTOS EN TODA VUESTRA MANERA DE VIVIR EstudioDocumento39 páginasSED SANTOS EN TODA VUESTRA MANERA DE VIVIR EstudioRodolfo Vargas Rojas100% (5)
- La Cena Del SeñorDocumento1 páginaLa Cena Del SeñorRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Éxito Segun La Perspectiva de DiosDocumento9 páginasÉxito Segun La Perspectiva de DiosRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Introducción Al Nuevo Testamento (Lec 1-2)Documento21 páginasIntroducción Al Nuevo Testamento (Lec 1-2)Rodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- La TentaciónDocumento4 páginasLa TentaciónRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Etica Cristiana IDocumento27 páginasEtica Cristiana IRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- La Doctrina Biblica de La OraciónDocumento4 páginasLa Doctrina Biblica de La OraciónRodolfo Vargas Rojas100% (1)
- Serie Estudios de La OraciónDocumento16 páginasSerie Estudios de La OraciónRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Estudio BautistaDocumento11 páginasEstudio BautistaRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- SalmosDocumento43 páginasSalmosRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Nuria Gonzales Martin - Derecho Internacional Privado, Parte GeneralDocumento268 páginasNuria Gonzales Martin - Derecho Internacional Privado, Parte Generalgato_wero97% (31)
- Serie Estudios de La OraciónDocumento16 páginasSerie Estudios de La OraciónRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Absolución Acusacion PaucartamboDocumento17 páginasAbsolución Acusacion PaucartamboBill Alan Del CastilloAún no hay calificaciones
- Moral Vivida y Moral PensadaDocumento3 páginasMoral Vivida y Moral PensadaDaniela MurciaAún no hay calificaciones
- El Respeto o La Mirada Atenta JDocumento3 páginasEl Respeto o La Mirada Atenta JAbril ElisAún no hay calificaciones
- El Alboroto en EfesoDocumento2 páginasEl Alboroto en EfesoRodolfo Vargas Rojas100% (1)
- Recurso de ApelacionDocumento14 páginasRecurso de ApelacionArgenis RamirezAún no hay calificaciones
- Cesar Landa - Derechos Fundamentales en La Jurisprudencia de Tribunal ConstitucionalDocumento410 páginasCesar Landa - Derechos Fundamentales en La Jurisprudencia de Tribunal ConstitucionalBrigitte Nicole Cruzate Prince100% (3)
- Yet Not I But Through Christ in Me - Al Español Por Jasiel Corregido OkDocumento1 páginaYet Not I But Through Christ in Me - Al Español Por Jasiel Corregido OkRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Lección 2 SEGURIDAD - CARÁTULADocumento4 páginasLección 2 SEGURIDAD - CARÁTULARodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Lección 3 EL BAUTISMO - 2021 OKDocumento12 páginasLección 3 EL BAUTISMO - 2021 OKRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Lección 1 LA SALVACION - 2021 RVRDocumento13 páginasLección 1 LA SALVACION - 2021 RVRRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Lección 1 LA SALVACION - CARÁTULADocumento4 páginasLección 1 LA SALVACION - CARÁTULARodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Lección 2 SEGURIDAD - 2021 RVRDocumento12 páginasLección 2 SEGURIDAD - 2021 RVRRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- La Administración CristianaDocumento3 páginasLa Administración CristianaRodolfo Vargas Rojas100% (1)
- Los Dichos y Los HechosDocumento2 páginasLos Dichos y Los HechosRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Los Conceptos Básicos de La Administración de Los Bienes de DiosDocumento11 páginasLos Conceptos Básicos de La Administración de Los Bienes de DiosRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Sol y Lluvia para TodosDocumento3 páginasSol y Lluvia para TodosRodolfo Vargas Rojas100% (1)
- Argumentos A Favor de La Iglesia UniversalDocumento3 páginasArgumentos A Favor de La Iglesia UniversalRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- El Llamado de DiosDocumento2 páginasEl Llamado de DiosRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- CAMINO DE MUERTE Cada Cual Hacia Lo Que Bien Le ParecíaDocumento8 páginasCAMINO DE MUERTE Cada Cual Hacia Lo Que Bien Le ParecíaRodolfo Vargas Rojas100% (1)
- Épocas de La Vida de JesusDocumento61 páginasÉpocas de La Vida de JesusRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Es Cristiano El MormonismoDocumento3 páginasEs Cristiano El MormonismoRodolfo Vargas RojasAún no hay calificaciones
- Las Pasiones y Los InteresesDocumento4 páginasLas Pasiones y Los InteresesAle MalHeAún no hay calificaciones
- Burilado, EL Mason Ante La Dvinidad Raul Chacon 040822Documento2 páginasBurilado, EL Mason Ante La Dvinidad Raul Chacon 040822SebassonAún no hay calificaciones
- Richard Slater Montece La Ética en La Sociedad y Las InstitucionesDocumento14 páginasRichard Slater Montece La Ética en La Sociedad y Las InstitucionesSlater MonteceAún no hay calificaciones
- Figuras y Conceptos AplicabesDocumento5 páginasFiguras y Conceptos AplicabesMagaLy GrijaLva100% (2)
- Taz TFG 2017 172Documento87 páginasTaz TFG 2017 172Nayarith CastrillonAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal I Examen Extemporaneo Seccion B Edgar Chicas de LeonDocumento13 páginasDerecho Procesal I Examen Extemporaneo Seccion B Edgar Chicas de LeonKelman MartinezAún no hay calificaciones
- Código Penal CuadrosDocumento11 páginasCódigo Penal CuadrosJose Luis CompaAún no hay calificaciones
- Resumen Etica para Amador Cap 1 Al 5 SavaterDocumento6 páginasResumen Etica para Amador Cap 1 Al 5 Savatersaltone2Aún no hay calificaciones
- Percepcion y Toma de Decisiones IndividualDocumento11 páginasPercepcion y Toma de Decisiones IndividualMilagros Condori100% (1)
- Mapa Físico de La ÉticaDocumento2 páginasMapa Físico de La ÉticaRaul CavendishAún no hay calificaciones
- 0 Ética, Ámbito Personal, Social, AcadémicoDocumento38 páginas0 Ética, Ámbito Personal, Social, AcadémicoAldo Moroyoki68% (19)
- Generalidades de Medicina LegalDocumento39 páginasGeneralidades de Medicina LegalreyesshayanAún no hay calificaciones
- Qué Son Los Mandamientos de La Ley de DiosDocumento12 páginasQué Son Los Mandamientos de La Ley de DiosLuis RodríguezAún no hay calificaciones
- Actividad 1, 2 e Integradora M5 - U2 - S4Documento5 páginasActividad 1, 2 e Integradora M5 - U2 - S4arturo ramirez100% (1)
- La IndisciplinaDocumento8 páginasLa Indisciplina1044500102Aún no hay calificaciones
- Quién Custodia A Los Custodios de La ÉticaDocumento12 páginasQuién Custodia A Los Custodios de La ÉticamykhosAún no hay calificaciones
- Escuela Clásica CriminologíaDocumento4 páginasEscuela Clásica Criminologíatetor222100% (4)
- Cuerpo Edith LagosDocumento13 páginasCuerpo Edith LagosEmalvacedaAún no hay calificaciones
- Resolución Legislativa #009-CR-2000Documento159 páginasResolución Legislativa #009-CR-2000igmayer100% (1)
- Deber Capitulo 1Documento6 páginasDeber Capitulo 1Mario ChávezAún no hay calificaciones
- Ramos, María Ángeles y Zanazzi, Sebastián. Delitos de Peligro y El Principio de LesividadDocumento12 páginasRamos, María Ángeles y Zanazzi, Sebastián. Delitos de Peligro y El Principio de LesividadGUADALUPE MORÁN AGUILARAún no hay calificaciones
- Bm-Tarea III Psicologia Educativa-Ramona KingDocumento11 páginasBm-Tarea III Psicologia Educativa-Ramona KingBryan Antonio Morales100% (3)
- TEMA7. La Educación Primitiva PDFDocumento24 páginasTEMA7. La Educación Primitiva PDFAdel Farouk Vargas Espinosa-Efferett50% (2)
- Comentario TodorovDocumento5 páginasComentario TodorovSAún no hay calificaciones