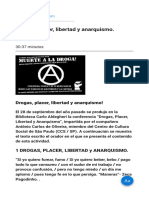Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Metonina
Metonina
Cargado por
Ricardo Cifuentes Solorzano0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas5 páginasLaca-Niñéz
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoLaca-Niñéz
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas5 páginasMetonina
Metonina
Cargado por
Ricardo Cifuentes SolorzanoLaca-Niñéz
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Metonimia y metáfora y psiconálisis lacaniano
La metonimia (griego: μετ-ονομαζειν met-onomazein [metonomadz͡ein], «“nombrar allende”, o sea,
“dar o poner un nuevo nombre”»)? o transnominación, es un fenómeno de cambio semántico por el
cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica
existente entre ambas.
Son casos frecuentes las relaciones semánticas del tipo causa-efecto, de sucesión o de tiempo o de
todo-parte.
* Causa por efecto:
Carecer de pan (carecer de trabajo).
* Efecto por causa:
Los niños son la alegría de la casa (causan felicidad).
* Contenedor por contenido:
Tomar una copa (tomarse el contenido de una copa)
Se comió dos platos (comerse el contenido de dos platos)
Fumarse una pipa (fumarse el contenido de una pipa)
* Símbolo por cosa simbolizada:
Juró lealtad a la bandera (jurar lealtad al país).
* Lugar por lo que en él se produce:
Un Rioja (un vino de Rioja).
Un Jerez (un vino de Jerez de la Frontera).
* Autor por obra:
Un Picasso (un cuadro de Picasso).
* Objeto poseído por poseedor:
El primer violín de la orquesta (se refiere al que toca dicho violín).
* La parte por el todo:
Una ciudad de diez mil almas (hace referencia a los habitantes de la ciudad, no implica una ciudad
merodeada por espectros).
No había ni un alma (ni una persona).
El balón se introduce en la red (la portería).
* El todo por la parte:
Lavar el coche (la carrocería).
* La materia por el objeto:
Un lienzo (un cuadro).
* El nombre del objeto por el de otro contiguo a él:
El cuello de la camisa.
* El instrumento por el artista:
La mejor pluma de la literatura universal es Cervantes.
Metonimia en lingüística
Roman Jakobson ha realizado una clara y concisa explicación de las relaciones entre metonimias y
metáforas guiándose por las consideraciones estructuralistas de Saussure. Una posible
interpretación que hacen algunos lingüistas es que la metáfora es una exageración de la
metonimia.
Por otra parte el mismo Jakobson en el trabajo referido explica en parte la diferencia de ciertas
afasias, metonímicas las unas, metafóricas las otras. Jakobson considera que la metonimia se
relaciona con lo que el antropólogo James George Frazer ha clasificado como magia por contagio, y
que la metáfora se relaciona con lo que el mismo Frazer llama magia homeopática, o imitativa.
También Jakobson sugiere que los procesos de lo inconsciente, denominados por S. Freud
«desplazamiento» y «condensación», podrían equipararse a la metonimia y a la metáfora
respectivamente. A partir de esto es que Lacan expresa que lo inconsciente está estructurado como
un lenguaje, mediante procesos de tipo metonímico y metafórico.
Retornando a la índole semiótica de la metonimia cabe decir que las principales modalidades de
metonimia se dan según la relación de los términos en juego; por ejemplo: de continente a
contenido («bebió un vaso de agua» en lugar de «bebió el agua que estaba dentro de un vaso»);
de materia a objeto («la carne» en sentido figurado -o metonímico- para aludir al cuerpo); de lugar
de procedencia («un rioja» en lugar de «un vino de la Rioja»); de lo abstracto a lo concreto y del
signo a la cosa significada o viceversa. La metalepsis es un tropo del conjunto de las metonimias en
el cual se nombra o toma al antecedente por el consecuente o viceversa. Usando una terminología
típica de la semiótica, puede decirse que la metonimia es el desplazamiento de algún significado,
desde un significante hacia otro significante, que le es en algo próximo.
La Metáfora, del griego meta (fuera o más allá) y pherein (trasladar), es una Figura Retórica que
consiste en expresar una palabra o frase con un significado distinto al habitual entre los cuales
existe una relación de semejanza o analogía. Es decir, se identifica algo real (R) con algo imaginario
(I). Se distingue de la Comparación en que no usa el nexo "como". Es una de las Figuras Retóricas
más recurridas.
Por ejemplo:
Si el amante le dice a la amada: «eres la luz de mi vida», es evidente que no le está comparando
con una «linterna»; en todo caso sería con el «sol» en un sentido figurado.
Lo que está diciendo en realidad es que: «así como la luz (del sol) es esencial para mi vida sin la
cual no puedo vivir, tú eres tan esencial como la luz (del sol) y sin ti no puedo vivir». Lo que ocurre
es que dicho de la primera manera es más «poético».
Tipos y Ejemplos de Metáforas
1. Metáfora simple (o impura, o atributiva o imagen):
R es I: "Tus dientes (R) son perlas (i)"
La Metáfora Impura es una Figura Retórica que consiste en comparar elementos reales con
imaginarios. En la comparación no se utiliza nexo (como, etc.)
2. Metáfora aposicional:
R, I: "Tus dientes (R), perlas (i) de tu boca"
3. Metáfora de complemento preposicional del nombre:
R de I: "Dientes de perla", "Cabello rubio de oro"
I de R: "Perlas de dientes"
4. Metáfora pura:
I [R ]: "Las perlas (I) de tu boca". (El término real "dientes" se omite).
5. Metáfora negativa:
No I, R: "No es el infierno, es la calle" (Lorca)
No R, I: "No es la calle, es el infierno"
Es una de las aportaciones técnicas del surrealismo
6. Metáfora impresionista o descriptiva:
R, I, I, I, I…: Tus dientes (R), marfil (I), blancura (I), destellos de sol (I)...
7. Metáfora continuada o superpuesta:
R es [I1; I1 es I2; I2 es I3; I3 es] I4: "Las mariposas pueblan tu boca. Los dientes son perlas; las
perlas son pétalos de margarita: los pétalos de margarita son alas de mariposa"
Es una de las aportaciones técnicas del surrealismo.
8. Imagen visionaria
Consiste en la identificación de R con I a través no de una base común objetiva, sino subjetiva y
emotiva.
"El niño que enterramos esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para
que callase" (F. García Lorca)
9. Metagoge
Variedad de metáfora en que se atribuyen cualidades o propiedades de vida a cosas inanimadas:
reírse el campo. Suele confundirse con la antropomorfización de la realidad o prosopopeya. Véase
metagoge.
10. Metáfora lexicalizada, léxica o lingüística:
Es aquella de la que el hablante no es consciente, porque ha llegado a perder con el uso su
referente imaginario:
"hoja de papel"
11: Metáforas literaturizadas:
El abuso por parte de los poetas de la metáfora lleva a una acumulación de metáforas puras
tópicas que pueden hacer de la poesía algo ininteligible para el profano, como ocurrió con la
acumulación de kenningar por los bardos islandeses y en el culteranismo español. Algunas
metáforas literarias tópicas desde la Edad Media son, por ejemplo, cítara de pluma/ave, el
cristal/arroyo o la hidropesía/hinchazón espiritual o las citadas anteriormente por Curtius.
12. Alegoría o metáfora compleja
Cuando exige una explanación extensa que implica un denso sistema de metáforas de forma no
lineal, como en el caso de la imagen visionaria. Por ejemplo: Ningún hombre es una isla, John
Donne.
13. Metáfora sinestésica
En su forma simple confunde dos sensaciones de dos entre los cinco sentidos corporales: áspero
ruido, dulce azul, etc… En su forma compleja, mezcla una idea, un sentimiento o un objeto
concreto con una impresión sensitiva que le es poco común: “Sobre la tierra amarga”, Machado.
14. Metáfora antropomórfica
Metáfora que se une a la prosopopeya, por lo que se atribuye capacidades o características
humanas a otros seres vivos y a objetos.
15. Metáfora cinestésica:
Es aquella Metáfora que atribuye sensaciones o capacidades sensoriales a algo que no las tiene, o
que podría causar impresión de una incongruencia semántica.
16. Metáfora hiperbólica:
Metáfora que se une a una hipérbole. En realidad, en el fondo de toda metáfora, siempre se
esconde una mayor o menor exageración, pero se denomina metáfora hiperbólica a aquella en la
que la desmesura está muy clara.
Lacan: metonimia
En psicoanálisis, de acuerdo a la teoría lacaniana, la metonimia es uno de los dos procesos
psíquicos, siendo el otro la metáfora, usados por el inconsciente para manifestarse. El siguiente
ejemplo trata de ilustrar este punto: una persona que odie a su padre, al no poder hacer
consciente este sentimiento, desarrolla una aversión aparentemente inexplicable hacia la marca de
cigarrillos que éste fumaba. En este caso, lo que el padre significa para el sujeto (significado) se
traslada del significante inicial (el padre) hacia otro que está relacionado (los cigarrillos).
Lacan: metonimia, metáfora, significado y significante
Para empezar, Lacan puso en relación la dicotomía entre metonimia y metáfora con los dos
procesos psíquicos básicos que Freud ya había identificado en La interpretación de los sueños:
desplazamiento y condensación. El desplazamiento es el proceso por el cual la carga afectiva
originalmente puesta en un objeto que se percibe como peligroso o inaceptable se redirige hacia
otro objeto aceptable: por ejemplo, una persona que detesta a su padre desarrolla una aversión
hacia la marca de cigarrillos que éste fumaba. La condensación es el proceso por el cual una única
representación concentra elementos de toda una serie de otras representaciones: por ejemplo, una
mujer que dice que, para gustar, un hombre debe tener “los cinco miembros derechos”,
condensando inconscientemente las ideas de los cinco sentidos, los cuatros miembros, y el “quinto
miembro” masculino.
Lacan reformuló el desplazamiento y la condensación (y por tanto la metonimia y la metáfora) en
términos de significantes y significados: en el ejemplo del desplazamiento, lo que el padre significa
para el hijo (significado) se traslada del significante inicial (“padre”) a un significante contiguo a
éste (“cigarrillos”) en la cadena significante; en el ejemplo de la condensación, un mismo
significante (“cinco miembros”) concentra los significados de toda una serie de significantes (“cinco
sentidos”, “cuatro miembros”, “pene”) en distintas cadenas.
Pero Lacan va más allá, y proporciona una definición más abstracta de metonimia y metáfora. Así,
la metonimia sería la relación diacrónica (es decir, a través del tiempo) entre un significante y otro
en la cadena significante; mientras que la metáfora consistiría en la sustitución de un significante
por otro. De este modo, la metonimia tendría que ver con los modos en que los significantes se
pueden combinar/unir en una única cadena significante (relaciones “horizontales”), mientras que la
metáfora tiene que ver con los modos en que un significante en una cadena significante puede ser
sustituido por un significante en otra cadena (relaciones “verticales”).
La principal diferencia entre metáfora y metonimia para Lacan tiene que ver con su concepción de
la relación entre significante y significado. Siguiendo a Saussure, formaliza la relación entre ambos
mediante la fórmula:
S
———–
s
donde la S corresponde al significante y la s al significado. Para Lacan, existe una resistencia a la
significación inherente en el lenguaje: el significado no aparece espontáneamente, sino que es el
producto de una operación específica que cruza la barra entre significante y significado. En la
metonimia, que consiste en un puro corrimiento de significantes, se mantiene la resistencia a la
significación: la barra no se cruza, no se produce un nuevo significado. Por el contrario, la metáfora
consiste precisamente en el paso del significante al significado, la creación de un nuevo significado
mediante la sustitución de un significante por otro que adopta el significado del primero.
Tanto la metonomia como la metáfora son indispensables para la significación (es decir, para la
relación entre un significante y un significado). La significación es metonímica porque una
significación siempre se refiere a otra significación: es decir, el significado no reside en un único
significante, sino en el juego entre significantes en la cadena, y por tanto es inestable. Y la
significación es metafórica porque conlleva el cruce de la barra, el paso del significante al
significado.
Lacan tiende a dar una mayor importancia a la metáfora que a la metonimia, aunque considera que
la metonimia (o el desplazamiento) es el proceso psíquico más antiguo y básico. Pero para Lacan la
metáfora (o más bien, una metáfora específica, que denomina la metáfora paterna, y que
constituye la metáfora fundamental) supone la condición para toda significación. Éste es un tema
realmente muy complejo, y que requiere mucho más espacio del disponible aquí: pero baste decir
que para Lacan la metáfora original hace posible un grado de abstracción necesario en último
término para un funcionamiento psíquico normal.
Todo esto está relacionado (de nuevo, para complicar aun más las cosas) con sus nociones del
ámbito imaginario y simbólico del pensamiento. Y, de nuevo, creo que es mejor dejar el resto del
argumento y las conclusiones para otro post, espero que final.
También podría gustarte
- Tipos de Preguntas de InvestigaciónDocumento5 páginasTipos de Preguntas de InvestigaciónBraulio Ariel Muñoz Barrera100% (1)
- La Ética Como Disciplina Científica y Su Relación Con Otras CienciasDocumento9 páginasLa Ética Como Disciplina Científica y Su Relación Con Otras CienciasPablo Rocha Bastidas0% (1)
- psicopatologia-CLASE 1Documento24 páginaspsicopatologia-CLASE 1Alejandra LeonAún no hay calificaciones
- Tipos de InvestigaciónDocumento5 páginasTipos de InvestigaciónAlejandra LeonAún no hay calificaciones
- LogicaDocumento23 páginasLogicaAlejandra LeonAún no hay calificaciones
- Brugger Karl - La Crónica de AkakorDocumento1 páginaBrugger Karl - La Crónica de AkakorAlejandra LeonAún no hay calificaciones
- VISTAZO A LA LÓGICA ComprDocumento53 páginasVISTAZO A LA LÓGICA ComprAlejandra LeonAún no hay calificaciones
- Lo Inconsciente (1915)Documento19 páginasLo Inconsciente (1915)Alejandra LeonAún no hay calificaciones
- Neurosis y Psicosis - Resistencia y RepresiónDocumento41 páginasNeurosis y Psicosis - Resistencia y RepresiónAlejandra Leon100% (1)
- Leo Spitzer - Lingueistica e Historia LiterariaDocumento23 páginasLeo Spitzer - Lingueistica e Historia LiterariaRickyRonaldo100% (1)
- Régimen Disciplinario de Las y Los EstudiantesDocumento8 páginasRégimen Disciplinario de Las y Los EstudiantesGaby MorenoAún no hay calificaciones
- Literatura Espaola Ilustracin e RomanticismoDocumento28 páginasLiteratura Espaola Ilustracin e RomanticismoNatalino OliveiraAún no hay calificaciones
- PsicosexualesDocumento6 páginasPsicosexualessergio.rueda197442gmail.comAún no hay calificaciones
- Actividad 4 Experiencia 3 Semana 10 Arte 1er Grado AutoevaluacionDocumento3 páginasActividad 4 Experiencia 3 Semana 10 Arte 1er Grado AutoevaluacionWilber M. LivisiAún no hay calificaciones
- Análisis Del Filme Caravaggio, de Derek JarmanDocumento11 páginasAnálisis Del Filme Caravaggio, de Derek JarmanArturo FabianiAún no hay calificaciones
- Reporte de EcologiaDocumento8 páginasReporte de EcologiaJorge MurilloAún no hay calificaciones
- Raquel Tesis Bachiller 2016Documento91 páginasRaquel Tesis Bachiller 2016RoniAún no hay calificaciones
- Albero D., La Écfrasis Como MímesisDocumento12 páginasAlbero D., La Écfrasis Como MímesisFrancesco PassarielloAún no hay calificaciones
- CevicheDocumento2 páginasCevicheJorgePerezSalgueroAún no hay calificaciones
- Ofrecimiento de TrabajoDocumento23 páginasOfrecimiento de TrabajoFiDe BalamAún no hay calificaciones
- Cable ColganteDocumento9 páginasCable Colgantemac_01Aún no hay calificaciones
- Maralfalfa Proyecto Integrador PDFDocumento49 páginasMaralfalfa Proyecto Integrador PDFEdwin Loth TorresAún no hay calificaciones
- Ensayo NicoDocumento3 páginasEnsayo NicoDaniela VelásquezAún no hay calificaciones
- Material InformativoDocumento3 páginasMaterial InformativoRossana GarciaAún no hay calificaciones
- SYLLABUSDocumento2 páginasSYLLABUSMilagros Karina Calapuja QuispeAún no hay calificaciones
- 3.5. Estilo de Dirección en Las Empresas FamiliaresDocumento44 páginas3.5. Estilo de Dirección en Las Empresas FamiliaresJose Luis PachecoAún no hay calificaciones
- Drogas Placer Libertad y AnarquismoDocumento20 páginasDrogas Placer Libertad y AnarquismoPablo ROmaAún no hay calificaciones
- Síndrome de Dificultad RespiratoriaDocumento29 páginasSíndrome de Dificultad RespiratoriaEduardo DíazAún no hay calificaciones
- Proyecto Final Percepcion RemotaDocumento19 páginasProyecto Final Percepcion RemotaGerman David Hernandez0% (1)
- S5 TareaDocumento7 páginasS5 TareaNoxious Eduardo HesseAún no hay calificaciones
- Laboratorio de Regresión y Correlación Lineal - Hilda OsorioDocumento6 páginasLaboratorio de Regresión y Correlación Lineal - Hilda Osoriowilson peña rojasAún no hay calificaciones
- Jose Revueltas RebeldeDocumento273 páginasJose Revueltas RebeldeO PerusquíaAún no hay calificaciones
- 01 GratitudDocumento14 páginas01 GratitudRaúl Rodriguez GilAún no hay calificaciones
- Lesiones y PausasDocumento2 páginasLesiones y PausasXimena TrujilloAún no hay calificaciones
- TEMA+8+Contrato+de+Transporte+y+Deposito+MercantilDocumento13 páginasTEMA+8+Contrato+de+Transporte+y+Deposito+Mercantilmariamarisa100% (1)
- Historia Del Narcotrafico Resumen PDFDocumento7 páginasHistoria Del Narcotrafico Resumen PDFMARGILAún no hay calificaciones
- CelulasDocumento7 páginasCelulaslameramochaAún no hay calificaciones