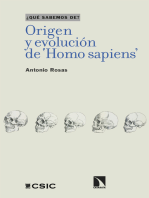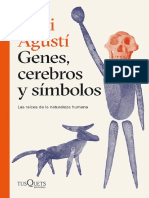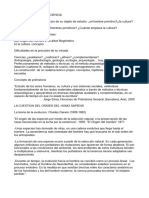Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Corte Antropológico PDF
El Corte Antropológico PDF
Cargado por
Jos jhTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Corte Antropológico PDF
El Corte Antropológico PDF
Cargado por
Jos jhCopyright:
Formatos disponibles
TÍTULO DEL LIBRO: ¿Es Dios una hipótesis inútil?
,
AUTOR: Édouard Boné
Capítulo 5: El corte antropológico
El «lugar del hombre en la naturaleza» es un viejo problema que ocupa a la reflexión desde
siempre. Unas tras otras, y cada una a su manera, según las épocas y las culturas, tanto las
tradiciones filosóficas y religiosas como las mitologías y las escrituras sagradas han querido
proponer una respuesta a la cuestión. Para unos, el ser humano es la esencia divina perdida,
de manera provisional, en la materia; para otros, objeto de una creación especial o fruto
de algún monstruoso orgasmo entre los dioses. Lo más frecuente es que el hombre ocupe al
menos un lugar específico, aparte del resto del mundo orgánico. La conciencia refleja de
esta especie, su señorío y su capacidad de transformación hacen que la experiencia personal y
la observación de su comportamiento inviten casi espontáneamente a reconocerle, a pesar
de su fragilidad, una originalidad radical en el seno del universo visible: una caña pensante.
«¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?», pregunta en la tradición bíblica el salmo
8. «¿Qué es el hombre para que le des el mando sobre las obras de tus manos y todo lo
sometas bajo sus pies?». Esa cosa tan pequeña, frágil como un suspiro, efímera como la
hierba que verdea por la mañana y puede estar marchita por la noche, ese ser casi-nada, se
convierte a los ojos del salmista en un casi-dios, polvo inteligente, dotado de un gran
señorío y de una función de administración: pues se le confía el universo creado, recibido
originariamente en la gratitud, para que lo comprenda y lo administre. Después, cuando
llegue la hora de la ciencia y la tecnología, se apropiara de él.
Sin embargo, la racionalidad científica no podía dejar de llevar más lejos la cuestión.
Esta racionalidad no dejaba de reconocer una proximidad cierta entre el hombre y el
animal: sus estructuras anatómicas, las analogías de su funcionamiento y las semejanzas de
todo tipo justificaban la inscripción de la especie humana en la clasificación sistemática del
conjunto de la vida y, en particular, del reino animal. Con Linneo, el animal razonable de los
filósofos se convertía, en el seno del orden de los primates y, más concretamente aún, en el
de los bimanos, en Homo sapiens.
La aparición de la hipótesis transformista y la teoría de la evolución nos aportan nuevos y
poderosos argumentos, esta vez científicos, en favor de una clara localización de la
especie humana en el seno de la naturaleza. La paleontología, la anatomía comparada, la
embriología, la geografía animal y la bioquímica molecular han consolidado
progresivamente, y de manera decisiva sin duda, la idea de una rigurosa continuidad entre
el animal y el hombre en el origen de las especies. La tímida posición de repliegue de los
anti evolucionistas y su protesta al no haberse podido encontrar el «eslabón perdido» en la
serie evolutiva, no han podido resistir a la evidencia, cristalizada de manera gradual, de una
deriva conjunta de toda la «materia cósmica primordial del universo» y una innegable
homogeneidad de la vida, desde su aparición hasta el hombre de hoy.
Los científicos, en busca de la ascendencia animal del hombre, y dentro del clima
reduccionista de finales de siglo XIX, se esforzaron primero por situar al ser humano, del
modo más preciso posible, entre los primates. Les importaba sobre todo registrar las
continuidades. La psicología de la Gestalt se preocupaba de estudiar la frontera entre el
animal y el ser humano: ¿había que situarla en tal grado de complejidad (Skinner) o
aboliría simplemente (Paulov)? En cualquier caso, la trascendencia quedaba
sistemáticamente comprometida, y la eventual especificidad humana corría el riesgo de
convertirse en un asunto puramente cuantitativo. El enraizamiento de la especie humana en
el humus biológico y su proximidad orgánica al mundo animal, del que había salido a
través de una matriz rigurosamente biológica, a lo largo de un proceso de unos tres mil
millones de años de evolución, no presentan ya la menor duda para el mundo científico de
hoy. Desde el exclusivo punto de vista de los datos de la biología, el «mutante humano»
apenas se aleja de los grandes primates más evolucionados, particularmente en el nivel
genético y cromosómico. ¿Acaso no comparte el 94% de su ADN con sus primos chimpancés?
Existe, pues, una proximidad innegable entre ambos grupos, aunque debamos reconocer una
mayor complejidad de determinados aparatos y sistemas, así como manifiestas
especializaciones morfológicas sobre las que insistiremos más adelante, que justifican la
pertenencia a familias distintas. Se sentía la tentación, por tanto, de hablar de «un primate
entre otros primates».
«No podíamos cometer un error más trágico», replica Ernst Mayr. Y la antropología moderna
conoce hoy una ruptura clara con respecto a la ciencia de principios de siglo, en cuanto que
detecta una discontinuidad radical en el seno del proceso evolutivo de la vida en estado de
presión: la aparición del hombre corresponde a un acontecimiento de orden emergente.
Para emplear la expresión de G.G. Simpson, el hombre es un primate, pero un primate-
distinto-de-los-otros-primates. En relación con el resto del mundo biológico, vegetal y
animal, la ciencia moderna ve en él «un reino nuevo» (J. Piveteau), una «nueva especie de
vida», un «ser verdaderamente único» (J. Huxley), una «originalidad biológica». Según
las expresiones de Teilhard de Chardin, el hombre ocupa en la naturaleza una posición-
clave, una posición de eje principal, una posición polar.
Y es que, en efecto, nuestra convicción fundamental, relativa a un transformismo
generalizado y extendido al mismo hombre, se duplica ahora con un reconocimiento,
también universal, de la situación excepcional del primate humano -la Sonderstellung des
Menschen de los autores alemanes-. Con ello se quiere decir que la chispa de la conciencia,
la capacidad racional surgida hace tres o cuatro millones de años en el seno del puro
elemento biológico, constituye una novedad esencial, radical, fundamentalmente
heterogénea con respecto a todo lo que había precedido en el gran acarreo de la vida. De la
biología a la cultura: el título del libro de Jacques Ruffié indica de manera afortunada la
manifestación de esta especificidad humana. Y es que la cultura constituye precisamente lo
que está más allá de lo innato, es decir, lo adquirido, la iniciativa siempre variable y
contingente; y más allá de la hominización ya conquistada, la progresiva humanización,
es decir, el pleno desarrollo gradual de las virtualidades inscritas en el punto de partida, y su
paciente encaminamiento hacia la madurez del hombre adulto y consumado -en el plano
individual- y -en el plano de la especie, a través del espacio y del tiempo del mundo- hasta
la plena dimensión de .la conciencia y la libertad de una humanidad solidaria. Salto,
discontinuidad, umbral, novedad radical...: pero todo ello inscrito en el aspecto orgánico de la
evolución biológica: éste es propiamente el «fenómeno emergencial» o el «corte antropológico».
En el conjunto de los factores de hominización o, mejor aún, de los gradientes de la deriva
hominizadora, se suele citar la expansión cerebral (o cefalización), la conquista de la postura
erecta, la correlativa liberación de las extremidades anteriores y, por vía de consecuencia, la del
rostro. Sin duda, estos tres gradientes son detectables de manera ocasional en otras líneas en la
evolución animal, en particular en la de los primates; pero en la línea hominizadora conocen una
excepcional intensidad y una incomparable velocidad de desarrollo. Por eso no se manifiestan en
ella de una manera rigurosamente sincrónica: se observa una tendencia al enderezamiento del
animal en busca de la postura erecta mucho antes de poder registrar la espectacular explosión de la
cavidad endocraneana. Estos diferentes factores hominizadores están estrechamente ligados entre
sí: se condicionan mutuamente y actúan a modo de recíprocos feedbacks, tal como vamos a
intentar explicar. Y es precisamente de esta compleja interacción entre lo relativo a la postura,
al cerebro, al orden instrumental y al del lenguaje (pues lenguaje y simbolización nacen del uno y
del otro) de donde surge, emergencialmente, la novedad radical del primate humano y donde
se inscribe el corte antropológico.
El enderezamiento del primate es, a buen seguro, el más antiguo indicio detectable de una
hominización en marcha. Es perfectamente reconocible en la morfología de la pelvis, del
hueso sacro y del área ilíaca en particular, en la progresiva angulación del cuello del fémur
y en la estructura del pie. La documentación paleontológica a este respecto es elocuente y llega
hasta hace más de tres millones de años, en el Afar etíope. Este enderezamiento modifica de
manera fundamental las condiciones de existencia. Parece condicionado al menos por las
circunstancias ecológicas y determina un nuevo comportamiento. Aparece la liberación de las
extremidades anteriores, la capacidad de transporte y, en consecuencia, de movilidad y de
desplazamiento; acaece la primera liberación del esqueleto facial, el descenso de la laringe:
condiciones remotas todas ellas, y realizadas ahora, para la función artesanal por una parte, y
para las capacidades lingüísticas por otra, en espera de que un cerebro adecuado venga a
activarlas un día.
Ahora bien, al desbloquear el cerrojo de la expansión craneana, precisamente el
enderezamiento de la postura juega a favor de una cefalización más ampliamente detectada en
numerosas líneas evolutivas. Ambos factores juntos contribuyen ahora a una espectacular
expansión cerebral, sobre todo en la región frontal, hasta el punto de no permitir ya la expulsión
del feto, a no ser que se ralentice el crecimiento intrauterino y se acepte el compromiso de un
parto «prematuro» del bebé humano, que, proporcionalmente, estará mucho menos desarrollado
que las crías de los demás primates. En efecto, en su nacimiento, el volumen del cerebro no
representa en los humanos más que el 25% del volumen definitivo, mientras que el chimpancé
viene al mundo con el 60% de su capacidad adulta. Ello se debe, sin duda, a que es
imposible, sin producir una catástrofe, prolongar más la gestación en la especie humana. Se
constata incluso que es preciso frenar el desarrollo uterino durante las últimas semanas del
embarazo, a fin de respetar las dimensiones del canal obstétrico materno: a partir de la 30a
semana, el perímetro del encéfalo no aumenta más que la raíz cuadrada de la longitud del
embrión. Sólo después del parto se recuperará este retraso.
Nacimiento, por tanto, sistemáticamente anticipado («pre-maturidad congénita», nos
atreveríamos a decir) el que se produce en la especie humana, con las consecuencias que conoce-
mos: mayor y más prolongada dependencia del bebé, que no tiene la menor posibilidad de
actuar por sí mismo, ni siquiera la de aferrarse al vientre de su madre; sólo cuenta con el reflejo
de succión. Sería un error considerar esta fragilidad como una forma de minusvalía; al
contrario, constituye una suerte para el primate hominizado encontrarse así situado
orgánicamente en las condiciones óptimas para poder beneficiarse, en virtud de la
dependencia estructural que le es propia, de las aportaciones del entorno cultural y de la
«educación» prolongada, constructora de todo lo adquirido que va a caracterizarle. Y es que en
el grupo humano el instinto retrocede, los reflejos condicionados son menos seguros, los
determinismos menos estereotipados. En compensación, la imitación, el aprendizaje y la
experiencia ocupan el terreno. Los ensayos y los errores quedan mejor grabados y son apreciados
y juzgados. Permiten la adaptación de los comportamientos, favorecen la iniciativa y
condicionan un posible progreso. En el grupo humano, el elemento cultural reemplaza en
adelante a lo estrictamente biológico. Tradición y cambio, moda y revolución se imponen como
nuevos paradigmas radicalmente heterogéneos con respecto a todo el funcionamiento
estrictamente animal, que sólo garantiza la fiel reproducción de lo genéticamente fijado.
La herramienta, el lenguaje y el símbolo constituyen los instrumentos de este elemento cultural,
eminentemente específico del ser humano. No todos esos instrumentos han dejado testigos y
huellas sincrónicas en nuestra prehistoria. Los vestigios más antiguos son las herramientas, al
menos las de piedra, capaces de resistir mejor la usura del tiempo. Y las detectamos desde muy
pronto, desde hace unos tres millones de años por lo menos. Los gorilas reconstruyen cada
noche su nido en la selva; su bandada puede pisotear un área de terreno y destruir su ramaje:
quince días más tarde, la enorme fecundidad de la vegetación habrá borrado la última huella de
su paso. Pero el suelo en que habitó el primer Homo habilis, hace unos tres millones de años
en los Afars o en los contornos del lago de Olduvai, los talleres de talla de los erectus en La
Caune del Aragón (Pirineos Orientales), en Niza o Torralba Ambrona, siguen siendo
observables.
La capacidad lingüística no ha dejado los mismos testigos. No podemos abordar el problema
de la palabra más que de manera indirecta, a partir de su posibilidad teórica, a través de la
existencia de un aparato fonador adecuado y un desarrollo suficiente de las estructuras neurales
que colaboran a ello. Una vez acaecido el descenso de la laringe, que tuvo lugar con el
enderezamiento del primate, y garantizadas las modificaciones de la cavidad bucal y de la
bóveda palatal, es posible conjeturar. En virtud de la proximidad cerebral de las áreas del
lenguaje y de la capacidad técnica, no es una quimera pensar -y Leroi-Gourghan se ha
arriesgado a hacerlo- que los primeros balbuceos artesanales, como los que atestigua el
desarrollo de industrias líticas, pudieron ir acompañados de algún tipo de palabra. El
Homo loquens puede no ser formalmente reconocible, llegados a determinada antigüedad,
pero debió de existir. Poco importa, por lo demás, la fecha de su aparición: el lenguaje
humano existe; es específico, un útil de comunicación y de intercambio; pero, sobre todo, es
instrumento de simbolización y vehículo del pensamiento. Estamos ante una nueva y
dramática manifestación del corte antropológico.
Ya hemos evocado el carácter imbricado de los diversos gradientes de la deriva
hominizadora y los recíprocos feed-backs según los cuales debieron de funcionar. El
orgulloso sapiens empezó por los pies, le gustaba repetir a Leroi-Gourhan. Sin embargo, el
enderezamiento de su posición es algo muy distinto de una simple modificación de
coordenadas. La verticalidad de la postura y de la marcha sólo representa un acercamiento
muy físico a la novedad acaecida en beneficio del primate hominizado. Esa posición le
confiere sobre todo una faz y, por el mismo efecto, un rostro: una faz, es decir, ese plano
suplementario y nuevo, accesible a la mirada del otro; liberado, por añadidura, de su papel
instrumental, ahora está disponible para la mímica y la expresión. Decenas de músculos le
dan una movilidad permanente: sus sutiles y animadas contracciones expresan
sucesivamente, con infinitos matices, el asombro, la duda, el agrado, la dulzura o el odio, la
tristeza, la decepción, la ternura o la alegría. Un rostro también; porque esta faz esta
animada ahora por la luz de una mirada, de dos miradas incluso: la que se proyecta y la que
se recibe, esa doble mirada «alternada» que confiere a la faz su estatuto de «persona».
¿No es preciso descubrir, sepultada en ese rostro, la raíz antropológica del reconocimiento
intuitivo del para-sí, de la «densidad metafísica» y de la dignidad humana aprehendida y
reconocida espontáneamente en el simple contacto visual con un «semejante»?
Toda la vida de relación queda así modificada en virtud del enderezamiento de la posición
que se produjo en el grupo humano: quedan radicalmente transformados la sexualidad, la
reproducción y los cuidados maternos. Acabamos de evocar lo que la verticalidad proporciona a
la mujer y al hombre, en lo que se refiere al rostro y a la expresión. A través de esa verticalidad
se hacen posibles la caricia de la mirada y de la mano y la luz de la sonrisa. La misma
intimidad sexual se carga de una calidad radicalmente nueva, desde el momento en que, al
acercarse, los socios se ofrecen su rostro y pueden decirse palabras de amor; y desde que la co-
adaptación y el mutuo deseo de las zonas erógenas, ampliamente situadas en un plano frontal,
tienen lugar entre dos seres que están uno frente al otro y son capaces de intercambiar en
un mismo movimiento el calor de su abrazo físico, la sonrisa de su alma, la llama de sus ojos, la
ternura de su expresión verbal y la aguda cima de su conciencia.
En la evolución de la vida y de la sexualidad, el mestizaje de los genes y el contacto de los
individuos en busca de permanencia se lleva a cabo de muchas maneras: desde la irrigación de
los huevos y la freza de los peces, hasta las diversas formas de celo y de coito. El corte
antropológico, en este ámbito de la renovación de la especie, consiste en que la generación se
eleva a otro plano: miradas, palabras, besos y caricias hacen que ahora la reproducción se lleve
a cabo a través de la comunión de dos personas.
Corte antropológico también en la relación de la madre con el hijo, excepcionalmente
prolongada y profunda, debido a la prematuridad constitutiva ya aludida: la crianza se convierte
en educación. También aquí resultan altamente significativos la nueva arquitectura y los
planos que definen la especificidad humana: al elevar las mamas de la hembra, para convertirlas
en senos situados en el pecho de la mujer, la verticalidad conduce al lactante a mamar ante los
ojos de su madre, acerca sus mejillas y alumbra la personalidad. La educación prolongada
empieza en la lactancia, dando el pecho. Hominización y verticalidad: un cambio de ejes que ha
determinado una revolución copernicana en el mundo biológico en evolución, para hacer
brotar en ella, y permitir que se desarrolle, lo humano en el corazón de la animalidad.
Consciente y faber, el animal humano transforma su medio. Móvil y previsor, lo amplía a las
dimensiones del universo. Constituye, sin duda, la única especie ubicua, adaptada a todos lo
climas, ecológicamente compatible con todos los entornos, eventualmente capaz de abandonar
el planeta que la vio nacer. En él desarrolla, al menos de manera solidaria, el proyecto de que
hablamos más arriba, porque esta tierra le ha sido confiada: ejerce en ella una responsabilidad de
co-creador.
También esto es una nueva manifestación del corte antropológico. El mundo animal conoce el
fenómeno de la vida en sociedad: se ha descrito el hormiguero, la colmena, el banco de peces, la
horda, la carnada... Estas agrupaciones -rigurosas, organizadas, infinitamente vastas y
complejas en ocasiones-permanecen siempre, sin embargo, geográficamente limitadas. La
sociedad humana, en cambio, tiende a alcanzar dimensiones planetarias. Las comunicaciones y los
intercambios, superando los particularismos culturales, pretenden implicar gradualmente a la
totalidad de la especie y establecer una solidaridad universal. Ni las lentitudes ni las mismas
frustraciones experimentadas en la tarea de la construcción de una sociedad mundializada
pueden disimular su urgencia y su carácter orgánico.
Por último, podemos sugerir aún otras dos características absolutamente originales y
específicas del extraño primate humano: en primer lugar, la novedad antropológica de la muerte.
La ciencia moderna nos ha enseñado, ¡y con qué profundidad y realismo!, que somos
connaturales con todo el reino biológico; que estamos compuestos de los mismos materiales,
ácidos nucleicos, bases, proteínas, resultado de una prolongada evolución biológica; que
somos «nietos de babosas o de sanguijuelas», como habría dicho Jean Rostand; que somos una
«bacteria fallida», según Jacques Monod, y que pertenecemos al mismo orden de los primates
que los titís, los macacos y los babuinos; que compartimos con los chimpancés una sorprendente
identidad bioquímica; constituidos de la misma pasta, también nosotros somos mortales como
ellos. La gran novedad -aunque esencial, para decirlo todo- es que el hombre sabe que debe
morir: es incluso, con toda verosimilitud, el único animal que lo sabe. En consecuencia, sólo él,
en el seno de toda la creación, debe «existir con la muerte», en la perspectiva de la muerte, y
tiene que asumirla de algún modo para vivir.
He aquí, pues, esquematizado a grandes rasgos, el carácter emergencial y paradójico del
individuo humano, y ubicado su lugar en la naturaleza, en los confines entre lo biológico y lo
cultural, en estrecha continuidad con el mundo orgánico que le precede y le rodea, pero en clara
ruptura también con el humus animal del que salió. Ruptura, corte antropológico, umbral de la
conciencia, paso a la reflexión, salto cualitativo en todos los casos, gracias al cual penetramos en
un reino nuevo, representado -fenómeno absolutamente excepcional en la biología- por una
especie única, fundamentalmente original, que ocupa una posición polar frente al resto de la
Vida.
Puesto que ha llegado a ser «filósofo», este animal, ahora razonable, no puede dejar de
interrogarse sobre su propia esencia y sugerirse posibles modelos que le pongan en situación de
comprender la extraña complejidad que es él para sí mismo. Y no se ha privado de ello, tal como
lo atestigua la larga historia del pensamiento en las diferentes culturas. Los conceptos de
cuerpo y alma, o de materia y espíritu, han sido empleados con frecuencia en las distintas
tradiciones. Sin embargo, aun teniendo en cuenta los innumerables matices que requieren,
distamos mucho de haber logrado la unanimidad, cosa que a menudo nos deja perplejos.
Es prudente reconocer, de entrada, la utilidad y la validez de la complementariedad de los
conceptos alma-cuerpo para describir fenomenológicamente la realidad del hombre tal
como la percibe la intuición empírica elemental. El ser humano es más que el individuo material,
físico, extenso, accesible a la bioquímica o a la cosmología. El vocablo alma es un término-
clave, casi irremplazable para designar la vida, el psiquismo, la apertura, la relación
característica del ser vivo, y del hombre en particular. Se habla del alma de un grupo, del alma
de un proyecto, de una nación, de una reunión. Decimos «en alma y cuerpo». No hay lengua ni
antropología ni cultura que pueda dispensarse de una cierta complementariedad para hablar
del hombre. Pero para precisar las rupturas y las continuidades propias del hombre que expresan
los vocablos empleados, sería indispensable una semántica rigurosa.
Para interpretar metafísicamente esta complementariedad específica del hombre han
aparecido diferentes sistemas filosóficos: el monismo de la materia o del espíritu, el dualismo
radical o el dualismo mitigado. Por su parte, los científicos muestran un acuerdo
generalizado sobre el carácter original de las propiedades manifestadas en el hombre por la
conciencia refleja y el pensamiento. Pero todos coinciden también en ver estas propiedades
como necesariamente ligadas a una estructura material altamente compleja, hasta el
punto de que cualquier concepción del alma inspirada en un dualismo cartesiano les
parece inaceptable o, mejor aún, vacía de inteligibilidad. La antropología bíblica es
fundamentalmente unitarista: ignora serenamente nuestra división de cuerpo y alma. Por lo
demás, no está interesada en la metafísica; quiere ser, lisa y llanamente, existencial y, en
consecuencia, propone un enfoque infinitamente más permeable al pensamiento científico
moderno que nuestras concepciones clásicas occidentales, marcadas de manera vigorosa
por el platonismo y el cartesianismo, aunque el hilemorfismo de Aristóteles o de santo Tomás
mitigaran esas perspectivas.
Confrontado con esta situación, el dominico francés Dominique Dubarle, excelente
filósofo, ortodoxo a carta cabal, pero sensible a los interrogantes científicos, arriesgaba
prudentemente una definición complementaria de cuerpo y de alma, mediante la cual se
esforzaba por garantizar mejor las observaciones de la biología y la neurofisiología modernas,
en especial las continuidades que ellas sugieren: pues es seguro que el cuerpo es el
sostén y el medio de expresión, solidario de la energía íntima de la vida mental y psíquica
que todo ser humano experimenta y que le sitúa «aparte» en el mundo de los seres vivos. «El
cuerpo -escribía Dubarle 1- sería, en el viviente humano, ese complejo extenso, tangible,
palpable que, antes de la muerte, aparece habitado por una íntima energía solidaria: nada
impide a priori, añadía, decir que es su productor. El alma, por su parte, es aquello por lo
que, de modo solidario con el cuerpo, el hombre se experimenta individualmente como ser
que vive de una vida mental y psíquica». También Teilhard de Chardin se negaba a establecer
una oposición entre la materia y el espíritu. Para él, una sola realidad, la Weltsfoffo la materia
primitiva del mundo, es la que sería arrastrada por el ascenso evolutivo, en un proceso de
gradual establecimiento de complejidad, en cuyo transcurso el «dentro» de la cosas, su propio
interior, se iría explicitando más y más en lo que nosotros llamamos el espíritu. Teilhard
rechazaba la dualidad entre la materia y el espíritu, pero hablaba de espíritu-materia.
Esta manera de ver las cosas respeta las evidencias científicas, lo cual es un inmenso mérito.
Aceptaría incluso ver la conciencia, el pensamiento, la reflexión, como explícitamente producidas
por el cuerpo, que sería, por tanto, mucho más que un simple instrumento o vehículo. Ello haría
justicia a las observaciones de la evolución psíquica y comportamental en la serie animal, a la
gradual realización del hombre a lo largo del proceso de hominización, a las observaciones de la
neurofisiología y también de la clínica, respetando perfecta e íntegramente, por lo demás, el
carácter de discontinuidad y la ruptura antropológica detectados en el umbral emergencial del
hombre.
Al mismo tiempo, nos veríamos dispensados de esa extraña «infusión» del alma creada aparte,
como en reserva, y de ese juego escénico un tanto pueril y demasiado antropomórfico en verdad:
Dios vigilando de reojo la evolución del primate presionado hacia la humanidad, para
intervenir en el momento adecuado y dotarlo de un alma sin historia, sin pasado, sin
experiencia: una realidad casi monstruosa en un mundo en el que imperan el devenir y el
crecimiento. Para referirse al hombre, otro filósofo dominico, el padre Sertillanges, había hablado
ya en los años cuarenta de «discontinuidad metafísica aliada a una continuidad fenoménica». Sea
cual sea el carácter aún balbuciente de esta pista, parece que es fecunda y que está en
condiciones de reconciliar mejor las legítimas exigencias del pensamiento filosófico con los
datos ineludibles de la observación científica; y susceptible también de hacer que la
homogeneidad de la evolución orgánica y el corte antropológico sean rigurosamente
Íntercompatibles.
1
D. DUBARLE, «L'áme et l'immortalité»: Bulletin de I'Union Catholique des Scientifiques Fratifais 112 (1969), pp. 15-
26.
También podría gustarte
- Los primeros homininos. Paleontología humanaDe EverandLos primeros homininos. Paleontología humanaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- 5 CAP 8 Tiene Sentido y Futuro La Aventura HumanaDocumento13 páginas5 CAP 8 Tiene Sentido y Futuro La Aventura HumanaGiovany RomeroAún no hay calificaciones
- Tema 22 ADocumento13 páginasTema 22 AMiguelAún no hay calificaciones
- Tema 22 BDocumento39 páginasTema 22 BMiguelAún no hay calificaciones
- Faulhaber - CrusafontDocumento5 páginasFaulhaber - Crusafontpcgamer1Aún no hay calificaciones
- Michel Serres - Hombre y Tiempo PDFDocumento16 páginasMichel Serres - Hombre y Tiempo PDFJosé María Barseco100% (4)
- Documento InformativoDocumento8 páginasDocumento Informativoevolaletsteve2410Aún no hay calificaciones
- Transición A La Humanidad - GeertzDocumento7 páginasTransición A La Humanidad - Geertzelmaldi23100% (1)
- Filosofía Del HombreDocumento22 páginasFilosofía Del HombreMartxel LarraldeAún no hay calificaciones
- G.2020 3.EvoluciónCerebroDocumento3 páginasG.2020 3.EvoluciónCerebroMariana Chacon RomeroAún no hay calificaciones
- Factores Biologicos y CulturalesDocumento30 páginasFactores Biologicos y CulturalesvegediAún no hay calificaciones
- Evolución Biológica: La Revolución DarwinianaDocumento9 páginasEvolución Biológica: La Revolución DarwinianaPablo SalgadoAún no hay calificaciones
- POLICARPO SÁNCHEZ YUSTOS. Humanos Demasiado HumanosDocumento17 páginasPOLICARPO SÁNCHEZ YUSTOS. Humanos Demasiado HumanosGastón RojoAún no hay calificaciones
- Michel Serres - Que Es Lo HumanoDocumento12 páginasMichel Serres - Que Es Lo Humanosolidus400Aún no hay calificaciones
- Sapiens 2Documento6 páginasSapiens 2adrian colinaAún no hay calificaciones
- Coloquio EvoluciónDocumento28 páginasColoquio EvoluciónCeleste SilvaAún no hay calificaciones
- Ensayo BiologiaDocumento7 páginasEnsayo Biologiavalejunkera16Aún no hay calificaciones
- Tarea 2Documento11 páginasTarea 2mareandersonAún no hay calificaciones
- Taller FilosofiaDocumento17 páginasTaller FilosofiaDanna CuervoAún no hay calificaciones
- Tema4laevoluciondelhombre PDFDocumento305 páginasTema4laevoluciondelhombre PDFVero IsaAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupo 02Documento16 páginasTrabajo Grupo 02Oscar Drany Torres ZapataAún no hay calificaciones
- UD08 - El Ser HumanoDocumento13 páginasUD08 - El Ser HumanoHossam BensifAún no hay calificaciones
- Futuro PrimitivoDocumento9 páginasFuturo PrimitivoMartin MiAún no hay calificaciones
- TEMA22Documento14 páginasTEMA22Alberto Iván Galán GibelloAún no hay calificaciones
- Filosofia 1005Documento8 páginasFilosofia 1005Carolina EscobarAún no hay calificaciones
- 02d Leroi-Gourhan-Tec y Soc en Animal y HombreDocumento19 páginas02d Leroi-Gourhan-Tec y Soc en Animal y HombreNICOLE BOLIVAR MUÑOZAún no hay calificaciones
- Los HumanosDocumento26 páginasLos HumanosDiego LedesmaAún no hay calificaciones
- 5 CAP 8 Tiene Sentido y Futuro La Aventura HumanaDocumento5 páginas5 CAP 8 Tiene Sentido y Futuro La Aventura Humanaandres9andresitoAún no hay calificaciones
- La Importancia de La Teoría de La Evolución PDFDocumento28 páginasLa Importancia de La Teoría de La Evolución PDFdanielgonzreyesAún no hay calificaciones
- Tema 22. Proceso de Hominización y Cultura Material. La Aportación de La Antropología Histórica. Temario Geografía e Historia.Documento13 páginasTema 22. Proceso de Hominización y Cultura Material. La Aportación de La Antropología Histórica. Temario Geografía e Historia.Moiises Mesa Torres100% (1)
- Morin El Paradigma Perdido 1a ParteDocumento6 páginasMorin El Paradigma Perdido 1a ParteTallersociologia0% (1)
- Unidad 2Documento16 páginasUnidad 2comidastiktok553Aún no hay calificaciones
- Tema 22Documento15 páginasTema 22Miguel DomínguezAún no hay calificaciones
- EvolucionDocumento19 páginasEvolucionFacundoAún no hay calificaciones
- Texto de Filosofía y Ética - Unidad IIIDocumento27 páginasTexto de Filosofía y Ética - Unidad IIIDeyvi ChiteAún no hay calificaciones
- Las Culturas PrehistóricasDocumento5 páginasLas Culturas PrehistóricasJhoneliz AlmonteAún no hay calificaciones
- Xavier Zubiri El Origen Del HombreDocumento17 páginasXavier Zubiri El Origen Del HombreMariopablo3Aún no hay calificaciones
- Antropologia 4Documento4 páginasAntropologia 4Kevin RodriguezAún no hay calificaciones
- Tema 5Documento36 páginasTema 5Emma O. M.Aún no hay calificaciones
- Ser y Pertenecer PDFDocumento39 páginasSer y Pertenecer PDFGeralAmatAún no hay calificaciones
- El Origen Del HombreDocumento19 páginasEl Origen Del HombreAlfredo Atencio RojasAún no hay calificaciones
- Agusti Jordi - Genes Cerebros Y SimbolosDocumento128 páginasAgusti Jordi - Genes Cerebros Y SimbolosEmilio GallegosAún no hay calificaciones
- Paleontologia y EvolucionDocumento17 páginasPaleontologia y EvolucionCRISTIAN ALEXIS PALOMINO LOPEZAún no hay calificaciones
- La Genealogía Humana Según DarwinDocumento10 páginasLa Genealogía Humana Según DarwinLeo ValleAún no hay calificaciones
- Tema 1 ANTROPOLOGÍA CRISTIANADocumento69 páginasTema 1 ANTROPOLOGÍA CRISTIANAalegna894Aún no hay calificaciones
- Homo SapiensDocumento12 páginasHomo Sapienskarlos manuel cantillo lopezAún no hay calificaciones
- A.1. - Wortman - Documento de Cátedra - Evolución y HominizaciónDocumento15 páginasA.1. - Wortman - Documento de Cátedra - Evolución y HominizaciónCeleste Magali PerezAún no hay calificaciones
- Futuro Primitivo - ZerzanDocumento68 páginasFuturo Primitivo - ZerzanEdi DeApieAún no hay calificaciones
- 01 BiofilosofiaDocumento388 páginas01 Biofilosofialuciferigneo100% (1)
- HomosapiensDocumento11 páginasHomosapiensCristian Rury Calfueque AntihualAún no hay calificaciones
- El Origen Del Hombre. Xabier ZubiriDocumento23 páginasEl Origen Del Hombre. Xabier ZubirimaalzesaAún no hay calificaciones
- Taller de Lectura - CarpinacciDocumento4 páginasTaller de Lectura - CarpinacciEstefania100% (1)
- Clase #02 .Documento16 páginasClase #02 .Cuenta de suscripcionesAún no hay calificaciones
- Bloque 4. El S.H. - Desde - La - F - T.1 - Antropologà A Flca.Documento14 páginasBloque 4. El S.H. - Desde - La - F - T.1 - Antropologà A Flca.Javier Portillo FernándezAún no hay calificaciones
- Capitulo 1 - FinalDocumento24 páginasCapitulo 1 - FinalJulio Cesar Ramirez PradoAún no hay calificaciones
- Apendice para Lecciones Cronologicas Creacion y EvolucionDocumento42 páginasApendice para Lecciones Cronologicas Creacion y EvolucionPedro LayaAún no hay calificaciones
- Historia AntiguaDocumento8 páginasHistoria AntiguaGabriela Chevalier BatistaAún no hay calificaciones
- Zubiri, X., El Origen Del Hombre.Documento23 páginasZubiri, X., El Origen Del Hombre.Luciano II de SamosataAún no hay calificaciones
- En busca de nuestros orígenes: Biología y transcendencia del hombre a la luz de los últimos descubrimientosDe EverandEn busca de nuestros orígenes: Biología y transcendencia del hombre a la luz de los últimos descubrimientosAún no hay calificaciones
- Drenaje Vial DDDDocumento1 páginaDrenaje Vial DDDErik ChavezAún no hay calificaciones
- Informe ModificadoDocumento24 páginasInforme ModificadoErik ChavezAún no hay calificaciones
- E Denomina Como Ripio Al Conjunto de PiedrasDocumento4 páginasE Denomina Como Ripio Al Conjunto de PiedrasErik ChavezAún no hay calificaciones
- SextopoliDocumento3 páginasSextopoliErik ChavezAún no hay calificaciones
- SextopoliDocumento3 páginasSextopoliErik ChavezAún no hay calificaciones