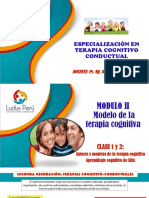Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ciencia y Tecnica Como Ideologia
Ciencia y Tecnica Como Ideologia
Cargado por
EmmanuelTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ciencia y Tecnica Como Ideologia
Ciencia y Tecnica Como Ideologia
Cargado por
EmmanuelCopyright:
Formatos disponibles
Ciencia y t�cnica como ideolog�a: Habermas
Habermas muestra c�mo la ciencia y la t�cnica son una nueva ideolog�a, en el
sentido marxista del t�rmino. Una ideolog�a que encubre con un velo los procesos de
dominaci�n social. La ciencia y la t�cnica est�n unidas al crecimiento econ�mico
dentro del sistema capitalista de producci�n. El enga�o que producen est� en la
creaci�n de lealtades a cambio de un supuesto bienestar de vida. La nueva ideolog�a
despolitiza a la masa trabajadora y la arrastra al conformismo que genera el
incremento en el ingreso econ�mico. El problema se agudiza ya que esta ideolog�a
privilegia el sistema de acci�n racional respecto a fines y deja en un segundo
plano al �mbito simb�lico.
El autor retoma el concepto de racionalizaci�n de Weber, que define como el
sometimiento de los �mbitos sociales a los criterios de la decisi�n racional; as�
mismo la racionalizaci�n implica la industrializaci�n del trabajo social que
penetran en todos los �mbitos de la vida como la urbanizaci�n de la sociedad, la
tecnificaci�n del tr�fico social y la comunicaci�n. Se trata de implantar un tipo
de acci�n racional con respecto a fines que es en s� mismo una forma de control,
que tambi�n puede entenderse como dominio.
La racionalidad pol�tica es diferente a la orientada a fines, �sta busca la
correcta elecci�n entre estrategias, la adecuada utilizaci�n de tecnolog�as y la
pertinente instauraci�n de sistemas. La racionalidad pol�tica buscar�a el bien de
muchos y no s�lo un fin espec�fico para algunos cuantos.
Esta racionalizaci�n de la sociedad se ha generado por la institucionalizaci�n del
progreso cient�fico y t�cnico. Es decir la ciencia y la t�cnica han tomado un lugar
f�sico y simb�lico en todos los �mbitos sociales. Se busca que las instituciones
sean m�s racionales lo que supone que se apoyen en el avances de la ciencia y la
t�cnica para mejorar sus procesos.
Cuando la acci�n social se racionaliza se vive una secularizaci�n, el abandono de
las pr�cticas y creencias tradicionales por lo tanto la vida diraria ya no gira
alrededor de la cultura o la tradici�n.
Marcuse critica a Weber y concluye que el concepto de raz�n t�cnica puede ser
ideolog�a ya que la t�cnica es una forma de domino sobre la naturaleza y los
hombres, un dominio met�dico, cient�fico calculado y calculante.
Habermas critica la visi�n de Marcuse, pues si la t�cnica implica un dominio
determinado por los intereses de clase y por la situaci�n hist�rica, la
emancipaci�n de la t�cnica debe darse a partir de una revoluci�n. Si la t�cnica
pudiera reducirse a un proyecto hist�rico, tendr�a evidentemente que tratarse de un
proyecto de la especie humana en su conjunto y no de un proyecto hist�ricamente
superable.
Habermas asegura que la alternativa a la t�cnica existente, el proyecto de una
naturaleza como interlocutor en lugar de c�mo objeto, hace referencia a una
estructura alternativa de la acci�n: a la estructura de la interacci�n
simb�licamente mediada, que es muy distinta de la de la acci�n racional respecto a
fines. Pero esto quiere decir que esos dos proyectos son proyecciones del trabajo y
del lenguaje y por tanto proyectos de la especie humana en su totalidad y no de una
determinada �poca, de una determinada clase o de una situaci�n superable.
La t�cnica no es algo ajeno al individuo, no s�lo es resultado de la acci�n
racional con respecto a fines. Si la t�cnica existe es porque fue creada y es parte
de la cultura, que proyecta una totalidad hist�rica del mundo. En este sentido la
t�cnica es parte del mundo y de su cultura y por lo tanto no puede ser vista como
una forma de dominaci�n.
Habermas platea una propuesta alterna a la de Marcuse, que, como ya dijo podr�a ser
superada hist�ricamente se trata de la acci�n comunicativa: interacci�n
simb�licamente mediada. Se orienta de acuerdo con normas intersubjetivamente
vigentes que definen expectativas rec�procas de comportamiento y que tienen que ser
entendidas y reconocidas, por lo menos por dos sujetos agentes. Las normas sociales
tienen sanciones a las cuales se objetiva la comunicaci�n ling��stica. La validez
de las reglas t�cnicas solo se funda en la intersubjetividad del acuerdo sobre
intenciones y s�lo viene asegurada por el reconocimiento general de obligaciones.
La violaci�n a la regla tienen sanciones, tales sanciones tienden al fracaso. El
aprendizaje de las reglas de la acci�n racional con respecto a fines provee de
disciplina que representan las habilidades, la internalizaci�n de normas de
comportamiento dota de disciplina. Las habilidades ayudan a resolver problemas
mientras que las motivaciones nos permiten practicar la conformidad con las normas.
Para el an�lisis Habermas propone un esquema que divido en mundo simb�lico del
mundo formal, a uno lo llama marco institucional de la sociedad o del mundo
cultural donde se llevan a cabo relaciones simb�licas y por el otro lado est� la
acci�n racional con respecto a fines que es todo el aparato estatal y econ�mico. Si
las acciones pertenecen al marco institucional simb�lico estas se rigen por
expectativas de comportamiento, y sanciones por el contrario si la acci�n se
refiere a la acci�n racional las pr�cticas se determinan por modelos de acci�n
estrat�gica. De esta forma se puede formular el concepto weberiano de
racionalizaci�n.
La ciencia y la t�cnica no son aceptadas con el mismo �xito en todas las
sociedades. Existen culturas tradicionales definidas como aquellas que se rigen
por el mito, o la religi�n y existe una forma de dominaci�n de alguien que controla
los medios de producci�n sobre el que los trabaja. En estas culturas se genera
cierta resistencia a la innovaci�n tecnol�gica. Solo despu�s que el sistema de
producci�n capitalista dota al sistema econ�mico de un mecanismo regular, que
asegura el crecimiento de la productividad no exento de crisis pero con
continuidad, queda institucionalizada la introducci�n de tecnolog�as y de
estrategias, as� se institucionaliza la innovaci�n en cuanto tal. Por lo que el
capitalismo es el sistema econ�mico donde la tecnolog�a encontr� su
potencializaci�n por que su racionalidad es formal apegada a la acci�n racional y
no a la simb�lica.
A parecer dentro del capitalismo el �mbito simb�lico estar�a destinado a
desaparecer. No obstante el capitalismo evita que la organizaci�n tradicional se
esfume ya que integra el esquema cultural y simb�lico al �mbito laboral, por lo que
el sistema sigue girando. El capitalismo se basa en el discurso de la reciprocidad
que se vuelve en la base de la organizaci�n del proceso de reproducci�n social. Por
lo cual el dominio se legitima, ya no desde el estado sino desde la base de
trabajadores.
De ah� que el sistema capitalista sea superior al tradicional debido a la
instauraci�n de un mecanismo econ�mico que garantiza la ampliaci�n de los
subsistemas de acci�n racional (el econ�mico y el pol�tico) y por la creaci�n de la
legitimaci�n econ�mica bajo la cual se aceptan las exigencias de racionalidad que
promueven el desarrollo de los subsistemas. A este proceso Max Weber lo llama
racionalizaci�n.
El capitalismo integra el �mbito simb�lico y cultural al trabajo. Ofrece una
legitimaci�n del dominio, que ya no es menester hacer bajar del cielo de la
tradici�n cultural, sino que puede ser buscada en la base que representa el trabajo
social mismo. La instituci�n del mercado, en el que los propietarios privados
intercambian mercanc�as, que incluye al mercado en el que personas privadas que
carecen de propiedad intercambian como �nica mercan�a su fuerza de trabajo, promete
la justicia de la equivalencia en las relaciones de intercambio. Con la categor�a
de la reciprocidad, tambi�n esta ideolog�a burguesa sigue convirtiendo todav�a en
base de la legitimaci�n a un aspecto de la acci�n comunicativa. Pero el principio
de reciprocidad es ahora principio de organizaci�n del proceso de producci�n y
reproducci�n social mismo.
Las legitimaciones antes reinantes son sustituidas por las ideolog�as, ideolog�as
cargadas de ciencia y que se justifican en la cr�tica a la ideolog�a.
A partir del siglo XIX se presenta un proceso llamado cientifizaci�n de la t�cnica
resultado de la presi�n institucional a elevar la productividad en el trabajo a
partir de la introducci�n de nuevas t�cnicas.
Uno de los momentos importantes se da en la asociaci�n de la investigaci�n
industrial nacida por encargo del estado misma que fomenta el progreso t�cnico y
cient�fico en el �mbito de la producci�n de armamentos y de ah� se distribuyen los
resultados entre los civiles. La ciencia y la tecnolog�a se convirtieron en la
primera fuerza productiva legitim�ndose como una fuente independiente de
plusval�a. De ah� que la fuerza de trabajo de los productores inmediatos tenga
menos importancia.
Esta ideolog�a (la de la ciencia y la t�cnica) disocia la autocomprensi�n de la
sociedad del sistema de referencia de la acci�n comunicativa y de los conceptos de
la interacci�n simb�licamente mediada y los sustituye por un modelo cient�fico. En
la misma medida, la autocomprensi�n culturalmente determinada de inmundo social de
la vida queda sustituida por la autocosificaci�n de los hombre bajo las categor�as
de acci�n racional con respecto a fines y del comportamiento adaptativo.
El desarrollo t�cnico y cient�fico poco a poco se disocia de la acci�n comunicativa
y del �mbito simb�lico constituyendo al hombre como parte de la maquinaria.
El peligro est� en que la tecnocracia sirve como ideolog�a para una pol�tica
dirigida a la resoluci�n de tareas t�cnicas que pone en segundo plano a las tareas
pr�cticas, as� mismo responde a ciertas tendencias evolutivas que pueden erosionar
el marco institucional.
Las sociedades industriales parecen dirigirse a un control del comportamiento
dirigido m�s bien por est�mulos que por normas. Habr� un momento donde la
diferencia entre acci�n racional con respecto a fines e interacci�n desaparezcan de
las ciencias del hombre y de la conciencia del hombre. La fuerza ideol�gica de la
tecnocracia queda demostrada en el encubrimiento que produce esta diferencia.
Algunas consecuencias negativas de la tecnocracia son:
La racionalidad pol�tica se elimina y s�lo se buscan la satisfacci�n de
necesidades, la b�squeda de satisfactores superfluos y el incremento en la
retribuci�n monetaria.
La �tica pasa a un segundo punto y la producci�n y el desarrollo cient�fico y
tecnol�gico pueden existir sin la censura �tica. Colocando a los cr�ticos en el
plano de retrogradas enemigos del avance y el progreso.
Viola el lenguaje.
Desaparece el inter�s por las cosas y fomenta el deseo de adquisici�n de nueva
tecnolog�a.
En este proceso se lleva a cabo una fetichizaci�n de la ciencia y la t�cnica, es
decir, que se les da un poder que no tienen. La ciencia y la t�cnica obtienen el
poder de influir en todos los procesos de la vida social, ajust�ndolos a sus
necesidades, de esta manera garantizan su reproducci�n y multiplicaci�n. La vida se
vuelve un ejercicio de acumular tecnolog�a y de dejarse llevar por la voz del
experto cient�fico. Dejando de lado el �mbito simb�lico y cultural.
Habermas considera que los j�venes estudiantes pueden cambar la l�gica de la
dominaci�n de la ciencia y la t�cnica.
�la protesta de los estudiantes podr�a acabar destruyendo a la larga esta ideolog�a
del rendimiento que empieza a resquebrajarse, y, con ello, derrumbando el
fundamento legitimatorio del capitalismo tard�o, que ya es fr�gil, pro que est�
protegido por la despolitizaci�n�.
No obstante, considero que en un pa�s como el nuestro, los estudiantes son los
primeros interesados en llenarse de tecnolog�a y empaparse del discurso cient�fico.
Son los primeros que niegan la cultura procedente y los m�s interesados en conocer
nuevas formas de socializaci�n alternas a las tradicionales. En un pa�s como
M�xico, con bajos niveles educativos, y bajos niveles de aprovechamiento escolar,
la t�cnica surge como la panacea del desarrollo personal ya que su uso no requiere
de formaci�n alguna y si otorga un status especial a qui�n la utiliza. Me parece
una buena intenci�n la de Habermas pero no aplicable a un contexto como el nuestro.
También podría gustarte
- Encuesta A EgresadosDocumento3 páginasEncuesta A Egresadosjadhe_14100% (1)
- Secretria de Salud Gestión de Equipo MédicoDocumento53 páginasSecretria de Salud Gestión de Equipo Médicoalonsoje23Aún no hay calificaciones
- ANOMALIASDocumento29 páginasANOMALIASErikaAún no hay calificaciones
- Entendimiento y Razón PDFDocumento15 páginasEntendimiento y Razón PDFEmmanuelAún no hay calificaciones
- La Corrosión Del CarácterDocumento3 páginasLa Corrosión Del CarácterEmmanuelAún no hay calificaciones
- La Sextina Del TrotamundosDocumento2 páginasLa Sextina Del TrotamundosEmmanuelAún no hay calificaciones
- Zubiri Sobre La Esencia PDFDocumento171 páginasZubiri Sobre La Esencia PDFSergio MartinezAún no hay calificaciones
- Modernidad Liquida ResumenDocumento5 páginasModernidad Liquida ResumenEmmanuel100% (1)
- Fleck Ludwik La Genesis y El Desarrollo de Un Hecho CientificoDocumento100 páginasFleck Ludwik La Genesis y El Desarrollo de Un Hecho CientificoEmmanuelAún no hay calificaciones
- Finitud e Infinitud en HegelDocumento16 páginasFinitud e Infinitud en HegelEmmanuelAún no hay calificaciones
- Modelos de Decision BinariaDocumento62 páginasModelos de Decision BinariaEddie BarrionuevoAún no hay calificaciones
- Keegan - La Salud Mental en La Perspectiva Cognitivo ConductualDocumento6 páginasKeegan - La Salud Mental en La Perspectiva Cognitivo ConductualKevin YoungAún no hay calificaciones
- Presentación - M7T4 - Diseño y Cálculo de Naves Industriales IIDocumento40 páginasPresentación - M7T4 - Diseño y Cálculo de Naves Industriales IIFreddy MercadoAún no hay calificaciones
- Encuentro 4.1-2Documento8 páginasEncuentro 4.1-2jhonattan lopezAún no hay calificaciones
- Le CorbusierDocumento6 páginasLe CorbusierLuz LaraAún no hay calificaciones
- MOD2 CLASE 1 y 2Documento18 páginasMOD2 CLASE 1 y 2Diego DiazAún no hay calificaciones
- Contenido Derecho Penal.Documento42 páginasContenido Derecho Penal.Stephany RosalesAún no hay calificaciones
- PTS Trabajo Armado de Andamios y Uso.Documento10 páginasPTS Trabajo Armado de Andamios y Uso.patricia perezAún no hay calificaciones
- 10 Seminario Del Sistema Nacional de Archivos 2001 AGNDocumento47 páginas10 Seminario Del Sistema Nacional de Archivos 2001 AGNEdgar Mauricio González CarantónAún no hay calificaciones
- Derecho de Familia y Sucesiones Usmp Verano 2021Documento51 páginasDerecho de Familia y Sucesiones Usmp Verano 2021kelly bacilio espadaAún no hay calificaciones
- InfOrme de La MaderaDocumento37 páginasInfOrme de La MaderakelyAún no hay calificaciones
- El MetalDocumento4 páginasEl MetalzombiepodridoAún no hay calificaciones
- A3706 eDocumento111 páginasA3706 eNicolas FernandezAún no hay calificaciones
- Glándulas Salivales HistoDocumento7 páginasGlándulas Salivales HistoChristian Correa Verde100% (1)
- Razas BovinasDocumento21 páginasRazas BovinasSantiago ParadaAún no hay calificaciones
- Cap 3 Tesis Oscar Ovidio CabreraDocumento59 páginasCap 3 Tesis Oscar Ovidio CabreraErnesto ChavezAún no hay calificaciones
- MONOGRAFIADocumento12 páginasMONOGRAFIAMARIA KAMILA MORALESAún no hay calificaciones
- Iximche' Capital Del Reino KaqchikelDocumento57 páginasIximche' Capital Del Reino Kaqchikeljosusalla27Aún no hay calificaciones
- Parcial 1 Costos ABC Semana 4Documento7 páginasParcial 1 Costos ABC Semana 4Camila DuarteAún no hay calificaciones
- Protocolo EndodonciaDocumento3 páginasProtocolo EndodonciapatriciaAún no hay calificaciones
- Desmontaje de EstructurasDocumento2 páginasDesmontaje de EstructurasRml MlAún no hay calificaciones
- T y P MonografiaDocumento7 páginasT y P MonografiaValentina Máxima Ticona PilcoAún no hay calificaciones
- Cartilla PreescolarDocumento31 páginasCartilla PreescolarJimena AndradeAún no hay calificaciones
- Guia Complementos de La Oracion 7moDocumento3 páginasGuia Complementos de La Oracion 7moToty ReyesAún no hay calificaciones
- Yaku RaymiDocumento2 páginasYaku Raymijavnil100% (1)
- Biografias-Leucipo, Demócrito, John Dalton, Joseph John Thomson, Rutherford, Niels BohrDocumento7 páginasBiografias-Leucipo, Demócrito, John Dalton, Joseph John Thomson, Rutherford, Niels BohrAntony VargasAún no hay calificaciones
- CAINDocumento85 páginasCAINHenry GalvisAún no hay calificaciones