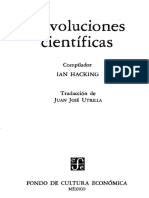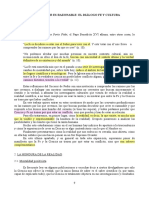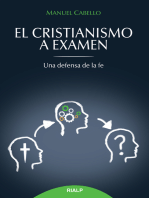Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lo Racional y Lo Razonable, Fernanado Savater PDF
Lo Racional y Lo Razonable, Fernanado Savater PDF
Cargado por
Belle Diamant0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas4 páginasTítulo original
Lo racional y lo razonable, Fernanado Savater.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas4 páginasLo Racional y Lo Razonable, Fernanado Savater PDF
Lo Racional y Lo Razonable, Fernanado Savater PDF
Cargado por
Belle DiamantCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Lo racional y lo razonable
Fernando Savater
Hace pocos meses, el premio Nobel James Watson causó
justificado escándalo y repudio al dudar de la utilidad de la
ayuda económica al desarrollo africano, dada la inferioridad
intelectual de los negros cuya evidencia basaba en pruebas tan
fehacientes como ésta: "Todo el que ha tenido un criado negro
se da cuenta de que son intelectualmente inferiores". Omitía
mencionar el aspecto más interesante del asunto, la opinión
moral sobre los blancos que podría generalizar el criado en
cuestión después de conocer al amo Watson.
La mayoría de quienes han criticado a Watson (quien por cierto
ya en su viejo libro La doble hélice había demostrado
suficientemente que se puede ser notable en ciencia
experimental y a la vez un arribista y un bribón sin escrúpulos)
le reprochan lo vago de la noción de "inteligencia" que maneja
y la inexactitud de sus datos sobre la capacidad mental de los
africanos, ignorando hábitos culturales y antropológicos,
etcétera. Pero queda flotando en el éter de los sobrentendidos
la posibilidad a contrario de que, si la inteligencia fuese
mensurable con rigor y si se demostrase que los negros son
estadísticamente menos capaces de ella que otras etnias,
estaría justificado no derrochar nuestra solidaridad en ayuda
de su imposible desarrollo. Sostener lo contrario, al parecer,
sería alinearse con posiciones religiosas y prejuicios
espiritualistas indignos de nuestra época ilustrada. Por el
contrario, opino que el caso Watson es una buena muestra de
la incapacidad del conocimiento científico para sustentar
suficientemente ni mucho menos sustituir al razonamiento
moral. A mi juicio, Watson no peca de mal corazón sino de
racionalidad insuficiente. Al fin y al cabo, se puede ser imbécil
en muchos terrenos distintos y quien lo es en moral no merece
menos el calificativo que quien lo es en física o matemáticas.
Cierta tendencia cientifista -que no científica- contemporánea
aspira a relativizar todas aquellas apreciaciones éticas que no
pueden ser sustantivadas en fundamentos biológicos o
neurológicos de nuestra especie. Incluso en ciertos casos,
algunos epígonos poco perspicaces de la psicología evolutiva
tratan de convencernos de lo inútil que es la indignación moral
(o incluso, lo que es peor, la educación) frente a prácticas
seculares como la violación o la agresividad contra el extraño,
puesto que fueron estrategias útiles a la especie adquiridas
definitivamente en los difíciles y largos eones de la Edad de
Piedra. Según bastantes de ellos, sólo los curas y los
predicadores de toda laya se empeñan en agitar el espantajo
de los prejuicios éticos frente al arrollador avance de la
tecnociencia, cuyos logros por lo visto no pueden someterse
sino al enérgico baremo olímpico de "siempre más alto,
siempre más rápido, siempre más fuerte". Incluso un
observador tan agudo como Arcadi Espada despacha a
Michael Sandel -empeñado en un uso público de la filosofía
para debatir cuestiones morales contemporáneas y del que
acaba de traducirse Contra la perfección (ed. Marbot), sobre la
ingeniería genética- con el mote derogatorio de "cura párroco".
Aquí como en otras ocasiones, vuelve a comprobarse que el
mayor peligro de las vanguardias es adelantarse tanto a su
propio bando que acaban pasándose al enemigo. Porque nada
contribuye tanto a reforzar la creciente marea oscurantista de
quienes sostienen que sin religión no puede haber moral como
descalificar cualquier reflexión ética por suponerla un
subproducto inconfeso de la mentalidad religiosa.
Precisamente lo que ofrecen los líderes religiosos de todas las
confesiones dogmáticas (secundados por políticos como
Clinton, Bush o Sarkozy, con su apología de la "trascendencia"
e incluso en cierto modo pensadores laicos como el último
Habermas) es la exclusividad moral del fundamento sagrado,
un suplemento de conciencia inencontrable ya en cualquier
otro espacio ideológico de nuestro mundo descorazonado. Se
da una coincidencia alarmante entre quienes propugnan una
"ley natural" de origen divino y quienes nos conminan a
resignarnos a una "ley natural" evolutiva, hoy interpretada y
prolongada por el despliegue científico. Por lo visto las diversas
"civilizaciones" representadas por creyentes en algún Absoluto
sobrehumano van finalmente a aliarse, sí, pero contra
nosotros, los incrédulos humanistas...
Desde luego, sería injusto culpar sin más a la ciencia de esta
deriva. Lo explicó muy bien hace más de setenta años Bertrand
Russell, poco sospechoso de clericalismo: "Los expertos
prácticos que emplean la técnica científica, y todavía más los
Gobiernos y grandes firmas que emplean a los expertos
prácticos, adquieren un espíritu muy diferente al del hombre de
ciencia: un espíritu lleno del sentido de un poder ilimitado, de
certeza arrogante y del placer de la manipulación hasta del
material humano. Este es el reverso del espíritu científico, pero
no puede negarse que la ciencia ha ayudado a desarollarlo"
(en Religión y ciencia). Los descubrimientos científicos de la
psicología evolutiva, la neurología o la antropología nos
ayudan sin lugar a dudas a mejorar nuestra comprensión de la
conducta humana y su motivación, pero no pueden
monopolizar ni mucho menos sustituir la reflexión propiamente
ética sobre valores e ideales. Lo que cuenta hoy para nosotros
al intentar responder a la pregunta "¿cómo vivir?" no es
rememorar con fatalismo las estrategias evolutivas que nos
ayudaron a sobrevivir en la Edad de Piedra sino precisar y
potenciar aquellas otras que nos permitieron salir de ella.
En dos palabras: es preciso no confundir lo racional con lo
razonable. Lo racional busca conocer las cosas para saber
como podemos arreglárnoslas mejor con ellas, mientras que lo
razonable intenta comunicarse con los sujetos para arbitrar
junto con ellos el mejor modo de convivir humanamente. Todo
lo racional es científico, pero la mayor parte de lo razonable ni
es ni puede serlo: no es lo mismo tratar con aquello que sólo
tiene propiedades que con quienes
tienen proyectos e intenciones. El discurso reflexivo de lo
razonable se basa en lo estricta y científicamente racional, pero
también en lo que aportan de razonable las tradiciones
religiosas, poéticas, filosóficas, jurídicas, políticas, estéticas,
etcétera. Sólo los bárbaros, es decir los profetas integristas,
pretenden darlas por nulas y no avenidas en nombre de alguna
verdad incontrovertible y aplastante, revelada por Dios o por la
ciencia. Y ese discurso razonable, por el que abogaron John
Rawls y el mejor Habermas entre tantos otros, sigue siendo
hoy en la era posmoderna más imprescindible que nunca para
valorar las nuevas realidades de la genética, de la tecnología,
de la sociedad de la hiperinformación, así como las más
recientes demandas sociales y los derechos individuales hasta
ahora inéditos. Una lengua razonable colectivamente
necesaria para apreciar, comprender y sobre todo para orientar
la actitud institucional ante esos sugestivos desconciertos.
Todo menos dejarnos ofuscar por el despistado James Watson
y sus semejantes, porque ya nos previene Ramón Eder de que
"hay científicos tan distraídos que no recuerdan ni dónde han
dejado la ética" (Ironías).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de
febrero de 2008, El País.
También podría gustarte
- Manifiesto Humanista 2000Documento36 páginasManifiesto Humanista 2000diego_juenAún no hay calificaciones
- Oráculos de la ciencia: Científicos famosos contra Dios y la religiónDe EverandOráculos de la ciencia: Científicos famosos contra Dios y la religiónCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- La Ciencia Desde La FeDocumento4 páginasLa Ciencia Desde La FeKemel Pájaro BarriosAún no hay calificaciones
- Anti AntirelativismoDocumento33 páginasAnti AntirelativismoManuela JovenAún no hay calificaciones
- Diferencias Entre Una Agencia y Una SucursalDocumento5 páginasDiferencias Entre Una Agencia y Una SucursalDenian Castillo50% (4)
- Lo Racional y Lo RazonableDocumento2 páginasLo Racional y Lo Razonablearmado421Aún no hay calificaciones
- "La Ciencia No Es Vuestro Enemigo. Reflexiones Sobre El Malestar en Las Humanidades" Steven PinkerDocumento9 páginas"La Ciencia No Es Vuestro Enemigo. Reflexiones Sobre El Malestar en Las Humanidades" Steven PinkerCésar LópezAún no hay calificaciones
- Veblen, T. - El Lugar de La Ciencia en La Civilización ModernaDocumento21 páginasVeblen, T. - El Lugar de La Ciencia en La Civilización ModernaIndara CrespoAún no hay calificaciones
- Anti-Ciencia. Pablo C. SchulzDocumento19 páginasAnti-Ciencia. Pablo C. SchulzCristian Díaz SandovalAún no hay calificaciones
- Esoterismo, Ciencia y EspiritualidadDocumento9 páginasEsoterismo, Ciencia y EspiritualidadMauricio RodriguezAún no hay calificaciones
- Estudio de Las Creencias Científicas y Mágicas NICOLÁS VIOTTIDocumento8 páginasEstudio de Las Creencias Científicas y Mágicas NICOLÁS VIOTTIynmsAún no hay calificaciones
- Alberto Rojo La-Frontera-Translucida-Entre-Ciencia-Y-Religion-09-09-2015-LanacionDocumento4 páginasAlberto Rojo La-Frontera-Translucida-Entre-Ciencia-Y-Religion-09-09-2015-LanacionVerónica Figueroa ClericiAún no hay calificaciones
- Steven Pinker Sobre La Naturaleza HumanaDocumento7 páginasSteven Pinker Sobre La Naturaleza HumanaZaira Sánchez GonzaloAún no hay calificaciones
- RB12 PDFDocumento24 páginasRB12 PDFAzter MagolloAún no hay calificaciones
- VV AA - Ciencia y AnarquiaDocumento78 páginasVV AA - Ciencia y AnarquiaFernando EsnaolaAún no hay calificaciones
- Elogio Del Ateísmo - Mariano Chóliz PDFDocumento150 páginasElogio Del Ateísmo - Mariano Chóliz PDFdictatore100% (2)
- Por Que Creemos en Cosas RarasDocumento346 páginasPor Que Creemos en Cosas RarasRudimar PetterAún no hay calificaciones
- Historia de La Filosofia Alan WoodsDocumento207 páginasHistoria de La Filosofia Alan WoodsRaúl Guerrero RodasAún no hay calificaciones
- Dignidad Humana. Guia para Los Perplejos A Merlano EF SHUMACHER 1Documento36 páginasDignidad Humana. Guia para Los Perplejos A Merlano EF SHUMACHER 1armandoml11100% (2)
- ¿Por Que Creemos en Cosas RarasDocumento346 páginas¿Por Que Creemos en Cosas RarasJirafaen Patines100% (1)
- Kurtz, Paul-La Actitud Científica Contra La Anticiencia y La Pseudociencia PDFDocumento7 páginasKurtz, Paul-La Actitud Científica Contra La Anticiencia y La Pseudociencia PDFleonardo910814100% (1)
- La Ética en CienciaDocumento18 páginasLa Ética en Cienciaelizabeth100% (1)
- Los límites de la historia natural: Hacia una nueva biología del conocimientoDe EverandLos límites de la historia natural: Hacia una nueva biología del conocimientoAún no hay calificaciones
- Ciencia Vs PseudocienciaDocumento7 páginasCiencia Vs Pseudocienciaalonso gonzales gonzalesAún no hay calificaciones
- Edouard Schure 01 Introduccion A La Doctrina EsotericaDocumento16 páginasEdouard Schure 01 Introduccion A La Doctrina EsotericadelahuastecaAún no hay calificaciones
- FEYERABEND, P. - Como Defender A La Sociedad Contra La CienciaDocumento22 páginasFEYERABEND, P. - Como Defender A La Sociedad Contra La CienciaPablo Routier AbbetAún no hay calificaciones
- Ética y CienciaDocumento9 páginasÉtica y CienciaOscar Miguel Hernandez CastilloAún no hay calificaciones
- Textos Unidad 1Documento23 páginasTextos Unidad 1davidjibanezAún no hay calificaciones
- 2 - AntroposofíaDocumento40 páginas2 - AntroposofíaLu Caro LopezAún no hay calificaciones
- Ciencia y Fe. Inquietudes de Un Científico CreyenteDocumento16 páginasCiencia y Fe. Inquietudes de Un Científico CreyenteJorge PorrasAún no hay calificaciones
- Teorias Primeros AuxiliosDocumento11 páginasTeorias Primeros AuxiliosJessica Abanto BarrantesAún no hay calificaciones
- Frans de Waall - Primates y Filósofos PDFDocumento244 páginasFrans de Waall - Primates y Filósofos PDFBM100% (2)
- Edouard Schure - Introduccion A La Doctrina Esotérica PDFDocumento17 páginasEdouard Schure - Introduccion A La Doctrina Esotérica PDFEmir AsadAún no hay calificaciones
- Por Que Creemos en Cosas Raras - Michael ShermerDocumento350 páginasPor Que Creemos en Cosas Raras - Michael ShermerJjasidjaisd50% (2)
- Contra El Relativismo MoralDocumento14 páginasContra El Relativismo MoralRonald Martínez RodríguezAún no hay calificaciones
- 2.1. Bernard Sesboüé. Qué Es El HombreDocumento13 páginas2.1. Bernard Sesboüé. Qué Es El HombreAlonsoAún no hay calificaciones
- El Relativismo Cognitivo y Moral, Lukes, 2011Documento17 páginasEl Relativismo Cognitivo y Moral, Lukes, 2011A_DVazAún no hay calificaciones
- SOKAL Alan La Vision CientificaDocumento9 páginasSOKAL Alan La Vision CientificanoredlacAún no hay calificaciones
- Ciencia y Progreso MoralDocumento5 páginasCiencia y Progreso Moralimejia2Aún no hay calificaciones
- El Destino de La Razón y Las Paradojas de Lo SagradoDocumento7 páginasEl Destino de La Razón y Las Paradojas de Lo SagradoIgnacio Jey BAún no hay calificaciones
- Contra El CientificismoDocumento14 páginasContra El CientificismoHugo González MoraAún no hay calificaciones
- Entre La Fuerza Bruta y La Fuerza Moral - Nueva RevistaDocumento9 páginasEntre La Fuerza Bruta y La Fuerza Moral - Nueva RevistaLuis Ramírez-Trejo Homo-vespaAún no hay calificaciones
- 05 Sobre Ciencia y Educación Albert Einstein PDFDocumento9 páginas05 Sobre Ciencia y Educación Albert Einstein PDFRicardo J. Márquez RomeroAún no hay calificaciones
- Reseña Crítica Libro SapiensDocumento3 páginasReseña Crítica Libro SapiensFanny MartínezAún no hay calificaciones
- Realidad, Espiritualidad y el Hombre ModernoDe EverandRealidad, Espiritualidad y el Hombre ModernoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Merton - Cap 18 - La Ciencia y La Estructura Social Democratica - U2Documento10 páginasMerton - Cap 18 - La Ciencia y La Estructura Social Democratica - U2Mar Mar GBAún no hay calificaciones
- Ensayo de CeresitaDocumento5 páginasEnsayo de CeresitaEVA ARAGON LOPEZAún no hay calificaciones
- Recension de "El Mundo y Sus Demonios", Carl SaganDocumento6 páginasRecension de "El Mundo y Sus Demonios", Carl SaganLiam UrizenAún no hay calificaciones
- Creer Es RazonableDocumento16 páginasCreer Es RazonableConstanza Beatriz Toro AldanaAún no hay calificaciones
- El Nacimiento de Una ContraculturaDocumento373 páginasEl Nacimiento de Una ContraculturaMirefa Reyes50% (2)
- Nacionalsocialismo y Ciencia RacialDocumento3 páginasNacionalsocialismo y Ciencia RacialflumenmagnusAún no hay calificaciones
- Reflexión Sobre Teísmo y AteísmoDocumento2 páginasReflexión Sobre Teísmo y AteísmoEdward López LópezAún no hay calificaciones
- Chestov Leon - La Filosofia de La Tragedia - Dostoievski Y NietzscheDocumento262 páginasChestov Leon - La Filosofia de La Tragedia - Dostoievski Y NietzscheNeysaraiPaz100% (2)
- Cómo Enfrentar La Mentalidad PosmodernaDocumento3 páginasCómo Enfrentar La Mentalidad PosmodernaHéctorAún no hay calificaciones
- Jotdown - Es-Tender Puentes Una Conversación Con Javier María Prades y Juan José Gómez CadenasDocumento15 páginasJotdown - Es-Tender Puentes Una Conversación Con Javier María Prades y Juan José Gómez CadenaseduseguraAún no hay calificaciones
- Primera Lectura WartofskyDocumento13 páginasPrimera Lectura WartofskyCesar Palomino CastroAún no hay calificaciones
- The Blank SlatDocumento3 páginasThe Blank Slatpacopa12Aún no hay calificaciones
- Magnin, Thierry - Un Dios para La CienciaDocumento116 páginasMagnin, Thierry - Un Dios para La Cienciaunamilla100% (2)
- Ideología y utopía: Introducción a la sociología del conocimientoDe EverandIdeología y utopía: Introducción a la sociología del conocimientoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Rodr Guez Pepe - Dios Naci MujerDocumento204 páginasRodr Guez Pepe - Dios Naci Mujerkarina7373Aún no hay calificaciones
- Paul Kurtz - El Significado de La VidaDocumento15 páginasPaul Kurtz - El Significado de La Vidadesconcid77Aún no hay calificaciones
- Sabadell Miguel Angel - Una Revision Critica de La AstrologiaDocumento20 páginasSabadell Miguel Angel - Una Revision Critica de La AstrologiaEnrique MendozaAún no hay calificaciones
- Paul Kurtz - Hacia Una Nueva IlustracionDocumento9 páginasPaul Kurtz - Hacia Una Nueva Ilustraciondesconcid77Aún no hay calificaciones
- Manual Del Perfecto Ateo - Eduardo RiusDocumento30 páginasManual Del Perfecto Ateo - Eduardo Riusdesconcid77Aún no hay calificaciones
- Manifiesto Humanista IDocumento2 páginasManifiesto Humanista Idesconcid77Aún no hay calificaciones
- Manifiesto Humanista IIDocumento11 páginasManifiesto Humanista IIdesconcid77100% (1)
- Fernando Savater - Potenciar La RazonDocumento10 páginasFernando Savater - Potenciar La Razondesconcid77Aún no hay calificaciones
- Ignacio Sotelo - Disolucion de La FamiliaDocumento3 páginasIgnacio Sotelo - Disolucion de La Familiadesconcid77100% (1)
- Tolerancia SavaterDocumento3 páginasTolerancia SavaterRolando PinchettiAún no hay calificaciones
- Fernando Savater - Critica A Las ReligionesDocumento2 páginasFernando Savater - Critica A Las Religionesdesconcid77Aún no hay calificaciones
- Dennett Daniel La Conciencia Sin MisteriosDocumento8 páginasDennett Daniel La Conciencia Sin MisteriosRuben CespedesAún no hay calificaciones
- Ley MicaelaDocumento9 páginasLey MicaelaelyveluAún no hay calificaciones
- Semana 09 - Tema 02 Tarea - Presenta Tus Fichas TextualesDocumento2 páginasSemana 09 - Tema 02 Tarea - Presenta Tus Fichas TextualesDigna VilchezAún no hay calificaciones
- Balotario de Preguntas - Sistema Nacional de ControlDocumento4 páginasBalotario de Preguntas - Sistema Nacional de ControlJimmy Idrogo Celis67% (3)
- Ampliacion Declaracion Romina Gajardo ValenzuelaDocumento2 páginasAmpliacion Declaracion Romina Gajardo ValenzuelaclaudiaAún no hay calificaciones
- Contrato Adopción ModeloDocumento3 páginasContrato Adopción ModeloJose MataAún no hay calificaciones
- Tipos y Ejemplos de ConectoresDocumento2 páginasTipos y Ejemplos de ConectoresIrene AlvearAún no hay calificaciones
- La Leyenda Negra Española Se Perpetúa Porque Declararse Víctima Es Muy SocorridoDocumento8 páginasLa Leyenda Negra Española Se Perpetúa Porque Declararse Víctima Es Muy SocorridoYosueAún no hay calificaciones
- Beni San BorjaDocumento7 páginasBeni San BorjaGondelcar1Aún no hay calificaciones
- Fondo Nacional Del AhorroDocumento2 páginasFondo Nacional Del AhorroSergio Andres VargasAún no hay calificaciones
- Ley 142 Del 94Documento5 páginasLey 142 Del 94api-3710396100% (1)
- Modulo 5-6Documento39 páginasModulo 5-6CRISTHIAN ARROYAVE MORAAún no hay calificaciones
- Mapa ConceptualDocumento1 páginaMapa ConceptualfkmkfAún no hay calificaciones
- Taller Sena 2Documento324 páginasTaller Sena 2anon_921689615Aún no hay calificaciones
- Respuestas Primer Quiz LiderazgoDocumento16 páginasRespuestas Primer Quiz LiderazgoYukita GuacanemeAún no hay calificaciones
- Tercera Entrega, TP NotariadoDocumento3 páginasTercera Entrega, TP NotariadoWendyAún no hay calificaciones
- Sentimientos de La NaciónDocumento158 páginasSentimientos de La NaciónzairagalvanAún no hay calificaciones
- Demanda Sepelio LutoDocumento7 páginasDemanda Sepelio LutorvargasfernandoAún no hay calificaciones
- Breve Ion 5 Subculturas Juveniles EmergentesDocumento52 páginasBreve Ion 5 Subculturas Juveniles Emergentesmarce881201100% (1)
- Cronología de La Segunda Guerra Mundial 1939Documento3 páginasCronología de La Segunda Guerra Mundial 1939ian quispeAún no hay calificaciones
- Informe Del Conversatorio Expedición Pedagogica NacionalDocumento7 páginasInforme Del Conversatorio Expedición Pedagogica NacionalRicardo DíazAún no hay calificaciones
- Qué Es El Sistema Nacional de Gestión de Recursos HídricosDocumento2 páginasQué Es El Sistema Nacional de Gestión de Recursos HídricosPaul Rivas OzejoAún no hay calificaciones
- Impresión 21Documento17 páginasImpresión 21Magdalena RobinAún no hay calificaciones
- Gaceta Oficial 41676 SumarioDocumento1 páginaGaceta Oficial 41676 SumarioFinanzas DigitalAún no hay calificaciones
- Lista de Cotejo para Evaluar La ConductaDocumento8 páginasLista de Cotejo para Evaluar La ConductaluismanuelborgebatistaAún no hay calificaciones
- Derecho de Petición Entrega de Arma Deportiva)Documento2 páginasDerecho de Petición Entrega de Arma Deportiva)Kathia Fernanda Valest MartínezAún no hay calificaciones
- DOCUMENTO COMPLETO, Shirley Orozco Ramírez1 PDFDocumento157 páginasDOCUMENTO COMPLETO, Shirley Orozco Ramírez1 PDFNicolacio MaquiaveloAún no hay calificaciones
- Hoja de Vida-Josue PataDocumento4 páginasHoja de Vida-Josue PataCangatron 14Aún no hay calificaciones
- Comprension LectoraDocumento15 páginasComprension LectoraVanesa Leandra Sosa QuinterosAún no hay calificaciones
- Proyecto de TesisDocumento53 páginasProyecto de Tesisclaudio_beraunAún no hay calificaciones