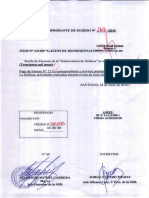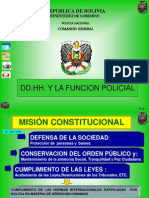Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
TEXTOS Psicología II
TEXTOS Psicología II
Cargado por
Miguel UB0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas9 páginasTítulo original
TEXTOS Psicología II.doc
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas9 páginasTEXTOS Psicología II
TEXTOS Psicología II
Cargado por
Miguel UBCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
Procesos Psicológicos
Cristóbal San Martín González.-
TEXTOS
ADVERTENCIA: los siguientes resúmenes están ordenados según cronograma.
ROGERS: El proceso de convertirse en Persona
Ser la Persona que uno realmente es (Introducción)
Dos tesis:
- Confianza en el organismo humano en tanto funciona libremente.
- Calidad existencial de vida satisfactoria.
Menciona lo natural y común de las preguntas existenciales (del tipo “¿para qué estoy aquí?”),
que todo sujeto debe hacerse alguna vez en la vida. En este sentido, es necesario analizar aquello que los
seres humanos parecen esforzarse por alcanzar cuando están en condición de elegir libremente. Para
ello, el autor ha de basarse en su propia experiencia como terapeuta, en donde ha oído de todas las
metas humanas posibles. Las orientaciones vitales cambian de sujeto a sujeto. A continuación, cita un
estudio de Morris, quien tipifica 5 dimensiones en torno a la pregunta por el propósito de la vida. Rogers
no está de acuerdo con Morris, y más bien se inclina por la posición de Kierkegaard para enunciar la meta
vital de todo ser: “ser la persona que uno realmente es”.
Las Orientaciones que adoptan los Clientes
Rogers habla desde las tendencias expresadas por los clientes mismos, y no desde él como
terapeuta. ¿Qué hacen sus clientes? Dejan de utilizar máscaras: al inicio, el cliente se aleja de sí mismo
que él no es, y lo expresa como miedo; en lugar de ser máscara, se acerca a la posibilidad de ser él (un
atemorizado tras una fechada). Dejan de sentir los “debería”: el cliente se aleja de la compulsión al
“debería ser”, y corporalmente da a conocer que se aleja de esa imagen por deber. Dejan de satisfacer
expectativas impuestas: se alejan de pautas de conductas que la cultura impone (subordinar al grupo la
propia individualidad), en pos del conformismo. Dejan de esforzarse por agradar a los demás: cuando se
sienten libres, abandonan la actitud de caerles bien a todos (es un movimiento a la inversa). Comienzan a
autoorientarse: avanza a la autonomía (elige metas que él decide), se hace responsable (lo cual
atemoriza, porque la libertad da miedo), y luego aprende de las consecuencias. Comienzan a ser un
proceso: se convierten en un proceso de constante cambio con mayor fluidez; ya no les perturba sentir el
cambio día a día. Comienzan a ser toda la complejidad de su sí mismo: implica convertirse en un proceso
rico y complejo; es la difícil tarea de ser todas las facetas que somos, hasta contradictorias, no
unidimensionales. Comienzan a abrirse a la experiencia: sujeto comienza a vivir de forma franca e íntima
consigo mismo; tras experimentarse a sí mismo comienza a acercarse y se da cuenta que la vivencia es un
recurso y que debe oírse a sí mismos sin temerle a lo que pueda hallarse; apertura al interior. Comienzan
a aceptar a los demás: la apertura a la interna posibilita la apertura a la externa, aceptando a los Otros;
mira hacia afuera sin crítica. Comienzan a confiar en sí mismos: valora el proceso que él es y confía en sí
mismo, confía en las vivencias. Resumen. La orientación general: el individuo logra paulatinamente ser el
proceso que realmente es, de modo consciente y aceptándolo; deja de ser lo que no es y abandona las
máscaras; descubre su deseo de ser él mismo, y no es de valor intelectual.
Algunos Errores
Para algunos, la orientación vital es poco satisfactoria; esto se debe a interpretaciones erróneas.
¿Cuáles? ¿Está orientación implica inmovilidad?: no, no es fijeza ni estar estático; significa estar en
proceso y constante cambio. ¿Implica ser malvado?: no, no es ser incontrolado, perverso o destructivo
(como dejar libre a un monstruo); pues, mientras más capaz sea de permitir que los sentimientos fluyan,
más apropiado el lugar que ellos ocupen en armonía (y descubre aspectos nuevos); ser uno mismo no es
algo malo.
Implicaciones Sociales
Rogers plantea que todo lo revisado bien podría aplicarse a grupos o comunidades, sean
organizaciones, sindicatos, empresas, universidades, y naciones completas. Así, los grupos sociales
también pueden ser satisfacción siendo realmente lo que son.
PERLS: Y aquí viene el neurótico
El paciente acude porque siente una “crisis existencial”, es decir, siente que las necesidades
psicológicas que le son vitales no están siendo atendidas en su actual modo de vida; y consulta al
terapeuta porque espera allí encontrar un apoyo. Piensa que con ayuda del terapeuta sus necesidades
estarán satisfechas.
No es tarea del terapeuta hacer juicios de valor; no es tarea del terapeuta reducir a sus pacientes
a la uniformidad; su labor es facilitar para cada quien el desarrollo que posibilitará metas significativas. Su
homeostasis no funciona adecuadamente, pero al menos posee la “catexis positiva” (tendencias que se
inclinan hacia elementos que sustentan la vida). Como sea, parece ser que el paciente no puede
conseguir algo por sí mismo ni del ambiente; ergo, recurre al terapeuta.
Llegado el paciente, empero, no acude con las “manos vacías”; trae “Medios de Manipulación”
(modos de movilizar y usar el ambiente); ingeniosos métodos útiles para el paciente. Estas formas de
manipular, que son dirigidas en miras a preservar sus impedimentos, son sus mayores logros; sus puntos
más débiles refieren a su escasa capacidad para enfrentar su crisis existencial (de ello se debe partir). La
idea es hacerle ver sus medios de manipulación.
Usa disociaciones y preguntas, pues existe una variada gama de manipular. A esto se relaciona la
“resistencia”, formas aunadas a la “catexis negativa” (tendencias inclinadas hacia el peligro del paciente);
por lo tanto, la resistencia también debe utilizarse como herramienta para acceder al paciente
(voltearlas). Pensemos que el paciente ha construido un “Autoconcepto” fiel a los estímulos ambientales,
y por ello busca legitimación externa a su forma de ser. Pero es sólo una construcción; el humano se
trasciende a sí únicamente por vía de su verdadera naturaleza, jamás mediante la ambición o metas
artificiales. ¿Y cuál es la naturaleza?, pues la Integridad, la Espontaneidad.
Ideal sería brindarle relevancia, en terapia, a ese espacio de confusión existente entre el Sí
Mismo y el Autoconcepto de Sí Mismo; esto es síntoma de la neurosis. Importante es trabajar con esta
“Confusión”, pues da cuenta de nuestras ambivalencias, nuestras dudas, y de que no poseemos
conceptos estáticos (somos móviles). De este modo, la terapia comienza con una ambivalencia entre
frustración y satisfacción.
Acto seguido, el autor critica a las terapias convencionales (por ejemplo, Freud, Reich, Adler, etc.),
ya que éstas no ven la terapia sino como un mero proceso reduccionista que intenta buscar una
respuesta (“¿por qué sucede esto?”); en realidad, de lo que se trata es de ver el fenómeno como un
proceso total y complejo (individuo/ambiente). De esta forma, se postula que la neurosis es un estado de
“desbalance entre individuo y grupo”.
No hay causas únicas; esas terapias convencionales hacen creen que “recordando” se curará,
hacen creen que hay “soluciones unívocas”, discriminando entre “esto o aquello”. Además, estas se
enfocan en el “pasado” respondiendo a un “por qué”, y a partir de lo que “ha sido” en tanto “substancia”.
El enfoque unitario gestáltico amplía la orientación, mejora las maniobras terapéuticas; posibilita
visualizar muchas causas, tampoco divide “cuerpo/mente” (es un todo); se enfoca en el aquí y el ahora,
en los “cómo”, y en lo que “no ha sido” (la falta de ser). Objetivo: el darse cuenta aquí y ahora:
Awareness, más allá del Inconsciente y más allá de lo mental (es decir, también el cuerpo). Sí, los signos
psicosomáticos son reales, pero no puramente mentales ni causales; sí, la transferencia también es real,
pero no unidireccional a la manera freudiana. Este enfoque busca “Proceso” (no “substancia”); sí, el
significado de sueños es real, pero no se le pide interpretación sino una vivencia más intensa de dicho
sueño (se le solicita al paciente que lo reviva e identifique la “paradoja”; no hay una sola interpretación).
FROMM: El miedo a la Libertad
Mecanismos de Evasión
El objetivo de autor es utilizar el psicoanálisis para explicar los métodos operativos psicológicos
de fenómenos como el fascismos y regímenes autoritarios. Así, procesos que se dan en el individuo bien
podrían dar a nivel grupal y/o comunitario. El autor establece diferencias entre un “sano” y un
“neurótico”; así, una persona considerada normal (o sana) por su alta adaptación a un orden social bien
podría ser menos sana que un neurótico (no son sinónimos); hace sentido la frase: “nunca es saludable
estar adaptado a una sociedad profundamente enferma”. De esta forma, mejor es hablar de sociedad
que favorecen o no la “felicidad humana” y la “autorrealización” de la personalidad. En este apartado se
discuten “mecanismos de evasión” que son productos de la inseguridad del individuo aislado; enfrentado
al mundo exterior, el sujeto posee dos vías: la “libertad positiva” de total conexión, o bien retroceder y
“abandonar la libertad”. Este último camino se caracteriza por superar la soledad eliminando la brecha
entre él y el mundo, es compulsivo, se rinde a la propia individualidad.
El Autoritarismo
Refiere a evadir la libertad y la propia independencia, para fundirse con algo – o alguien –
exterior; reemplaza vínculos primarios por vínculos secundarios, hacia la sumisión o la dominación. Así,
surgen dos posibles impulsos: Masoquistas y Sádicos, los cuales hay de distintas formas, racionales e
irracionales. Al respecto, el autor da varios ejemplos, ya sea en la vida social (regímenes autoritarios) o
en la familia (con el conyugue o con los hijos). Estos impulsos tienen por objetivo evadir la insoportable
soledad e impotencia. Ambos impulsos están constituidos por un fin que constituye la base de ambos, se
denomina “Simbiosis”. Estos impulsos, frecuentemente, se confunden con el “amor” o con el “poder”.
Surgen, así, figuras como el “líder” o la “autoridad anónima”, o bien el “sentido común” (impulso
disfrazado de la opinión natural de una mayoría). Aquí aparece la imagen del “Auxiliador Mágico”: un
ente de poder o persona que representa la función de proteger, ayudar y desarrollar al individuo, del cual
el individuo depende totalmente, y hasta le atribuye facultades “fantásticas” (un líder, un Dios, una idea,
etc.).
La Destructividad
Distinto del sadomasoquismo, la “destructividad” no respecta a la “simbiosis”, sino a la
eliminación del objeto. Es una tendencia que está en constante potencia dentro del individuo, acechando
a exteriorizarse apenas pueda. Es clásica la “destructividad” en individuos que carecen de seguridad y
espontaneidad (no están autorrealizados); “viven” una vida “no vivida.
Conformidad Automática
El individuo, aquí, deja de ser él mismo, adopta totalmente un tipo de personalidad que le
proporcionan las pautas culturales, convirtiéndolo en un ser completamente igual a todo el mundo, tal
como el resto espera de él; no hay diferencia entre el Yo y el Mundo. Es una suerte de mimetismo. Pierde
su personalidad. Esto se puede ejemplificar en la pérdida de pensamiento crítico y en la duplicación o
copia de opiniones ajenas. Esto sucede a nivel del intelecto, pero también a nivel de las emociones. Hay
una ilusión de libertad.
Apéndice
Estas ideas refieren a factores socio-económicos, psicológicos, ideológicos e históricos; tributan a
un “carácter social”, lo que determina prácticamente todo el ser de un individuo. De esta forma, se
entiende que ideas y emociones, usualmente separadas, están íntimamente ligadas. En una persona
normal, la función subjetiva de carácter le conduce a obrar en conformidad con lo necesario desde un
punto de vista práctico, experimentando satisfacción (esto refiere a un individuo, muy por el contrario al
caso del “carácter social”, que tributa a un orden social determinante y determinado). Todo esto vale para
el status quo de una sociedad, para el sistema educativo y hasta para una familia.
El autor finaliza la obra argumentando haber superado explicaciones ideológicas, economicistas y
netamente culturales; en este sentido, Fromm da mayor peso al factor individual del sujeto. Las
condiciones sociales influyen a través del carácter; éste no es el resultado de una adaptación pasiva, sino
de una adaptación dinámica que se realiza sobre la base de elementos biológicamente inherentes a la
naturaleza humana o adquiridos.
GOLEMAN: Inteligencia Emocional
Las Raíces de la Empatía
La “conciencia de uno mismo” es la facultad sobe la que se erige la “empatía” (mientras más
abiertos a nosotros mismos, mayor capacidad de comprensión); su incapacidad habla de carencia en la
“inteligencia emocional”, además de una falta de capacidad para sintonizar con los Otros. La clave,
también, está en captar mensajes “no verbales”.
Desarrollo de la Empatía
Demuestra el proceso de desarrollo de la empatía desde la infancia; imitaciones motrices revelan
empatía entre niños pequeños (un niño llora cuando ve a otro llorando). Dicha “imitación motriz”
desaparece, y por lo tanto comienzan a estar más capacitados para consolar, en vez de imitar a quien
llora. Así, el “grado de empatía” está en correlación con “educación que ofrecen los padres”.
Niño bien sintonizado
Cita el caso de dos gemelos, y el de su madre, quien se hallaba más “sintonizada” con uno de
ellos, en desmedro del Otro. La “sintonización” constituye un proceso que marca toda “relación”; marca
el tono de “interacción”, y va más allá – es más compleja – que la mera “imitación”.
El coste de la falta de sintonía
Cuando los padres fallan en la “empatía”, el niño dejará de sentir ciertas emociones, y por lo
tanto algunas emociones pueden desvanecerse de su “repertorio afectivo”. Así, pasan de ser “activos” a
ser “pasivos”, sin sintonizarse ni reconocer emociones de otros. Empero, existen las “relaciones
compensatorias” (amigos, profesores, otros). Cita el autor el concepto de “orfandad emocional”, para
referirse a aquellos niños que crecen en hogares y se ven torpes emocionalmente.
Neurología de la Empatía
Sugiere que existen aspectos anatómicos en el cerebro humana que poseen correlación con el
grado de “empatía” de un ser humano (lo es, por ejemplo, con la amígdala). Al mismo tiempo,
investigaciones con primates sugieren comunicación empática entre ellos; esto prueba la cercanía de
especie, y la relevancia de las “respuestas fisiológicas” ante un Otro que reacciona.
La Empatía y la Ética: raíces del altruismo
Existen vínculos entre “empatía” y “afecto”, lo cual se liga a “juicios morales”. Los dilemas éticos
están a la base de la moral. Esto se desarrolla mediante un proceso en 3 tiempos: los niños imitan
motrizmente a otro niño, luego los niños son capaces de consolar a otro, y luego los niños perciben el
problema más allá de lo inmediato.
Una vida carente de Empatía: mentalidad del agresor
Quienes son considerados sociópatas suelen carecer de “empatía”. Caen en la crueldad: es un
círculo que funciona como la droga (el sociópata requiere “ir más allá” para tranquilizar los impulsos). El
agresor no sólo desconoce las emociones de su víctima, sino que también ignora su propio sentir. El caso
de los psicópatas es similar: carecen de remordimiento y no es empático. En todo caso, reconoce el autor
que en ciertos contextos agresivos, la falta de empatía es una “virtud” (por ejemplo, un escenario de
sobrevivencia).
Las Artes Sociales
Cita el autor el caso de un niño que usa las emociones para influir sobre Otro. Ya de infantes, los
niños poseen tácticas para utilizar; para esto, los humanos deben aprender primero a manejar sus
propias emociones; en otras palabras, para desarrollar el manejo externo de emociones, es necesario un
manejo interno. Ergo, existen 2 movimientos: Autocontrol y Empatía.
La Expresión de las Emociones
Expresar emociones es una capacidad fundamental, pues éstas son el medio y el mensaje. Existen
3 formas de “desplegar roles” mediante las emociones: minimizar emociones, exagerar emociones, o
sustituir emociones por otras.
Expresividad y el Contagio Emocional
Sí, las emociones son contagiosas; en cada intercambio relacional subyacen estados de ánimo
que determinan encuentros sociales “tóxicos” o “nutritivos”. Emitimos señales emocionales, per se. La
imitación cotidiana es algo muy útil, y la transferencia de estados de ánimo es real (va desde lo más
activo y expresivo hasta lo más sutil y pasivo). El grado de “armonía emocional” que experimenta una
persona en un determinado encuentro se refleja en su lenguaje no-verbal (por ejemplo, ambos pueden
moverse de la misma forma, y estarán sintonizados). Esta sincronía facilita la emisión y recepción de
estados de ánimo, positivos o negativos; su alto grado refleja una interacción con mayor grado de
implicancia. Quienes son más hábiles en sintonizar con los demás podrán emocionalmente ser más
amables. Así mismo, ajustar el “tono emocional” de una interacción constituye un signo de profundo
control; de esta forma, no sólo podrá “controlar” la interacción, sino que también creará una
“movilización emocional”.
Rudimentos de la Inteligencia Emocional
4 son las habilidades que componen la Inteligencia Emocional: Organización de grupos (un líder),
Negociar Soluciones (un mediador), Conexiones Personales (favorece contacto), Análisis Social (detectar
ambiente). Lo anterior es la materia prima de la Inteligencia Interpersonal; sin embargo, si estos rasgos
no poseen contrapeso, darán a luz a un “camaleón social” (quien es capaz de usar dichas habilidades para
fundirse con los demás y quedarse siempre bien).
La Génesis de la Incompetencia Social
Analiza el autor el caso de “incompetencia social”. Es llamada “Disemia”, dificultad para captar
mensajes no-verbales, algo que sucede con escasa frecuencia. Esto radica en la dificultad para interpretar
o utilizar el lenguaje corporal. Por ejemplo, algunos niños no han llegado a dominar el lenguaje silencioso
de las emociones, e inconscientemente emiten mensajes incómodos (crecen con la idea de falta de
control sobre las emociones).
“Te odiamos”: el Momento crítico
Los niños pequeños son cruelmente sinceros respecto a los juicios emocionales implícitos. Es
crítico cuando un niño pretende acercarse e integrarse a un nuevo grupo ya formado. Lo normal es que
los recién llegados observen lo que sucede dentro del grupo, para luego poner en marcha tácticas de
aproximación; los dos errores pueden ser: asumir el mando muy pronto o no sintonizar con el marco.
Esto es lo que hacen los niños impopulares. Los populares, en cambio, observan muy bien y luego se
integran.
El Resplandor Emocional: informe de un caso
Cita un caso excepcional, de maestría emocional. Un niño que no sólo tranquiliza la inquietud de
los Otros, sino que además lo hace en pleno ataque de rabia. Aquí, una gran destreza ha sido distraer a la
persona airada, empatizar con él y luego dirigir la atención a un foco alternativo (algo más positivo). Así,
el mejor de los casos posibles de empatía y control emocional es denominado “resplandor emocional”.
WATZLAWICK: El Arte de amargarse la Vida
A través de pequeñas historias y cuentos, el autor construye el procedimiento de cómo una
persona se construye una vida desdichada. Al contrario de un libro de autoayuda, el autor recomienda un
puñado de claves para amargarse la existencia. El secreto para ser desgraciado:
- Convéncete que sólo tu opinión es la correcta; comprueba que todo el mundo está errado.
- Aférrate al pasado, para no ocuparte del presente.
- Convéncete de ser víctima siempre. Además, convéncete de que el daño que te causaron es tan
grave que no tiene solución (hallar un remedio sería una ofensa).
- Asegúrate que, por mucho que cambien las circunstancias, conviene preferir las soluciones que
antes fueron suficientes.
- Rechaza una situación peligrosa aunque te hagan ver que el peligro ya ha desaparecido.
- Haz un pronóstico y profetiza un hecho al cual temes, considéralo con consistencia e
independiente de ti, y así podrás llegar a donde justamente no querías.
- En las relaciones interpersonales es recomendable leer los pensamientos del Otro y actuar en
consecuencia. Si se puede, acompáñalo con reproches, violencia y ambigüedad.
- Siéntete frustrado al recibir un regalo sólo por haber expresado antes el deseo de recibirlo.
- En la relación con otra persona admite tan sólo la alternativa de ganar o perder para poder
garantizar no sólo esa relación sino incluso otras futuras.
MONTERO: Relaciones entre Psicología Social Comunitaria, Crítica y de la Liberación
Objetivo: las 3 psicologías (social comunitaria, social crítica, y social de la liberación) configuraron
una forma neoparadigmática en función de las necesidades de las sociedades latinoamericanas,
mutuamente influidas.
Del “por qué” de este Estudio
Estas 3 psicologías surgen entre el último cuarto del s. XX y lo que va del s. XXI. Existen elementos
en común a las 3: surgen en nuestro continente a raíz de la crisis de la Psicología Social. Las tres están
marcadas por su origen geográfico y sociocultural. La idea aquí es explicitar: relaciones, semejanzas, y
diferencias.
De la Psicología Social Comunitaria a la Psicología Social de la Liberación, a través de la Crítica
La ola neoparadigmática influyó en todas las disciplinas. La Psicología Social respondió dando
lugar a la Psicología Social Comunitaria (constituida después como Psicología Comunitaria); se definió en
estudio de factores psicosociales. Esta nueva psicología poseía tres elementos: elemento del poder y
relaciones de desigualdad, acción transformadora sobre el entorno, y las personas que constituyen una
comunidad.
De la Crítica en Psicología
La corriente crítica en psicología tiene dos orígenes: uno generado “en la práctica”, y otro
generado en la “psicología radical”. Los movimientos mutan y adquieren el adjetivo “crítica” a su nombre.
Daban cuenta de los cambios en la concepción de individuo, de los cambios en las estrategias para
producir dichos cambios, de la crítica a las relaciones duales de individuo-sociedad, y de la crítica a las
prácticas de regulación y administración social perpetuadoras del status quo.
Del Ser y Ámbito de la Crítica
¿Qué es lo crítico? Crítica: es un sustantivo que indica la disyuntiva de elegir entre un camino u
otro (posibilidades, rupturas), es someter a análisis hasta lo más obvio, es reconocer y someter a juicio
todo (incluso la crítica misma), es su inevitabilidad (siempre habrá crítica), es lo siempre cambiante (todo
muta y fluye), es algo ni bueno ni malo (es necesaria), y es monista en el sentido en que el conocimiento
no es objetivo. En conclusión, ella desencaja, abre nuevas miradas, es liberadora, no se liga a modelos, no
pertenece a un continente sustantivo determinado, y es crítica per se.
Crítica, Ética, Psicología Social Comunitaria y Liberación
Crea alternativas y trae siempre la Diversidad, indica el contexto y es holista, es una “actitud” y
una “conciencia” al mismo tiempo, adopta el “compromiso crítico” y la “reflexividad”, acuña la
responsabilización y la duda metódica, abraza la transformación social y el respeto por el Otro. Se orienta
por 5 preguntas dirigidas:
- ¿se está promoviendo el status quo de la sociedad durante la intervención?
- ¿se promueve la justicia o la injusticia social?
- ¿hay conciencia de las repercusiones sociales de las prácticas y teorías del campo, o se
desentiende ese campo de sus efectos negativos potenciales?
- ¿hay declaración explícita de los valores que se asumen al realizar una intervención, o asumen
que lo hecho está libre de valores?
- ¿cuáles son los compromisos culturales, morales o axiológicos, y cómo afectan las críticas que
hacen?
De la Liberación en Psicología
Al respecto, Martín-Baró analizaba el contexto sociopolítico y económico, formulando tres
aspectos: (a) propiciar una forma de buscar la verdad desde las masas populares, (b) crear una praxis
psicológica para transformar a las personas y a la sociedad, y (c) descentrar la atención del status
científico de la psicología. Estas ideas se amplían, y luego la Psicología Social de la Liberación
complementa; sus objetivos más relevantes son: (a) cambios sociales surgidos desde la base de la
sociedad, (b) crear una psicología popular recuperando el carácter histórico, (c) carácter democrático y
participativo de las relaciones, (d) concientización de la población, (e) fortalecimiento de la sociedad civil,
(f) solidaridad social.
Un Haz con 3 ramas: Tres modos de hacer Psicología Socialmente Sensible
Las 3 psicologías se caracterizan por generar una práctica transformadora, más allá de lo
intelectual, creando una praxis (y así, a la teoría nuevamente, retroalimentando). En estas tres vertientes,
aparentemente separadas, en realidad existen redes comunicacionales con similitudes. De aquí que se
pueda pensar una “psicología autóctona”.
NARANJO: Las Perturbaciones del Amor
Refiere el autor a la complejidad de denominar y definir el Amor. En todo caso, afirma la
existencia de 3: la erótica (amor-deseo) o del hijo, la benevolencia (amor-dar) o de la madre, y la
admiración (amor-admirativo) o del padre. Estas tres formas de amor pueden convivir sanamente, o bien
pueden degenerar. En todo caso, el trío reúne una triada armónica. A cada neurosis, a cada personalidad,
encontrará un obstáculo el amor. Dichas personalidad y neurosis las vemos a continuación.
Eneatipo II. Amor-Pasión
- El más “amoroso” de los caracteres, más seductor.
- Personalidad histriónica; inestabilidad y superficialidad.
- Ofrece amor maravilloso, pero también demanda exigencias extraordinarias.
- Sus necesidades no se sacian. Van de relación en relación.
- Aparente vocación amorosa que se disfraza.
- Autoimagen de dador. Asimila todo a lo erótico.
- Orientación es más interpersonal que transpersonal
- Devora su interés.
Eneatipo VII. Amor-Placer
- Carácter seductor y cariñoso; amable y jovial; es cómodo.
- Es autoindulgente; espera que no se le exija, y a la vez es muy permisivo.
- Confundo amor con placer.
- Es inestable y siempre exploratorio, curioso.
- Dificultad de satisfacerse aquí y ahora. Empujado hacia lo ideal y lo imaginario; optimista.
- Busca relaciones sin roce, más allá del encantamiento.
- Actitud amistosa general. Poca dificultad en hacerse de amistades.
- Se siente con derechos, y espera ser escuchado y reconocido.
- Talento persuasivo y encantador. Disponibilidad estratégica.
- La religiosidad y los afanes espirituales como escape.
- Es como un padre cómo permisivo.
Eneatipo V. Desamor
- Parece mucho menos amoroso; es un esquizoide.
- Puede sufrir por su incapacidad de relacionarse.
- Autoculpabilización. Alberga pasión por evitar vínculos; no se interesa.
- Resulta muy fría. Su deseo de recibir está amortiguado.
- No cree tanto en el amor, o cree que no es digno.
- Posee una no-entrega de amor, un sobrecontrol
- Poco amor al Otro y a la comunidad. Sobreprotección y apego infantil.
- Egoísta y avaro consigo mismo.
- Escasa disponibilidad, aislamiento y escasa empatía.
Eneatipo IV. Amor-Enfermedad
- Pasión amorosa atormentada, fortuita, dolorosa. Apasionado.
- No cree en sí mismo, más bien lo sufre; adicto al amor.
- Sentimiento carencial, una voracidad del Otro, canibalismo. Le frustra.
- Exigencia excesiva le lleva a exigir más; es mordedor.
- No se siente digno y anticipa el rechazo.
- Incapacidad de valorarse; no se sabe en desconexión con el Otro.
- No puede concebirse querido y el amor no es suficiente.
- Es servicial y muy disponible, ayudante y sacrificado; pero al mismo tiempo se cobra y compensa.
- Interpretación pesimista; se pone enfermo y pide. Actitud romántica.
- Intensificación de experiencia: chantaje emocional.
- Se rechaza, se odia; y al mismo tiempo busca compasión.
- Coloca el amor en el lugar de la belleza. Persigue lo erótico.
Eneatipo VIII. Amor Avasallador
- Perturbación del amor lujurioso.
- Impulso a la unión sexual reemplaza la unión íntima.
- Considera al sexo opuesto como enemigo y así busca siempre tener victorias sobre ello.
- Antepone deseo del Otro: usa, invade, explota.
- Prueba al Otro y es avasallador. Carácter duro que anda en guerra.
- Violento, castigador, provocador, antisentimental; pertenece al aquí-ahora.
- Amor-compasión es negado; el amor a sí mismo es más fuerte.
- Comete inversión de valores.
- Hambre amoroso mismo.
Eneatipo I. Amor Superior
- Su pasión es el anti-amor; no odia, sino que profesa el amor.
- Está constituido por intenciones y actos a los cuales les falta emoción: poco tierno.
- La agresión está negada, y luego compensada en relaciones humanas.
- Se coloca como dador y generoso.
- Su agresión muta y se transforma.
- El otro, beneficiado por sus actos, es más bien privado de calidad moral y estatura espiritual.
- Hace inferior al Otro mediante la crítica.
- Amor a lo ideal, a la grandeza. Amor a sí mismo es postergado.
- Es excesivamente condicional y coloca méritos inalcanzables.
Eneatipo IX. Amor Complaciente
- Es el amor perezoso, tibio, a “medio fuego”; opuesto al amor-pasión.
- Le falta atención a la verdadera necesidad del Otro.
- Es un cuidado bien intencionado en el que falta comunicación profunda, empatía.
- Puede ser percibido como invasión, sofocado.
- Es un amor que no escucha, sino que impone al Otro una compulsión de maternidad.
- Papel de persona generosa supone una segunda naturaleza, consciente.
- Su amor es abnegación o benevolencia, pero sin experiencia.
- Desatención y desinterés; una agresión-pasiva, de negligencia.
- Amor al rito, pero sin espíritu.
- Se ha resignado a no sentir ese profundo amor. Es cómodo.
- Desconoce sus propias necesidades profundas; pierde espontaneidad.
Eneatipo III. Amor Narcisista
- Amor vano. Es vanidoso, producto de degradación del amor.
- Competitivo afán de eficiencia asfixia, y hace irrelevante lo ajeno.
- Aparente amor a sí mismo convive con incapacidad para valorarse a sí mismo.
- La propia valoración depende de un espectador que apruebe.
- Trabaja para la propia imagen.
- Le complica la competencia con la pareja; excesivo control.
- Dificultad en la entrega; desconfianza, temor al rechazo.
- Exige autodominio y dominio de situaciones.
- Falso amor; se vuelve acusatorio y adopta rol de víctima agresiva.
- Expresa rabia sin escándalo aparente, con palabras cortantes.
- No cree en el amor.
- La duda alimenta la seducción. Mantiene una ilusión.
- Amor al Tú se basa en la propia imagen; espera validación ajena.
- Necesita al Otro y su reconocimiento.
- Práctico y utilitario.
Eneatipo VI. Amor Sumiso y Amor Paternalista
- Temeroso; miedo y desconfianza.
- Teme porque el temor exige estar en guardia; teme a todo.
- Es sometido y engañado, controlado. Respuesta al miedo.
- Se autocontrola y se inhibe en necesidad de protección.
- Contaminación de lo amoroso con motivaciones autoritarias. Autoritario y suspicaz.
- Dependiente e inseguro. Se elevan y esperan subordinación.
- Es extremo: manda y exige obediencia.
- O es muy huerfanito o es muy paternalista.
- Es ambivalente: hay amor y odio, dominio y sumisión.
- Autocondenatorio. Siempre funciona desde el control.
- Miedo y agresión como continuo intercambio.
- Tendencia religiosa a delegar.
- Anhelo de poder y de identificarse con el padre poderoso.
También podría gustarte
- Requisitos para Trabajar Como EGIS y PSATDocumento3 páginasRequisitos para Trabajar Como EGIS y PSATCamaraLocal67% (3)
- Presunción de InocenciaDocumento344 páginasPresunción de InocenciaRichard Rodriguez100% (3)
- Cuadro Comparativo. Vidas Paralelas. Sepúlveda y de Las Casas.Documento4 páginasCuadro Comparativo. Vidas Paralelas. Sepúlveda y de Las Casas.Andrea Fuentes100% (1)
- Comunidades Imaginadas ResumenDocumento4 páginasComunidades Imaginadas ResumenMiguel Sebastián Urrea BenavidesAún no hay calificaciones
- Tesario para El Examen de MariologiaDocumento18 páginasTesario para El Examen de MariologiaMiguel Sebastián Urrea BenavidesAún no hay calificaciones
- Modulo de SociologíaDocumento198 páginasModulo de SociologíaAriela Molina100% (4)
- Resumen de La Historiade Los Annales - Jacques Revel 3ra InstanciaDocumento6 páginasResumen de La Historiade Los Annales - Jacques Revel 3ra InstanciaJuan GavrerAún no hay calificaciones
- 84 AnepeDocumento12 páginas84 AnepeMiguel Sebastián Urrea BenavidesAún no hay calificaciones
- Lo Espejo - Reportes Estadisticos ComunalesDocumento25 páginasLo Espejo - Reportes Estadisticos ComunalesMiguel Sebastián Urrea BenavidesAún no hay calificaciones
- Indra Encuesta Smart Cities 2014 PDFDocumento26 páginasIndra Encuesta Smart Cities 2014 PDFMiguel Sebastián Urrea BenavidesAún no hay calificaciones
- Icvu 2015 PDFDocumento29 páginasIcvu 2015 PDFMiguel Sebastián Urrea BenavidesAún no hay calificaciones
- Sistemas Políticos Africanos - Fortes ResumenDocumento4 páginasSistemas Políticos Africanos - Fortes ResumenMiguel Sebastián Urrea BenavidesAún no hay calificaciones
- Taller - 12 - CalculoDocumento3 páginasTaller - 12 - CalculoMiguel Sebastián Urrea BenavidesAún no hay calificaciones
- Berrios, Mario - Detra Del ArcoirisDocumento8 páginasBerrios, Mario - Detra Del ArcoirisMiguel Sebastián Urrea BenavidesAún no hay calificaciones
- Principios Socio PoliticosDocumento5 páginasPrincipios Socio PoliticosMiguel Sebastián Urrea BenavidesAún no hay calificaciones
- Financiamiento Público de La Ciencia en ChileDocumento16 páginasFinanciamiento Público de La Ciencia en ChileMiguel Sebastián Urrea BenavidesAún no hay calificaciones
- Entre La Tecnocracia y El Populismo Silva Herzog MárquezDocumento8 páginasEntre La Tecnocracia y El Populismo Silva Herzog MárquezTania BretonAún no hay calificaciones
- 2014n12 revistaDeTrabajo PDFDocumento280 páginas2014n12 revistaDeTrabajo PDFCynthia PassagliaAún no hay calificaciones
- Incidentes en El AmparoDocumento1 páginaIncidentes en El AmparoClaudiaAún no hay calificaciones
- Infografia Requisitos de La Demanda V1 BZDocumento1 páginaInfografia Requisitos de La Demanda V1 BZWilfredo Zelaya0% (1)
- Convencion Interamericana Sobre Agentes Consulares (La Habana)Documento7 páginasConvencion Interamericana Sobre Agentes Consulares (La Habana)Ricardo LangloisAún no hay calificaciones
- M09S1AI2Documento6 páginasM09S1AI2luna pereAún no hay calificaciones
- La Ética y La MoralDocumento5 páginasLa Ética y La MoralLuisa AristizabalAún no hay calificaciones
- Procedimiento para Rolado y Enderesado Versión 2Documento20 páginasProcedimiento para Rolado y Enderesado Versión 2simmsbopAún no hay calificaciones
- El Valor Del Autoconocimiento Del LíderDocumento4 páginasEl Valor Del Autoconocimiento Del LíderroomelAún no hay calificaciones
- Gobiernos Municipales en BoliviaDocumento3 páginasGobiernos Municipales en BoliviaROMULO ESQUIVELAún no hay calificaciones
- Los Contratos Colectivos de Trabajo PDFDocumento25 páginasLos Contratos Colectivos de Trabajo PDFfreir87Aún no hay calificaciones
- Los Grandes Líderes Nos MuevenDocumento4 páginasLos Grandes Líderes Nos MuevenCatalina SAAún no hay calificaciones
- CDocumento17 páginasCAdalid Jorge Callisaya RamirezAún no hay calificaciones
- GOintegro 10 Ideas para Beneficios de Bajo Costo y Alto ImpactoDocumento3 páginasGOintegro 10 Ideas para Beneficios de Bajo Costo y Alto ImpactoWill DaAún no hay calificaciones
- Libertad EcnomicaDocumento20 páginasLibertad EcnomicaKatherine CalfinAún no hay calificaciones
- ZURITADocumento6 páginasZURITAHarold Joel Zurita LinaresAún no hay calificaciones
- Uchusquillo DistritoDocumento2 páginasUchusquillo DistritoRodrigo Ramirez PeñaAún no hay calificaciones
- Conti, Romina (Ed.) - Perspectiva Descolonial. Conceptos, Debates y Problemas Seiten 3, 4, 129 - 149Documento23 páginasConti, Romina (Ed.) - Perspectiva Descolonial. Conceptos, Debates y Problemas Seiten 3, 4, 129 - 149HaroldVillamilHADAAún no hay calificaciones
- Certificado de Antesedentes 500229282541 9943573Documento1 páginaCertificado de Antesedentes 500229282541 9943573Khristian GalvezAún no hay calificaciones
- Carta de Condolencias Del Presidente Danilo Medina A Purita Betances Marranzini Viuda AmiamaDocumento1 páginaCarta de Condolencias Del Presidente Danilo Medina A Purita Betances Marranzini Viuda AmiamaGobierno Danilo MedinaAún no hay calificaciones
- Informe de Simulacro PADocumento4 páginasInforme de Simulacro PAMariainés Cayetano JulcaAún no hay calificaciones
- Parroquias Rurales de TulcanDocumento22 páginasParroquias Rurales de TulcanPancho M Rosero100% (1)
- Tabla de ActoresDocumento1 páginaTabla de ActoresMaria Fernanda Guzman CruzAún no hay calificaciones
- La FamiliaDocumento8 páginasLa FamiliaDayana Itzel Valdés Gonzalez100% (1)
- Reglamento Electoral 2023 UNEXPO-LCMDocumento7 páginasReglamento Electoral 2023 UNEXPO-LCMLedezmaAún no hay calificaciones